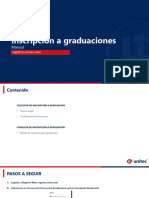Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Arístides
Transféré par
ieugCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Arístides
Transféré par
ieugDroits d'auteur :
Formats disponibles
Arístides
Ese día, como de costumbre, Arístides salió como una tromba de casa.
Aunque, ese día, tenía razones para salir zumbando. Iba, pues, medio andando,
medio corriendo con sus pasitos cortos y trabajosos, pasándose de vez en cuando
el pañuelo por la cara para aliviar un poco el calor de la una de la tarde y, sobre
todo, el suyo propio. Con una sola mano se quitaba las gafas, se limpiaba con el
pañuelo y se las volvía a poner. Así que no es raro que entre la carrera y tanto ir
y venir de gafas y pañuelo se le cayese la carpeta de cartón azul que llevaba en la
mano que no estaba utilizando para secarse el sudor, ni tampoco es raro que, al
caerse, ésta se abriese, esparciéndose todo su contenido por la acera, porque la
goma, deshilachada, colgaba suelta de uno de los agujeros. Muy al gusto de
Arístides. Que no obstante lo mucho que le pudiera gustar su descuajeringada
carpeta, resopló contrariado cuando se agachó para arreglar el estropicio, y
hasta se despachó con un mecachis en la mar -aunque dicho muy bajito-, que no
era la cosa para córcholis o carambas.
Iba recogiendo los papeles diseminados a su alrededor y metiéndolos
atropelladamente en la carpeta, cuando pasó un coche a buena velocidad y los que
quedaban en la acera salieron volando en varias direcciones. Bien apretada la
carpeta contra su pecho -ahora que estaba avisado-, Arístides se apresuró a
perseguir los folios volantes y, entre jadeos y resoplidos, logró al fin reunirlos
todos. O eso creía. Porque, parado ahí, al borde de la acera y a punto ya de
proseguir su carrera de pingüino, vio, para su desesperación, cómo un folio se
colaba limpiamente y como quien no quiere la cosa por la rejilla de un sumidero.
Llegó junto a él en ocho pasitos, temiéndose lo peor. Pero, ¡albricias!, cuando se
arrodilló en el suelo y atisbó por entre las barras de la rejilla, descubrió que el
papel descansaba en sentido vertical, o sea, de pie, contra una de las paredes del
vierteaguas. Y, creyendo haber topado con el mismísimo colmo de la buena
suerte, constató que una de las barras de la rejilla estaba torcida de tal modo
que conformaba una abertura por la que bien podría caber una mano, aún una de
las suyas, más bien regordeta y con ningún parecido, ni siquiera remoto, a la de un
pianista.
Así que, soltando la carpeta y poniéndola a su lado en el suelo, se dispuso,
con el mejor ánimo, a recuperar aquel papel aventurero. Poco a poco, tanteando el
ancho de la abertura, introdujo la mano a través de la rejilla. Primero cuatro
dedos, que pasaron sin dificultad. Luego, con más trabajo, consiguió encajar más
de media palma entre las dos barras, quedando sólo fuera el otro trozo de palma
y el dedo pulgar. Y aquí tuvo que revisar su estrategia, porque el pulgar, dedo
siempre singular, se negaba a seguir el camino de sus compañeros, empecinándose
en quedarse extendido, como descansando, sobre la rejilla. Sacó, pues, otra vez
la mano de entre las barras, y alineando el pulgar junto a los otros dedos, bien
pegadito a ellos, y todos rígidos como soldaditos que esperan pasar revista, volvió
a deslizar la mano hacia abajo. Por fin, después de un rato de forcejeos, sube y
baja, tira y afloja, Arístides se encontró con la mano metida hasta la muñeca
entre las barras y, exhausto y sudoroso como estaba, se permitió un breve
descanso, sentándose en la acera. Dejó las gafas con cuidado sobre la carpeta y,
contorsionándose, sacó el pañuelo del bolsillo derecho del pantalón para secarse
la cara chorreante. Luego, devueltos gafas y pañuelo a sus lugares habituales,
volvió a inclinarse sobre el sumidero y logró agarrar con dos dedos una esquina
del papel viajero.
Quedaba ahora el camino de vuelta, y se hallaba afanadísimo en esta
empresa, cuando una voz a su espalda, curiosa y solidaria, se interesó por sus
apuros. Sin soltar el papel, Arístides volvió la cabeza y, con gran retorcimiento y
dolor de cuello, pudo ver al hombre. <<No puedo sacar la mano>>, le dijo, le imploró
más bien, con su vocecilla aflautada. El hombre, solícito, se puso en cuclillas junto
a él. Al principio se contentaba con dar instrucciones y consejos pero, al ver que
las cosas no mejoraban, se tomó confianzas y, arrodillándose, le agarró el brazo
por encima de la muñeca, y empezó a tirar. Arístides, al que le caían unos gruesos
lagrimones por las mejillas, no se atrevía a protestar, hasta que, para su
vergüenza, se le escapó tal alarido que el hombre soltó de inmediato su brazo y le
miró, alarmado. <<Tengo una idea. No se preocupe, señor, que esto lo soluciono yo
en un periquete>>, le dijo tras pensar un momento. Pero Arístides se preocupó y,
como luego tendría ocasión de comprobar, no sin motivo. El hombre, que se había
ausentado del lugar de los hechos durante un par de minutos, estaba de nuevo
junto a él, con una palanqueta en la mano. Resuelto, la introdujo entre dos de las
barras de la rejilla, y forcejeó un rato, haciendo palanca, hasta que la rejilla se
desprendió con un chasquido sonoro y no menos sonoros lamentos y jolines
-aflautados, eso sí-, del pobre Arístides.
El hombre, con la palanqueta en la mano, y Arístides, con la rejilla en la
suya (aunque en su caso más bien habría que decir que con la mano en la rejilla),
se miraron de hito en hito. El hombre fue el primero en recuperarse, poniéndose
en seguida, como parecía ser su costumbre, a buscar soluciones. <<Llamamos a los
bomberos y, en un periquete, la mano fuera>>, aportó. Y luego: <<Tengo un amigo
mecánico que, en un periquete, funde la rejilla con el soplete>>, Y también: <<Esto
sale en un periquete con grasa o, mejor, con manteca>>. Pero Arístides le miraba
aturullado, hasta que, vuelto a su ser por las campanadas del reloj del
Ayuntamiento, que daban la una y media, se incorporó trabajosamente y recogió
del suelo la carpeta con la mano izquierda. Sujetando contra su cuerpo la rejilla,
que llevaba incorporada la mano que agarraba el folio rescatado, miró a su
alrededor.
Y dejando al hombre allí, lanzando remedios y periquetes junto al
sumidero, Arístides emprendió su peculiar trotecillo hacia un bar que había
divisado en la esquina de la plaza. Porque, aunque ya iba muy justo de tiempo, que
por más que había leído y releído aquella mañana la notificación no pudo
encontrar en ella ningún resquicio que le permitiera aplazar la entrega de los
documentos, la cosa era que tantas emociones habían hecho efecto en su
naturaleza y necesitaba ir al lavabo con urgencia.
Entró resoplando en el bar y, sin querer hacer caso de las miradas que el
tabernero y los dos o tres clientes que se acodaban en la barra lanzaban a la
rejilla, dio las buenas tardes y pidió un café con leche, porque, por mucha prisa
que pudiera llevar, su timidez o sus buenas maneras no le permitían pasar
directamente al baño sin pedir nada. Pero, eso sí, en cuanto hubo pedido su café,
sin esperar a que el pasmado tabernero se lo sirviese dejó la carpeta sobre la
barra y se dirigió todo lo deprisa que pudo a los servicios, con la rejilla, la mano y
el papel pegados a su pecho. A medio camino se lo pensó mejor y regresó a la
barra, donde, con la mano izquierda metió en la carpeta el maltrecho papel que
aún aferraba con la derecha, ante las miradas fascinadas de la escasa
concurrencia. Hecho esto, corrió de nuevo a los servicios y, esta vez sí, entró.
Se sintieron al poco en el bar unos fuertes golpes, así como martillazos,
que parecían venir de los lavabos. El tabernero y los parroquianos se miraron sin
decir nada y aguzaron el oído, como esperando nuevos acontecimientos. Y no
quedaron defraudados porque, en seguida, entre los golpetazos que seguían
sonando, se oyó una voz aguda: <<Oigan, oigan, ayuda>>. De modo que el tabernero
salió de detrás de su barra y abrió la puerta del servicio de caballeros,
topándose con Arístides que, apoyado en el lavabo, sudaba y resoplaba luchando
por desenganchar de la rejilla la llave del grifo del agua fría. El atribulado
Arístides se arrepintió al minuto de haber pedido auxilio, porque los modos
expeditivos del tabernero, que de inmediato le recordaron al hombre del
periquete, no auguraban nada bueno.
Y, en efecto, no puede decirse que la situación de Arístides mejorase con
la llegada del tabernero sino que, muy por el contrario, las cosas se pusieron de
color negro hormiga cuando éste empezó a tirar con todas sus fuerzas, que no
eran pocas, de la rejilla. Sin que valieran de nada las débiles y educadísimas
protestas de Arístides, cuya mano, aplastada contra el lavabo, empezaba a
ponerse azul. Tanto y tan bien tiraba el tabernero que el grifo acabó por
desprenderse del lavabo, despidiendo la tubería un chorro de agua fría que los
empapó a los dos.
<<Cago en la puta>>, soltó el forzudo, y otras cosas más fuertes, mientras
se apresuraba a tapar la tubería con sus manazas. Arístides, por su parte, sin
hacer caso de sus imprecaciones, se levantó del suelo, a donde lo había arrojado
el ímpetu del último tirón, definitivo y húmedo. Y, como si empezara a
acostumbrarse a estos episodios, agarró la rejilla con grifo incorporado y, sin
más, salió de los lavabos. Chorreando, se acercó a la barra y, con estruendo de
cacharrería, puso sobre ella la mano derecha, mientras con la otra sacaba el
portamonedas del bolsillo izquierdo, lo abría, escogía unas monedas y, las dejaba
junto a su café intacto. Luego de devolver el portamonedas al bolsillo, haciendo el
mismo caso que cuando entró a los boquiabiertos clientes, que no se perdían uno
de sus movimientos, cogió su carpeta, se la encajó bajó el sobaco izquierdo y
ayudándose con la mano del mismo lado, sujetó la rejilla –que por lo que pesaba,
más habría que llamar rejaza o incluso rejota- y salió.
Parado en la acera, miró su reloj a través de las gafas empañadas y le
pareció que eran casi las dos menos cuarto. Se quedó un ratito sin moverse y
luego, impulsado por una inspiración repentina, echó una carrerita y se plantó en
la entrada del hotel Condestable, a la vuelta de la esquina. Con la mano izquierda,
bien pegado el brazo al costado para sujetar la carpeta, abrió la puerta de atrás
del primer taxi de la fila y se coló dentro con una rapidez inusitada. <<A la
Delegación Provincial, por favor. Deprisa, por favor>>, suplicó al taxista, que,
oyendo el estrépito que formó al acomodarse en el asiento, le lanzaba miradas
suspicaces por el espejo retrovisor.
Ya en camino, Arístides aprovechó para limpiarse las gafas, cuidando de
mantener bien sujeta la rejilla con el grifo para no reavivar los recelos del
taxista. Cuando terminó, y animado por el aparente desinterés de éste, que se
concentraba en los asuntos de su oficio, se atrevió a soltar la carpeta sobre el
asiento y procedió a revisar y ordenar su contenido, apretando siempre la rejilla
contra el pecho. En esas estaba cuando el taxi se detuvo frente a la puerta de la
Delegación. Arístides levantó la cabeza y luego miró su reloj, que marcaba las dos
menos cuatro minutos. Y como iba adquiriendo cierta destreza con la mano
izquierda, tardó muy poco en sacar su portamonedas y pagar el importe de la
carrera, por lo que cuando se disponía a salir del taxi se sentía casi feliz.
Con la carpeta bajo el sobaco, movió la rejilla para agarrar la manija de
la puerta con la mano derecha, no sin provocar nuevas miradas del taxista, que,
olvidando el espejo retrovisor, se había vuelto directamente hacia él alarmado
por los golpetazos del grifo contra la puerta. <<Oiga, ¿qué está haciendo? ¡Que
me va a destrozar el coche, por Dios!>>, soltó, saliendo como un rayo del taxi.
Forcejeaba Arístides, sudoroso, con la manija y la rejilla, cuando el taxista,
plantado del otro lado de la puerta, la abrió de golpe, a resultas de lo cual él se
vio de pronto en el asfalto, medio sentado, medio tumbado, con la mano derecha
colgando, junto con el grifo, de la rejilla enganchada en la manija.
Sin importarle gran cosa lo que le iba diciendo el taxista, el ya no tan feliz
Arístides se retorcía intentando alcanzar los papeles que, otra vez, andaban en
su mayor parte desperdigados por el suelo. <<Pero hombre, por Dios, deje usted
eso, estése quieto, que voy a desengancharle>>, oyó entonces que decía el
conductor. Y esto a Arístides sí que le importó, y mucho, tanto que, abandonando
su tarea, levantó hacia él sus ojillos aterrorizados y rogó: << No, por favor,
déjeme a mí. No, oiga, oiga, suélteme, por favor, suelte la…>>. Pero ya el taxista
había agarrado la rejilla y, dando un fortísimo tirón, fue a hacer compañía a
Arístides en el suelo, donde quedó, atónito, viendo cómo se les venía encima
media puerta.
De la rejilla, que el taxista aferraba aún entre las manos, colgaba ahora el
panel interior de la puerta del taxi. Además del grifo. Además de la mano
derecha azulada de Arístides. Que, haciendo equilibrios, pudo consultar su reloj
para descubrir, desolado, que eran las dos y siete minutos.
MaG Pascual
Agosto de 2010
Vous aimerez peut-être aussi
- Carrier Centrifuga 19xrDocument20 pagesCarrier Centrifuga 19xrJorge Perez CorreaPas encore d'évaluation
- Ats Del LaboratorioDocument3 pagesAts Del LaboratorioLeonel Gamero CardenasPas encore d'évaluation
- El Papel de Las Inversiones en El Capital Físico y HumanoDocument2 pagesEl Papel de Las Inversiones en El Capital Físico y HumanoPercy Heflin Gonzales Ayma100% (1)
- Bombas Centrifugas Acopladas Por Separado, Conectadas en Serie y en ParaleloDocument2 pagesBombas Centrifugas Acopladas Por Separado, Conectadas en Serie y en ParaleloDulce SantiagoPas encore d'évaluation
- Elementos Del EmbragueDocument11 pagesElementos Del Embraguecidia7314Pas encore d'évaluation
- PULPACA Final PDFDocument25 pagesPULPACA Final PDFnilmacedeno21Pas encore d'évaluation
- Secado Por Lecho FluidizadoDocument5 pagesSecado Por Lecho FluidizadoyuricaPas encore d'évaluation
- Codigos AsciiDocument4 pagesCodigos AsciiJorge AriasPas encore d'évaluation
- 3.-Plantilla Documento Requerimientos de SoftwareDocument28 pages3.-Plantilla Documento Requerimientos de SoftwareZackyJácome100% (1)
- Diseño de Cava Cuarto PDFDocument24 pagesDiseño de Cava Cuarto PDFLuis Enrique Pinillos Ibarra0% (2)
- Ciencias de La NaturalezaDocument306 pagesCiencias de La NaturalezaAlejandra Mendez0% (1)
- La Metacognicion y AutorregulaciónDocument5 pagesLa Metacognicion y AutorregulaciónMaria Perez Blandon100% (1)
- ASTM C936-01 EspañolDocument2 pagesASTM C936-01 EspañolCarlos Chavarri Bazan100% (2)
- Correlaciones Generalizadas para GasesDocument6 pagesCorrelaciones Generalizadas para GasesBriyith CañaveralPas encore d'évaluation
- Elaborar Esquema (Planeación Estratégica y Planeación Del SGC)Document10 pagesElaborar Esquema (Planeación Estratégica y Planeación Del SGC)Beltenebros Peña PobrePas encore d'évaluation
- In-IM-03 Ajuste y Montaje de Offset ConvencionalDocument7 pagesIn-IM-03 Ajuste y Montaje de Offset Convencionalfrank toroPas encore d'évaluation
- Evidencia 7 Cartilla Contribuir Al Cuidado Del Entorno Sin Dejar RastroDocument29 pagesEvidencia 7 Cartilla Contribuir Al Cuidado Del Entorno Sin Dejar RastroFanny Alexandra Caicedo BallesterosPas encore d'évaluation
- Varvel RS-RTDocument60 pagesVarvel RS-RTcontubici100% (1)
- Protocolo No Orientado A La ConexiónDocument5 pagesProtocolo No Orientado A La ConexiónIro Fercar100% (1)
- Lab04-Administracion Usuarios y GruposDocument6 pagesLab04-Administracion Usuarios y GruposRodrigo Arenas100% (1)
- Funcionamiento y Utilidad Del PCDocument5 pagesFuncionamiento y Utilidad Del PCluciaPas encore d'évaluation
- Manual Inscripción GraduacionesDocument10 pagesManual Inscripción Graduacionesaalcerro18Pas encore d'évaluation
- Cuaderno de Matematicas Proyecto Cuentos Version AdaptadaDocument17 pagesCuaderno de Matematicas Proyecto Cuentos Version AdaptadaMaría Ibieta IbietaPas encore d'évaluation
- ECOGRAFODocument48 pagesECOGRAFOCarla Pamela Montaño MontañoPas encore d'évaluation
- Formato # 7 Guion Vídeo EstructuradoDocument2 pagesFormato # 7 Guion Vídeo Estructuradoletreroo100% (2)
- Patron Bikini Lazo PDFDocument4 pagesPatron Bikini Lazo PDFDigna HernandezPas encore d'évaluation
- Dictamen Tecnico. MP-200-PR02-P04-F06Document4 pagesDictamen Tecnico. MP-200-PR02-P04-F06Moi YzqPas encore d'évaluation
- 3.2.1 FrisoDocument2 pages3.2.1 FrisoJOHANNA MARIA GONZALEZ PINEDAPas encore d'évaluation
- F002-00677147 SaludDocument1 pageF002-00677147 SaludJair brayan Ventura leivaPas encore d'évaluation