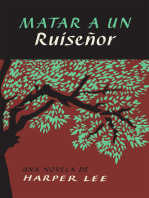Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Derecho A Destruirse
Transféré par
requemorTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Derecho A Destruirse
Transféré par
requemorDroits d'auteur :
Formats disponibles
EL DERECHO A DESTRUIRSE
Javier Cercas
(El País Semanal, diumege 4/12/2005)
Leí en una crónica de Juan José Fernández que Inés Geipel, velocista de la
extinta República Democrática Alemana, ha solicitado que se borren de los
ránkings oficiales sus récords, entre ellos la plusmarca alemana de clubes en la
prueba de 4 × 100 metros libres. El motivo de esta petición insólita es conocido:
al parecer, durante años, los deportistas de la RDA –así como los de otros países
gobernados por regímenes comunistas– fueron obligados a ingerir sustancias
prohibidas con el fin de mejorar su rendimiento, lo que por lo visto explicaría
que algunas marcas mundiales conseguidas hace veinte años (entre 1983 y 1988
se establecieron 12 de los actuales récords mundiales femeninos) hoy día ni
siquiera se rocen, igual que explicaría el hecho de que algunos países, entre ellos
la propia Alemania, se hayan visto obligados a indemnizar a antiguos
deportistas de élite que contrajeron graves enfermedades a causa de esos
programas de dopaje forzado.
A primera vista, el gesto de Inés Geipel, además de un tanto aparatoso –por no
decir teatral–, parece encomiable; no hay que descartar que sea de una necedad
perfecta. No diré que el hecho de que Geipel, que al retirarse como atleta
padeció bulimia y serios problemas de obesidad, sea en la actualidad profesora
universitaria y presidenta del Círculo de Autores Alemán avala esta sospecha,
pero tampoco la elimina. Confieso que nunca he entendido todo el asunto del
dopaje, un asunto que, sobra decirlo, no afecta sólo a los antiguos países
comunistas, sino que está a la orden del día en todas partes y en casi todos los
deportes. Por supuesto, es inaceptable que a los deportistas, como a cualquier
otra persona, se les obligue a drogarse, o que se les drogue sin que tengan
conocimiento de ello, y de las consecuencias que acarrea. Pero ¿y si son ellos los
que, como ocurre casi siempre (como ocurría también en los países comunistas),
deciden drogarse para mejorar sus marcas? Conocemos los argumentos usuales
contra el dopaje. Uno: quien se dopa hace trampas, pues mejora artificialmente
su rendimiento y coloca a sus competidores en situación de desventaja. Dos:
quien se dopa pone en peligro su salud y hasta su vida. El primer argumento
carece de la menor consistencia: si todos los deportistas pudieran doparse –es
decir, ingerir las sustancias que más convienen a su organismo para que éste dé
lo mejor de sí mismo–, todos estarían en igualdad de condiciones y nadie se
hallaría en desventaja; por eso el gesto de Geipel es una necedad: todas las
atletas alemanas de su época se dopaban, así que todas corrían en las mismas
condiciones, y por tanto su récord es de una legitimidad absoluta. En cuanto al
segundo argumento –el que atañe a la salud de los deportistas–, es irrefutable,
pero también rigurosamente insuficiente, porque en una sociedad libre todo el
mundo deber tener derecho a poner en peligro su salud, o incluso a destruirse,
como le plazca, siempre y cuando no destruya a nadie con él. Claro que hay
razones menos estúpidas para poner en peligro la propia salud que rebajar una
marca de atletismo en medio segundo, pero ése no es motivo suficiente para
impedir que alguien lo haga si así lo ha decidido.
No se escandalicen. Piensen en lo que ocurriría si elimináramos los logros
obtenidos con la ayuda de las drogas por políticos, por periodistas, por
empresarios, por artistas. De los escritores, ni hablemos. Cuenta Graham
Greene que a finales de los años treinta se sometió a una dieta salvaje de
bencedrina para forzar su ritmo de escritura. El resultado fue que en ese tiempo
escribió El agente confidencial y terminó El poder y la gloria; también, que se
vio sumido en una depresión sin fondo que acabó destruyendo su matrimonio y
a punto estuvo de destruirle a él. El caso de Greene no es, como se sabe, insólito.
De hecho, la historia de la literatura apenas registra el nombre de algún escritor
que no se dopase del modo que fuese, y yo sólo conozco a dos novelistas –J. M.
Coetzee y Kazuo Ishiguro– capaces de aguantar a pie firme un cóctel literario
entero sin embriagarse. De acuerdo, Ishiguro y Coetzee son dos de los mejores,
pero ¿qué hacemos con los demás? ¿Obligamos a que desaparezcan de las
librerías El agente confidencial y El poder y la gloria porque fueron escritas con
la ayuda de la bencedrina? ¿Prohibimos las obras completas de James Joyce y
Ernest Hemingway y Samuel Beckett y Scott Fitzgerald y William Faulkner
porque fueron escritas con la ayuda masiva de alcohol? ¿Y qué ocurriría si
sometiéramos a controles antidopaje a políticos, periodistas, empresarios y
artistas?
¿Cuántas constituciones y tratados, cuántos periódicos, cuántas empresas,
cuántos cuadros y esculturas superarían la prueba? En todo este asunto del
dopaje en el deporte, el fariseísmo y la hipocresía alcanzan cotas fabulosas. Y,
por favor, no nos vengan con la pamema de que los deportistas deben ser un
ejemplo para la juventud: si ellos lo son, con mayor motivo deberían serlo
políticos, periodistas, empresarios, artistas y escritores. Vivir es un deporte de
riesgo, y hemos construido la civilización a base de destruirnos, con las drogas y
con lo que teníamos a mano. Excluir las drogas del deporte es excluirlo de la
civilización.
Vous aimerez peut-être aussi
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5794)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20011)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyD'EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceD'EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2556)
- Orgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaD'EverandOrgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20517)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionD'EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (12945)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItD'EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3271)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionD'EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2506)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksD'EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (19653)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2565)
- Matar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)D'EverandMatar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)Évaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (23003)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationD'EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2499)
- Amiga, lávate esa cara: Deja de creer mentiras sobre quién eres para que te conviertas en quien deberías serD'EverandAmiga, lávate esa cara: Deja de creer mentiras sobre quién eres para que te conviertas en quien deberías serÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (681)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (353)
- To Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)D'EverandTo Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)Évaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (22901)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseD'EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1107)

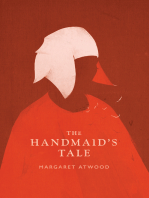
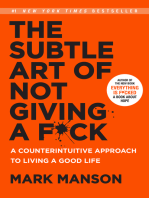










![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)