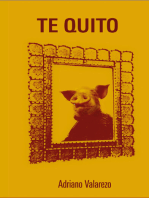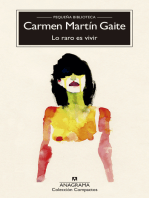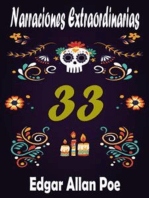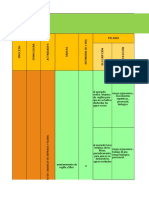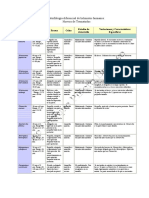Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cuentos Dominicanos e Hispanoamericanos
Transféré par
ilustrado25Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cuentos Dominicanos e Hispanoamericanos
Transféré par
ilustrado25Droits d'auteur :
Formats disponibles
La mancha indeleble
Juan Bosch
Todos los que haban cruzado la puerta antes que yo haban entregado sus cabezas, y
yo las vea colocadas en una larga hilera de vitrinas que estaban adosadas a la pared de
enfrente. Seguramente en esas vitrinas no entraba aire contaminado, pues las cabezas
se conservaban en forma admirable, casi como si estuvieran vivas, aunque les faltaba el
flujo de la sangre bajo la piel. Debo confesar que el espectculo me produjo un miedo
sbito e intenso. Durante cierto tiempo me sent paralizado por el terror. Pero era el
caso que an incapacitado para pensar y para actuar, yo estaba all: haba pasado el
umbral y tena que entregar mi cabeza. Nadie podra evitarme esa macabra
experiencia.
La situacin era en verdad aterradora. Pareca que no haba distancia entre la vida que
haba dejado atrs, del otro lado de la puerta, y la que iba a iniciar en ese momento.
Fsicamente, la distancia sera de tres metros, tal vez de cuatro.
Sin embargo lo que vea indicaba que la separacin entre lo que fui y lo que sera no
poda medirse en trminos humanos.
-Entregue su cabeza -dijo una voz suave.
-La ma? -pregunt, con tanto miedo que a duras penas me oa a m mismo.
-Claro -Cul va a ser?
A pesar de que no era autoritaria, la voz llenaba todo el saln y resonaba entre las
paredes, que se cubran con lujosos tapices. Yo no poda saber de dnde sala. Tena la
impresin de que todo lo que vea estaba hablando a un tiempo: el piso de mrmol
negro y blanco, la alfombra roja que iba de la escalinata a la gran mesa del recibidor, y
la alfombra similar que cruzaba a todo lo largo por el centro; las grandes columnas de
maylica, las cornisas de cubos dorados, las dos enormes lmparas colgantes de cristal
de Bohemia. Slo saba a ciencia cierta que ninguna de las innumerables cabezas de las
vitrinas haba emitido el menor sonido.
Tal vez con el deseo inconsciente de ganar tiempo, pregunt.
-Y cmo me la quito?
-Sujtela fuertemente con las dos manos, apoyando los pulgares en las curvas de la
quijada; tire hacia arriba y ver con qu facilidad sale. Colquela despus sobre la
mesa.
Si se hubiera tratado de una pesadilla me habra explicado la orden y mi situacin.
Pero no era una pesadilla. Eso estaba sucedindome en pleno estado de lucidez,
mientras me hallaba de pie y solitario en medio de un lujoso saln. No se vea una silla,
y como temblaba de arriba abajo debido al fro mortal que se haba desatado en mis
venas, necesitaba sentarme o agarrarme de algo. Al fin apoy las dos manos en la mesa.
-No ha odo o no ha comprendido? -dijo la voz.
Ya dije que la voz no era autoritaria sino suave. Tal vez por eso me pareca tan terrible.
Resulta aterrador or la orden de quitarse la cabeza dicha con tono normal, ms bien
tranquilo. Estaba seguro de que el dueo de esa voz haba repetido la orden tantas
veces que ya no le daba la menor importancia a lo que deca.
Al fin logr hablar.
-S, he odo y he comprendido -dije-. Pero no puedo despojarme de mi cabeza as como
as. Deme algn tiempo para pensarlo. Comprenda que ella est llena de mis ideas, de
mis recuerdos. Es el resumen de mi propia vida. Adems, si me quedo sin ella, con
qu voy a pensar?
La parrafada no me sali de golpe. Me ahogaba. Dos veces tuve que parar para tomar
aire. Call, y me pareci que la voz emita un ligero gruido, como de risa burlona.
-Aqu no tiene que pensar. Pensaremos por usted. En cuanto a sus recuerdos, no va a
necesitarlos ms: va a empezar una nueva vida.
-Vida sin relacin conmigo mismo, si mis ideas, sin emociones propias? -pregunt.
Instintivamente mir hacia la puerta por donde haba entrado. Estaba cerrada. Volv
los ojos a los dos extremos del gran saln. Haba tambin puertas en esos extremos,
pero ninguna estaba abierta.
El espacio era largo y de techo alto, lo cual me hizo sentirme tan desamparado como
un nio perdido en una gran ciudad. No haba la menor seal de vida. Slo yo me
hallaba en ese saln imponente.
Peor an: estbamos la voz y yo. Pero la voz no era humana, no poda relacionarse con
un ser de carne y hueso. Me hallaba bajo la impresin de que miles de ojos malignos,
tambin sin vida, estaban mirndome desde las paredes, y de que millones de seres
minsculos e invisibles acechaban mi pensamiento.
-Por favor, no nos haga perder tiempo, que hay otros en turno -dijo la voz.
No es fcil explicar lo que esas palabras significaron para m. Sent que alguien iba a
entrar, que ya no estara ms tiempo solo, y volv la cara hacia la puerta. No me haba
equivocado; una mano sujetaba el borde de la gran hoja de madera brillante y la
empujaba hacia adentro, y un pie se posaba en el umbral. Por la abertura de la puerta
se adverta que afuera haba poca luz. Sin duda era la hora indecisa entre el da que
muere y la que todava no ha cerrado.
En medio de mi terror actu como un autmata. Me lanc impetuosamente hacia la
puerta, empuj al que entraba y salt a la calle. Me di cuenta de que alguna gente se
alarm al verme correr; tal vez pensaron que haba robado o haba sido sorprendido en
el momento de robar. Comprenda que llevaba el rostro plido y los ojos desorbitados,
y de haber habido por all un polica, me hubiera perseguido. De todas maneras, no me
importaba. Mi necesidad de huir era imperiosa, y hua como loco.
Durante una semana no me atrev a salir de casa. Oa da y noche la voz y vea en todas
partes los millares de ojos sin vida y los centenares de cabezas sin cuerpo. Pero en la
octava noche, aliviado de mi miedo, me arriesgu a ir a la esquina, a un cafetucho de
mala muerte, visitado siempre por gente extraa. Al lado de la mesa que ocup haba
otra vaca. A poco, dos hombres se sentaron en ella. Uno tena los ojos sombros; me
mir con intensidad y luego dijo al otro:
-Ese fue el que huy despus que estaba...
Yo tomaba en ese momento una taza de caf. Me temblaron las manos con tanta
violencia que un poco de la bebida se me derram en la camisa.
Mi mal es que no tengo otra camisa ni manera de adquirir una nueva. Mientras me
esfuerzo en hacer desaparecer la mancha oigo sin cesar las ltimas palabras del hombre
de los ojos sombros:
-Despus que ya estaba inscrito.
El miedo me hace sudar fro. Y yo s que no podr librarme de este miedo; que lo
sentir ante cualquier desconocido. Pues en verdad ignoro si los dos hombres eran
miembros o eran enemigos del Partido.
Ahora estoy en casa, tratando de lavar la camisa. Para el caso, he usado jabn, cepillo y
un producto qumico especial que hall en el bao. La mancha no se va. Est ah,
indeleble. Al contrario, me parece que a cada esfuerzo por borrarla se destaca ms.
FIN
Los amos
Juan Bosch
Cuando ya Cristino no serva ni para ordear una vaca, don Po lo llam y le dijo que
iba a hacerle un regalo.
-Le voy a dar medio peso para el camino. Ust est muy mal y no puede seguir
trabajando. Si se mejora, vuelva.
Cristino extendi una mano amarilla, que le temblaba.
-Mucha gracia, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura.
-Puede quedarse aqu esta noche, si quiere, y hasta hacerse una tisana de cabrita. Eso es
bueno.
Cristino se haba quitado el sombrero, y el pelo abundante, largo y negro le caa sobre
el pescuezo. La barba escasa pareca ensuciarle el rostro, de pmulos salientes.
-Ta bien, don Po -dijo-; que Dio se lo pague.
Baj lentamente los escalones, mientras se cubra de nuevo la cabeza con el viejo
sombrero de fieltro negro. Al llegar al ltimo escaln se detuvo un rato y se puso a
mirar las vacas y los cros.
-Que animao ta el becerrito -coment en voz baja.
Se trataba de uno que l haba curado das antes. Haba tenido gusanos en el ombligo y
ahora correteaba y saltaba alegremente.
Don Po sali a la galera y tambin se detuvo a ver las reses. Don Po era bajo,
rechoncho, de ojos pequeos y rpidos. Cristino tena tres aos trabajando con l. Le
pagaba un peso semanal por el ordeo, que se haca de madrugada, las atenciones de
la casa y el cuido de los terneros. Le haba salido trabajador y tranquilo aquel hombre,
pero haba enfermado y don Po no quera mantener gente enferma en su casa.
Don Po tendi la vista. A la distancia estaban los matorrales que cubran el paso del
arroyo, y sobre los matorrales, las nubes de mosquitos. Don Po haba mandado poner
tela metlica en todas las puertas y ventanas de la casa, pero el rancho de los peones no
tena ni puertas ni ventanas; no tena ni siquiera setos. Cristino se movi all abajo, en
el primer escaln, y don Po quiso hacerle una ltima recomendacin.
-Cuando llegue a su casa pngase en cura, Cristino.
-Ah, s, cmo no, don. Mucha gracia -oy responder.
El sol herva en cada diminuta hoja de la sabana. Desde las lomas de Terrero hasta las
de San Francisco, prdidas hacia el norte, todo fulga bajo el sol. Al borde de los
potreros, bien lejos, haba dos vacas. Apenas se las distingua, pero Cristino conoca
una por una todas las reses.
-Vea, don -dijo- aquella pinta que se aguaita all debe haber paro anoche o por la
maana, porque no le veo barriga.
Don Po camin arriba.
-Ust cree, Cristino? Yo no la veo bien.
-Arrmese pa aquel lao y la ver.
Cristino tena fro y la cabeza empezaba a dolerle, pero sigui con la vista al animal.
-Dese una caminata y me la arrea, Cristino -oy decir a don Po.
-Yo fuera a buscarla, pero me toy sintiendo mal.
-La calentura?
-Unj, me ta subiendo.
-Eso no hace. Ya ust est acostumbrado, Cristino. Vaya y trigamela.
Cristino se sujetaba el pecho con los dos brazos descarnados. Senta que el fro iba
dominndolo. Levantaba la frente. Todo aquel sol, el becerrito...
-Va a trarmela? -insisti la voz.
Con todo ese sol y las piernas temblndole, y los pies descalzos llenos de polvo.
-Va a buscrmela, Cristino?
Tena que responder, pero la lengua le pesaba. Se apretaba ms los brazos sobre el
pecho. Vesta una camisa de listado sucia y de tela tan delgada que no le abrigaba.
Resonaron pisadas arriba y Cristino pens que don Po iba a bajar. Eso asust a
Cristino.
-Ello s, don -dijo-: voy a dir. Deje que se me pase el fro.
-Con el sol se le quita. Hgame el favor, Cristino. Mire que esa vaca se me va y puedo
perder el becerro.
Cristino segua temblando, pero comenz a ponerse de pie.
-Si: ya voy, don -dijo.
-Cogi ahora por la vuelta del arroyo -explic desde la galera don Po.
Paso a paso, con los brazos sobre el pecho, encorvado para no perder calor, el pen
empez a cruzar la sabana. Don Po lo vea de espaldas. Una mujer se desliz por la
galera y se puso junto a don Po.
-Qu da tan bonito, Po! -coment con voz cantarina.
El hombre no contest. Seal hacia Cristino, que se alejaba con paso torpe como si
fuera tropezando.
-No quera ir a buscarme la vaca pinta, que pari anoche. Y ahorita mismo le di medio
peso para el camino.
Call medio minuto y mir a la mujer, que pareca demandar una explicacin.
-Malagradecidos que son, Herminia -dijo-. De nada vale tratarlos bien.
Ella asinti con la mirada.
-Te lo he dicho mil veces, Po -coment. Y ambos se quedaron mirando a Cristino, que
ya era apenas una mancha sobre el verde de la sabana.
FIN
La mujer
Juan Bosch
La carretera est muerta. Nadie ni nada la resucitar. Larga, infinitamente larga, ni en
la piel gris se le ve vida. El sol la mat; el sol de acero, de tan candente al rojo, un rojo
que se hizo blanco. Tornose luego transparente el acero blanco, y sigue ah, sobre el
lomo de la carretera.
Debe hacer muchos siglos de su muerte. La desenterraron hombres con picos y palas.
Cantaban y picaban; algunos haba, sin embargo, que ni cantaban ni picaban. Fue muy
largo todo aquello. Se vea que venan de lejos: sudaban, hedan. De tarde el acero
blanco se volva rojo; entonces en los ojos de los hombres que desenterraban la
carretera se agitaba una hoguera pequeita, detrs de las pupilas.
La muerta atravesaba sabanas y lomas y los vientos traan polvo sobre ella. Despus
aquel polvo muri tambin y se pos en la piel gris.
A los lados hay arbustos espinosos. Muchas veces la vista se enferma de tanta
amplitud. Pero las planicies estn peladas. Pajonales, a distancia. Tal vez aves rapaces
coronen cactos. Y los cactos estn all, ms lejos, embutidos en el acero blanco.
Tambin hay bohos, casi todos bajos y hechos con barro. Algunos estn pintados de
blanco y no se ven bajo el sol. Slo se destaca el techo grueso, seco, ansioso de
quemarse da a da. Las caas dieron esas techumbres por las que nunca rueda agua.
La carretera muerta, totalmente muerta, est ah, desenterrada, gris. La mujer se vea,
primero, como un punto negro, despus, como una piedra que hubieran dejado sobre
la momia larga. Estaba all tirada sin que la brisa le moviera los harapos. No la
quemaba el sol; tan slo senta dolor por los gritos del nio. El nio era de bronce,
pequen, con los ojos llenos de luz, y se agarraba a la madre tratando de tirar de ella
con sus manecitas. Pronto iba la carretera a quemar el cuerpo, las rodillas por lo menos,
de aquella criatura desnuda y gritona.
La casa estaba all cerca, pero no poda verse.
A medida que se avanzaba creca aquello que pareca una piedra tirada en medio de la
gran carretera muerta. Creca, y Quico se dijo: "Un becerro, sin duda, estropeado por
un auto".
Tendi la vista: la planicie, la sabana. Una colina lejana, con pajonales, como si fuera
esa colina slo un montoncito de arena apilada por los vientos. El cauce de un ro; las
fauces secas de la tierra que tuvo agua mil aos antes de hoy. Se resquebrajaba la
planicie dorada bajo el pesado acero transparente. Y los cactos, los cactos coronados de
aves rapaces.
Ms cerca ya, Quico vio que era persona. Oy distintamente los gritos del nio.
El marido le haba pegado. Por la nica habitacin del boho, caliente como horno, la
persigui, tirndole de los cabellos y machacndole la cabeza a puetazos.
-Hija de mala madre! Hija de mala madre! Te voy a matar como a una perra,
desvergons!
-Pero si nadie pas, Chepe: nadie pas -quera ella explicar.
-Que no? Ahora vers!
Y volva a golpearla.
El nio se agarraba a las piernas de su pap, no saba hablar an y pretenda evitarlo.
l vea la mujer sangrando por la nariz. La sangre no le daba miedo, no, solamente
deseos de llorar, de gritar mucho. De seguro mam morira si segua sangrando.
Todo fue porque la mujer no vendi la leche de cabra, como l se lo mandara; al volver
de las lomas, cuatro das despus, no hall el dinero. Ella cont que se haba cortado la
leche; la verdad es que la bebi el nio. Prefiri no tener unas monedas a que la
criatura sufriera hambre tanto tiempo.
Le dijo despus que se marchara con su hijo:
-Te matar si vuelves a esta casa!
La mujer estaba tirada en el piso de tierra; sangraba mucho y nada oa. Chepe,
frentico, la arrastr hasta la carretera. Y se qued all, como muerta, sobre el lomo de
la gran momia.
Quico tena agua para dos das ms de camino, pero la gast en rociar la frente de la
mujer. La llev hasta el boho, dndole el brazo, y pens en romper su camisa listada
para limpiarla de sangre. Chepe entr por el patio.
-Te dije que no quera verte m aqu, conden!
Parece que no haba visto al extrao. Aquel acero blanco, transparente, le haba vuelto
fiera, de seguro. El pelo era estopa y las crneas estaban rojas.
Quico le llam la atencin; pero l, medio loco, amenaz de nuevo a su vctima. Iba a
pegarle ya. Entonces fue cuando se entabl la lucha entre los dos hombres.
El nio pequen comenz a gritar otra vez; ahora se envolva en la falda de su mam.
La lucha era como una cancin silenciosa. No decan palabra. Slo se oan los gritos del
muchacho y las pisadas violentas.
La mujer vio cmo Quico ahogaba a Chepe: tena los dedos engarfiados en el pescuezo
de su marido. ste comenz por cerrar los ojos; abra la boca y le suba la sangre al
rostro.
Ella no supo qu sucedi, pero cerca, junto a la puerta, estaba la piedra; una piedra
como lava, rugosa, casi negra, pesada. Sinti que le naca una fuerza brutal. La alz.
Son seco el golpe. Quico solt el pescuezo del otro, luego dobl las rodillas, despus
abri los brazos con amplitud y cay de espaldas, sin quejarse, sin hacer un esfuerzo.
La tierra del piso absorba aquella sangre tan roja, tan abundante. Chepe vea la luz
brillar en ella.
La mujer tena las manos crispadas sobre la cara, todo el pelo suelto y los ojos
pugnando por saltar. Corri. Senta flojedad en las coyunturas. Quera ver si alguien
vena. Pero sobre la gran carretera muerta, totalmente muerta, slo estaba el sol que la
mat. All, al final de la planicie, la colina de arenas que amontonaron los vientos. Y
cactos embutidos en el acero.
FIN
La bella alma de don Damin
Juan Bosch
Don Damin entr en la inconsciencia rpidamente, a comps con la fiebre que iba
subiendo por encima de treinta y nueve grados. Su alma se senta muy incmoda, casi
a punto de calcinarse, razn por la cual comenz a irse recogiendo en el corazn. El
alma tena infinita cantidad de tentculos, como un pulpo de innmeros pies, cada uno
metido en una vena y algunos sumamente delgados metidos en vasos. Poco a poco fue
retirando esos pies, y a medida que iba hacindolo don Damin perda calor y
empalideca. Se le enfriaron primero las manos, luego las piernas y los brazos; la cara
comenz a ponerse atrozmente plida, cosa que observaron las personas que rodeaban
el lujoso lecho. La propia enfermera se asust y dijo que era tiempo de llamar al
mdico. El alma oy esas palabras y pens: Hay que apresurarse, o viene ese seor y
me obliga a quedarme aqu hasta que me queme la fiebre.
Empezaba a clarear. Por los cristales de las ventanas entraba una luz lvida, que
anunciaba el prximo nacimiento del da. Asomndose a la boca de don Damin -que
se conservaba semiabierta para dar paso a un poco de aire- el alma not la claridad y se
dijo que si no actuaba pronto no podra hacerlo ms tarde debido a que la gente la
vera salir y le impedira abandonar el cuerpo de su dueo. El alma de don Damin era
ignorante en ciertas cosas; por ejemplo, no saba que una vez libre resultaba totalmente
invisible.
Hubo un prolongado revuelo de faldas alrededor de la soberbia cama donde yaca el
enfermo, y se dijeron frases atropelladas que el alma no atin a or, ocupada como
estaba en escapar de su prisin. La enfermera entr con una jeringa hipodrmica en la
mano.
-Ay, Dios mo, Dios mo, que no sea tarde! -clam la voz de la vieja criada.
Pero era tarde. A un mismo tiempo la aguja penetraba en un antebrazo de don Damin
y el alma sacaba de la boca del moribundo sus ltimos tentculos. El alma pens que la
inyeccin haba sido un gasto intil. En un instante se oyeron gritos diversos y pasos
apresurados, y mientras alguien -de seguro la criada, porque era imposible que se
tratara de la suegra o de la mujer de don Damin- se tiraba aullando sobre el lecho, el
alma se lanzaba al espacio, directamente hacia la lujosa lmpara de cristal de Bohemia
que penda del centro del techo. All se agarr con suprema fuerza y mir hacia abajo;
don Damin era ya un despojo amarillo, de facciones casi transparentes y duras como
el cristal; los huesos del rostro parecan haberle crecido y la piel tena un brillo
repelente. Junto a l se movan la suegra, la seora y la enfermera; con la cabeza
hundida en el lecho sollozaba la anciana criada. El alma saba a ciencia cierta lo que
estaba sintiendo y pensando cada una, pero no quiso perder tiempo en observarlas. La
luz creca muy de prisa y ella tema ser vista all donde se hallaba, trepada en la
lmpara, agarrndose con indescriptible miedo. De pronto vio a la suegra de don
Damin tomar a su hija de un brazo y llevarla al pasillo; all le habl, con acento muy
bajo. Y he aqu las palabras que oy el alma:
-No vayas a comportarte ahora como una desvergonzada. Tienes que demostrar dolor.
-Cuando llegue gente, mam -susurr la hija.
-No, desde ahora. Acurdate que la enfermera puede contar luego...
En el acto la flamante viuda corri hacia la cama como una loca diciendo:
-Damin, Damin mo; ay, mi Damin! Cmo podr yo vivir sin ti, Damin de mi
vida?
Otra alma con menos mundo se hubiera asombrado, pero la de don Damin, trepada
en su lmpara, admir la buena ejecucin del papel. El propio don Damin proceda
as en ciertas ocasiones, sobre todo cuando le tocaba actuar en lo que l llamaba "la
defensa de mis intereses". La viuda lloraba ahora "defendiendo sus intereses". Era
bastante joven y agraciada, en cambio don Damin pasaba de los sesenta. Ella tena
novio cuando l la conoci, y el alma haba sufrido ratos muy desagradables a causa de
los celos de su ex dueo. El alma recordaba cierta escena, haca por cierto pocos meses,
en la que la mujer dijo:
-No puedes prohibirme que le hable! T sabes que me cas contigo por tu dinero!
A lo que don Damin haba contestado que con ese dinero l haba comprado el
derecho a no ser puesto en ridculo. La escena fue muy desagradable, con intervencin
de la suegra y amenazas de divorcio. En suma, un mal momento, empeorado por la
circunstancia de que la discusin fue cortada en seco debido a la llegada de unos muy
distinguidos visitantes a quienes marido y mujer atendieron con encantadoras sonrisas
y maneras tan finas que slo ella, el alma de don Damin, apreciaba en todo su real
valor.
Estaba el alma all arriba, en la lmpara, recordando tales cosas, cuando lleg a toda
prisa un sacerdote. Nadie saba por qu se presentaba tan a tiempo, puesto que todava
no acababa de salir el sol del todo y el sacerdote haba sido visita durante la noche.
-Vine porque tena el presentimiento; vine porque tema que don Damin diera su
alma sin confesar -trat de explicar.
A lo que la suegra del difunto, llena de desconfianza, pregunt:
-Pero no confes anoche, padre?
Aluda a que durante cerca de una hora el ministro del Seor haba estado encerrado a
solas con don Damin, y todos crean que el enfermo haba confesado. Pero no haba
sucedido eso. Trepada en su lmpara, el alma saba que no; y saba tambin por qu
haba llegado el cura. Aquella larga entrevista solitaria haba tenido un tema ms bien
rido; pues el sacerdote propona a don Damin que testara dejando una importante
suma para el nuevo templo que se construa en la ciudad, y don Damin quera dejar
ms dinero del que se le solicitaba, pero destinado a un hospital. No se entendieron y
al llegar a su casa el padre not que no llevaba consigo su reloj. Era prodigioso lo que
le suceda al alma, una vez libre, eso de poder saber cosas que no haban ocurrido en su
presencia, as como adivinar lo que la gente pensaba e iba a hacer. El alma saba que el
cura se haba dicho: "Recuerdo haber sacado el reloj en casa de don Damin para ver
qu hora era; seguramente lo he dejado all". De manera que esa visita a hora tan
extraordinaria nada tena que ver con el reino de Dios.
-No, no confes -explic el sacerdote mirando fijamente a la suegra de don Damin-.
No lleg a confesar anoche, y quedamos en que vendra hoy a primera hora para
confesar y tal vez comulgar. He llegado tarde, y es gran lstima -dijo mientras mova el
rostro hacia los rincones y las doradas mesillas, sin duda con la esperanza de ver el
reloj en una de ellas.
La vieja criada, que tena ms de cuarenta aos atendiendo a don Damin, levant la
cabeza y mostr dos ojos enrojecidos por el llanto.
-Despus de todo no le haca falta -asegur-, que Dios me perdone. No necesitaba
confesar porque tena una bella alma, un alma muy bella tena don Damin.
Diablos, eso s era interesante! Jams haba pensado el alma de don Damin que fuera
bella. Su amo haca ciertas cosas raras, y como era un hermoso ejemplar de hombre rico
y vesta a la perfeccin y manejaba con notable oportunidad su libreta de banco, el
alma no haba tenido tiempo de pensar en algunos aspectos que podan relacionarse
con su propia belleza o con su posible fealdad. Por ejemplo, recordaba que su amo le
ordenaba sentirse bien cuando tras laboriosas entrevistas con el abogado don Damin
hallaba la manera de quedarse con la casa de algn deudor -y a menudo ese deudor no
tena dnde ir a vivir despus- o cuando a fuerza de piedras preciosas y de ayuda en
metlico -para estudios, o para la salud de la madre enferma- una linda joven de los
barrios obreros acceda a visitar cierto lujoso departamento que tena don Damin.
Pero era ella bella o era fea?
Desde que logr desasirse de las venas de su amo hasta que fue objeto de esa mencin
por parte de la criada, haba pasado, segn clculo del alma, muy corto tiempo; y
probablemente era mucho menos todava de lo que ella pensaba. Todo sucedi muy de
prisa y adems de manera muy confusa. Ella sinti que se cocinaba dentro del cuerpo
del enfermo y comprendi que la fiebre seguira subiendo. Antes de retirarse, mucho
ms all de la medianoche, el mdico lo haba anunciado. Haba dicho:
-Puede ser que la fiebre suba al amanecer; en ese caso hay que tener cuidado. Si ocurre
algo llmenme.
Iba ella a permitir que se le horneara? Se hallaba con lo que podra denominarse su
centro vital muy cerca de los intestinos de don Damin, y esos intestinos despedan
fuego. Perecera como los animales horneados, lo cual no era de su agrado. Pero en
realidad, cunto tiempo haba transcurrido desde que dej el cuerpo de don Damin?
Muy poco, puesto que todava no se senta libre del calor a pesar del ligero fresco que
el da naciente esparca y lanzaba sobre los cristales de Bohemia de que se hallaba
sujeta. Pensaba que no haba sido violento el cambio de clima entre las entraas de su
ex dueo y la cristalera de la lmpara, gracias a lo cual no se haba resfriado. Pero con
o sin cambio violento, qu haba de las palabras de la criada? "Bella", haba dicho la
anciana servidora. La vieja sirvienta era una mujer veraz, que quera a su amo porque
lo quera, no por su distinguida estampa ni porque l le hiciera regalos. Al alma no le
pareci tan sincero lo que oy a continuacin.
-Claro que era una bella alma la suya! -corroboraba el cura.
-Bella era poco, seor -asegur la suegra.
El alma se volvi a mirar y vio cmo, mientras hablaba, la seora se diriga a su hija
con los ojos. En tales ojos haba a la vez una orden y una imprecacin. Parecan decir:
"Rompe a llorar ahora mismo, idiota, no vaya a ser que el seor cura se d cuenta de
que te ha alegrado la muerte de este miserable". La hija comprendi en el acto el mudo
y colrico lenguaje, pues a seguidas prorrumpi en dolorosas lamentaciones:
-Jams, jams hubo alma ms bella que la suya! Ay, Damin mo, Damin mo, luz de
mi vida!
El alma no pudo ms; estaba sacudida por la curiosidad y por el asco; quera
asegurarse sin perder un segundo de que era bella y quera alejarse de un lugar donde
cada quien trataba de engaar a los dems. Curiosa y asqueada, pues, se lanz desde la
lmpara en direccin hacia el bao, cuyas paredes estaban cubiertas por grandes
espejos. Calcul bien la distancia para caer sobre la alfombra, a fin de no hacer ruido.
Adems de ignorar que la gente no poda verla, el alma ignoraba que ella no tena
peso. Sinti gran alivio cuando advirti que pasaba inadvertida, y corri, desolada, a
colocarse frente a los espejos.
Pero qu estaba sucediendo, gran Dios? En primer lugar, ella se haba acostumbrado
durante ms de sesenta aos a mirar a travs de los ojos de don Damin; y esos ojos
estaban altos, a un metro y setenta centmetros sobre el suelo; estaba acostumbrada,
adems, al rostro vivaz de su amo, a su ojos claros, a su pelo brillante de tonos grises, a
la arrogancia con que alzaba el pecho y levantaba la cabeza, a las costosas telas con que
se vesta. Y lo que vea ahora ante s no era nada de eso, sino una extraa figura de
acaso un pie de altura, blanduzca, parda, sin contornos definidos. En primer lugar, no
se pareca a nada conocido, pues lo que deban ser dos pies y dos piernas, segn fue
siempre cuando se hallaba en el cuerpo de don Damin, era un monstruoso y, sin
embargo, pequeo racimo de tentculos como los del pulpo, pero sin regularidad, unos
ms cortos que otros, unos ms delgados que los dems y todos ellos como hechos de
humo sucio, de un indescriptible lodo impalpable, como si fueran transparentes y no lo
fueran, sin fuerza, rastreros, que se doblaban con repugnante fealdad. El alma de don
Damin se sinti perdida. Sin embargo sac coraje para mirar ms hacia arriba. No
tena cintura. En realidad, no tena cuerpo ni cuello ni nada, sino que de donde se
reunan los tentculos sala por un lado una especie de oreja cada, algo as como una
corteza rugosa y purulenta, y del otro un montn de pelos sin color, speros, unos
retorcidos, otros derechos. Pero no era eso lo peor, y ni siquiera la extraa luz griscea
y amarillenta que la envolva, sino que su boca era un agujero informe, a la vez como
de ratn y de hoyo irregular en una fruta podrida, algo horrible, nauseabundo,
verdaderamente asqueroso, y en el fondo de ese hoyo brillaba un ojo, su nico ojo, con
reflejos oscuros y expresin de terror y perfidia! Cmo explicarse que todava
siguieran esas mujeres y el cura asegurando all, en la habitacin de al lado, junto al
lecho donde yaca don Damin, que la suya haba sido una alma bella?
-Salir, salir a la calle yo as, con este aspecto, para que me vea la gente? -se preguntaba
en lo que crea toda su voz, ignorante an de que era invisible e inaudible. Estaba
perdida en un negro tnel de confusin. Qu hara, qu destino tomara?
Son el timbre. A seguidas la enfermera dijo:
-Es el mdico, seora. Voy a abrirle.
A tales palabras la esposa de don Damin comenz a aullar de nuevo, invocando a su
muerto marido y quejndose de la soledad en que la dejaba.
Paralizada ante su propia imagen el alma comprendi que estaba perdida. Se haba
acostumbrado a su refugio, al alto cuerpo de don Damin; se haba acostumbrado
incluso al insufrible olor de sus intestinos, al ardor de su estmago, a las molestias de
sus resfriados. Entonces oy el saludo del mdico y la voz de la suegra que declamaba:
-Ay, doctor, qu desgracia, doctor, qu desgracia!
-Clmese, seora, clmese -responda el mdico.
El alma se asom a la habitacin del difunto. All, alrededor de la cama se
amontonaban las mujeres; de pie en el extremo opuesto a la cabecera, con un libro
abierto, el cura comenzaba a rezar. El alma midi la distancia y salt. Salt con
facilidad que ella misma no crea tener, como si hubiera sido de aire o un extrao
animal capaz de moverse sin hacer ruido y sin ser visto. Don Damin conservaba
todava la boca ligeramente abierta. La boca estaba como hielo, pero no importaba. Por
all entr raudamente el alma y a seguidas se col laringe abajo y comenz a meter sus
tentculos en el cuerpo, atravesando las paredes interiores sin dificultad alguna. Estaba
acomodndose cuando oy hablar al mdico.
-Un momento, seora, por favor -dijo. El alma poda ver al doctor, aunque de manera
muy imprecisa. El mdico se acerc al cuerpo de don Damin, le tom una mueca,
pareci azorarse, peg el rostro al pecho y lo dej descansar ah un momento. Despus,
despaciosamente, abri su maletn y sac un estetoscopio; con todo cuidado se lo
coloc en ambas orejas y luego peg el extremo suelto sobre el lugar donde deba estar
el corazn. Volvi a poner expresin azorada; removi el maletn y extrajo de l una
jeringa hipodrmica. Con aspecto de prestidigitador que prepara un nmero
sensacional, dijo a la enfermera que llenara la jeringa mientras l iba amarrando un
pequeo tubo de goma sobre el codo de don Damin. Al parecer, tantos preparativos
alarmaron a la vieja criada.
-Pero para qu va a hacerle eso, si ya est muerto el pobre? -pregunt.
El mdico la mir de hito en hito con aire de gran seor; y he aqu lo que dijo, si bien
no para que le oyera ella, sino para que le oyeran sobre todo la esposa y la suegra de
don Damin:
-Seora, la ciencia es la ciencia, y mi deber es hacer cuanto est a mi alcance para
volver a la vida a don Damin. Almas tan bellas como la suya no se ven a diario y no es
posible dejarle morir sin probar hasta la ltima posibilidad.
Este breve discurso, dicho con noble calma, alarm a la esposa. Fue fcil notar en sus
ojos un brillo duro y en su voz cierto extrao temblor.
-Pero no est muerto? -pregunt.
El alma estaba ya metida del todo y slo tres tentculos buscaban todava, al tacto, las
venas en que haban estado aos y aos. La atencin que pona en situar esos
tentculos donde deban estar no le impidi, sin embargo, advertir el acento de intriga
con que la mujer hizo la pregunta.
El mdico no respondi. Tom el antebrazo de don Damin y comenz a pasar una
mano por l. A ese tiempo el alma iba sintiendo que el calor de la vida iba rodendola,
penetrndola, llenando las viejas arterias que ella haba abandonado para no
calcinarse. Entonces, casi simultneamente con el nacimiento de ese calor, el mdico
meti la aguja en la vena del brazo, solt el ligamento de encima del codo y comenz a
empujar el mbolo de la jeringuilla. Poco a poco, en diminutas oleadas, el calor de la
vida fue ascendiendo a la piel de don Damin.
-Milagro, Seor, milagro! -barbot el cura.
Sbitamente, presenciando aquella resurreccin, el sacerdote palideci y dio rienda
suelta a su imaginacin. La contribucin para el templo estaba segura, pues cmo
podra don Damin negarle su ayuda una vez que l le refiriera, en los das de
convalecencia, cmo le haba visto volver a la vida segundos despus de haber rogado
pidiendo por ese milagro? El Seor atendi a mis ruegos y lo sac de la tumba, don
Dami{n, dira l.
Sbitamente tambin la esposa sinti que su cerebro quedaba en blanco. Miraba con
ansiedad el rostro de su marido y se volva hacia la madre. Una y otra se hallaban
desconcertadas, mudas, casi aterradas.
Pero el mdico sonrea. Se hallaba muy satisfecho, aunque trataba de no dejarlo ver.
-Ay, si se ha salvado, gracias a Dios y a usted! -grit de pronto la criada, los ojos
cargados de lgrimas de emocin, tomando las manos del mdico-. Se ha salvado, est
resucitado! Ay, don Damin no va a tener con qu pagarle, seor! -aseguraba.
Y cabalmente en eso estaba pensando el mdico, en que don Damin tena de sobra con
qu pagarle. Pero dijo otra cosa. Dijo:
-Aunque no tuviera con qu pagarme lo hubiera hecho, porque era mi deber salvar
para la sociedad un alma tan bella como la suya.
Estaba contestndole a la criada, pero en realidad hablaba para que le oyeran los
dems; sobre todo para que le repitieran esas palabras al enfermo unos das ms tarde,
cuando estuviera en condiciones de firmar.
Cansada de or tantas mentiras el alma de don Damin resolvi dormir. Un segundo
despus don Damin se quej, aunque muy dbilmente, y movi la cabeza en la
almohada.
-Ahora dormir varias horas -explic el mdico- y nadie debe molestarlo.
Diciendo lo cual dio el ejemplo, y sali de la habitacin en puntillas.
FIN
La Nochebuena de Encarnacin Mendoza
Juan Bosch
Con su sensible ojo de prfugo Encarnacin Mendoza haba distinguido el perfil de un
rbol a veinte pasos, razn por la cual pens que la noche iba a decaer. Anduvo
acertado en su clculo; donde empez a equivocarse fue al sacar conclusiones de esa
observacin. Pues como el da se acercaba era de rigor buscar escondite, y l se
preguntaba si deba internarse en los cerros que tena a su derecha o en el caaveral
que le quedaba a la izquierda. Para su desgracia, escogi el caaveral. Hora y media
ms tarde el sol del da 24 alumbraba los campos y calentaba ligeramente a
Encarnacin Mendoza, que yaca bocarriba tendido sobre hojas de caa.
A las siete de la maana los hechos parecan estar sucedindose tal como haba
pensado el fugitivo; nadie haba pasado por las trochas cercanas. Por otra parte la brisa
era fresca y tal vez llovera, como casi todos los aos en Nochebuena. Y aunque no
lloviera los hombres no saldran de la bodega, donde estaran desde temprano
consumiendo ron, hablando a gritos y tratando de alegrarse como lo mandaba la
costumbre. En cambio, de haber tirado hacia los cerros no podra sentirse tan seguro. l
conoca bien el lugar; las familias que vivan en las hondonadas producan lea, yuca y
algn maz. Si cualquiera de los hombres que habitaban los bohos de por all bajaba
aquel da para vender bastimentos en la bodega del batey y acertaba a verlo, estaba
perdido. En leguas a la redonda no haba quin se atreviera a silenciar el encuentro.
Jams sera perdonado el que encubriera a Encarnacin Mendoza: y aunque no se
hablaba del asunto todos los vecinos de la comarca saban que aquel que le viera deba
dar cuenta inmediata al puesto de guardia ms cercano.
Empezaba a sentirse tranquilo Encarnacin Mendoza, porque tena la seguridad de que
haba escogido el mejor lugar para esconderse durante el da, cuando comenz el
destino a jugar en su contra.
Pues a esa hora la madre de Mundito pensaba igual que el prfugo: nadie pasara por
las trochas en la maana, y si Mundito apuraba el paso hara el viaje a la bodega antes
de que comenzaran a transitar los caminos los habituales borrachos del da de
Nochebuena. La madre de Mundito tena unos cuantos centavos que haba ido
guardando de lo poco que cobraba lavando ropa y revendiendo gallinas en el cruce de
la carretera, que le quedaba al poniente, a casi medio da de marcha. Con esos centavos
poda mandar a Mundito a la bodega para que comprara harina, bacalao y algo de
manteca. Aunque lo hiciera pobremente, quera celebrar la Nochebuena con sus seis
pequeos hijos, siquiera fuera comiendo frituras de bacalao.
El casero donde ellos vivan -del lado de los cerros, en el camino que divida los
caaverales de las tierras incultas- tendra catorce o quince malas viviendas, la mayor
parte techadas de yaguas. Al salir de la suya, con el encargo de ir a la bodega, Mundito
se detuvo un momento en medio del barro seco por donde en los das de zafra
transitaban las carretas cargadas de caa. Era largo el trayecto hasta la bodega. El cielo
se vea claro, radiante de luz que se esparca sobre el horizonte de cogollos de caa; era
grata la brisa y dulcemente triste el silencio. Por qu ir solo, aburrindose de caminar
por trochas siempre iguales? Durante diez segundos Mundito pens entrar al boho
vecino, donde seis semanas antes una perra negra haba parido seis cachorros. Los
dueos del animal haban regalado cinco, pero quedaba uno para amamantar a
madre, y en l haba puesto Mundito todo el inters que la falta de ternura haba
acumulado en su pequea alma. Con sus nueve aos cargados de precoz sabidura, el
nio era consciente de que si llevaba al cachorrillo tendra que cargarlo casi todo el
tiempo, porque no podra hacer tanta distancia por s solo. Mundito senta que esa idea
casi le autorizaba a disponer del perrito. De sbito, sin pensarlo ms, corri hacia la
casucha gritando:
-Doa Ofelia, emprsteme a Azabache, que lo voy a llevar all!
Oynranle o no, ya l haba pedido autorizacin, y eso bastaba. Entr como un
torbellino, tom el animalejo en brazos y sali corriendo, a toda marcha, hasta que se
perdi a lo lejos. Y as empez el destino a jugar en los planes de Encarnacin
Mendoza.
Porque ocurri que cuando, poco antes de las nueve, el nio Mundito pasaba frente al
tabln de caa donde estaba escondido el fugitivo, cansado, o simplemente movido
por esa especie de indiferencia por lo actual y curiosidad por lo inmediato que es
privilegio de los animales pequeos, Azabache se meti en el caaveral. Encarnacin
Mendoza oy la voz del nio ordenando al perrito que se detuviera. Durante un
segundo temi que el muchacho fuera la avanzada de algn grupo. Estaba clara la
maana. Con su agudo ojo de prfugo l poda ver hasta dnde se lo permita el
barullo de tallos y hojas. All, al alcance de su mirada, estaba el nio. Encarnacin
Mendoza no tena pelo de tonto. Rpidamente calcul que si lo hallaban atisbando era
hombre perdido; lo mejor sera hacerse el dormido, dando la espalda al lado por dnde
senta el ruido. Para mayor seguridad, se cubri la cara con el sombrero.
El negro cachorrillo correte; jugando con las hojas de caa, pretendiendo saltar, torpe
de movimientos, y cuando vio al fugitivo echado empez a soltar diminutos y
graciosos ladridos. Llamndolo a voces y gateando para avanzar, Mundito iba
acercndose cuando de pronto qued paralizado: haba visto al hombre. Pero para l
no era simplemente un hombre sino algo imponente y terrible; era un cadver. De otra
manera no s explicaba su presencia all y mucho menos su postura. El terror le dej
fro. En el primer momento pens huir, y hacerlo en silencio para que el cadver no se
diera cuenta. Pero le pareca un crimen dejar a Azabache abandonado, expuesto al
peligro de que el muerto se molestara con sus ladridos y lo reventara apretndolo con
las manos. Incapaz de irse sin el animalito e incapaz de quedarse all, el nio senta que
desfalleca. Sin intervencin de su voluntad levant una mano, fij la mirada en el
difunto, temblando mientras el perrillo reculaba y lanzaba sus pequeos ladridos.
Mundito estaba seguro de que el cadver iba a levantarse de momento. En su miedo,
pretendi adelantarse al muerto: peg un salt sobre el cachorrillo, al cual agarr con
nerviosa violencia por el pescuezo, y a seguidas, cabeceando contra las caas,
cortndose el rostro y las manos, impulsado por el terror, ahogndose, ech a correr
hacia la bodega. Al llegar all, a punto de desfallecer por el esfuerzo y el pavor, grit
sealando hacia el lejano lugar de su aventura:
-En la Colonia Adela hay un hombre muerto!
A lo que un vozarrn spero respondi gritando:
-Qu t diciendo ese muchacho?
Y como era la voz del sargento Rey, jefe de puesto del Central, obtuvo el mayor inters
de parte de los presentes as como los datos que solicit del muchacho. El da de
Nochebuena no poda contarse con el juez de La Romana para hacer el levantamiento
del cadver, pues deba andar por la Capital disfrutando sus vacaciones de fin de ao.
Pero el sargento era expeditivo; quince minutos despus de haber odo a Mundito el
sargento Rey iba con dos nmeros y diez o doce curiosos hacia el sitio donde yaca el
presunto cadver. Eso no haba entrado en los planes de Encarnacin Mendoza.
El propsito de Encarnacin Mendoza era pasar la Nochebuena con su mujer y sus
hijos. Escondindose de da y caminando de noche haba recorrido leguas y leguas,
desde las primeras estribaciones de la Cordillera, en la provincia del Seybo, rehuyendo
todo encuentro y esquivando bohos, corrales y cortes de rboles o quemas de tierras.
En toda la regin se saba que l haba dado muerte al cabo Pomares, y nadie ignoraba
que era hombre condenado donde se le encontrara. No deba dejarse ver de persona
alguna, excepto de Nina y de sus hijos. Y los vera slo una hora o dos, durante la
Nochebuena. Tena ya seis meses huyendo, pues fue el da de San Juan cuando
ocurrieron los hechos que le costaron la vida al cabo Pomares.
Necesariamente deba ver a su mujer y a sus hijos. Era un impulso bestial el que le
empujaba a ir, una fuerza ciega a la cual no poda resistir. Con todo y ser tan limpio de
sentimientos, Encarnacin Mendoza comprenda que con el deseos de abrazar a su
mujer y de contarles un cuento a los nios iba confundida una sombra de celos. Pero
adems necesitaba ver la casucha, la luz de lmpara iluminando la habitacin donde se
reunan cuando l volva del trabajo y los muchachos le rodeaban para que l los
hiciera rer con sus ocurrencias. El cuerpo le peda ver hasta el sucio camino, que se
haca lodazal en los tiempos de lluvia. Tena que ir o se morira de una pena tremenda.
Encarnacin Mendoza estaba acostumbrado a hacer lo que deseaba; nunca deseaba
nada malo, y se respetaba a s mismo. Por respeto a s mismo sucedi lo del da de San
Juan, cuando el cabo Pomares le falt pegndole en la cara, a l, que por no ofender no
beba y que no tena ms afn que su familia. Sucediera lo que sucediera, y aunque el
mismo Diablo hiciera oposicin, Encarnacin Mendoza pasara la Nochebuena en su
boho. Solo imaginar que Nina y los muchachos estaran tristes, sin un peso para
celebrar la fiesta, tal vez llorando por l, le parta el alma y le haca maldecir de dolor.
Pero el plan se haba enredado algo. Era cosa de ponerse a pensar si el muchacho
hablara o se quedara callado. Se haba ido corriendo, a lo que pudo colegir
Encarnacin por la rapidez de los pasos, y tal vez pens que se trataba de un pen
dormido. Acaso hubiera sido prudente alejarse de all, meterse en otro tabln de caa.
Sin embargo, vala la pena pensarlo dos veces, porque si tena la fatalidad de que
alguien pasara por la trocha de ida o de vuelta, y le vea cruzando camino y le
reconoca, era hombre perdido. No deba precipitarse; ah, por de pronto, estaba
seguro. A las nueve de la noche podra salir; caminar con cautela orillando los cerros, y
estara en su casa a las once, tal vez a las once y un cuarto. Saba lo que iba a hacer;
llamara por la ventana de la habitacin en voz baja y le dira a Nina que abriera, que
era l, su marido. Ya le pareca estar viendo a Nina con su negro pelo cado sobre las
mejillas, los ojos oscuros y brillantes, la boca carnosa, la barbilla saliente. Ese momento
de la llegada era la razn de ser de su vida; no poda arriesgarse a ser cogido antes.
Cambiar de tabln en pleno da era correr riesgo. Lo mejor sera descansar, dormir...
Despert al tropel de pasos y a la voz del nio que deca:
-Taba ah, sargento.
-Pero en cul tabln; en se o en el de all?
-En se -asegur el nio.
En se poda significar que el muchacho estaba sealando hacia el que ocupaba
Encarnacin, hacia uno vecino o hacia el de enfrente. Porque a juzgar por las voces el
nio y el sargento se hallaban en la trocha, tal vez en un punto intermedio entre varios
tablones de caa. Dependa de hacia dnde estaba sealando el nio cuando deca
se. La situacin era realmente grave, porque de lo que no haba duda era de que ya
haba gente localizando al fugitivo. El momento, pues, no era de dudar, sino de actuar.
Rpido en la decisin, Encarnacin Mendoza comenz a gatear con suma cautela,
cuidndose de que el ruido que pudiera hacer se confundiera con el de las hojas del
caaveral batidas por la brisa. Haba que salir de all pronto, sin perder un minuto.
Oy la spera voz del sargento:
-Mtase por ah, Nemesio, que yo voy por aqu! Ust, Solito, qudese por aqu!
Se oan murmullos y comentarios. Mientras se alejaba, agachado, con paso felino,
Encarnacin poda colegir que haba varios hombres en el grupo que le buscaba. Sin
duda las cosas estaban ponindose feas.
Feas para l y feas para el muchacho, quienquiera que fuese. Porque cuando el
sargento Rey y el nmero Nemesio Arroyo recorrieron el tabln de caa en que se
haban metido, maltratando los tallos ms tiernos y cortndose las manos y los brazos,
y no vieron cadver alguno, empezaron a creer que era broma lo del hombre muerto en
la Colonia Adela.
-T ta seguro que fue aqu, muchacho? -pregunt el sargento.
-S, aqu era -afirm Mundito, bastante asustado ya.
-Son cosa de muchacho, sargento; ah no hay nadie -terci el nmero Arroyo.
El sargento clav en el nio una mirada fija, escalofriante, que lo llen de pavor.
-Mire, yo vena por aqu con Azabache -empez a explicar Mundito- y lo diba
corriendo asina -lo cual dijo al tiempo que pona el perrito en el suelo-, y l cogi y se
meti ah.
Pero el nmero Solito Ruiz interrumpi la escenificacin de Mundito preguntando:
-Cmo era el muerto?
-Yo no le vide la cara -dijo el nio, temblando de miedo-; solamente le vide la ropa.
Tena un sombrero en la cara. Taba asina, de lao...
-De qu color era el pantaln? -inquiri el sargento.
-Azul, y la camisa como amarilla, y tena un sombrero negro encima de la cara...
Pero el pobre Mundito apenas poda hablar; se hallaba aterrorizado, con ganas de
llorar. A su infantil idea de las cosas, el muerto se haba ido de all slo para vengarse
de su denuncia y hacerlo quedar como un mentiroso. Seguramente en la noche le
saldra en la casa y lo perseguira toda a vida.
De todas maneras, supiralo o no Mundito en ese tabln de caas no daran con el
cadver. Encarnacin Mendoza haba cruzado con sorprendente celeridad hacia otro
tabln, y despus hacia otro ms; y ya iba atravesando la trocha para meterse en un
tercero cuando el nio, despachado por el sargento, pasaba corriendo con el perrillo
bajo el brazo. Su miedo lo par en seco al ver el torso y una pierna del difunto que
entraban en el caaveral. No poda ser otro, dado que la ropa era la que haba visto por
la maana.
-Ta aqu, sargento; ta aqu! -grit sealando hacia el punto por donde se haba perdido
el fugitivo-. Dentr ah!
Y como tena mucho miedo sigui su carrera hacia su casa, ahogndose, lleno de
lstima consigo mismo por el lo en qu s haba metido. El sargento, y con l los
soldados y curiosos que le acompaaban, se haba vuelto al or la voz del chiquillo.
-Cosa de muchacho -dijo calmosamente Nemesio Arroyo.
Pero el sargento, viejo en su oficio, era suspicaz:
-Vea, algo hay. Rodiemo ese tabln di una ve!-grit.
Y as empez la cacera, sin qu los cazadores supieran qu pieza perseguan.
Era poco ms de media maana. Repartidos en grupos, cada militar iba seguido de tres
o cuatro peones, buscando aqu y all, corriendo por las trochas, todos un poco bebidos
y todos excitados. Lentamente, las pequeas nubes azul oscuro que descansaban al ras
del horizonte empezaron a crecer y a ascender cielo arriba. Encarnacin Mendoza saba
ya que estaba ms o menos cercado. Slo que a diferencia de sus perseguidores -que
ignoraban a quin buscaban-, l pensaba que el registro del caaveral obedeca al
propsito de echarle mano y cobrarle lo ocurrido el da de San Juan.
Sin saber a ciencia cierta dnde estaban los soldados, el fugitivo se atena a su instinto
y a su voluntad de escapar; y se corra de un tabln a otro, esquivando el encuentro con
los soldados. Estaba ya a tanta distancia de ellos que si se hubiera quedado tranquilo
hubiese podido esperar hasta el oscurecer sin peligro de ser localizado. Pero no se
hallaba seguro y segua pasando de tabln a tabln. Al cruzar una trocha fue visto de
lejos, y una voz proclam a todo pulmn:
-All va, sargento, all va; y se parece a Encarnacin Mendoza!
Encarnacin Mendoza! De golpe todo el mundo qued paralizado. Encarnacin
Mendoza!
-Vengan! -demand el sargento a gritos; y a seguidas ech a correr, el revlver en la
mano, hacia donde sealaba el pen que haba visto el prfugo.
Era ya cerca de medioda, y aunque los crecientes nubarrones convertan en sofocante
y caluroso el ambiente, los cazadores del hombre apenas lo notaban; corran y corran,
pegando voces, zigzagueando, disparando sobre las caas. Encarnacin se dej ver
sobre una trocha distante, slo un momento, huyendo con la velocidad de una sombra
fugaz, y no dio tiempo al nmero Solito Ruiz para apuntarle su fusil.
-Que vaya uno al batey y diga de mi parte que me manden do nmero! -orden a
gritos el sargento.
Nerviosos, excitados, respirando sonoramente y tratando de mirar hacia todos los
ngulos a un tiempo, los perseguidores corran de un lacia a otro dndose voces entre
s, recomendndose prudencia cuando alguno amagaba meterse entre las caas.
Pas el medioda. Llegaron no dos, sino tres nmeros y como nueve o diez peones ms;
se dispersaron en grupos y la cacera se extendi a varios tablones. A la distancia se
vean pasar de pronto un soldado y cuatro o cinco peones, lo cual entorpeca los
movimientos, pues era arriesgado tirar si gente amiga estaba al otro extremo. Del batey
iban saliendo hombres y hasta alguna mujer; y en la bodega no qued sino el
dependiente, preguntando a todo hijo de Dios que cruzaba si ya lo haban cogido.
Encarnacin Mendoza no era hombre fcil. Pero a eso de las tres, en el camino que
divida el caaveral de los cerros, esto es, a ms de dos horas del batey, un tiro certero
le rompi la columna vertebral al tiempo que cruzaba para internarse en la realeza. Se
revolcaba en la tierra, manando sangre, cuando recibi catorce tiros ms, pues los
soldados iban disparndole a medida que se acercaban. Y justamente entonces
empezaban a caer las primeras gotas de la lluvia que haba comenzado a insinuarse a
media maana.
Estaba muerto Encarnacin Mendoza. Conservaba las lneas del rostro, aunque tena
los dientes destrozados por un balazo de muser. Era da de Nochebuena y l haba
salido de la Cordillera a pasar la Nochebuena en su casa, no en el batey, vivo o muerto.
Comenzaba a llover, y el sargento estaba pensando algo. Si l sacaba el cadver a la
carretera, que estaba hacia el poniente, poda llevarlo ese mismo da a Macors y
entregarle ese regalo de Pascuas al capitn; si lo llevaba al batey tendra que coger all
un tren del ingenio para ir a la Romana, y como el tren podra tardar mucho en salir
llegara a la ciudad tarde en la noche, tal vez demasiado tarde para trasladarse a
Macors. En la carretera las cosas son distintas; pasan con frecuencia vehculos, l
podra detener un automvil, hacer bajar la gente y meter el cadver o subirlo sobre la
carga de un camin.
-Bsquese un caballo ya memo que vamo a sacar ese vagabundo a la carretera -dijo
dirigindose al que tena ms cerca.
No apareci caballo sino burro; y eso, pasadas ya las cuatro, cuando el aguacero
pesado haca sonar sin descanso los sembrados de caa. El sargento no quera perder
tiempo. Varios peones, estorbndose los unos a los otros, colocaron el cadver
atravesado sobre el asno y lo amarraron cmo pudieron. Seguido por dos soldados y
tres curiosos a los que escogi para que arrearan el burro, el sargento orden la marcha
bajo la lluvia.
No result fcil el camino. Tres veces, antes de llegar al primer casero, el muerto
resbal y qued colgado bajo el vientre del asno. ste resoplaba y haca esfuerzos para
trotar entre el barro, que ya empezaba a formarse. Cubiertos slo con sus sombreros de
reglamento al principio, los soldados echaron mano a pedazos de yaguas, a hojas
grandes arrancadas a los rboles, o se guarecan en el caaveral de rato en rato, cuando
la lluvia arreciaba ms. La lgubre comitiva anduvo sin cesar la mayor parte del
tiempo; en silencio, la voz de un soldado comentaba:
-Vea ese sinvergenza.
O simplemente aluda al cabo Pomares, cuya sangre haba sido al fin vengada.
Oscureci del todo, sin duda ms temprano que de costumbre por efectos de la lluvia;
y con la oscuridad el camino se hizo ms difcil, razn por la cual la marcha se torn
lenta. Seran ms de las siete, y apenas llova entonces, cuando uno de los peones dijo:
-All se ve una lucecita.
-S, del casero -explic el sargento; y al instante urdi un plan del que se sinti
enormemente satisfecho. Pues al sargento no le bastaba la muerte de Encarnacin
Mendoza. El sargento quera algo ms. As, cuando un cuarto de hora despus se vio
frente a la primera casucha del lugar, orden con su spera voz:
-Desamarren ese muerto y trenlo ah adentro, que no podemo seguir mojndono.
Deca esto cuando la lluvia era tan escasa que pareca a punto de cesar; y al hablar
observaba a los hombres que se afanaban en la tarea de librar el cadver de cuerdas.
Cuando el cuerpo estuvo suelto llam a la puerta de la casucha justo a tiempo para que
la mujer que sali a abrir recibiera sobre los pies, tirado como el de un perro, el cuerpo
de Encarnacin Mendoza. El muerto estaba empapado en agua, sangre y lodo, y tena
los dientes destrozados por un tiro, lo que le daba a su rostro antes sereno y bondadoso
la apariencia de estar haciendo una mueca horrible.
La mujer mir aquella masa inerte; sus ojos cobraron de golpe la inexpresiva fijeza de
la locura; y llevndose una mano a la boca comenz a retroceder lentamente, hasta que
a tres pasos par y corri desolada sobre el cadver al tiempo que gritaba:
-Hay m'shijo, se han quedao grfano... han matao a Encarnacin!
Espantados, atropellndose, los nios salieron de la habitacin, lanzndose a las faldas
de la madre.
-Entonces se oy una voz infantil en la que se confundan llanto y horror:
-Mam, mi mam!... Ese fue el muerto que yo vide hoy en el caaveral! FIN
Dos pesos de agua
Juan Bosch
La vieja Remigia sujeta el aparejo, alza la pequea cara y dice:
-Dele ese rial fuerte a las nimas pa que llueva, Felipa.
Felipa fuma y calla. Al cabo de tanto or lamentar la sequa levanta los ojos y recorre el
cielo con ellos. Claro, amplio y alto, el cielo se muestra sin una mancha. Es de una
limpieza desesperante.
-Y no se ve nadita de nubes -comenta.
Baja entonces la mirada. Los terrenos pardos se agrietan a la distancia. All, al pie de la
loma, un boho. La gente que vive en l, y en los otros, y en los ms remotos, estar
pensando como ella y como la vieja Remigia. Nada de lluvia en una sarta bien larga de
meses! Los hombres prenden fuego a los pinos de las lomas; el resplandor de los
candelazos chamusca las escasas hojas de los maizales; algunas chispas vuelan como
pjaros, dejando estelas luminosas, caen y florecen en incendios enormes: todo para
que ascienda el humo a los cielos, para que llueva... Y nada. Nada.
-Nos vamos a acabar, Remigia -dice.
La vieja comenta:
-Pa lo que nos falta.
La sequa haba empezado matando la primera cosecha; cuando se hubo hecho larga y
le sac todo el jugo a la tierra, les cay encima a los arroyos; poco a poco los cauces le
fueron quedando anchos al agua, las piedras surgieron cubiertas de lama y los
pececillos emigraron corriente abajo. Infinidad de caos acabaron por agotarse, otros
por tornarse lagunas, otros lodazales.
Sedientos y desesperados, muchos hombres abandonaron los conucos, aparejaron
caballos y se fueron con las familias en busca de lugares menos ridos.
La vieja Remigia se resista a salir. Algn da caera el agua; alguna tarde se cargara el
cielo de nubes; alguna noche rompera el canto del aguacero sobre el ardido techo de
yaguas. Algn da...
Desde que se qued con el nieto, despus que se llevaron al hijo en una parihuela, la
vieja Remigia se hizo huraa y guardadora. Pieza a pieza fue juntando sus centavos en
una higera con ceniza. Los centavos eran de cobre. Trabajaba en el conuquito, detrs de
la casa, sembrando maz y frijoles. El maz lo usaba en engordar los pollos y los cerdos;
los frijoles servan para la comida. Cada dos o tres meses reuna los pollos ms gordos
y se iba a venderlos. Cuando vea un cerdo mantecoso, lo mataba; ella misma detallaba
la carne y de las capas extraa la grasa; con sta y con los chicharrones se iba tambin al
pueblo. Cerraba el boho, le encarbaba a un vecino que le cuidara lo suyo, montaba el
nieto en el potro bayo y lo segua a pie. En la noche estaba de vuelta.
Iba tejiendo su vida as, con el nieto colgado en el corazn.
-Pa ti trabajo, muchacho -le deca-. No quiero que pases calores, ni que te vayas a
malograr, como tu taita.
El nio la miraba. Nunca se le oa hablar, y aunque apenas alzaba una vara del suelo,
madrugaba con su machete bajo el brazo y el sol le sala sobre la espalda, limpiando el
conuco.
La vieja Remigia tena sus esperanzas. Vea crecer el maz, vea florecer los frijoles; oa
el gruido de sus puercos en la pocilga cercana; contaba las gallinas al anochecer,
cuando suban a los palos. Entre das descolgaba la higuera y sacaba los cobres. Haba
muchos, lleg tambin a haber monedas de plata de todos tamaos.
Con un temblor de novia en la mano, Remigia acariciaba su dinero y soaba. Vea al
muchacho en tiempo de casarse, bien montado en brioso caballo alazano, o se lo
figuraba tras un mostrador, despachando botellas de ron, varas de lienzo, libras de
azcar. Sonrea, tornaba a guardar su dinero, guindaba la higuera y se acercaba al
nieto, que dorma tranquilo.
Todo iba bien, bien. Pero sin saberse cundo ni cmo se present aquella sequa. Pas
un mes sin llover, pasaron dos, pasaron tres. Los hombres que cruzaban por delante de
su boho la saludaban diciendo:
-Tiempo bravo, Remigia.
Ella aprobaba en silencio. Acaso comentaba:
-Prendiendo velas a las nimas pasa esto.
Pero no llova. Se consumieron muchas velas y se consumi tambin el maz en sus
tallos. Se oan crujir los palos; se vean enflaquecer los caos de agua; en la pocilga
empez a endurecerse la tierra. A veces se cargaba el cielo de nubes; all arriba se
apelotonaban manchas grises; bajaban de las lomas vientos hmedos, que alzaban
montones de polvo...
-Esta noche s llueve, Remigia -aseguraban los hombres que cruzaban.
-Por fin! Va a ser hoy -deca una mujer.
-Ya est casi cayendo -confiaba un negro.
La vieja Remigia se acostaba y rezaba: ofreca ms velas a las nimas y esperaba. A
veces le pareca sentir el roncar de la lluvia que descenda de las altas lomas. Se dorma
esperanzada; pero el cielo amaneca limpio como ropa de matrimonio.
Comenz la desesperacin. La gente estaba ya transida y la propia tierra quemaba
como si despidiera llamas. Todos los arroyos cercanos haban desaparecido; toda la
vegetacin de las lomas haba sido quemada. No se consegua comida para los cerdos;
los asnos se alejaban en busca de mayas; las reses se perdan en los recodos, lamiendo
races de rboles; los muchachos iban a distancias de medio da a buscar latas de agua;
las gallinas se perdan en los montes, en procura de insectos y semillas.
-Se acaba esto, Remigia. Se acaba -lamentaban las viejas.
Un da, con la fresca del amanecer, pas Rosendo con la mujer, los dos hijos, la vaca, el
perro y un mulo flaco cargado de trastos.
-Yo no aguanto, Remigia; a este lugar le han hecho mal de ojo.
Remigia entr en el boho, busc dos monedas de cobre y volvi.
-Tenga; prndamele esto de velas a las nimas en mi nombre -recomend.
Rosendo cogi los cobres, los mir, alz la cabeza y se cans de ver cielo azul.
-Cuando quiera, vyase a Tavera. Nosotros vamos a parar un rancho all, y dende
agora es suyo.
-Yo me quedo, Rosendo. Esto no puede durar.
Rosendo volvi el rostro. Su mujer y sus hijos se perdan ya en la distancia. El sol
pareca incendiar las lomas remotas.
El muchacho se haba puesto tan oscuro como un negro. Un da se le acerc:
-Mam, uno de los puerquitos parece muerto.
Remigia se fue a la pocilga. Anhelantes, resecas las trompas, flacos como alambres, los
cerdos gruan y chillaban. Estaban apelotonados, y cuando Remigia los espant vio
restos de un animal. Comprendi: el muerto haba alimentado a los vivos. Entonces
decidi ir ella misma en busca de agua para que sus animales resistieran.
Echaba por delante el potro bayo; sala de madrugada y retornaba a medio da.
Incansable, tenaz, silenciosa, Remigia se mantena sin una queja. Ya senta menos peso
en la higuera; pero haba que seguir sacrificando algo para que las nimas tuvieran
piedad. El camino hasta el arroyo ms cercano era largo; ella lo haca a pie, para no
cansar la bestia. El potro bayo tena las ancas cortantes, el pescuezo flaco, y a veces se le
oan chocar los huesos.
El xodo segua. Cada da se cerraba un nuevo boho. Ya la tierra parda se
resquebrajaba; ya slo los espinosos cambronales se sostenan verdes. En cada viaje el
agua del arroyo era ms escasa. A la semana haba tanto lodo como agua; a las dos
semanas el cauce era como un viejo camino pedregoso, donde refulga el sol. La bestia,
desesperada, buscaba donde ramonear y bata el rabo para espantar las moscas.
Remigia no haba perdido la fe. Esperaba las seales de lluvia en el alto cielo.
-nimas del Purgatorio! -clamaba de rodillas-. nimas del Purgatorio! Nos vamos a
morir achicharrados si ustedes no nos ayudan!
Das ms tarde el potro bayo amaneci tristn e incapaz de levantarse; esa misma tarde
el nieto se tendi en el catre, ardiendo en fiebre. Remigia se ech afuera. Anduvo y
anduvo, llamando en los distantes bohos, levantando los espritus.
-Vamos a hacerle un rosario a San Isidro -deca.
-Vamos a hacerle un rosario a San Isidro -repeta.
Salieron una madrugada de domingo. Ella llevaba el nio en brazos. La cabeza del
muchacho, cargada de calenturas, penda como un bulto del hombro de su abuela.
Quince o veinte mujeres, hombres y nios desharrapados, curtidos por el sol,
entonaban cnticos tristes, recorriendo los pelados caminos. Llevaban una imagen de la
Altagracia; le encendan velas; se arrodillaban y elevaban ruegos a Dios. Un viejo flaco,
barbudo, de ojos ardientes y acerados, con el pecho desnudo, iba delante golpendose
el esternn con la mano descarnada, mirando a lo alto y clamando:
San Isidro Labrador!
San Isidro Labrador!
Trae el agua y quita el sol,
San Isidro Labrador!
Sonaba ronca la voz del viejo. Detrs, las mujeres plaan y alzaban los brazos.
Ya se haban ido todos. Pas Rosendo, pas Toribio con una hija medio loca; pas
Felipe; pasaron unos y otros. Ella les dio a todos para las velas. Pasaron los ltimos,
una gente a quienes no conoca; llevaban un viejo enfermo y no podan con su tristeza;
ella les dio para las velas.
Se poda tender la vista sin tropiezos y ver desde la puerta del boho el calcinado
paisaje con las lomas peladas al final; se podan ver los cauces secos de los arroyos.
Ya nadie esperaba lluvia. Antes de irse los viejos juraban que Dios haba castigado el
lugar y los jvenes que tena mal de ojo.
Remigia esperaba. Recoga escasas gotas de agua. Saba que haba que empezar de
nuevo, porque ya casi nada quedaba en la higuera, y el conuco estaba pelado como un
camino real. Polvo y sol; sol y polvo. La maldicin de Dios, por la maldad de los
hombres, se haba realizado all; pero la maldicin de Dios no poda acabar con la fe de
Remigia.
En su rincn del Purgatorio, las nimas, metidas de cintura abajo entre las llamas
voraces, repasaban cuentas. Vivan consumidas por el fuego, purificndose; y, como
burla sangrienta, tenan potestad para desatar la lluvia y llevar el agua a la tierra. Una
de ellas, barbuda, dijo:
-Caramba! La vieja Remigia, de Paso Hondo, ha quemado ya dos pesos de velas
pidiendo agua!
Las compaeras saltaron vociferando:
-Dos pesos, dos pesos!
Alguna pregunt:
-Por qu no se le ha atendido, como es costumbre?
-Hay que atenderla! -rugi una de ojos impetuosos.
-Hay que atenderla! -gritaron las otras.
Se corra la voz, se repetan el mandato:
-Hay que mandar agua a Paso Hondo! Dos pesos de agua!
-Dos pesos de agua a Paso Hondo!
-Dos pesos de agua a Paso Hondo!
Todas estaban impresionadas, casi fuera de s, porque nunca lleg una entrega de agua
a tal cantidad; ni siquiera a la mitad, ni aun a la tercera parte. Servan una noche de
lluvia por dos centavos de velas, y cierta vez enviaron un diluvio entero por veinte
centavos.
-Dos pesos de agua a Paso Hondo! -rugan.
Y todas las nimas del Purgatorio se escandalizaban pensando en el agua que haba
que derramar por tanto dinero, mientras ellas ardan metidas en el fuego eterno,
esperando que la suprema gracia de Dios las llamara a su lado.
Abajo, en Paso Hondo, se nubl el cielo. Muy de maana Remigia mir hacia oriente y
vio una nube negra y fina, tan negra como una cinta de luto y tan fina como la rabiza
de un fuete. Una hora despus inmensas lomas de nubes grises se apelotonaron,
empujndose, avanzando, ascendiendo. Dos horas ms tarde estaba oscuro como si
fuera de noche.
Llena de miedo, con el temor de que se deshiciera tanta ventura, Remigia callaba y
miraba. El nieto segua en el catre, calenturiento. Estaba flaco, igual que un sonajero de
huesos. Los ojos parecan salirle de cuevas.
Arriba estall un trueno. Remigia corri a la puerta. Avanzando como caballera
rabiosa, un frente de lluvia vena de las lomas sobre el boho. Ella sonri de manera
inconsciente; se sujet las mejillas, abri desmesuradamente los ojos. Ya estaba
lloviendo!
Rauda, pesada, cantando broncas canciones, la lluvia lleg hasta el camino real, reson
en el techo de yaguas, salt el boho, empez a caer en el conuco. Sintindose arder,
Remigia corri a la puerta del patio y vio descender, apretados, los hilos gruesos del
agua; vio la tierra adormecerse y despedir un vaho espeso. Se tir afuera, rabiosa.
-Yo saba, yo lo saba, yo lo saba! -gritaba a voz en cuello.
-Lloviendo, lloviendo! -clamaba con los brazos tendidos hacia el cielo-. Yo lo saba!
De pronto penetr en la casa, tom al nio, lo apret contra su pecho, lo alz, lo mostr
a la lluvia.
-Bebe, muchacho; bebe, hijo mo! Mira agua, mira agua!
Y sacuda al nieto, lo estrujaba; pareca querer meterle dentro el espritu fresco y
disperso del agua.
Mientras afuera bramaba el temporal, soaba adentro Remigia.
-Ahora -se deca-, en cuanto la tierra se ablande, siembro batata, arroz tresmesino,
frijoles y maz. Todava me quedan unos cuartitos con que comprar semillas. El
muchacho se va a sanar. Lstima que la gente se haya ido! Quisiera verle la cara a
Toribio, a ver qu pensara de este aguacero. Tantas rogaciones, y slo me van a
aprovechar a m. Quiz vengan agora, cuando sepan que ya pas el mal de ojo.
El nieto dorma tranquilo. En Paso Hondo, por los secos cauces de los arroyos y los
ros, empezaba a rodar agua sucia; todava era escasa y se estancaba en las piedras. De
las lomas bajaba roja, cargada de barro; de los cielos descenda pesada y rauda. El
techo de yaguas se desmigajaba con los golpes mltiples del aguacero. Remigia se
adormeca y vea su conuco lleno de plantas verdes, lozanas, batidas por la brisa fresca;
vea los rincones llenos de dorado maz, de arroz, frijoles, de batatas henchidas. El
sueo le tornaba pesada la cabeza.
Y afuera segua bramando la lluvia incansable.
Pas una semana; pasaron diez das, quince... Zumbaba el aguacero sin una hora de
tregua. Se acabaron el arroz y la manteca; se acab la sal. Bajo el agua tom Remigia el
camino de Las Cruces para comprar comida. Sali de maana y retorn a media noche.
Los ros, los caos de agua y hasta las lagunas se adueaban del mundo, borraban los
caminos, se metan lentamente entre los conucos. Una tarde pas un hombre. Montaba
mulo pesado.
-Ey, don! -llam Remigia.
El hombre meti la cabeza del animal por la puerta.
-Bjese pa que se caliente -invit ella.
La montura se qued a la intemperie.
-El cielo se ta cayendo en agua -explic l al rato. -Yo como ust dejaba este sitio tan
bajito y me diba pa las lomas.
-Yo dirme? No, hijo. Horita pasa este tiempo.
-Vea -se extendi el visitante-, esto es una niega. Yo las he visto tremendas, con el agua
llevndose animales, bohos, matas y gente. Horita se crecen todos los caos que yo he
dejado atrs, contims que ta llovindoles duro en las cabezadas.
-Jum Peor que esto fue la seca, don. Todo el mundo le sali huyendo, y yo la
aguant.
-La seca no mata, pero el agua ahoga, doa. Todo eso -y seal lo que l haba dejado a
la puerta- ta anegado. Como tres horas tuve esta maana sin salir de un agua que me le
daba en la barriga al mulo.
El hombre hablaba con voz pausada, y sus ojos grises, atemorizados, vigilaban el
incesante caer de la lluvia.
Al anochecer se fue. Mucho le rog Remigia que no cogiera el camino con la oscuridad.
-Dispu es peor, doa. Van esos ros y se botan...
Remigia se fue a atender al nieto, que se quejaba dbilmente.
Tuvo razn el hombre. Qu noche, Dios! Se oa un rugir sordo e inquietante; se oan
retumbar los truenos; penetraban los reflejos de los relmpagos por las mltiples
rendijas.
El agua sucia entr por los quicios y empez a esparcirse en el suelo. Bravo era el
viento en la distancia, y a ratos pareca arrancar rboles. Remigia abri la puerta. Un
relmpago lejano alumbr el sitio de Paso Hondo. Agua y agua! Agua aqu, all, ms
lejos, entre los troncos escasos, en los lugares pelados. Deba descender de las lomas y
en el camino real se formaba un ro torrentoso.
-Ser una niega? -se pregunt Remigia, dudando por vez primera.
Pero cerr la puerta y entr. Ella tena fe; una fe inagotable, ms que lo que haba sido
la sequa, ms que lo sera la lluvia. Por dentro, su boho estaba tan mojado como por
fuera. El muchacho se encoga en el catre, rehuyendo las goteras.
A medianoche la despert un golpe en una esquina de la vivienda. Se fue a levantar,
pero sinti agua hasta casi las rodillas. Bramaba afuera el viento. El agua bata contra
los setos del boho.
Ay de la noche horrible, de la noche anegada! Vena el agua en golpes; vena y todo lo
cunda, todo lo ahogaba. Restall otro relmpago, y el trueno desgaj pedazos de
oscuro cielo.
Remigia sinti miedo.
-Virgen Santsima! -clam-. Virgen Santsima, aydame!
Pero no era negocio de la Virgen, ni de Dios, sino de las nimas, que all arriba
gritaban:
-Ya va medio peso de agua! Ya va medio peso!
Cuando sinti el boho torcerse por los torrentes, Remigia desisti de esperar y levant
al nieto. Se lo peg al pecho; lo apret, febril; luch con el agua que le impeda caminar;
empuj, como pudo, la puerta y se ech afuera. A la cintura llevaba el agua; y
caminaba, caminaba. No saba adnde iba. El terrible viento le destrenzaba el cabello,
los relmpagos verdeaban en la distancia. El agua creca, creca. Levant ms al nieto.
Despus tropez y torn a pararse. Segua sujetando al nio y gritando:
-Virgen Santsima, Virgen Santsima!
Se llevaba el viento su voz y la esparca sobre la gran llanura lquida.
-Virgen Santsima, Virgen Santsima!
Su falda flotaba. Ella rodaba, rodaba. Sinti que algo le sujetaba el cabello, que le
amarraban la cabeza. Pens:
-En cuanto esto pase siembro batata.
Vea el maz metido bajo el agua sucia. Hincaba las uas en el pecho del nieto.
-Virgen Santsima!
Segua ululando el viento, y el trueno rompa los cielos. Se le qued el cabello enredado
en un tronco espinoso. El agua corra hacia abajo, hacia abajo, arrastrando bohos y
troncos. Las nimas gritaban, enloquecidas:
-Todava falta; todava falta! Son dos pesos, dos pesos de agua! Son dos pesos de
agua!
FIN
Luis Pie
Juan Bosch
A eso de las siete la fiebre aturda al haitiano Luis Pie. Adems de que senta la
pierna endurecida, golpes internos le sacudan la ingle. Medio ciego por el dolor de
cabeza y la debilidad, Luis Pie se sent en el suelo, sobre las secas hojas de la caa, ray
un fsforo y trat de ver la herida. All estaba, en el dedo grueso de su pie derecho. Se
trataba de una herida que no alcanzaba la pulgada, pero estaba llena de lodo. Se haba
cortado el dedo la tarde anterior, al pisar un pedazo de hierro viejo mientras tumbaba
caa en la colonia Josefita.
Un golpe de aire apag el fsforo, y el haitiano encendi otro. Quera estar seguro
de que el mal le haba entrado por la herida y no que se deba a obra de algn
desconocido que deseaba hacerle dao. Escudri la pequea cortada, con sus ojos
cargados por la fiebre, y no supo qu responderse; despus quiso levantarse y andar,
pero el dolor haba aumentado a tal grado que no poda mover la pierna.
Esto ocurra el sbado, al iniciarse la noche. Luis Pie peg la frente al suelo,
buscando el fresco de la tierra, y cuando la alz de nuevo le pareci que haba
transcurrido mucho tiempo. Hubiera querido quedarse all descansando; mas de
pronto el instinto le hizo salir ja cabeza. Ah... Pit Mishe ta eperan a mu dijo con
amargura
Necesariamente deba salir al camino, donde tal vez alguien le ayudara a seguir
hacia el batey; podra pasar una carreta o un pen montado que fuera a la fiesta de esa
noche.
Arrastrndose a duras penas, a veces pegando el pecho a la tierra, Luis Pie
emprendi el camino. Pero de pronto alz la cabeza: hacia su espalda sonaba algo
como un auto. El haitiano medit un minuto. Su rostro brillante y sus ojos inteligentes
se mostraban angustiados. Habra perdido el rumbo debido al dolor o la oscuridad lo
confunda? Tema no llegar al camino en toda la noche, y en ese caso los tres hijitos le
esperaran junto a la hoguera que Miguel, el mayor, encenda de noche para que el
padre pudiera prepararles con rapidez harina de maz o les salcochara pltanos, a su
retorno del trabajo. Si l se perda, los nios le esperaran hasta que el sueo los
aturdiera y se quedaran dormidos all, junto a la hoguera consumida.
Luis Pie senta a menudo un miedo terrible de que sus hijos no comieran o de que
Miguel, que era enfermizo, se le muriera un da, como se le muri la mujer. Para que
no les faltara comida Luis Pie carg con ellos desde Hait, caminando sin cesar,
primero a travs de las lomas, en el cruce de la frontera dominicana, luego a lo largo de
todo el Cibao, despus recorriendo las soleadas carreteras del Este, hasta verse en la
regin de los centrales de azcar.
Bony! gimi Luis Pie con la frente sobre el brazo y la pierna sacudida por
temblores, pit Mish va a ta epern to la noche a son per.
Y entonces sint ganas de llorar, a lo que se neg porque tema entregarse a la
debilidad. Lo que deba hacer era buscar el rumbo y avanzar. Cuando volvi a levantar
la cabeza ya no se oa el ruido del motor.
No, no ta sien palla; ta sien paca afirm resuelto. Y sigui arrastrndose,
andando a veces a gatas. Pero s haba pasado a distancia un motor.
Luis Pie lleg de su tierra meses antes y se puso a trabajar, primero en la Colonia
Carolina, despus en la Josefita; e ignoraba que detrs estaba otra colonia, la Gloria,
con su trocha medio kilmetro ms lejos, y que don Valentn Quintero, el dueo de la
Gloria, tena un viejo Ford en el cual iba al batey a emborracharse y a pegarles a las
mujeres que llegaban hasta all, por la zafra, en busca de unos pesos. Don Valentn
acababa de pasar por aquella trocha en su estrepitoso Ford; y como iba muy alegre,
pensando en la fiesta de esa noche, no tom en cuenta, cuando encendi el tabaco, que
el auto pasaba junto al caaveral. Golpeando en la espalda al chofer, don Valentn dijo:
Esa Luca es una sinvergenza, s seor, pero qu hembra!
Y en ese momento lanz el fsforo, que cay encendido entre las caas. Disparando
ruidosamente el Ford se perdi en direccin del batey para llegar all antes de que Luis
Pie hubiera avanzado trescientos metros.
Tal vez esa distancia haba logrado arrastrarse el haitiano. Trataba de llegar a la
orilla del corte de la caa, porque saba que el corte empieza siempre junto a una
trocha; iba con la esperanza de salir a la trocha cuando not el resplandor. Al principio
no comprendi; jams haba visto l un incendio en el caaveral. Pero de pronto oy
chasquidos y una llamarada gigantesca se levant inesperadamente hacia el cielo,
iluminando el lugar con un tono rojizo. Luis Pie se qued inmvil del asombro. Se
puso de rodillas y se preguntaba qu era aquello. Mas el fuego se extenda con
demasiada rapidez para que Luis Pie no supiera de qu se trataba. Echndose sobre las
caas, como si tuvieran vida, las llamas avanzaban vidamente, envueltas en un humo
negro que iba cubriendo todo el lugar; los tallos disparaban sin cesar y por momentos
el fuego se produca en explosiones y ascenda a golpes hasta perderse en la altura. El
haitiano temi que iba a quedar cercado. Quiso huir. Se levant y pretendi correr a
saltos sobre una sola pierna. Pero le pareci que nada podra salvarle.
Bony, Bony! empez a aullar, fuera de s; y luego, ms alto an:
Bonyeeee!
Grit de tal manera y lleg a tanto su terror, que por un instante perdi la voz y el
conocimiento. Sin embargo sigui movindose, tratando de escapar, pero sin saber en
verdad qu haca. Quienquiera que fuera, el enemigo que le haba echado el mal se
vali de fuerzas poderosas. Luis Pie lo reconoci as y se prepar a lo peor.
Pegado a la tierra, con sus ojos desorbitados por el pavor, vea crecer el fuego
cuando le pareci o ir tropel de caballos, voces de mando y tiros. Rpidamente levant
la cabeza. La esperanza le embriag.
Bony, Bony clam casi llorando, ayuda a mu, gran Bony; t salva a
mu de mur quem!
Iba a salvarlo el buen Dios de los desgraciados! Su instinto le hizo agudizar todos
los sentidos. Aplic el odo para saber en qu direccin estaban sus presuntos
salvadores; busc con los ojos la presencia de esos dominicanos generosos que iban a
sacarlo del infierno de llamas en que se hallaba. Dando la mayor amplitud posible a su
voz, grit estentreamente:
Dominiqun bon, aqu ta mu, Lu Pie! Salva a mu, dominiqun bon!
Entonces oy que alguien vociferaba desde el otro lado del caaveral. La voz deca:
Por aqu, por aqu! Corran, que est cogi! Corran, que se puede ir!
Olvidndose de su fiebre y de su pierna, Luis Pie se incorpor y corri. Iba
cojeando, dando saltos, hasta que tropez y cay de bruces. Volvi a pararse al tiempo
que miraba hacia el cielo y mascullaba:
Oh Bony, gran Bony que ta ayudan a mu...
En ese mismo instante la alegra le cort el habla, pues a su frente, irrumpiendo por
entre las caas, acababa de aparecer un hombre a caballo, un salvador.
Aqu est, corran! demand el hombre dirigindose a los que le seguan.
Inmediatamente aparecieron diez o doce, muchos de ellos a pie y la mayora
armada de mochas. Todos gritaban insultos y se lanzaban sobre Luis Pie.
Hay que matarlo ah mismo, y que se achicharre con la candela ese maldito
haitiano! se oy vociferar.
Puesto de rodillas, Luis Pie, que apenas entenda el idioma, rogaba enternecido:
Ah dominiqun bon, salva a mu, salva a mu pa lleva many a mon pit!
Una mocha cay de plano en su cabeza, y el acero reson largamente.
Qu ta pasan? pregunt Luis Pie lleno de miedo.
No, no! ordenaba alguien que corra. Dnles golpes, pero no lo maten!
Hay que dejarlo vivo para que diga quines son sus cmplices! Le han pegado fuego
tambin a la Gloria!
El que as gritaba era don Valentn Quintero, y l fue el primero en dar el ejemplo.
Le peg al haitiano en la nariz, haciendo saltar la sangre. Despus siguieron otros,
mientras Luis Pie, gimiendo, alzaba los brazos y peda perdn por un dao que no
haba hecho. Le encontraron en los bolsillos una caja con cuatro o cinco fsforos.
Canalla, bandolero; confiesa que prendiste candela!
U, u afirmaba l haitiano. Pero como no saba explicarse en espaol no poda
decir que haba encendido dos fsforos para verse la herida y qu el viento los haba
apagado.
Qu haba ocurrido? Luis Pi no lo comprenda. Su poderoso enemigo acabara
con l; le haba echado encima a todos los terribles dioses de Hait, y Luis Pie, que
tema a esas fuerzas ocultas, no iba a luchar contra ellas porque saba que era intil!
Levntate, perro! orden un soldado.
Con gran asombro suyo, el haitiano se sinti capaz de levantarse. La primera
arremetida de la infeccin haba pasado, pero l lo ignoraba. Todava cojeaba bastante
cuando dos soldados lo echaron por delante y lo sacaron al camino; despus, a golpes y
empujones, debi seguir sin detenerse, aunque a veces le era imposible sufrir el dolor
en la ingle.
Tard una hora en llegar al batey, donde la gente se agolp para verlo pasar. Iba
echando sangre por la cabeza, con la ropa desgarrada y una pierna a rastras. Se le vea
qu no poda ya ms, que estaba exhausto y a punto de caer desfallecido.
El grupo se acercaba a un miserable boho de yaguas paradas, en el que apenas
caba un hombre y en cuya puerta, destacados por una hoguera que iluminaba adentro
la vivienda, estaban tres nios desnudos que contemplaban la escena sin moverse y sin
decir una palabra.
Aunque la luz era escasa todo el mundo vio a Luis Pie cuando su rostro pas de
aquella impresin de vencido a la de atencin; todo el mundo vio el resplandor del
inters en sus ojos. Era tal el momento que nadie habl. Y de pronto la voz de Luis Pie,
una voz llena de angustia y de ternura, se alz en medio del silencio, diciendo:
Pit Mish, mon pit Mish! T no ta enferme, mon pit? T ta bien?
El mayor de los nios, que tendra seis aos y que presenciaba la escena llorando
amargamente, dijo entre llanto, sin mover un msculo, hablando bien alto:
S, per; yo ta bien; to nosotro ta bien, mon per! Y se qued inmvil, mientras las
lgrimas le corran por las mejillas.
Luis Pie, asombrado de que sus hijos no se hallaran bajo el poder de las tenebrosas
fuerzas que le perseguan, no pudo contener sus palabras.
Oh Bony, t s gran! clam volviendo al cielo una honda mirada de
gratitud.
Despus abati la cabeza, peg la barbilla al pecho que no lo vieran llorar, y
empez a caminar de nuevo, arrastrando su pierna enferma. La gente que se agrupaba
alrededor de Luis Pie era mucha y pareci dudar entre seguirlo o detenerse para ver a
los nios; pero como no tard en comprender que el espectculo que ofreca Luis Pie
era ms atrayente, decidi ir tras l. Slo una muchacha negra de acaso doce aos se
demor frente a la casucha. Pareci que iba a dirigirse hacia los nios; pero al fin ech a
correr tras la turba, que iba doblando una esquina. Luis Pie haba vuelto el rostro, sin
duda para ver una vez ms a sus hijos, y uno de los soldados pareci llenarse de ira.
Ya ta bueno de hablar con la familia! ruga el soldado.
La muchacha lleg al grupo justamente cuando el militar levantaba el puo para
pegarle a Luis Pie, y como estaba asustada cerr los ojos para no ver la escena. Durante
un segundo esper el ruido.
Pero el chasquido del golpe no lleg a sonar. Pues aunque deseaba pegar, el
soldado se contuvo. Tena la mano demasiado adolorida por el uso que le haba dado
esa noche, y, adems, comprendi que por duro que le pegara Luis Pie no se dara
cuenta de ello.
No poda darse cuenta, porque iba caminando como un borracho, mirando hacia el
cielo y hasta ligeramente sonredo.
FIN
EL CENTAVO
Manuel del Cabral
Sequa, el avaro, no perdi dos minutos en dirigirse a su casa para guardar el ltimo
centavo que le cobr sin escrpulos a uno de sus pobres inquilinos. El usurero era fro.
Su silencio era cruel. Su casa slo tena un ruido: el oro de Sequa. Y una muda
biografa: aquel centavo...Pero Sequa se inquiet... Iba a ver el centavo diariamente. Y
una maana se despert sorprendido: encontr que la moneda tena el doble de su
tamao. Poco tiempo despus, el centavo ya no caba en las manos, ni en la caja de
hierro de su dueo. Pero, a quin comunicarle un hecho tan til, tan valioso? Su
dueo pensaba que aquello podra ser su gran mina de hierro. Sin embargo, fue intil
el silencio de Sequa. El centavo, en un rpido y extrao crecimiento, cubra ya la
habitacin de su amo, amenazando rajar y derrumbar las paredes de la casa.
Desesperado, Sequa hace astillas su silencio y, como un agua sin cauce, sale su grito en
busca de caminos... La calle hecha ojos, rodea al avaro; rodea su casa. En tanto, el
centavo, en una desenfrenada hinchazn, derriba el casern y, de sbito, invade el
pueblo. Mas los picapedreros, las dinamitas... todo ha resultado intil; pues donde al
centavo se le quita un pedazo, crece inmediatamente renovando lo perdido. La gente
huye hacia el campo. Se vuelven de metal calles y plazas. No queda hondonada, ni
agujero, ni llanura. El centavo por minutos crece ms y ms. Ahora, su gran masa de
cobre se desplaza hacia los fugitivos; por momentos, da la sensacin de que aquella
fuerza sin lmites es un instinto, un impulso premeditado y dirigido, porque el centavo
es un huracn de hierro, sin piedad... Hombres y bestias huyen a las montaas. Y el
mundo comienza a morir bajo aquella extraa mole. Vegetacin y agua han
desaparecido. De pronto, la poca humanidad que quedaba en tierra alta ve a Sequa
andando sobre la gran moneda. Y con las lgrimas que caan de la gente que estaba en
las montaas, Sequa, el avaro, se quitaba la sed...
Fin
La Enemiga
Virgilio Daz Grulln
Recuerdo muy bien el da en que pap trajo la primera mueca en una caja grande de
cartn envuelta en papel de muchos colores y atada con una cinta roja, aunque yo
estaba entonces muy lejos de imaginar cunto iba a cambiar todo como consecuencia
de esa llegada inesperada.
Aquel mismo da comenzaban nuestras vacaciones y mi hermana Esther y yo tenamos
planeadas un montn de cosas para hacer en el verano, como, por ejemplo, la
construccin de un refugio en la rama ms gruesa de la mata de jobo, la cacera de
mariposas, la organizacin de nuestra coleccin de sellos y las prcticas de bisbol en el
patio de la casa, sin contar las idas al cine en las tardes de domingo. Nuestro vecinito
de enfrente se haba ido ya con su familia a pasar las vacaciones en la playa y esto me
dejaba a Esther para m solo durante todo el verano.
Esther cumpla seis aos el da en que pap lleg a casa con el regalo. Mi hermana
estaba excitadsima mientras desataba nerviosamente la cinta y rompa el envoltorio.
Yo me asom por encima de su hombro y observ cmo iba surgiendo de los papeles
arrugados aquel adefesio ridculo vestido con un trajecito azul que le dejaba al aire una
buena parte de las piernas y los brazos de goma. La cabeza era de un material duro y
blanco y en el centro de la cara tena una estpida sonrisa petrificada que odi desde el
primer momento.
Cuando Esther sac la mueca de la caja vi que sus ojos, provistos de negras y gruesas
pestaas que parecan humanas, se abran o cerraban segn se la inclinara hacia atrs o
hacia adelante y que aquella idiotez se produca al mismo tiempo que un tenue vagido
que pareca salir de su vientre invisible.
Mi hermana recibi su regalo con un entusiasmo exagerado. Brinc de alegra al
comprobar el contenido del paquete y cuando termin de desempacarlo tom la
mueca en brazos y sali corriendo hacia el patio. Yo no la segu y pas el resto del da
deambulando por la casa sin hacer nada en especial.
Esther comi y cen aquel da con la mueca en el regazo y se fue con ella a la cama sin
acordarse de que habamos convenido en clasificar esa noche los sellos africanos que
habamos canjeado la vspera por los que tenamos repetidos de Amrica del Sur.
Nada cambi durante los das siguientes. Esther se concentr en su nuevo juguete en
forma tan absorbente que apenas nos veamos en las horas de comida. Yo estaba
realmente preocupado, y con razn, en vista de las ilusiones que me haba forjado de
tenerla a mi disposicin durante las vacaciones. No poda construir el refugio sin su
ayuda y me era imposible ocuparme yo solo de la caza de mariposas y de la
clasificacin de los sellos, aparte de que me aburra mortalmente tirar hacia arriba la
pelota de bisbol y apararla yo mismo.
Al cuarto da de la llegada de la mueca ya estaba convencido de que tena que hacer
algo para retornar las cosas a la normalidad que su presencia haba interrumpido. dos
das despus saba exactamente qu. Esa misma noche, cuando todos dorman en la
casa, entre de puntillas en la habitacin de Esther y tom la mueca de su lado sin
despertar a mi hermana a pesar del triste vagido que produjo al moverla. Pas sin
hacer ruido al cuarto donde pap guarda su caja de herramientas y cog el cuchillo de
monte y el ms pesado de los martillos y, todava de puntillas, tom una toalla del
cuarto de bao y me fui al fondo del patio, junto al pozo muerto que ya nadie usa. Puse
la toalla abierta sobre la yerba, coloqu en ella la mueca que cerr los ojos como si
presintiera el peligro y de tres violentos martillazos le pulveric la cabeza.
Luego desarticul con el cuchillo las cuatro extremidades y, despus de sobreponerme
al susto que me dio or el vagido por ltima vez, descuartic el torso, los brazos y las
piernas convirtindolos en un montn de piececitas menudas. Entonces enroll la toalla
envolviendo los despojos y tir el bulto completo por el negro agujero del pozo. Tan
pronto regres a mi cama me dorm profundamente por primera vez en mucho tiempo.
Los tres das siguientes fueron de duelo para Esther.
Lloraba sin consuelo y me rehua continuamente. Pero a pesar de sus lgrimas y de sus
reclamos insistentes no pudo convencer a mis padres de que le haban robado la
mueca mientras dorma y ellos persistieron en su creencia de que la haba dejado por
descuido en el patio la noche anterior a su desaparicin. En esos das mi hermana me
miraba con un atisbo de desconfianza en los ojos pero nunca me acus abiertamente de
nada.
Despus las aguas volvieron a su nivel y Esther no mencion ms la mueca. El resto
de las vacaciones fue transcurriendo plcidamente y ya a mediados del verano
habamos terminado el refugio y all pasbamos muchas horas del da pegando
nuestros sellos en el lbum y organizando la coleccin de mariposas.
Fue hacia fines del verano cuando lleg la segunda mueca. Esta vez fue mam quien
la trajo y no vino dentro de una caja de cartn, como la otra, sino envuelta en una
frazada color de rosa. Esther y yo presenciamos cmo mam la colocaba con mucho
cuidado en su propia cama hablndole con voz suave, como si ella pudiese orla. En
ese momento, mirando de reojo a Esther, descubr en su actitud un sospechoso inters
por el nuevo juguete que me ha convencido de que debo librarme tambin de este otro
estorbo antes de que me arruine el final de las vacaciones. A pesar de que adivino esta
vez una secreta complicidad entre mam y Esther para proteger la segunda mueca, no
me siento pesimista: ambas se duermen profundamente por las noches, la caja de
herramientas de papi est en el mismo lugar y, despus de todo, yo ya tengo
experiencia en la solucin del problema.
Un da de estos
Gabriel Garca Mrquez
El lunes amaneci tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin ttulo y buen
madrugador, abri su gabinete a las seis. Sac de la vidriera una dentadura postiza
montada an en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puado de instrumentos
que orden de mayor a menor, como en una exposicin. Llevaba una camisa a rayas,
sin cuello, cerrada arriba con un botn dorado, y los pantalones sostenidos con
cargadores elsticos. Era rgido, enjuto, con una mirada que raras veces corresponda a
la situacin, como la mirada de los sordos.
Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rod la fresa hacia el silln de resortes
y se sent a pulir la dentadura postiza. Pareca no pensar en lo que haca, pero
trabajaba con obstinacin, pedaleando en la fresa incluso cuando no se serva de ella.
Despus de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos
gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Sigui
trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvera a llover. La voz destemplada
de su hijo de once aos lo sac de su abstraccin.
-Pap.
-Qu.
-Dice el alcalde que si le sacas una muela.
-Dile que no estoy aqu.
Estaba puliendo un diente de oro. Lo retir a la distancia del brazo y lo examin con
los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvi a gritar su hijo.
-Dice que s ests porque te est oyendo.
El dentista sigui examinando el diente. Slo cuando lo puso en la mesa con los
trabajos terminados, dijo:
-Mejor.
Volvi a operar la fresa. De una cajita de cartn donde guardaba las cosas por hacer,
sac un puente de varias piezas y empez a pulir el oro.
-Pap.
-Qu.
An no haba cambiado de expresin.
-Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro.
Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dej de pedalear en la
fresa, la retir del silln y abri por completo la gaveta inferior de la mesa. All estaba
el revlver.
-Bueno -dijo-. Dile que venga a pegrmelo.
Hizo girar el silln hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de
la gaveta. El alcalde apareci en el umbral. Se haba afeitado la mejilla izquierda, pero
en la otra, hinchada y dolorida, tena una barba de cinco das. El dentista vio en sus
ojos marchitos muchas noches de desesperacin. Cerr la gaveta con la punta de los
dedos y dijo suavemente:
-Sintese.
-Buenos das -dijo el alcalde.
-Buenos -dijo el dentista.
Mientras hervan los instrumentos, el alcalde apoy el crneo en el cabezal de la silla y
se sinti mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla de
madera, la fresa de pedal, y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una
ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sinti que el
dentista se acercaba, el alcalde afirm los talones y abri la boca.
Don Aurelio Escovar le movi la cara hacia la luz. Despus de observar la muela
daada, ajust la mandbula con una cautelosa presin de los dedos.
-Tiene que ser sin anestesia -dijo.
-Por qu?
-Porque tiene un absceso.
El alcalde lo mir en los ojos.
-Est bien -dijo, y trat de sonrer. El dentista no le correspondi. Llev a la mesa de
trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y los sac del agua con unas pinzas
fras, todava sin apresurarse. Despus rod la escupidera con la punta del zapato y fue
a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Pero el alcalde no
lo perdi de vista.
Era una cordal inferior. El dentista abri las piernas y apret la muela con el gatillo
caliente. El alcalde se aferr a las barras de la silla, descarg toda su fuerza en los pies y
sinti un vaco helado en los riones, pero no solt un suspiro. El dentista slo movi
la mueca. Sin rencor, ms bien con una amarga ternura, dijo:
-Aqu nos paga veinte muertos, teniente.
El alcalde sinti un crujido de huesos en la mandbula y sus ojos se llenaron de
lgrimas. Pero no suspir hasta que no sinti salir la muela. Entonces la vio a travs de
las lgrimas. Le pareci tan extraa a su dolor, que no pudo entender la tortura de sus
cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se
desaboton la guerrera y busc a tientas el pauelo en el bolsillo del pantaln. El
dentista le dio un trapo limpio.
-Squese las lgrimas -dijo.
El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el
cielorraso desfondado y una telaraa polvorienta con huevos de araa e insectos
muertos. El dentista regres sec{ndose las manos. Acustese -dijo- y haga buches de
agua de sal. El alcalde se puso de pie, se despidi con un displicente saludo militar, y
se dirigi a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera.
-Me pasa la cuenta -dijo.
-A usted o al municipio?
El alcalde no lo mir. Cerr la puerta, y dijo, a travs de la red metlica.
-Es la misma vaina.
FIN
Continuidad de los Parques
Julio Cortzar
Haba empezado a leer la novela unos das antes. La abandon por negocios urgentes,
volvi a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la
trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, despus de escribir una carta a su
apoderado y discutir con el mayordomo una cuestin de aparceras volvi al libro en la
tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su silln
favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de
intrusiones, dej que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se
puso a leer los ltimos captulos. Su memoria retena sin esfuerzo los nombres y las
imgenes de los protagonistas; la ilusin novelesca lo gan casi en seguida. Gozaba del
placer casi perverso de irse desgajando lnea a lnea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez
que su cabeza descansaba cmodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los
cigarrillos seguan al alcance de la mano, que ms all de los ventanales danzaba el aire del
atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la srdida disyuntiva de los
hroes, dejndose ir hacia las imgenes que se concertaban y adquiran color y movimiento,
fue testigo del ltimo encuentro en la cabaa del monte. Primero entraba la mujer, recelosa;
ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente
restallaba ella la sangre con sus besos, pero l rechazaba las caricias, no haba venido para
repetir las ceremonias de una pasin secreta, protegida por un mundo de hojas secas y
senderos furtivos. El pual se entibiaba contra su pecho, y debajo lata la libertad
agazapada. Un dilogo anhelante corra por las pginas como un arroyo de serpientes, y se
senta que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo
del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura
de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada haba sido olvidado: coartadas, azares,
posibles errores. A partir de esa hora cada instante tena su empleo minuciosamente
atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpa apenas para que una mano acariciara
una mejilla. Empezaba a anochecer.
Sin mirarse ya, atados rgidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta
de la cabaa. Ella deba seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta l se
volvi un instante para verla correr con el pelo suelto. Corri a su vez, parapetndose en
los rboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepsculo la alameda que
llevaba a la casa. Los perros no deban ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estara a esa
hora, y no estaba. Subi los tres peldaos del porche y entr. Desde la sangre galopando en
sus odos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, despus una galera,
una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitacin, nadie en
la segunda. La puerta del saln, y entonces el pual en la mano. la luz de los ventanales, el
alto respaldo de un silln de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el silln leyendo
una novela.
Fin
El brujo postergado
Jorge Luis Borges
En Santiago haba un den que tena codicia de aprender el arte de la magia. Oy decir
que don Illn de Toledo la saba ms que ninguno, y fue a Toledo a buscarlo. El da que
lleg enderez a la casa de don Illn y lo encontr leyendo en una habitacin apartada.
Este lo recibi con bondad y le dijo que postergara el motivo de su visita hasta despus
de comer. Le seal un alojamiento muy fresco y le dijo que lo alegraba mucho su
venida.
Despus de comer, el den le refiri la razn de aquella visita y le rog que le enseara
la ciencia mgica. Don Illn le dijo que adivinaba que era den, hombre de buena
posicin y buen porvenir, y que tema ser olvidado luego por l. El den le prometi y
asegur que nunca olvidara aquella merced, y que estara siempre a sus rdenes. Ya
arreglado el asunto, explic don Illn que las artes mgicas no se podan aprender sino
en sitio apartado, y, tomndolo por la mano, lo llev a una pieza contigua, en cuyo piso
haba una gran argolla de fierro. Antes le dijo a la sirvienta que tuviese perdices para la
cena, pero que no las pusiera a asar hasta que la mandaran. Levantaron la argolla entre
los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada, hasta que al den le
pareci que haban bajado tanto que el lecho del Tajo estaba sobre ellos. Al pie de la
escalera haba una celda y luego una biblioteca y luego una especie de gabinete con
instrumentos mgicos. Revisaron los libros y en eso estaban cuando entraron dos
hombres con una carta para el den, escrita por el obispo, su to, en la que le haca
saber que estaba muy enfermo y que, si quera encontrarlo vivo, no demorase. Al den
lo contrariaron mucho estas nuevas, lo uno por la dolencia de su to, lo otro por tener
que interrumpir los estudios. Opt por escribir una disculpa y la mand al obispo. A
los tres das llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el den, en las que se
lea que el obispo haba fallecido, que estaban eligiendo sucesor, y que esperaban por la
gracia de Dios que lo eligieran a l. Decan tambin que no se molestara en venir,
puesto que pareca mucho mejor que lo eligieran en su ausencia.
A los diez das vinieron dos escuderos muy bien vestidos, que se arrojaron a sus pies y
besaron sus manos, y lo saludaron obispo. Cuando don Illn vio estas cosas, se dirigi
con mucha alegra al nuevo prelado y le dijo que agradeca al Seor que tan buenas
nuevas llegaran a su casa. Luego le pidi el decanazgo vacante para uno de sus hijos.
El obispo le hizo saber que haba reservado el decanazgo para su propio hermano, pero
haba determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Santiago. []
Pasan varios aos y al antiguo den le ofrecen progresivamente puestos ms altos;
pasa a ser arzobispo y cardenal. Sin embargo, siempre encuentra excusas para no
devolverle el favor a don Illn, quien le solicita para su hijo los puestos que va dejando
vacantes. Finalmente, es nombrado Papa en Roma:
Cuando don Illn supo esto, bes los pies de Su Santidad, le record la antigua
promesa y le pidi el cardenalato para su hijo. El Papa lo amenaz con la crcel,
dicindole que bien saba l que no era ms que un brujo y que en Toledo haba sido
profesor de artes mgicas. El miserable don Illn dijo que iba a volver a Espaa y le
pidi algo para comer durante el camino. El Papa no accedi. Entonces don Illn (cuyo
rostro se haba remozado de un modo extrao) dijo con una voz sin temblor:
Pues tendr que comerme las perdices que para esta noche encargu.
La sirvienta se present y don Illn dijo que las asara. A estas palabras, el Papa se hall
en la celda subterrnea en Toledo, solamente den de Santiago, y tan avergonzado de
su ingratitud que no atinaba a disculparse. Don Illn dijo que bastaba con esa prueba,
le neg su parte de las perdices y lo acompa hasta la calle, donde le dese feliz viaje
y lo despidi con gran cortesa.
Fin
La frtil agona del amor
Emilia me miraba de reojo, y con sus grandes silencios me envolva como en
una atmsfera de polvo y nubes densas. Entonces el sudor me chorreaba por las
caderas, y debajo de mi impecable traje de gabardina a rayas perciba el
cosquilleo de las gotas, rodando, asustadas, y ahogndome en una humedad
casi de ro revuelto, de arroyo en penumbras, de sombra catarata cuyo origen
no era sino el deseo.
Hube de sentarme muchas veces en mi escritorio de funcionario cabal para
admirar su perfil, sus piernas carnosas y rectas a la vez, sus muslos azules, o
verdes no s-, que imaginaba como cubiertos de un barniz brillante y
transparente. Pero lo que ms me enervaba era sentir su respiracin cargada de
jadeos cerca de mis odos, cuando me traa, con manos temblorosas, los oficios,
las cartas, toda aquella montaa de papel que preparaba cotidianamente para
que yo firmase con una paciencia de cartgrafo, y con indudable mirada de
burcrata que deba olvidarse del amor por la mujer del compaero.
Estaban separados desde hacia largas semanas; no s por qu en ese momento
pens en la pobreza de su matrimonio, en su agrio sentido de la realidad. Me vi
de pronto atrado por sus grandes ojos color ciruela y por una boca que, sin ser
carnosa, tena justos los lmites de almendra madura que tienen las bocas que
emergen desde las novelas de las revistas de moda. Desde que mir con inters
sus manos largas y coloreadas con uas perfectamente esculpidas, pens en
caricias, en informales besos, en madrugadas furtivas. Pero todo ese mundo
imaginario se reduca a un silencio que se congelaba cuando haba la
oportunidad de expresarle una frase galante, un piropo; esperaba la
"coyuntura", como dicen los polticos de izquierda, pero cuando esta apareca,
mis instintos reculaban, l1enndome de un deseo insatisfecho que me haca
agonizar cada maana, en los momentos en que senta el ruido de sus dedos
sobre el teclado y el ruido de sus palabras confusas y abigarradas agolpndose
en mi odo, en mi imposibilidad de siquiera tocar una de sus manos.
El deseo se fue haciendo obsesivo. No poda concentrar mi actividad. Las
llamadas no tenan sentido si junto al telfono no estaba Emilia. (Me miraba con
ojos terriblemente ansiosos. Yo que iba a decirle: era en verdad mi jefe; tan
impecable, tan vestido siempre de azul; con esa inteligencia que atrae el amor
de las mujeres como si el hombre fuese miel y el amor abejas girando. Yo
repeta su nombre por las noches... Gabriel, Gabriel, y sabiendo que traicionaba
la memoria de Juan, lo haca. Cuando me acercaba con las manos llenas de
papeles para indicarle donde deba firmar los formularios de capias azules o
rasadas, pensaba que su timidez lo llevara al descalabro. Pero y la ma?
Muchas veces, antes de mi separacin de Juan, pens en darle un beso, as de
repente.
Pero cmo reaccionara un hambre circunspecto y tan formal? Saba
perfectamente que su mirada no era la de un amigo. Adems y esto es
importante- sus mejillas se sonrojaban can frecuencia, y yo, como mujer que he
sentido el amor y que he visto tantas mejillas sonrojadas, saba que l deseo le
llenaba los sentidos).
Aquella maana llegu temprano. Emilia llevaba zapatillas doradas, no
precisamente las que debieran usarse en las oficinas. Mir su tobillo derecho y
descubr un lunar; una mancha azulada, muy bella, que pareca flotar sobre una
piel suave, untuosa, clida quizs. Me qued mirando fijamente aquella mancha
en la que comenzaba el misterio de un cuerpo que slo Juan conoca
plenamente. Largo tiempo estuve ensimismado en ese lunar que me ayudaba a
construir, con imaginacin temerosa, los muslos brillantes; los senos que
flotaban casi en el aire cuando Emilia llegaba en las maanas con ese perfume
cama de palmeras en flor; el ombligo profundo, que imaginaba como un pozo
de mieles y azcares. Mir esa mancha y la mancha comenz lentamente a
desaparecer. La vi difuminarse como esos cuadros que se deshacen, se
disuelven, en las pelculas de Bertolucci; como esas nubes claras que de tanto
estirarse se convierten tambin en azul del cielo, en recuerdo de manchas casi
transparentes. (Me miraba profundamente. Ahora, tal y como lo haca desde
semanas atrs, clavaba sus ojos en mis manos, en mi cuerpo, en mis labios. Era
un tipo de fruicin que me haca sentir orgullosa y molesta a la vez. No era la
mirada dura y persistente de Juan, aquella mirada que slo tena sentido si el
futuro inmediato era el lecho, esa cama grande y cuadrada en donde nos
desahogbamos con mecnica frecuencia. No. Los ojos de Gabriel caan
pesadamente en mis encantos haciendo fuerza sobre ellos, absorbindolos, si
absorbindolos, porque yo senta sobre la piel ese Cosquilleo que comenz
siendo como una caricia y que posteriormente tom a transformar el mundo de
nuestros alrededores). Vi el lunar desaparecer. Aquella tarde me qued
pensativo. Aunque revis en casa los papeles que Emilia haba ordenado,
deseaba seguir vindola. Quera trasladarla a mi habitacin, seguir
contemplndola intensamente, hasta colocarla dentro de m, hasta convertirla
en algo as como una parte de mis situaciones. Su foto, conseguida del peridico
cuando cumpli los 24 aos, no me serva de nada. La haba colocado cerca del
pequeo florero que adornaba mi habitacin, en el mismo marco en que estuvo
la foto de Odilia, mi penltima amante. Comparaba este amor nuevo, este amor
lleno de incomunicaciones con el de Odilia, gritn y miserable, y comprenda
las dificultades que se me presentaran. Deca Odilia que la mujer era como una
gata rabiosa, porque cuando el deseo la atenazaba, preparaba las garras y se
daba por entera agrediendo al hombre que amaba; pero con Emilia no suceda
lo mismo. Mi silencio y ese deseo reprimido eran como el reflejo del propio ser
de Emilia. Yo esperaba que ella diese el primer traspi, la primera oportunidad.
Cuando la llamaba por telfono ciertas noches con la intencin de invitarla a
cenar, preparaba de antemano los argumentos que habra de utilizar; le dira
que me senta solo, que saba que tambin ella lo estaba, que deseaba discutir
con ella, fuera de las horas de oficina, algunos problemas personales, porque le
haba tomado gran confianza, que luego de la cena daramos un paseo en el
automvil, y que ms tarde hablaramos de importantes proyectos. No le hara
ver que una vez hecho ese primer contacto la llevara a bailar y a tomar algunos
tragos en La Fuente, en el Maunaloa, o en cualquiera de esos centros festivos en
los cuales es posible hablar al ritmo de orquesta. (Me mir el tobillo cuando el
agua tibia y dulce rodaba por mis piernas aquella maana y not la
desaparicin de la mancha heredada de mi madre. Era una mancha de familia.
Juan me deca que era lo ms bello de m. Pero desapareci como por encanto.
Mi abuela tambin la tuvo). Mis llamadas telefnicas, sin embargo, se
convertan en contactos y conversatorios sin objetivo; pronto perda el sentido
de todo cuanto haba planeado, y durante largas horas conversaba con Emilia
de proyectos futuros, de posibles aumentos de los precios del petrleo, de los
nuevos maquillajes Max Factor, marca que ella utilizaba aunque no era la ms
cara ni la ms elegante. Se me iba la vida en ese esfuerzo mental que preceda a
mi intencin de romper la barrera y lanzarme sobre Emilia para siempre, sin
embargo, me detena el terror de verla decir no. Ese da de abril, si mal no
recuerdo, me mir el tobillo derecho y vi en l la mancha azul de Emilia. Un
lunar similar al de ella se haba apoderado de mi pie derecho. Qued
estupefacto. (No dije nada. Pero coment con Gabriel, mi jefe, la prdida del
lunar. Los lunares se heredan, son el resultado de viejas leyes de la herencia).
Cuando me lo dijo ya lo saba. No quise sealarle la coincidencia. Hubiese
podido informarle que a m me haba salido una mancha similar a la de ella, y
precisamente en el mismo sitio. Pero hubiese producido terror en su
temperamento frgil; o tal vez ello hubiese permitido una profunda
conversacin sobre lo penetrante del verdadero amor y abierto las puertas para
un entendimiento, para unas relaciones que en su imposibilidad me llenaban de
angustia. (Es que a la maana siguiente me sent mal y no quise ir a la oficina.
Gabriel me llam. Deca que mi imagen no poda separarse de su cabeza, que
era realmente una obsesin de trabajo el pensar en m y el buscar mi ayuda en
cada momento. Yo pude decirle: no Gabriel, lo que sucede es que ests
enamorado de m y no tienes el valor de expresarte, entonces me miras con esos
ojos negros y con ese ardor que no te deja concentrar).
Y es lgico que suceda, la presin psicolgica ha sido fuerte. Yo creo, doctor,
que estoy cambiando profundamente. Me parece que no bastan esas
explicaciones, porque no slo es cuestin de haberme enamorado, sino que
quiero a esa mujer, y no tengo modo de expresarle cmo la quiero. (Por la tarde
del mircoles 15 de abril Gabriel me ha llamado. Mi certificado mdico ha
estado unos cuantos das en el gran escritorio, porque tampoco l ha asistido al
trabajo. Carola, mi sustituta, me ha dicho que an no enva un certificado, como
lo he hecho yo. Sin embargo, en sus llamadas intensas y agobiantes, Gabriel no
me dice ni me pregunta sobre nuestra mutua distancia, y sobre el coincidente
alejamiento de la oficina. Debera decirle claramente que mis manos se han
hecho gruesas de improviso, que mi pie, casi infantil, se ha hecho casi pie de
hombre, con vellos y sudores fros; que mis cejas han crecido de pronto,
teniendo que afeitrmelas para volver a dibujar sobre el arco finas cejas de
mujer. Juan me ha llamado esta tarde para el intento de un arreglo.
No me he atrevido a decidir nada; mi mundo comienza a dar vueltas y estoy
perdida como en un marasmo, y Juan ni siquiera lo comprendera; estoy segura
de que sera feliz junto a Gabriel, pero lo mismo que a l, una timidez terrible,
devastadora, me acosa, y slo puedo tenerlo en sueos, cuando reacciona mi
espritu y 10 veo posarse sobre mi como una mariposa, y acariciarme y hacerme
el amor con la mayor de las suavidades del mundo). He notado en Emilia como
un dejo de tristeza, y no dudo que su ausencia de la oficina se deba a mi retiro
por unos das hasta poder dar con los motivos y resultados de este cambio. Hoy
he observado mis manos y casi son las mismas de Emilia. Si me dejase crecer las
uas y usase uno de esos pigmentos para decorarlas no habra diferencia. Las
paso sobre mi cuerpo, sobre ciertas partes de mi cuerpo, imaginndome qu
sentira si estas manos fuesen las de Emilia realmente. Ello me produce una
extraa sensacin, porque cuando cierro los ojos, son esas manos algo diferente,
y siento, al posarlas sobre mis sentidos, como si estuviesen fuera de m, con la
terrible certeza de que lo que siento es, precisamente lo mismo que sentira
Emilia al hacerlo.
(Entonces reconstruyo aquellos momentos, y creo que sera imposible acariciar
a Gabriel con estas manos rsticas, con estos dedos que no son los mos, con
estos labios que se han ido poniendo duros, masculinamente duros, y con los
que besara a Gabriel a pesar de todo. Ayer ha sido un da inslito; Juan ha
venido, ha tocado esa puerta, y entrado. Me ha mirado con asombro: Has
cambiado mucho en poco tiempo, Emilia!, me ha dicho. Le he contestado que
mi corazn se entrega lentamente a otro hombre, que ya no me interesan sus
propuestas, y que el cario que senta por l ha terminado definitivamente.
Entonces ha tomado mis manos con un gesto de amor, con ademn de
reconciliacin, y estas manos ahora rudas se han zafado violentamente de las de
Juan, acobardadas, porque son como manos de hombre, que no quieren sentir
tacto de hombre. Las he pasado por mis cabellos y he tenido la sensacin de que
Gabriel ha puesto sus dedos sobre mi frente, y he llorado, llorado mucho, pero
mis propias manos me consuelan, porque las hago recorrer mis mejillas
pensando que Gabriel est aqu, junto a m, dicindome por fin que el amor nos
har felices) .
Salir o no salir. Esta maana me mir al espejo y supe de improviso que haba
tenido a Emilia para siempre. Ya no slo eran sus manos, sino sus senos, sus
dientes; yo mismo era ella, y ella era quien desde el espejo me miraba
coquetamente. Slo dos semanas haban sido suficientes para que mi
pensamiento la interiorizara de tal manera que sus atributos pasaran a ser parte
de m. (Quise salir y no pude, Gabriel estaba en m, vivo, atento, como un
viento de la noche que acecha tras el ventanal. Mis labios sintieron el
nacimiento del bigote azulado; so que me enamoraba de m misma, porque
Gabriel era yo, y yo era Gabriel, sudaba, temblorosa o tembloroso, por as
decirlo, porque mi sexo comenzaba a cambiar. No le haba dicho nada, pero la
ltima vez que conversamos nuestras voces se transmutaron al punto de que
cuando le habl emit el sonido de su propia expresin sonora, dulce, la
expresin del jefe administrativo que me miraba con fruicin las manos y que
soaba con mi garganta, y que pensaba en m ahora lo comprendo- con deseos
profundos de tenerme). Esa tarde me decid. Saba, casi intua a ciencia cierta lo
que haba pasado con Emilia. Aquellas conversaciones, aquel cambio de
carcter, aquel hablarme del amor del hombre por la mujer, cuando yo deba
haberle dicho a ella lo del amor de la mujer que el hombre debe sentir siempre;
aquella confusa sensacin de ardor en los labios cuando la brisa fresca de la
noche me remita al recuerdo, y aquel desear que el recuerdo se invirtiera, y que
ella fuese, realmente tan asustadiza como yo, y yo tan tmido como ella. Todas
estas sensaciones me decan que cada uno haba pasado a formar parte del otro.
Ella era l, es decir, yo; y en cambio el era
ella, es decir ella, porque comenzaba a desear el nuevo encuentro, el encuentro
de seres cambiados, trocados por el amor.
Hasta qu punto ella me reconocera en l, y hasta qu punto yo me reconocera
en ella. Debamos resolver cuanto antes el enigma, vernos desde el otro sexo,
desde nuestra nueva realidad vital, desde nuestra nueva manera de afrontar la
vida. El encuentro inicial despus de las forzadas vacaciones- nos hara trazar
la estrategia, la estrategia final, porque al fin y al cabo tendramos que seguir
viviendo. Vi esa nube, y pens en mi manera de ver la vida; pens en mis ropas
de hombre ahora inservibles, yen sus ropas de mujer; en sus viejas modas
porque se hicieron viejas en solo horas-, y pens en el encuentro, en esa
necesidad. Entonces ambos a dos-, y dentro del ms gris de los silencios,
hicimos la cita. Emilia me enviara al apartamento uno de sus mejores vestidos,
aquel del escote, le mostrara el comienzo de mis senos, y llevara un tinte de
labios encantador. Yo le devolvera con el mensajero mi traje azul a rayas, ese
que huele a lavanda y que le har quedar convertido en un caballero con
suficiente garbo como para atraer la mirada de quien es ahora mi propia
encarnacin. Entraremos a la oficina uno despus del otro. Nadie notar que
hemos cambiado; yo llevo su lunar en mi tobillo, y ella lleva mi bigote y mi tibio
pene que ahora comienza a conocer, lo mismo que yo poseo su sexo azulado, de
lacias trencillas y carnosas empellas. Se sentar en mi escritorio. Me sentar en
su escritorio. Me aposentar como una mariposa en su silla giratoria de
secretaria eficiente. Se sentar en mi antes silln de ejecutivo. Nos miraremos.
Simplemente miraremos desde el forro de las cosas. Ella mirara en m su viejo
retrato, y levantar lentamente la falda para mostrar su tobillo, aquel que dio
origen a mi inquietud, y ser entonces cuando ella, tan tmida como yo, ver
difuminarse de mi pie el lunar azul, y sentir en sus carnes de hombre emerger
esa mancha... y poco a poco hablaremos de amor, y todo habr de ser como
antes. Y pasar el amor, porque todo tiene que pasar. Y nuevamente estaremos
de vacaciones, cambiando constantemente, buscando ser el uno para el otro de
manera terrible, de manera infructuosa, pero siempre en la agona de hacer
realidad el amor.
Marcio Veloz Maggiolo (Dominicano)
Vous aimerez peut-être aussi
- Guia Comprension LectoraDocument2 pagesGuia Comprension Lectoradaniela escobar gualaPas encore d'évaluation
- Cuento Del Trabajo FinalDocument4 pagesCuento Del Trabajo FinalLeandra BonifacioPas encore d'évaluation
- Juan Bosc - LA MANCHA INDELEBLE PDFDocument4 pagesJuan Bosc - LA MANCHA INDELEBLE PDFLela ChacmanPas encore d'évaluation
- La Mancha Indeleble Por Juan BoschDocument3 pagesLa Mancha Indeleble Por Juan Boschwest099Pas encore d'évaluation
- La Mancha IndelebleDocument2 pagesLa Mancha IndelebleLuz Del Alba JimenezPas encore d'évaluation
- La Mancha Indeleble Juan BoschDocument4 pagesLa Mancha Indeleble Juan BoschJose Manuel BergesPas encore d'évaluation
- Cuentos LenguajeDocument13 pagesCuentos LenguajexdPas encore d'évaluation
- Guia 8 Comprension Lectora La Mancha Indeleble 93953 20191003 20190624 114019Document3 pagesGuia 8 Comprension Lectora La Mancha Indeleble 93953 20191003 20190624 114019César Calisto VegaPas encore d'évaluation
- Juan Bosch - La Mancha IndelebleDocument6 pagesJuan Bosch - La Mancha IndelebleValery Isidor MartinezPas encore d'évaluation
- Análisis Sobre La Mancha IndelebleDocument4 pagesAnálisis Sobre La Mancha IndelebleGabriela Montero feliz0% (1)
- La Mancha Indeleble de Juan BoschDocument6 pagesLa Mancha Indeleble de Juan BoschMargarita para RD100% (7)
- TRABAJO FINAL DE ESPAÑOL LLDocument7 pagesTRABAJO FINAL DE ESPAÑOL LLJohan M. RodriguezPas encore d'évaluation
- La Mancha Indeleble - Juan Bosch - Ciudad Seva - Luis López NievesDocument1 pageLa Mancha Indeleble - Juan Bosch - Ciudad Seva - Luis López NievesRafael ColladoPas encore d'évaluation
- AparicionDocument3 pagesAparicionAndre RuiPas encore d'évaluation
- De Maupassant Guy - Aparición PDFDocument6 pagesDe Maupassant Guy - Aparición PDFmorcuyoPas encore d'évaluation
- De Maupassant, Guy - ApariciónDocument6 pagesDe Maupassant, Guy - ApariciónAquiles BarrigaPas encore d'évaluation
- Una Noche de EspantoDocument7 pagesUna Noche de EspantoDahyana SalinasPas encore d'évaluation
- Una Noche de Espanto (Antón Chejov)Document4 pagesUna Noche de Espanto (Antón Chejov)Hernan Zerri100% (1)
- Aparicion Guy de MaupassantDocument6 pagesAparicion Guy de Maupassantdinorah gallardoPas encore d'évaluation
- Una Noche de EspantoDocument3 pagesUna Noche de EspantoPatricia Avila LunaPas encore d'évaluation
- Aparición MaupassantDocument4 pagesAparición MaupassantMaria BalteiraPas encore d'évaluation
- Los Ataúdes Anton ChejovDocument4 pagesLos Ataúdes Anton ChejovVera RuhssinPas encore d'évaluation
- Una Noche de EspantoDocument7 pagesUna Noche de EspantoLiliana FalcónPas encore d'évaluation
- Guia 8. La Mancha Indeleble 93955 20240108 20240102 122357Document5 pagesGuia 8. La Mancha Indeleble 93955 20240108 20240102 122357Lily JaraPas encore d'évaluation
- La Casa de La Calle TurkDocument9 pagesLa Casa de La Calle TurkChiqui ConfeccionesPas encore d'évaluation
- Guía c3 - El Corazón Delator (Subir A Classroom)Document3 pagesGuía c3 - El Corazón Delator (Subir A Classroom)Fernanda FuentealbaPas encore d'évaluation
- Anexo 3 - Ficha de LecturaDocument5 pagesAnexo 3 - Ficha de LecturaAngélica EspinozaPas encore d'évaluation
- Cuento - La Mancha Indeleble - de Juan BoschDocument4 pagesCuento - La Mancha Indeleble - de Juan BoschBetina Barrios Ayala100% (2)
- Guia Corazon DelatorDocument6 pagesGuia Corazon DelatorCarolina ValenzuelaPas encore d'évaluation
- Una Noche de EspantoDocument15 pagesUna Noche de EspantoCeciliaPas encore d'évaluation
- La Mancha IndelebleDocument2 pagesLa Mancha IndelebleEdwin AcostaPas encore d'évaluation
- Diaz Eterovic Ramon - Detective Heredia 12 - El Segundo DeseoDocument154 pagesDiaz Eterovic Ramon - Detective Heredia 12 - El Segundo DeseoXime Faundez ViverosPas encore d'évaluation
- Cuentos DominicanosDocument10 pagesCuentos DominicanosAlexandra EspinalPas encore d'évaluation
- Una Noche de EspantoDocument6 pagesUna Noche de EspantoMelissa Enciso ZúñigaPas encore d'évaluation
- 3 Relatos de Rafael DiesteDocument4 pages3 Relatos de Rafael DiesteDiego VillaPas encore d'évaluation
- Montero Alma CanibalDocument5 pagesMontero Alma CanibalTiffany WilliamsPas encore d'évaluation
- Dia 4Document5 pagesDia 4Luis AguirrePas encore d'évaluation
- 2º-Lenguaje - 2023Document5 pages2º-Lenguaje - 2023EricaPas encore d'évaluation
- Corazón Delator de Edgar Allan PoeDocument3 pagesCorazón Delator de Edgar Allan PoeFranciscaPas encore d'évaluation
- EL ADEREZO, Novela de Intriga RuralDocument96 pagesEL ADEREZO, Novela de Intriga RuralCarolina-Dafne Alonso-Cortés RománPas encore d'évaluation
- Una Noche de EspantoDocument10 pagesUna Noche de EspantoAdonys Crespo YTPas encore d'évaluation
- Camilo José Cela-Cuentos PDFDocument10 pagesCamilo José Cela-Cuentos PDFbenkllactPas encore d'évaluation
- Actividades Con Cuento Mil Grullas de Elsa BornemannDocument7 pagesActividades Con Cuento Mil Grullas de Elsa BornemannGloria Edith GutierrezPas encore d'évaluation
- Corazon Delator AdaptacionDocument4 pagesCorazon Delator AdaptacionSergio AguilarPas encore d'évaluation
- Guia C. ConchaDocument7 pagesGuia C. ConchaHernan Tapia RojoPas encore d'évaluation
- Freis Capítulo 1 Al 5Document14 pagesFreis Capítulo 1 Al 5charorosique86Pas encore d'évaluation
- Edgar Allan Poe - El Corazon DelatadorDocument3 pagesEdgar Allan Poe - El Corazon DelatadorKenzoTenmaPas encore d'évaluation
- El Corazon Delator-Allan Poe EdgarDocument7 pagesEl Corazon Delator-Allan Poe EdgarCelia EscalonaPas encore d'évaluation
- LA CASONA Cuento PabloDocument6 pagesLA CASONA Cuento PabloPablo Nicoli SeguraPas encore d'évaluation
- LabioDocument15 pagesLabioCarolina MorenoPas encore d'évaluation
- Tarea VL InfotecnologiaDocument6 pagesTarea VL InfotecnologiaMilena Jose JimenezPas encore d'évaluation
- Narraciones Extraordinarias: (El Corazón Delator, El Gato Negro, El Cuervo, Manuscrito Encontrado En Una Botella, Los Asesinatos De La Rue Morgue, El Misterio De Marie Roget, La Carta Robada, El Escarabajo De Oro, El Barril Del Amontillado, El Retrato Oval, El Pozo y El péndulo)D'EverandNarraciones Extraordinarias: (El Corazón Delator, El Gato Negro, El Cuervo, Manuscrito Encontrado En Una Botella, Los Asesinatos De La Rue Morgue, El Misterio De Marie Roget, La Carta Robada, El Escarabajo De Oro, El Barril Del Amontillado, El Retrato Oval, El Pozo y El péndulo)Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Plan de Experimento ELABORACION DE JABON - EnviadoDocument3 pagesPlan de Experimento ELABORACION DE JABON - Enviadofrank sierra taipePas encore d'évaluation
- Inen 1217Document8 pagesInen 1217Inesita CordovaPas encore d'évaluation
- Métodos y Técnicas en Etología AnimalDocument26 pagesMétodos y Técnicas en Etología AnimalG ColleenPas encore d'évaluation
- Mito de PrometeoDocument4 pagesMito de PrometeojheidyPas encore d'évaluation
- Hábitos de HigieneDocument10 pagesHábitos de HigieneLuz QuinteroPas encore d'évaluation
- Cruzamientos en El Ganado Lechero PDFDocument6 pagesCruzamientos en El Ganado Lechero PDFrafael06061978Pas encore d'évaluation
- Laboratorio 7, VallejosDocument10 pagesLaboratorio 7, VallejosMatiasLeonardoVallejosPas encore d'évaluation
- Anormalias Congenitas y Sindromes DismorficosDocument45 pagesAnormalias Congenitas y Sindromes DismorficosHumberto Silva LiceraPas encore d'évaluation
- Radiografias en Cirugia MaxilofacialDocument22 pagesRadiografias en Cirugia MaxilofacialRolando Palacios V.100% (1)
- Lawrence Kim - Esposa de ConvenienciaDocument89 pagesLawrence Kim - Esposa de ConvenienciaAmosisHatti100% (9)
- Informe DescremadoraDocument8 pagesInforme DescremadoraJuan Ames100% (3)
- 2106 Matriz de Riesgo y Peligro de Planta de Agua ResidualesDocument12 pages2106 Matriz de Riesgo y Peligro de Planta de Agua ResidualesFernando Eduardo Araya Diaz50% (2)
- Examen Médico Erick Estrada PDFDocument2 pagesExamen Médico Erick Estrada PDFJulio Cesar Landeo FernandezPas encore d'évaluation
- Informe Batiemtrico Chacacancha y CutaycochaDocument23 pagesInforme Batiemtrico Chacacancha y CutaycochaGian Carlo Esteban DominguezPas encore d'évaluation
- Instructivo EscoltasDocument22 pagesInstructivo EscoltasLaura Rb100% (1)
- Práctica No. 4 Mecanismos de Transporte CelularDocument5 pagesPráctica No. 4 Mecanismos de Transporte CelularJhaneth Castilla DiazPas encore d'évaluation
- Consejería en Salud Sexual y Reproductiva en La Adolescencia 2016Document56 pagesConsejería en Salud Sexual y Reproductiva en La Adolescencia 2016Antonieta SepulvedaPas encore d'évaluation
- Fisioterapia RespiratoriaDocument8 pagesFisioterapia RespiratoriaCesar Augusto RivasPas encore d'évaluation
- Artritis SepticaDocument4 pagesArtritis SepticafisioPas encore d'évaluation
- Morfología Diferencial de Helmintos Humanos: Huevos de TrematodosDocument2 pagesMorfología Diferencial de Helmintos Humanos: Huevos de TrematodosYenniffer Vicente Maya100% (1)
- Vmmj191294 Victor Manuel Morales Jimenez 2016091440119Document4 pagesVmmj191294 Victor Manuel Morales Jimenez 2016091440119Arturo Jiménez PalmaPas encore d'évaluation
- FISIOTERAPIA y Trastornos TemporomandibularesDocument125 pagesFISIOTERAPIA y Trastornos TemporomandibularesEvelyn CaizachanaPas encore d'évaluation
- Unidad I, Tema 3 Pubertad, Ciclo Estral y RegulacionDocument31 pagesUnidad I, Tema 3 Pubertad, Ciclo Estral y RegulacionVanessa LopezPas encore d'évaluation
- Fisiopatología Del CardiovascularDocument23 pagesFisiopatología Del CardiovascularErwin Ribera AñezPas encore d'évaluation
- Qué Es La Morfofisiología HumanaDocument3 pagesQué Es La Morfofisiología HumanaFredy AlemanPas encore d'évaluation
- Cazadores y Presas. Simbolismo e Interpretación Social de Las Actividades Cinegéticas en El Arte Levantino Juan Francisco Ruiz López (2009)Document23 pagesCazadores y Presas. Simbolismo e Interpretación Social de Las Actividades Cinegéticas en El Arte Levantino Juan Francisco Ruiz López (2009)vitrangofePas encore d'évaluation
- Sufijos Prefijos y Raices de La MedicinaDocument3 pagesSufijos Prefijos y Raices de La MedicinaNelly AcevedoPas encore d'évaluation
- Trabajo Monografico de EpidemiologiaDocument54 pagesTrabajo Monografico de EpidemiologiakelvinPas encore d'évaluation
- Protocolos Micro3Document11 pagesProtocolos Micro3David EnriquePas encore d'évaluation
- Art Fisiologia Del EjercicioDocument8 pagesArt Fisiologia Del EjercicioJoao N Da SilvaPas encore d'évaluation