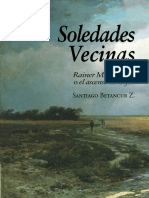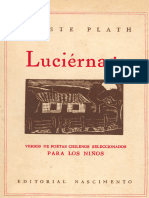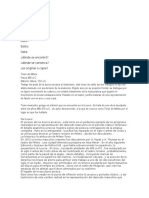Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rilke - El Arte Era Vivir
Transféré par
gegomez0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues10 pagesliteratura poesía alemán
Titre original
Rilke_ El Arte Era Vivir
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentliteratura poesía alemán
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues10 pagesRilke - El Arte Era Vivir
Transféré par
gegomezliteratura poesía alemán
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 10
OBRAS Y SOMBRAS
Rilke: el arte era vivir
En sus ‘Cartas a un joven poeta’, el genio
austríaco no dio pautas de escritura sino
secretos para forjar un carácter
MIGUEL ÁNGEL ORTEGA LUCAS
10
Rainer Maria Rilke.
LUIS GRAÑENA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CTXT es un medio financiado, en gran parte, por sus lectores.
Puedes colaborar con tu aportación aquí.
Pregunta usted si sus versos son buenos. Me lo
pregunta a mí. Antes ha preguntado a otros. Los envía
usted a revistas. Los compara con otros, y se
intranquiliza cuando ciertas redacciones rechazan sus
intentos... Le ruego que abandone todo eso.
(Por qué escribir. Mejor dicho: para qué.)
...Pregúntese en la hora más silenciosa de su noche:
¿’debo’ escribir? [Si la respuesta es sí] construya su
vida según esa necesidad: su vida, hasta en su hora
más indiferente y pequeña, debe ser un signo y un
testimonio de ese impulso.
(Pero antes de todas esas preguntas...: ¿qué es
escribir? Cuando la gente dice “escribir”, ¿a qué
diablos se refiere?)
A finales de 1902, un muchacho austríaco llamado
Franz Xaver Kappus, presunto aspirante a militar,
aspirante presunto a escritor, envía una carta al poeta
Rainer Maria Rilke. Este último tiene veintisiete años,
pero ya es más o menos conocido. Inmerso en la era
creativa de lo que será su primera obra madura, el
Libro de horas, cuya redacción no concluirá aún
hasta un lustro después, pero acechando ya otras
concepciones estilísticas, Rilke viste ya, también, ese
aura de príncipe vagabundo de la poesía europea que
llevará hasta el final. Ha estudiado Comercio, y luego
Historia del Arte, Políticas, Derecho; pero no se
dedica a ninguna de esas cosas. Antes, muy joven
aún, ha experimentado (padecido) años de
formación militar. Ya se ha casado y separado de la
escultora Clara Westhoff, con quien tiene una hija; ya
se separó, antes, de Lou Andreas Salomé. Ya es ese
mendigo reclamado aquí y allá, llevado en carruajes y
recibido en palacios, sustentado por mecenas,
generalmente mujeres, que le permiten subsistir, o
dedicar la mayor parte de su tiempo a la
contemplación del ángel; algo casi literal en su caso.
“Teniendo apenas veinte años, en el umbral de una
carrera que sentía muy contraria a mis gustos, pensé
que si alguien me debía comprender, era él”,
explicaría después Kappus. Éste le envía sus primeros
“intentos poéticos”, pidiéndole opinión. Rilke
responde, esa primera vez, desde París, el 17 de
febrero de 1903. Le responde esos párrafos de más
arriba, y algunos más en los que consigna algunos
recursos de carpintería poética, sugerencias útiles.
Pero antes de nada le advierte: “Nadie puede
aconsejarle ni ayudarle, nadie. Hay sólo un medio.
Entre en usted...”:
Una obra de arte es buena cuando brota de la
necesidad. En esa índole de su origen está su juicio:
no hay otro... Quizá se haga evidente que está
llamado a ser artista. Entonces, acepte sobre sí ese
destino con su carga y su grandeza, sin preguntar por
la recompensa que pudiera venir de fuera. Pues el
creador debe ser un mundo para sí mismo.
Cuando la gente habla de “escribir”: ¿a qué se refiere?
¿A poner bien una palabra detrás de otra? ¿A saber
colocar las comas, las tildes? ¿A decir las cosas bien,
bonitas? Un alegato judicial también puede estar bien
escrito, según eso. Y un diagnóstico médico. Y un
discurso político. Algo tienen en común estos tres
ejemplos: en todos se puede mentir.
El arte no miente; el arte verdadero, claro, el que no
estafa con trucos de feria. Por eso, según consignaba
Rilke, la bondad de un acontecimiento artístico brota
casi fatalmente “de la necesidad”. Porque es una
respuesta, una respuesta a la vida, así como él mismo
respondió a su joven corresponsal, de manera
esporádica pero fiel, durante el siguiente lustro: lo
hizo con generosidad, con autenticidad, y sin más
pretensión que el dar, el darse. Sin esperar nada más a
cambio, en todo caso, que otra respuesta; la del lector
que es Kappus. Pero antes, antes que ésta, la respuesta
de la propia vida, asintiéndole desde los folios,
diciéndole que sí a cada línea de cada carta,
sencillamente porque al escribir, aunque fuera una
carta para un muchacho remoto y anónimo, estaba
cumpliendo consigo mismo, con su ley –así como
canta el pájaro porque tiene que cantar, no porque se
lo diga nadie, no para cantar mejor que el de la otra
rama, no para ser al que más pían en Twitter.
A lo largo de cinco años, a la sombra de su obra, en
paralelo a su andadura de gigante quebradizo, de sus
poemas como templos secretos creciéndole en los
bolsillos, uno de los poetas más grandes de todos los
tiempos alentó, aconsejó, acompañó al joven Franz
Kappus, aspirante a hombre, en sus dudas y anhelos;
en encrucijadas en que lo literario no era más que una
excusa, como siempre, un reflejo de la vida. Le
respondía: porque la vida pregunta continuamente,
nos acorrala demasiadas veces –a veces parece
estrangular–, preguntándonos todo. Por de pronto,
cuál es el sentido de todo esto. Qué sentido tendrá
vivir; que es lo mismo que preguntarse qué sentido
tiene escribir (o pintar, o componer, o levantar
tabiques): para qué hacer nada en este mundo tantas
veces mezquino, condenado en cualquier caso a la
extinción.
Rilke responde, pero no da respuestas: las respuestas,
todas las respuestas que Kappus busca, sólo las
encontrará dentro de sí mismo; alientan dentro de
cada uno de nosotros. Ésa es la divisa, el desafío. Y el
regalo inmenso que el escritor confía en esas páginas,
como un ladrón de tumbas que hubiera vuelto para
contarnos que existe el oro enterrado en el desierto...
Claro que hay que ir a buscarlo. Hay que estar
dispuesto a entrar en el desierto. Hay que estar casi a
punto de morir de sed, antes de llegar a la cámara del
rey.
Como cualquier joven (cualquier persona) de
cualquier época con dos dedos de frente, humeante
de incertidumbres, Franz Kappus –cuyas cartas no
conocemos, pero cuyas inteligencia, elegancia y
humildad podemos intuir en el sucinto prólogo que
acompañó a las misivas del escritor– necesita luces
que le indiquen a lo lejos qué camino seguir en la
noche del bosque. Rainer Maria Rilke le recuerda que,
antes de saber la dirección, primero hay que abrazar
las preguntas. Quizá porque las preguntas mismas
encierran la dirección:
Usted es tan joven que yo querría rogarle lo mejor que
sepa que tenga paciencia con todo lo que no está
resuelto en su corazón y que intente amar ‘las
preguntas mismas’, como cuartos cerrados y libros
escritos en un idioma muy extraño. No busque ahora
las respuestas, que no se le pueden dar, porque usted
no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Viva usted
ahora las preguntas. Quizá luego, poco a poco, sin
darse cuenta, vivirá un día lejano entrando en la
respuesta.
Vivirlo todo: no hurtarse uno a todo el tránsito –
mezquino, sí, horrendo en muchos tramos– en el que
uno no ve nada y no sabe dónde poner el pie. Porque
eso es precisamente lo que dará sentido luego al
destino, a la respuesta (al para qué). No huir de la
soledad, por ejemplo: “La propia soledad es ella
misma rango, trabajo y oficio”... Algo se está gestando
siempre en la soledad, y en el aparente no hacer nada
que trae su miedo, su parálisis. Algo quiere hablarnos
desde la sima más profunda para emerger; rara vez lo
oímos porque rara vez nos atrevemos a quedarnos en
silencio ante ese barranco oscuro: no somos valientes,
no somos pacientes (“la paciencia es todo”, escribe
también quien supo esperar diez años para culminar
la que se considera su obra magna, las Elegías de
Duino). Hoy atruenan con mayor peso esas palabras,
inmersos como estamos en un mundo histéricamente
obsesionado con conseguirlo todo (lo que ellos
entienden por todo) y conseguirlo ya: se entiende
cada vez menos que la soledad y el silencio y la
paciencia puedan ser fértiles, infinitamente más que
la supuesta maquinaria suicida que tanto obliga a
producir a diario –porque si deja de pedalear, se cae.
Lo que el poeta Rilke expresa una y otra vez en estas
páginas es que conviene entregarse al arte como al
ritmo vital de la naturaleza, en el que nada se
anticipa, en el que todo es acorde a un reloj íntimo
que lo sabe todo. Como en la naturaleza, como en el
amor, como en cualquier cosa con arraigo y verdad,
cualquier tipo de arte, la poesía quizás por encima de
otras manifestaciones, requiere de paciencia, silencio,
abismamiento, tenacidad, humildad: entrega a su
propia ley. Debieran, quienes ejerzan ese fenómeno
extraño de la poesía, dice Rilke en un poema célebre,
transformarse, duros, en palabras,
como el cantero de una catedral
se transforma en la calma de la piedra.
Porque el cantero de la catedral no piensa en estar
construyendo una catedral, mientras levanta apenas
un muro. Y sin embargo una sola piedra es ya la
catedral; sus herramientas, su fuerza y su fe en que el
muro saldrá como debe, ya la anuncian. En esa calma
de la piedra habla la sabiduría del labrador que huele
si lloverá o no hoy, la del jardinero que sabe el
momento benéfico para la poda, la del cocinero que
intuye si son necesarios diez segundos más al fuego;
así como en el amor –también habla del amor Rilke,
denunciando, híper lúcido, la convención frívola en
que la sociedad corrompe algo demasiado serio,
precisamente para no asumir sus verdaderas leyes–,
también en el cortejo amoroso debe saberse cuándo
esperar, cuándo avanzar, cuándo retirarse.
Si viviéramos, dice Rilke, más de acuerdo con la vida,
con mayor armonía respecto a lo que ahora toca y a
lo que no, nuestras vidas pequeñas, triviales y difíciles
serían más grandes, más opulentas, y mucho más
fáciles de vivir. No viviríamos con tanta sensación de
angustia sobre lo que debemos hacer, porque
entenderíamos que todo se está haciendo y nada se
hace nunca en realidad. No viviríamos con tal terror
nuestra soledad, porque sería un aliado, el confidente
necesario que revela lo oscuro. No nos
desesperaríamos en la impaciencia de que algo o
alguien llegue, porque entenderíamos que en nuestra
mano sólo queda el estar disponibles, entregados y
veraces –como esperando el amor, como esperando
un verso–; aquello llegará exclusivamente cuando la
vida lo disponga, si es que le da la gana de disponerlo.
No viviríamos encadenados a nuestra furia, dándonos
latigazos por no estar consiguiendo... qué. Por no ser
quiénes.
Es sólo uno mismo quien hay que llegar a ser. Pero
sólo en el silencio, en la soledad, en lo más oscuro, se
revela tal cosa. Porque sólo en lo profundo tiene
arraigo lo verdadero, lo que luego podrá durar, sea lo
que sea: las raíces, el amor, el arte.
No hablaba Rilke a Kappus de escribir. Porque
escribir, para Rilke –para cualquier artista real–, es por
encima de todo cincelar la catedral del propio
carácter; “ser un mundo para uno mismo” sin esperar
recompensa alguna “que pueda venir de fuera”.
Empezando siempre, de manera insobornable, por las
catacumbas:
No tenemos ninguna razón para desconfiar de nuestro
mundo, pues no está contra nosotros. Si tiene
espantos, son nuestros espantos; si tiene abismos, esos
abismos nos pertenecen; si hay peligros, debemos
intentar amarlos. Y si orientamos nuestra vida
solamente según ese principio que nos aconseja que
nos mantengamos siempre en lo difícil, entonces lo
que ahora se nos aparece como lo más extraño, se
hará lo más familiar y fiel nuestro. ¿Cómo habríamos
de olvidar esos antiguos mitos que están en el
comienzo de todos los pueblos, los mitos de los
dragones que, en el momento supremo, se
transforman en princesas? Quizá todos los dragones
de nuestra vida son princesas que esperan sólo eso,
vernos una vez hermosos y valientes. Quizá todo lo
espantoso, en su más profunda base, es lo inerme, lo
que quiere auxilio de nosotros.
publicidad
Vous aimerez peut-être aussi
- Literatura Universal - Poesía Finales Del S.XIXDocument32 pagesLiteratura Universal - Poesía Finales Del S.XIXPaula Berrocal RuizPas encore d'évaluation
- Rilke Mauricio WiesenthalDocument12 pagesRilke Mauricio WiesenthalalbertcorbiPas encore d'évaluation
- Rilke - Cartas A Un Joven Poeta en WordDocument6 pagesRilke - Cartas A Un Joven Poeta en WordRodri BlandiblúPas encore d'évaluation
- Reiner Maria Rilke Elegias de Duino Los Sonetos A OrfeoDocument214 pagesReiner Maria Rilke Elegias de Duino Los Sonetos A OrfeoPau Arigón100% (1)
- Sobre El Amor - Rainer Maria RilkeDocument96 pagesSobre El Amor - Rainer Maria RilkeZet CamPas encore d'évaluation
- RilkeDocument170 pagesRilkeYelSol AlinaPas encore d'évaluation
- Rilke Rainer Maria - El Canto de Amor Y Muerte Del Corneta Cristobal RilkeDocument51 pagesRilke Rainer Maria - El Canto de Amor Y Muerte Del Corneta Cristobal RilkeMaria Luisa MeyerPas encore d'évaluation
- Una Biografía de RilkeDocument5 pagesUna Biografía de RilkeMauricio CalzadillaPas encore d'évaluation
- Poemas A La Noche - Rainer Maria RilkeDocument486 pagesPoemas A La Noche - Rainer Maria RilkeGustavo Maturano100% (2)
- Defior 2021 Adquisición de La Lectura Guiada Por La Evidencia - FECYTDocument5 pagesDefior 2021 Adquisición de La Lectura Guiada Por La Evidencia - FECYTgegomezPas encore d'évaluation
- Catálogo Letras UniversalesDocument122 pagesCatálogo Letras UniversalesAlvaro Giraldo100% (1)
- Elegas de Duino y Sonetos A OrfeoDocument24 pagesElegas de Duino y Sonetos A OrfeoMiriam MantolanPas encore d'évaluation
- Actas AISO Congreso II Vol 1Document482 pagesActas AISO Congreso II Vol 1gegomezPas encore d'évaluation
- Luciérnaga. Versos de Poetas Chilenos Seleccionados para Los NiñosDocument122 pagesLuciérnaga. Versos de Poetas Chilenos Seleccionados para Los NiñosgegomezPas encore d'évaluation
- Mata - 2016 - Lectura y SociedadDocument11 pagesMata - 2016 - Lectura y SociedadgegomezPas encore d'évaluation
- Elementos Curriculares - Los Subgéneros Líricos PopularesDocument4 pagesElementos Curriculares - Los Subgéneros Líricos PopularesgegomezPas encore d'évaluation
- Larragueta - 2021 - Recorrido Por El Libro-ÁlbumDocument16 pagesLarragueta - 2021 - Recorrido Por El Libro-ÁlbumgegomezPas encore d'évaluation
- Prácticas de Enseñanza y Evaluación de La OralidadDocument38 pagesPrácticas de Enseñanza y Evaluación de La OralidadgegomezPas encore d'évaluation
- África MicuentodelalecheraDocument5 pagesÁfrica MicuentodelalecheragegomezPas encore d'évaluation
- El Espacio Escénico. - Libreta de Artes EscénicasDocument3 pagesEl Espacio Escénico. - Libreta de Artes EscénicasgegomezPas encore d'évaluation
- Epístolas de Lope de VegaDocument15 pagesEpístolas de Lope de VegagegomezPas encore d'évaluation
- Machado - Ideología y Libros para Niños PDFDocument10 pagesMachado - Ideología y Libros para Niños PDFgegomezPas encore d'évaluation
- Sobre Babilon BerlinDocument4 pagesSobre Babilon BerlingegomezPas encore d'évaluation
- Gopegui El Padre de Blancanieves - Edición Impresa - EL PAÍS PDFDocument3 pagesGopegui El Padre de Blancanieves - Edición Impresa - EL PAÍS PDFgegomezPas encore d'évaluation
- Una Biblia Hebrea de 500 AñosDocument6 pagesUna Biblia Hebrea de 500 AñosgegomezPas encore d'évaluation
- Lecturas Sobre La MuerteDocument21 pagesLecturas Sobre La MuerteneudyszuraPas encore d'évaluation
- Vida de Rainer María Rilke La Belleza y El Espanto... - (II MÚNICH. LOU ANDREAS-SALOMÉ)Document8 pagesVida de Rainer María Rilke La Belleza y El Espanto... - (II MÚNICH. LOU ANDREAS-SALOMÉ)ArturoSimónRodríguezPas encore d'évaluation
- Cerda. La Creatividad, Según RilkeDocument5 pagesCerda. La Creatividad, Según RilkeEnrique Alonso SilvanPas encore d'évaluation
- Antropología Filosófica. Ediciones UC.: Ex Libris (Act. 14/03/'23) G. S. D. L. P.Document41 pagesAntropología Filosófica. Ediciones UC.: Ex Libris (Act. 14/03/'23) G. S. D. L. P.Gustavo SdlPas encore d'évaluation
- Wuolah Free TEMA 1 HISTORIA IIDocument15 pagesWuolah Free TEMA 1 HISTORIA IINicolásPas encore d'évaluation
- Bermudez Ca Ete Federico - Rilke - Teoria Poetica PDFDocument224 pagesBermudez Ca Ete Federico - Rilke - Teoria Poetica PDFmiguel angel malpartidaPas encore d'évaluation
- Ma. Elena Gertner - La Mujer de Sal PDFDocument289 pagesMa. Elena Gertner - La Mujer de Sal PDFMario Galle MPas encore d'évaluation
- Rainer Maria RilkeDocument5 pagesRainer Maria RilkeLuis CapelettiPas encore d'évaluation
- Apolo ArcaicoDocument4 pagesApolo ArcaicoSharon Valerdi LozanoPas encore d'évaluation
- ExpresonismoDocument6 pagesExpresonismoJavier GalarzaPas encore d'évaluation
- Rilke Los UltimosDocument345 pagesRilke Los Ultimosada acebalPas encore d'évaluation
- Vida de Rainer María Rilke La Belleza y El Espanto... - (III WOLFRATSHAUSEN. LA PRIMERA APERTURA)Document4 pagesVida de Rainer María Rilke La Belleza y El Espanto... - (III WOLFRATSHAUSEN. LA PRIMERA APERTURA)ArturoSimónRodríguezPas encore d'évaluation
- Así en La Tierra Como en El CieloDocument26 pagesAsí en La Tierra Como en El CieloPablo Adrian Lillo MuñozPas encore d'évaluation
- Alberto Constante. Rilke. La Poesia en La Edad ModernaDocument0 pageAlberto Constante. Rilke. La Poesia en La Edad ModernaNicolas Di BiasePas encore d'évaluation
- Sobre El Amor - Raine Maria RilkeDocument90 pagesSobre El Amor - Raine Maria RilkeMaría Guadalupe Hernández BelloPas encore d'évaluation
- ZweigDocument1 pageZweigMyfakebook MfbPas encore d'évaluation
- Sonetos A OrfeoDocument137 pagesSonetos A OrfeoCarla Lo GiocoPas encore d'évaluation
- Literatura Por PaisesDocument36 pagesLiteratura Por PaisesMónica Fabiola Terán EnríquezPas encore d'évaluation
- Rafael Argullol y Las PasionesDocument48 pagesRafael Argullol y Las PasionesDarío LuquePas encore d'évaluation