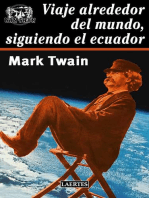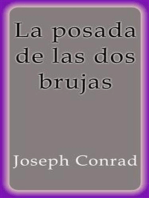Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La aventura de los supervivientes del Poseidón
Transféré par
Hugo Castillo Rojas0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
156 vues1 258 pagesPoseidón
Titre original
Poseidóin
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentPoseidón
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
156 vues1 258 pagesLa aventura de los supervivientes del Poseidón
Transféré par
Hugo Castillo RojasPoseidón
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 1258
Esta es la historia de la pesadilla
física y espiritual sufrida por quince
personas cuando un crucero
navideño de uno de los mayores
barcos de línea del mundo se
convierte en protagonista de una
espantosa tragedia marina. Una
enorme ola pone cabeza abajo al
navío, y un grupo de supervivientes,
aprovechando el aire que queda en
las bodegas, debe buscar una
salida por el casco antes de que el
buque acabe de hundirse. En el
lapso de unas diez horas, y en las
entrañas de la enorme nave, se
enfrentan con obstáculos, peligros y
penurias que sólo conocen los que
han conquistado los más remotos
rincones del Globo, para descubrir,
al final de su aventura, que son
seres totalmente distintos de lo que
eran antes.
Paul Gallico
La aventura del
Poseidón
ePUB v1.0
Crubiera 31.01.13
Título original: The Poseidon adventure
Paul Gallico, 1969.
Traducción: Marta Isabel Guastarino
Editor original: Crubiera (v1.0)
ePub base v2.1
Capítulo I
ENSAYO DE CATÁSTROFE
A las siete de la mañana del 26 de
diciembre el buque de vapor Poseidón,
de 81 000 toneladas, que regresaba a
Lisboa después de un crucero navideño
de un mes de duración durante el cual
había recorrido diversos puertos
africanos y sudamericanos, se encontró
de pronto en medio de una inexplicable
marejada, cuatrocientas millas al
sudoeste de las Azores, y empezó a
moverse como un cerdo.
El Poseidón, que había sido antes el
Atlantis, el primero de los grandes
trasatlánticos de línea que, pasado de
moda, había sido vendido para
convertirlo en una combinación de
buque de carga y pasaje, llegó a la zona
con dos tercios de sus tanques de
combustible vacíos y sin tener tampoco
lastre de agua. Se encontró con olas
sorprendentemente largas y bajas, que se
producían a intervalos tan largos que el
lento mecanismo de sincronización de
los estabilizadores de la nave,
anticuados y parcialmente dañados, no
alcanzaba a compensarlas. De tal modo,
el Poseidón iba haciendo eses de lado a
lado, como un borracho, y la
combinación del movimiento con los
últimos vapores alcohólicos de la
velada y baile de Navidad, que se
habían prolongado durante casi toda la
noche, fue causa de que la mayoría de
los quinientos pasajeros de clase única
de «Travel Consortium Limited» se
sintieran horrible e inequívocamente
descompuestos.
El gran conmutador que manejaba
los teléfonos de los camarotes empezó a
encenderse como el árbol de Navidad
que decoraba el gran salón comedor, y
las llamadas de ayuda inundaban el
consultorio del médico de a bordo, el
doctor Caravello, un italiano de setenta
y cinco años a quien el Sindicato
Internacional había arrancado de su
condición de jubilado para que se
hiciera cargo de ese viaje junto con su
ayudante, Marco, un joven interno recién
salido de la Facultad de Medicina.
Había también una enfermera principal y
dos monjas, y el teléfono de la
enfermería no dejaba de sonar. Sin
poder atender personalmente a todos, el
médico se limitaba a enviarles píldoras
y a prescribir que se quedaran en cama.
Todo eso sucedía bajo la brillante luz
del sol tropical, sobre un mar que, salvo
la interminable marejada, apenas se
rizaba.
Aumentaba las penurias de los
desdichados pasajeros el hecho de que
todo lo que había en los camarotes
hubiese cobrado vida. Todo lo que no
estaba asegurado —baúles, equipaje de
mano, botellas— se deslizaba de un
lado a otro; la ropa colgada en las
perchas se había animado y se mecía
hacia fuera y hacia dentro,
alternativamente, y lo que terminaba de
alterar los nervios eran los chirridos y
gruñidos de protesta de las viejas juntas
del buque y el lejano estrépito de la loza
que se hacía pedazos. Los remedios para
el mareo terminaron por perder su poder
y su magia psicológica y, para los
pasajeros, a media mañana, el feliz
regreso de un viaje que hasta entonces
había sido alegre y tranquilo se había
convertido en un infierno.
Sin embargo, había, como siempre,
algunas pocas e intrépidas excepciones,
constituidas por la pequeña proporción
de buenos marineros que se encuentra en
cualquier trasatlántico: los que afirman
«yo nunca me mareo» y no se marean.
De tal modo, poco antes de
mediodía, el señor James Martin, dueño
de una camisería para hombres en
Evanston, Illinois, que viajaba solo y a
quien el balanceo no molestaba,
telefoneó a la señora Wilma Lewis, una
viuda de Chicago. La señora Lewis no
se contaba entre los afortunados y
respondió: «¡Por Dios, no me molestes!
¡Déjame morir tranquila!». Y cuando
Martin le preguntó si podía ir a verla,
contestó: «¡No!», y cortó, con un
gemido.
En otro de los camarotes, entre una y
otra náusea, la señora Linda Rogo
insultaba a su marido con todas las
obscenidades que le permitía su experto
vocabulario. La señora Rogo, que era
una ex estrellita de Hollywood y durante
breve tiempo había actuado en
«Broadway», estaba convencida de que
se había rebajado y de que había
sacrificado su carrera al casarse con
Mike Rogo, detective civil de la brava
patrulla policial de «Broadway».
Matizado con los epítetos más soeces de
que podía echar mano, Linda
desarrollaba un tema: él la había
obligado a emprender ese viaje, que a
ella le había reventado desde el primer
momento, y ahora no tenía ni siquiera la
delicadeza de marearse. Incapaz de
apaciguar a su mujer, Mike Rogo
terminó por escapar del camarote,
perseguido por las maldiciones de
Linda.
El doctor Frank Scott —que no era
doctor en Medicina, sino en Teología—
telefoneó al señor Richard Shelby, de
Detroit; le dijo: «¡Hola, Dick!» y
escuchó a su vez: «¡Hola, Frank!».
—¿Cómo anda la familia?
—Hasta ahora, muy bien.
—Nos perderemos nuestra partida
de squash —dijo Scott.
—Así parece.
—Si esto para, podemos probar por
la tarde.
—¡De acuerdo!
—Os veré en el almuerzo.
—Muy bien, «Buzz».
Durante el crucero, los dos hombres
habían congeniado gracias a su
compartido interés por el fútbol y el
atletismo. Hasta cinco años antes, el
reverendo doctor Scott había sido Frank
«Buzz», full-back del equipo «All
America» de Princeton, atleta completo,
en dos ocasiones campeón olímpico de
decatlón, y alpinista.
Richard Shelby, unos veinte años
mayor que Scott, viajaba con su familia.
Era vicepresidente de la «Granborne
Motors» de Detroit, donde estaba a
cargo del diseño de vehículos
industriales, y en su momento había sido
un buen jugador de fútbol.
La señora Timker dirigía la troupe
de las «Gresham Girls», que durante el
viaje había ofrecido tres funciones
semanales en el cabaret flotante y, por
más que se sentía en las últimas, tuvo
ánimos para enviar un mensaje a los
miembros de la compañía,
anunciándoles que esa noche no habría
función. Una de las bailarinas, Nona
Parry, una muchacha de Bristol, delgada,
pelirroja, con una carita que parecía un
poco demasiado pequeña y que, aunque
debía haber estado descompuesta, no lo
estaba, exclamó: «¡Qué suerte! Me
puedo lavar la cabeza».
A las once y treinta, los únicos
pasajeros visibles en el salón de fumar
eran un borrachín inglés llamado Tony
Bates, su amiguita Pamela Reid y Hubie
Muller, un norteamericano solitario de
San Francisco.
El inglés —a quien habían apodado
el Radiante— y Pamela tenían las
piernas enroscadas en torno a los altos
taburetes del bar, firmemente
atornillados al piso, mientras el barman
les servía un par de martinis dobles, en
vasos hondos de whisky para evitar que
se les derramara al inclinarse el barco.
A ninguno de los dos le molestaban las
consecuencias del alcohol ni el mal de
mer, ya que ambos seguían amistosa y
vagamente ebrios desde la noche
anterior y durante toda la mañana, pues
en ningún momento se habían acostado.
Muller, soltero, rico y desocupado,
que pasaba apenas la cuarentena, play
boy mundial y mimado por todas las
mamás con hijas en edad de merecer en
los dos continentes, se había incrustado
con los pies hacia arriba en uno de los
rincones tapizados en cuero del salón de
fumar, provisto de un libro y media
botella de champaña. No estaba
mareado, pero el libro era malo, el
champaña no quería quedarse en el
vaso, personalmente el crucero no le
había resultado un éxito y se aburría
soberanamente. Tomaba el incesante
balanceo del barco como una afrenta
personal.
En su camarote, el señor Rosen,
propietario retirado de un negocio de
delicatessen, preguntó a su mujer:
—¿Cómo estás, mami? ¿Te sientes
bien?
—Claro —replicó Belle Rosen—.
¿Por qué no habría de sentirme bien?
Rosen, que con su pijama a rayas y
el pelo en desorden parecía un niño
pequeño y regordete, comentó:
—Dicen que todo el mundo está
bastante mareado.
—Bueno, pues yo no estoy mareada
—afirmó Belle.
Era una mujer gorda que casi
desbordaba la cama con su volumen y se
las había arreglado para rellenar el
espacio restante con almohadas y una
maleta, de tal modo que estaba
prácticamente asegurada contra el
movimiento.
En el salón de peluquería para
damas, en la cubierta «D», la peluquera
se esforzaba por arreglar una peluca
rubia de cabello largo que le había
enviado la señora Gleeson, del camarote
M 119, para lavar y peinar, con la
indicación de que la necesitaba antes de
las nueve de la noche. Marie, la
peluquera, se preguntaba cuándo y
dónde pensaría usarla la señora Gleeson
si las cosas seguían así; por su parte,
cinco cubiertas más arriba, en el
camarote M 119, su cliente ya no se
preocupaba de nada en el mundo.
Otra viuda, la señora Reid, no sólo
se sentía espantosamente mareada, sino
también angustiadísima por lo
desastroso que le había resultado el
viaje. En parte, su meta había sido
concretar la esperanza de encontrar
marido para su hija, pero la desaliñada
Pamela había tenido el pésimo gusto de
entusiasmarse hasta el embobamiento
con el hombre más inadecuado del
pasaje; sin duda, en ese momento estaba
bebiendo con él en alguno de los muchos
bares de que podían disponer.
El perturbador movimiento no hacía
efecto alguno sobre la señorita Mary
Kinsale, una solterona que era la
principal tenedora de libros de la
sucursal del «Banco Browne», en
Camberley, cerca de Londres. Se trataba
de una mujercita reticente y prolija cuya
característica más llamativa era la
longitud de su brillante pelo castaño,
que llevaba muy estirado hacia atrás,
descubriéndole la cara, y recogido en un
enorme rodete en la parte de atrás de la
cabeza, que descendía hasta la nuca.
Tenía boca pequeña y relamida, pero los
ojos eran despiertos e ingenuamente
vivaces.
Había intentado, sin éxito, que le
sirvieran el desayuno en la cama, pero
el balanceo de la nave había obligado a
suspender todo el servicio de mozos y la
señorita Kinsale tenía hambre, de modo
que tomó el teléfono, pidió que la
comunicaran con el comedor y preguntó:
—¿Habrá almuerzo hoy?
A lo cual la voz, más bien
horrorizada, del jefe de camareros
exclamó:
—¡Almuerzo!
Inmediatamente, la señorita Kinsale
explicó en tono de disculpa:
—Por favor, no quisiera molestar a
nadie.
—No, no, señora, de ningún modo
—se disculpó la voz del otro lado—. Lo
único que pasa es que no esperábamos
muchos comensales, pero estaremos
encantados de atenderla. Eso sí, será
sólo comida fría, porque en la cocina no
trabajamos.
—Oh, así está bien —respondió la
señorita Kinsale—. Muchísimas gracias.
Con cualquier cosa está bien —ni
siquiera los veintisiete días que ya había
durado el crucero le habían permitido
acostumbrarse a una atención de primera
ni vencer la timidez que la embargaba
cuando la servían.
A la una de la tarde, cuando el joven
encargado del comedor, que anunciaba
la apertura del servicio, fue por los
ondulantes corredores haciendo oír el
«bim, bum, bim» de su gong-xilófono
portátil, el sonido —hasta entonces
jubilosamente recibido por los eternos
hambrientos— sólo consiguió reunir un
magro cortejo de interesados. Venían de
diversos lugares de la cubierta principal
y de la cubierta «A», a sacudidas,
resbalándose, deslizándose, aferrándose
a los pasamanos de cuerda que se habían
colocado, gritándose advertencias,
superando los escalones de uno en uno,
ya que los ascensores no funcionaban.
Era una marcha peligrosa, pero esa
gente de constitución vigorosa e
impávidos canales semicirculares
parecía ganada por cierta camaradería
derivada del riesgo y de la novedad de
sentir que el piso oscilaba bajo sus pies,
obligándolos en un momento a trepar
laboriosamente hacia arriba, y en el
siguiente a verse lanzados como un
proyectil de una catapulta. Así, un medio
centenar de valientes se reunieron en el
salón comedor inferior en la cubierta
«R».
La familia Shelby, compuesta por
Richard, su mujer Jane, y sus hijos,
Susan, de diecisiete años, y Robin, de
diez, descendió lentamente, con cierta
torpeza, la escalera principal.
Por quinta vez, el regordete y
menudo Manny Rosen se puso
trabajosamente en pie e intentó una
reverencia mientras decía:
—¡Bienvenidos al Club de los
Estómagos Fuertes!
—¡Oh, basta, Manny! —interrumpió
su mujer, Belle—. ¿Acaso no estamos
todos bastante mal sin que tú hagas
bromas?
Los Rosen tenían una mesa para dos
en el extremo del lado de babor del
salón comedor, junto a una de las
grandes ventanas cuadradas y
enmarcadas en bronce que daban sobre
el mar; el agua se veía pasar a unos
pocos metros por debajo de ellos. Junto
a los Rosen, Hubie Muller ocupaba, él
solo, otra mesa para dos. Tenía también
una reserva permanente de una mesa
íntima en la sala de observación de la
parte alta, para el caso de que alguna
tierna amistad se concretara durante el
viaje. Viajero inveterado, Muller había
hecho una media docena de veces el
cruce entre Nueva York y Cherburgo, y
entre Southampton y Nueva York, y se
conocía todos los trucos; sin embargo, la
situación esperada nunca se había
producido.
Todas las mesas que se encontraban
junto a las ventanas eran para dos, pero
las demás admitían hasta ocho
comensales, para promover el
estrechamiento de relaciones. Próxima a
la de los Rosen y cerca de una de las
entradas a las dependencias de servicio,
de donde emergían los camareros con
las bandejas cargadas, se encontraba la
mesa que Susan Shelby llamaba la bolsa
de sorpresas, por la mezcla de personas
que congregaba. Su dotación completa
incluía al reverendo doctor Scott, la
señorita Kinsale, James Martin, los
Rogo y el señor Kyrenos, tercer oficial
de máquinas.
La señorita Kinsale y James Martin,
el camisero de Evanston, ya se
encontraban allí cuando llegó, solo,
Mike Rogo, para recibir el discurso de
bienvenida de Manny, que interrogó:
—¿Dónde está Linda? ¿Nos
abandona?
—Linda no me habla —explicó
Rogo—. Cree que soy yo quien hace
mover el barco.
Mientras la familia Shelby se
acercaba tambaleando a la mesa, la nave
volvió a inclinarse y el pequeño Robin
Shelby, sorprendido sin tener dónde
apoyarse y gritando: «¡Ay, ay, ay, ay,
ay!» durante todo el camino, salió como
un tiro a lo largo del salón, hasta que
chocó violentamente con Mike Rogo y
rebotó contra él para terminar en el piso,
exclamando: «¡Au!».
Robin era un muchacho fuerte, que
llegaría a ser tan atlético como su padre,
pero Mike Rogo lo levantó del piso
como si hubiera sido un bebé y lo puso
de pie, diciéndole:
—Podrías haberte lastimado, hijito.
Será mejor que tomes algo.
Rogo, que a su vez andaba por los
setenta kilos, era fuerte como un toro.
—Oiga, ¿qué es lo que pasa? —
preguntó Martin al camarero Peters—.
Tenemos mar calmo y esta tina vieja se
está haciendo pedazos.
—No sé decirle, señor —respondió
Peters—. Quizás haya habido alguna
tormenta frente a nosotros. A veces
producen marejadas como ésta.
Los Shelby acababan de sentarse
cuando Tony Bates y Pamela Reid se las
arreglaron de algún modo para
descender con perfecta normalidad y en
línea recta por el centro de la amplia
escalera y con la misma seguridad
atravesaron el salón en dirección a su
mesa para dos, sobre la banda de
estribor. De alguna manera misteriosa,
el alcohol en que se remojaban
conseguía contrarrestar los balanceos de
la nave.
—¡Mira, mami! —exclamó Susan—.
¡Cómo entraron el Radiante y su novia!
¿No son una maravilla? No sé cómo lo
hará ella; si yo tomo un sorbo de jerez,
ya me siento rara.
—Tendrá las piernas huecas —
comentó Richard Shelby.
Él y su mujer formaban una linda
pareja, y su hija era una criatura lozana
y alegre. Tenía el corte de cara un poco
cuadrado del padre y su pelo oscuro, y
en ella se combinaban el refinamiento y
la vivacidad de su madre con la figura
asexuada de las colegialas
norteamericanas.
Los recién llegados estaban
demasiado lejos para gritarles, de modo
que Manny Rosen, que simpatizaba con
ellos, sólo pudo levantarse y saludarlos
con la mano. El Radiante les envió un
rayo de luz.
Otro disperso grupo de pasajeros
entró como pudo en el comedor: entre
ellos había griegos, belgas, una familia
de ocho personas proveniente de
Düsseldorf y que respondía al
extraordinario nombre de Augenblick y
una docena más de pasajeros que
incluían ingleses, norteamericanos y
algunos intrépidos escandinavos. Rosen
no intentó incluirlos en la lista de socios
del Club de los Estómagos Fuertes, ya
que estaban desparramados por mesas
muy lejanas, en todo el enorme comedor.
Reservó ese honor para el pequeño
grupo de los que, gracias a la vecindad
que establecía la disposición de los
asientos, habían llegado a conocerse
durante el viaje.
El almuerzo —por lo menos para
Robin Shelby— se iba a convertir en
algo emocionante. En las mesas habían
colocado marcos de sostén para que los
platos y cubiertos no se fueran al piso y
los dos camareros que atendían las
cuatro mesas —Peters y su compañero
Acre— parecían bailarines a la vez que
equilibristas, mientras llevaban las
bandejas.
El metro noventa del reverendo
Frank Scott vino a grandes pasos hasta
su mesa, de una manera que más bien
daba la impresión de que él hacía mover
el barco con las piernas, y no de que el
rolido de la nave lo movía a él.
Manny Rosen empezó a decir: «Bien
venido a…», pero cuando Belle lo tomó
enérgicamente del brazo cambió de
saludo:
—¡Hola, Frank! Sabíamos que usted
no faltaría.
Durante todo el viaje les había
resultado difícil pensar en él como el
«reverendo». Casi todo el mundo lo
llamaba Frank o «Buzz», salvo la
señorita Kinsale, que con británico
respeto hacia el traje clerical
norteamericano, insistía en dirigirse a él
llamándolo doctor Scott, y Rogo, que se
refería a él como «cura» o «padre» y
conseguía que ambas palabras sonaran
levemente burlonas. Los europeos de a
bordo estaban muy desconcertados con
él, y era tan joven, y sus conquistas
deportivas tan recientes aún, que el
grupo de norteamericanos no podía
verlo de otro modo que como «Buzz»
Scott, astro de los full-backs de
Princeton, dos veces campeón olímpico
de decatlón, esquiador, vencedor de
picos andinos y perpetuo ganador en las
lides atléticas.
Durante su época universitaria pocas
veces había estado ausente de las
páginas deportivas, y siguió siendo
noticia mientras estudiaba en el
Seminario de la Unión Teológica, como
miembro del grupo que llegó a la
cumbre del pico de San Jacinto, en los
Andes, dominándolo por primera vez. A
los veintinueve años, Scott seguía
siendo enérgico y bullicioso, un
individuo avasallador, con el pelo casi
al rape, que irradiaba salud y se salvaba
a duras penas de ser el lindo muchacho
norteamericano gracias a la línea
desviada de su nariz rota. Tenía una
mirada recta y franca que iba
directamente a los ojos de su
interlocutor y resultaba a la vez atractiva
y dominante, y sin embargo tenía
también algo vagamente desconcertante,
algo indefinible y apenas perturbador
que se ocultaba tras la franqueza.
Cuando intervenía en un juego, el
resplandor combativo que le iluminaba
los ojos sugería más bien un boxeador
de peso pesado que un ministro del
Evangelio.
Sin duda, era cierto que durante el
crucero había andado por todo el barco,
disparando fulminantes tiros de revés
desde ángulos imposibles en la cancha
de pelota; recorriendo varios kilómetros
alrededor de la cubierta de paseo, con
un cortejo de chiquilines entusiastas a la
zaga; destrozando las palomas de
arcilla, con infalible puntería, en el tiro
a la paloma y aplastando a sus
oponentes en el tenis de cubierta.
Había lucido su torso bronceado
junto a la piscina de natación y
diariamente forzaba las poleas y los
demás aparatos del gimnasio del barco o
se calzaba los guantes para enfrentarse
al instructor, un ex campeón británico de
peso medio.
En una ocasión, Jane Shelby le
comentó a su marido que, para su gusto,
Scott ocupaba un poco demasiado
espacio. Sin embargo, nada dijo de la
impresión que le causaban sus ojos,
porque le parecía demasiado absurdo
insinuar que tan famosa figura deportiva
tuviera rasgos de fanático, salvo cuando
parecía haber llevado el aura de la
cancha de fútbol al ámbito de su
peculiar forma de sentir el evangelismo.
En cuanto a eso, había conseguido
producir gran impresión con un sermón
pronunciado un sábado, cuando le
pidieron que se hiciera cargo del
servicio religioso, y del cual se infería
que Scott se mantenía en forma y
pensaba seguir haciéndolo para ganar
victorias para la causa de Dios.
En efecto, en su discurso había dicho
abiertamente:
—¡Dios quiere triunfadores! Él ama
a los que lo intentan, y no os creó a Su
imagen para que ocupéis el segundo
puesto. No necesita desertores, quejosos
ni mendigos. Cada prueba que debáis
soportar es un acto de adoración. Si
vosotros mismos os respetáis y os
defendéis, estaréis respetándolo y
defendiéndolo a Él. Hacedle saber que
si Él no puede ayudaros, tenéis las
agallas y la voluntad para hacerlo solos.
Pelead, y Él estará luchando junto a
vosotros sin que lo hayáis invitado.
Cuando llegáis al éxito es porque Lo
habéis aceptado y Él está en vosotros.
Cuando fracasáis, Lo habéis negado.
No había sido exactamente el
servicio dominical con el que los fieles
estaban familiarizados, pero por lo
menos en ese momento se habían sentido
dominados por la sinceridad y el fervor
de su fe, y finalmente todos habían
tenido que admitir que había sido
diferente y les había dado tema para
hablar.
—¡Uf! Me siento como si tuviera
que salir a ganarle a alguien en algo —
había dicho Jane Shelby al salir del
salón principal donde se había realizado
el servicio—. ¿Sabes? —agregó
después—, ese muchacho habla como si
creyera que lo designaron entrenador del
equipo de Dios.
—Fue el mejor jugador de fútbol
que jamás haya habido en Princeton —
respondió su marido sin darle
importancia y, aun así, con una especie
de reverencia.
—Dios debe de estar contento —
comentó Jane Shelby, y Richard la miró
atentamente para ver si bromeaba, pero
se encontró con un rostro perfectamente
serio. A veces su mujer, con sus ojos
claros, era perversa y tenía cosas que a
Shelby se le escapaban.
De pronto, Jane preguntó:
—¿Qué crees que está haciendo en
este crucero?
—Me lo dijo —replicó Shelby—.
Se toma vacaciones entre dos tareas.
—¿Qué motivo crees tú que tuvo un
hombre así para entrar en la Iglesia? —
siguió preguntando Jane.
—No sé —fue la respuesta—, no se
lo pregunté.
—A ti te gusta, ¿no es cierto?
Jane Shelby veía claramente que su
marido sentía por el joven Scott algo
parecido a un culto al héroe y, aunque
estaba dispuesta a mirar con irónica
comprensión a los niñitos que nunca
crecían, respecto de Scott le quedaban
sin responder cuestiones que la
preocupaban y le habría gustado que su
marido no estuviera tan fascinado con
las virtudes del reverendo.
—Sí. Es un gran tipo —replicó
Shelby.
En realidad, a Dick Shelby también
le preocupaba secretamente la elección
de carrera de Scott, y lo que se lo hacía
más difícil de entender era el hecho de
que éste viniera de una familia rica.
¿Qué había llevado al sacerdocio a un
muchacho de tan resonante éxito?
El propio Shelby no era ni religioso
ni irreligioso; era simplemente un
conformista de toda la vida, en lo social
y en lo intelectual. Creía que la mayoría
de los hombres que seguían la carrera
eclesiástica lo hacían porque no servían
para nada más. Para él, la curia era algo
totalmente ajeno pero, como
correspondía a su cargo de
vicepresidente de empresa, alternaba los
domingos entre el exclusivo Bloomfield
Hills Country Club y la no menos
exclusiva Grosse Point Episcopal
Church.
En esas últimas ocasiones ocupaba
su sitial como correspondía a un jefe de
familia norteamericano: con los ojos
modestamente bajos, cerraba firmemente
su pensamiento a las abstracciones que
diseminaba desde el púlpito el doctor
Goodall. Pensaba que el rector era
mortalmente aburrido, pero reconocía
que ocupaba su lugar en la trama social
y que cumplía con su tarea interfiriendo
lo menos posible en la vida de Dick
Shelby. La emoción o el sentimiento
religioso no tenían nada que ver en el
asunto.
En aquella ocasión, Jane había
preguntado de pronto:
—¿No será que está escapando de
algo, no? ¿O tirándose una última cana
al aire?
Shelby tenía gran respeto por las
cosas como deben ser, y respondió:
—Los sacerdotes no hacen esas
cosas. —Después agregó rápidamente,
en tono defensivo—: No es que Frank
sea engreído; con seguridad lo buscaron
mucho durante el viaje, pero estoy
seguro de que él no respondió.
—¿Qué sabemos? —había
respondido Jane en ese momento, para
después agregar burlonamente—: Es
probable que al caer la noche ya esté
demasiado agotado.
A su marido no le había hecho gracia
la observación.
El Poseidón volvió a inclinarse y
Robin Shelby gritó: «¡Aaaaaaahí va!».
Scott se levantó de la mesa, siguiendo
con su enorme cuerpo el ángulo de la
nave y cuando ésta volvió a enderezarse,
se deslizó graciosamente en su asiento.
Martin, un hombre de labios finos,
con un manojo de pelo que encanecía y
con aspecto de gallo pigmeo, que
parecía no tener nunca mucho que decir,
observó:
—Está justo a tiempo de adherirse a
la pequeña organización de Manny, el
Club de los Estómagos Fuertes.
Scott sonrió burlonamente,
mostrando sus parejos dientes blancos,
salvo uno que se le había quebrado en
algún partido. La sonrisa se desvaneció
cuando vio a Rogo solo.
—¿La señora Rogo está enferma? —
le preguntó.
Aunque el viaje ya estaba próximo a
su fin, no se llamaban por sus nombres
de pila. La voz de Scott era bien
timbrada y grata al oído.
—Sí —dijo Rogo.
—Lo siento.
—Gracias —respondió el otro, sin
molestarse en disimular el tono
sarcàstico de su voz.
Scott no le gustaba; a pesar de sus
atributos físicos y su reputación, para
Rogo no pasaba de ser un tipo
jactancioso, como todos los tipos de
formación universitaria, especialmente
los que jugaban al fútbol. Para él la
Universidad de Columbia era un cáncer
en la línea del corazón de su amada
«Broadway». La antigua enemistad entre
eruditos y ciudadanos comunes le hacía
echar chispas.
—¿Dónde está el señor Kyrenos? —
interrogó Muller desde su mesa.
—Parece que ninguno de los
oficiales anda por aquí —respondió
Shelby—. Espero que todo esté bien.
Muller ensartó una aceituna y la
atacó de dos mordiscos, sosteniéndola
entre el pulgar y el índice, y comentó:
—Lo que yo sé es que todo esto es
horriblemente incómodo. ¿Por qué
diablos el capitán no hace algo?
Rogo se dio vuelta en su silla para
mirar un momento a Muller, con
inequívoca expresión de disgusto. Su
desprecio por Muller corría parejas con
el disgusto que le inspiraba Scott. Si
consideraba a Scott un tipo jactancioso,
Muller le parecía un maricón o un
afeminado; era un tipo de hablar suave y
músculos blandos, con manos
demasiado blancas y delicadas, de
movimientos lentos e indolentes y que
hablaba con una «a» abierta y afectada,
de una manera que Rogo llamaba de
caballero presuntuoso. También le
irritaba el corte de la ropa a medida que
usaba Muller.
En realidad, el propio Rogo estaba
orgulloso de sus uñas cuidadosamente
manicuradas, pero tenía las manos llenas
de bultos y cicatrices, de tanto romperse
los nudillos contra la mandíbula o el
cráneo de los tipos que habían
«discutido» con él: ése era el eufemismo
que usaba Rogo para decir «resistirse al
arresto». También él era un tanto
afectado en el vestir, salvo que su ropa
tenía un inconfundible aire de
«Broadway», y hablaba siempre con el
tono de voz un poco demasiado alto,
típico del policía que ha llegado a
trabajar con ropa de civil. A su manera,
Rogo era una celebridad, especialmente
entre los neoyorquinos, y había recibido
la medalla de honor de la Policía en una
ocasión en que, solo y sin ayuda, había
dominado un desorden en la prisión de
Wetchester Plains, donde los convictos
habían dado muerte ya a dos rehenes.
Tenía un rostro blanco y de piel lisa
donde se veían un par de ojillos de
cerdo, semicubiertos por los párpados y
nunca totalmente libres de sospechas. A
eso se sumaba una nariz aplastada,
trofeo ganado como campeón de peso
ligero de los Guantes de Oro. Apenas
abría la boca para hablar, y rara vez
sonreía. Le correspondía el distrito
teatral de «Broadway», entre las
Avenidas 38 y 50 y de la Sexta a la
Novena, donde se concentraban los
personajes más desagradables de Nueva
York: gángsters adinerados, asaltantes,
homos… para Rogo todos eran iguales
cuando se trataba de apresarlos.
—Pobre Linda —se ofreció Belle
Rosen—, ¿no puedo hacer nada por
ella?
—No, gracias, Belle —respondió el
policía—. Me parece que lo que quiere
es que la dejen sola.
Los Rosen y Rogo se habían
conocido superficialmente en Nueva
York antes de encontrarse en el crucero
de Navidad del Poseidón. Las aves
nocturnas a veces se asentaban en lo que
Rosen llamaba su Pastrami Palace, en la
esquina de Amsterdam Avenue y la
Calle 74, antes de irse a dormir, y Rogo
solía caer por ahí a echar un vistazo.
Eso bastaba para garantizar la paz y la
tranquilidad de las delicatessen de
Manny Rosen.
Aunque Rogo aseguraba que ésta era
la primera vez que salía de vacaciones
en cinco años, su presencia a bordo
nunca fue del todo aceptada por los
pasajeros, que preferían el dejo
misterioso de tener un auténtico policía
entre ellos y se bombardeaban con
chistes del tipo de: «Parece que el tipo
ese te hubiera pescado en un camarote
ajeno» o: «¿Por qué no te entregas de
una vez?» o: «Ya vi anoche en el bar que
te había echado el ojo».
Por otra parte, la fábrica de rumores
del Poseidón jamás abandonó la teoría
de que Rogo estaba a bordo por trabajo,
no por placer. Debía de andar «detrás»
de alguien; la idea de que un recio
policía de «Broadway» se vistiera todas
las noches para la cena, de que
desembarcara para pasear en Senegal,
Liberia o la Costa de Marfil o tomar
parte en un torneo de ping-pong,
simplemente no conformaba a los
charlatanes, y los intentos de sonsacarle
eran innumerables.
Rogo achicaba sus ojos ligeramente
ausentes de destructor profesional,
miraba de soslayo con un aire divertido
que era única muestra de algo parecido
al humor, y cuando le preguntaban cuál
era su verdadera misión a bordo,
respondía:
—¿Acaso la poli no tiene derecho a
tener vacaciones? Podría ser que
quisiera saber de dónde vienen todos
esos cachivaches que llegan. Tal vez
pueda conseguir que se los lleven de
vuelta.
El movimiento de la nave se había
regularizado, aunque el ángulo de
inclinación no era siempre el mismo, y
sus viejos huesos seguían protestando a
cada rolido.
Richard Shelby se inclinó hacia la
«bolsa de sorpresas» y comentó:
—Hoy no jugamos, Frank.
—¿Le gustaría que probemos igual?
—respondió sonriendo Scott—.
Apostaría a que resulta interesante. Le
doy cinco puntos de ventaja.
—¡Oh, no, Dick! —exclamó,
horrorizada, la mujer de Shelby.
Durante un momento, Shelby pareció
incómodo; no estaba seguro de si Scott
hablaba en serio de correr el riesgo de
romperse un brazo o una pierna en una
cancha ladeada. Pero Jane no tenía la
menor duda de que el ministro
protestante estaba dispuesto a intentarlo;
cuando se trataba de juegos, parecía
loco.
Shelby decidió que Scott bromeaba
y respondió:
—Mamá dice que no.
Al otro lado del salón comedor, el
Radiante, que era un socio de una firma
de corredores de Bolsa en la City de
Londres, dijo:
—Tomaré un martini seco, doble.
—Yo también —afirmó Pamela.
Era una inglesita más bien fea y
gorda, con las piernas gruesas que se
adjudican a las deportistas, el pelo
castaño oscuro cortado muy corto y cutis
muy sonrosado. Pero tenía ojos de color
azul claro y mirada amistosa y su
expresión era casi de perpetua
admiración, especialmente cuando
contemplaba a el Radiante. Por más que
viajaba con su madre, se había
enganchado con él durante el trayecto,
aunque quizá las cosas fueran al revés.
Estaba enamorada de él, de manera
inocente y encantadora.
—¿Cómo está tu mamita? —
preguntó el Radiante.
—Enferma —respondió la
muchacha.
—Qué lástima —comentó su
compañero, y la bañó de luz—.
Entonces tal vez esta noche podamos
cenar juntos de nuevo.
Pamela le sonrió. Bates estaba lejos
de ser buen mozo; era un cuarentón de
rostro redondo, colorado e inocente, que
se arreglaba prolijamente los escasos
cabellos en la coronilla, usaba chalecos
de colores durante el día y a quien se
podía encontrar subido a un taburete en
el bar de la galería o del salón de fumar,
envuelto en una silenciosa y constante
bruma alcohólica que empezaba a las
diez de la mañana, irradiando alegría.
Al comienzo del viaje había estado solo,
pero cuando descubrió accidentalmente
que Pamela era capaz de seguirlo trago a
trago, sin que nunca se le notara, ambos
se hicieron inseparables.
—¡Salud! —brindó el Radiante,
cuando llegaron los martinis.
—¡Salud! —respondió Pamela.
Robin Shelby había descubierto un
juego. Colocaba en equilibrio un
panecillo y cuando el barco empezaba a
inclinarse a babor, lo soltaba de modo
que fuera dando tumbos hasta que lo
detenían los soportes al borde de la
mesa.
El Poseidón, que durante un
momento había navegado nivelado,
empezó a inclinarse a babor con un
rolido continuado y lento que, por
primera vez, dio la impresión de que
nunca iba a terminar. El panecillo de
Robin saltó al piso y todo lo demás
empezó a moverse. Al sonido musical
de platos, cuchillos, tenedores y copas
que chocaban con los bastidores de
madera al borde de las mesas se sumó el
tenue tintineo de los ornamentos cuando
el gran árbol de Navidad, plantado en
una tinaja, llena de arena, firmemente
atornillada al piso del comedor, empezó
a inclinarse peligrosamente. Mucho más
escorado de lo que había estado nunca
antes, el barco parecía suspendido y
daba la impresión de que nunca volvería
a equilibrarse.
—¡Mira, Manny! —se oyó un grito
ahogado de Belle Rosen.
Por la ventana se veía el mar azul e
inocente, bañado por el sol, que parecía
estar directamente por debajo de ellos,
forzadamente reclinados en sus asientos.
Las manos regordetas de Belle se
aferraron a la mesa con tal fuerza que
los anillos se le hincaron en la carne.
El pequeño Robin ya no se divertía.
Estaba asustado, y no dio gritos de
alegría, sino que se agarró con fuerza y
miró ansiosamente a su padre. Se hizo
un profundo silencio y Muller, muy
pálido, se levantó a medias, apoyándose
contra los cristales, convencido de que
daban la vuelta.
En ese momento estaban presentes
en el comedor los dos camareros, y
Peters, el más alto, inclinándose en
dirección opuesta a la del barco, dijo:
—No es nada, señor —mientras
Acre, obligado a agarrarse del respaldo
de una de las sillas, aseguraba—: No es
nada. Siempre se estabiliza.
Parecía que la enorme nave nunca
hubiera crujido, gemido y padecido
tanto como en ese momento en que se
esforzaba por enderezarse y volvía
lentamente a la horizontal. El mar, que
se había acercado de manera tan
amenazadora, se apartó de las ventanas
de babor, que volvieron a dejar ver el
cielo azul estriado de cirros cuando el
barco empezó a inclinarse a estribor. La
oscilación comenzó a disminuir y los
platos y cubiertos volvieron a su lugar.
Un camarero apareció armado de
pala y escoba y empezó a barrer los
restos dorados y plateados de algunos
adornos del árbol que se habían roto.
—¡Cristo! —exclamó Rogo—. ¡Qué
peste!
El rechoncho señor Rosen y su gorda
esposa miraron alarmados a Peters.
—Oiga —lo interpeló Rosen—, eso
fue peligroso, ¿no?
—No mucho, señor —respondió el
camarero—. En el Atlántico norte le he
visto hacer cosas peores.
—No puede dar vuelta, señor, por la
forma en que está construido —agregó
Acre y retiró un plato de lengua fría que
acababa de presentar a Rosen.
—¡Eh! Un momento, que no terminé
—exclamó éste.
James Martin, con los ojos brillantes
tras las gafas, observó el incidente y
también vio que, en el momento en que
el barco se había quedado suspendido
durante una eternidad, los dos camareros
se habían puesto pálidos. «Dios mío —
pensó para sus adentros— están
asustados».
—¿Estaba rezando, Frank? —
interrogó secamente.
—En realidad —replicó Scott—
estaba muy ocupado procurando frenarlo
con los músculos del estómago.
La carcajada general alivió la
tensión. Shelby se inclinó, diciendo:
—Si alguien puede hacerlo, seguro
que es usted.
La señorita Kinsale pareció
desaprobar levemente la observación
del ministro.
—¿A quién se creen ustedes que
engañan? —preguntó, irritado, Hubie
Muller a Peters—. Puede que ustedes lo
hayan visto inclinarse así antes, pero yo
no. ¿Qué diablos pasa? ¿Por qué no
bajan la velocidad o cambian el rumbo o
hacen algo?
Muller era un individuo consentido,
que no estaba acostumbrado a soportar
incomodidades de ninguna clase y tenía
el dinero suficiente para no verse
obligado a hacerlo. Cuando se
encontraba en una situación que no le
gustaba, ya fuera por las incomodidades
o por la compañía, simplemente se iba a
otra parte. Pero no había forma de
zafarse de las cabriolas del Poseidón.
—Me parece que tienen prisa —
anotó Martin—… Ya vamos retrasados
un día.
—Seguro que el capitán también se
asustó —se oyó la vocecilla aguda de
Robin Shelby.
—Los capitanes nunca se asustan —
respondió Scott, pero la señorita
Kinsale murmuró, casi para sí misma:
—Los chicos y los locos…
—¡Uf! —exclamó el Radiante y le
pidió al mozo—: Tráigame otro doble
seco… ¡No, no! Mejor un whisky.
—A mí también —dijo Pamela.
El Radiante la envolvió en su
mirada seráfica:
—¡Muchachita!
El grupo que había sobre la banda
de babor empezó a deshacerse. Manny
Rosen ayudó a levantarse a su mujer y le
dijo:
—Apóyate en mí, mamá —y le
preguntó a Rogo—: ¿Se visten para la
cena?
—¡Un cuerno! —respondió el
policía con la mitad de la boca,
burlándose directamente de los dos
hombres que no le gustaban.
—Tal vez venga Linda —comentó
Rosen—. La extrañamos.
—Hum —respondió Rogo—. Tal
vez.
Los comensales de la «bolsa de
sorpresas» se levantaron. El Poseidón
volvió a escorarse y la señorita Kinsale
dejó escapar un grito.
—Agárrese de mi brazo —ofreció
Scott.
—¡Oh, gracias! —ella lo rechazó a
medias, confundida, pero fue Scott quien
la tomó del brazo. Formaban una pareja
ridícula: el hombre enorme junto a la
diminuta figura de muñeca de la
solterona, mientras él casi la levantaba
del piso para ayudarle a vencer la
inclinación y luego la sostenía
enérgicamente mientras el barco se
enderezaba.
—Tipo raro —masculló Muller,
mientras los miraba salir, y luego
interrogó—: ¿Qué habría pasado si no
nos enderezáramos y diésemos vuelta
otra vez?
Martin se pasó la servilleta por los
labios.
—Sospecho que ya estaríamos todos
muertos —dijo—. Hasta luego.
Los Shelby se levantaron en masa y,
tomándose los unos de los otros,
empezaron a andar hacia la escalera
principal.
Capítulo II
LA CATÁSTROFE
Sin embargo, Robin Shelby tenía
razón. El capitán griego no sólo era en
ese momento un hombre muy asustado,
sino que cuando durante el almuerzo el
barco escoró hasta dar la impresión de
que sus mecanismos de estabilización
normales nunca funcionarían, había
estado muy próximo al pánico.
Además de sentirse culpable de una
cantidad de pecados de omisión y
comisión, el capitán sabía que desde el
momento de atravesar el banco de Tago
a la salida de Lisboa, su inexperiencia
en el manejo de una embarcación de ese
tamaño había hecho que usara los
estabilizadores en una conmoción de
poca importancia, de modo tal que su
utilidad y eficiencia habían quedado
dañadas. El hecho de que hubiera tenido
la suerte de no necesitarlos durante un
viaje muy calmo no impedía que ahora,
cuando debía usarlos, no funcionaran en
forma adecuada.
El Poseidón tenía la altura de una
casa de cuatro pisos y el ancho de una
cancha de fútbol. Si se lo hubiera
colocado en Nueva York, se extendería a
lo largo de las cuatro manzanas que van
de la Calle 42 a la 46, y en Londres,
desde la estación de Charing hasta el
«Savoy». Un tercio de sus 81 000
toneladas estaban debajo de la línea de
flotación, ocupados por los mecanismos
de propulsión y refrigeración, calderas,
bombas, engranajes de reducción,
dinamos, petróleo, tanques para el lastre
y espacio para carga.
En ese momento el Poseidón
navegaba sobresaliendo demasiado del
agua, estaba mal lastrado y técnicamente
sin condiciones marineras. El capitán se
había visto llevado a semejante trampa
por una serie de golpes de mala suerte y
una inagotable sincronización; aparte de
que, rigiéndose estrictamente por
consideraciones comerciales, había
tomado una decisión equivocada.
El «Consorcio Internacional» que
había adquirido la nave la había
adaptado a una combinación de buque
de carga y de crucero, que cada treinta
días salía de Lisboa a visitar una
quincena de países en África y América
del Sur. Habían triplicado el espacio de
carga suprimiendo los camarotes de
pasajeros y la clase turista a popa y a
proa, y también buena parte de los
alojamientos de popa destinados a la
tripulación; con ello, el espacio de los
pasajeros quedaba limitado a la primera
clase, en tanto que el barco mantenía su
velocidad originaria de treinta y un
nudos. La cantidad de carga que
transportaban les permitía rebajar el
precio del crucero hasta hacerlo
asequible a personas que jamás en su
vida hubieran podido permitirse
semejantes vacaciones.
Cuando llegaron a La Guaira, en
Venezuela, el penúltimo puerto de su
hasta entonces afortunadísimo viaje
inicial —el crucero de Navidad— el
buque tenía casi vacías las bodegas de
carga puesto que había descargado en
Georgetown, en la Guayana inglesa, y
dos tercios de los tanques de petróleo
estaban vacíos. Se proponían volver a
llenarlos con petróleo venezolano y
llenar también las bodegas de carga.
Pero en La Guaira tuvieron la mala
suerte de tropezar con una descabellada
huelga portuaria. Después de esperar
treinta y seis horas, el Poseidón se vio
forzado por su hoja de ruta a zarpar de
nuevo con las bodegas vacías y sin
haber repuesto su combustible, ya que
debía volver a salir de Lisboa el 30 de
diciembre, en un crucero a Nueva York.
El combustible que tenían alcanzaba
para que el barco llegara a Lisboa, pero
el capitán resolvió no compensar con
lastre de agua el petróleo que faltaba en
los tanques de doble fondo; así pues, el
barco quedó peligrosamente liviano y él
se vio en apuros.
Haber llenado ese espacio con agua
salada, como debería haberlo hecho,
significaba que el tiempo que llevaba
lavar y limpiar los tanques en Lisboa
descalabraría totalmente el programa
del Poseidón, comprometido ya por la
demora.
Para que constara en los registros, el
«Consorcio» envió un cable, invitando
al capitán a que decidiera según su
propio juicio; pero, para su información
particular, lo bombardearon con
mensajes cifrados advirtiéndole que
estaba a punto de provocar una
catástrofe financiera. Quinientos
pasajeros tendrían que vivir a expensas
de la compañía en los hoteles de Lisboa,
por no mencionar el hecho de que se
malquistarían con ellos al no cumplir la
promesa de hacerles pasar la fiesta de
fin de año en alta mar. Los cables
agregaban insidiosamente que había un
área de alta presión en el medio del
Atlántico y que las predicciones
señalaban que se mantendría el buen
tiempo. El capitán tomó su primera gran
decisión: aceptó el riesgo.
En Curaçao, último puerto de la
escala, los informes de todas las
estaciones meteorológicas de la ruta
indicaban que la presión se mantendría
alta. Eso confirmó la decisión del
capitán de seguir navegando con el
barco como estaba.
Una vez en alta mar, al encontrarse
con la misteriosa marejada, la boca de
la trampa se cerró; haber intentado
llenar los tanques de una nave de escasa
estabilidad, en momentos en que rolaba,
habría sido provocar un desastre
inmediato.
El capitán hizo lo que pudo para
asegurar su barco: cerró las escotillas,
preparó los salvavidas, vació las
piscinas, impuso dobles guardias a la
tripulación y mantuvo la radio en
constante funcionamiento, en busca de la
tormenta que, sin duda, tenían al frente a
pesar de los pronósticos meteorológicos
tranquilizadores. Según su experiencia,
que se limitaba al Mediterráneo oriental,
las marejadas indicaban que se había
pasado por una perturbación importante
o bien que se estaba próximo a
encontrarla. Como hasta ese momento
sólo habían encontrado aguas tranquilas,
la dificultad debía de estar delante, y al
capitán le interesaba localizar la
tormenta que vendría, y evitarla si
podía.
A las dos de la tarde la tensión
aflojó; el radiotelegrafista le llevó un
mensaje transmitido por la estación
sismográfica de las Azores, con la
información de que, tanto allí como en
las Canarias, se había registrado un
maremoto leve y de corta duración al
cual se debía la marejada que afectaba a
los barcos que se hallaban al sur. Con
eso desaparecieron los temores de que
hubiera centros de tormenta sobre los
que no tenían información. Casi
simultáneamente llegó un mensaje radial
de un carguero español, el Santo
Domingo, de Barcelona, con el que se
habían comunicado por la mañana ese
mismo día; informaba qué estaba en ese
momento a ciento veinte millas, al
noreste del Poseidón, que había salido
del área del maremoto y que el
movimiento del mar había desaparecido.
Para las seis de la tarde, incluso a baja
velocidad, se podía esperar que el
Poseidón hubiera salido de la zona de
marejadas.
Por lo tanto, el capitán ordenó que
se transmitiera a los pasajeros una
versión diluida y tranquilizadora de las
razones del comportamiento del barco,
prometiéndoles que antes del crepúsculo
las cosas habrían mejorado.
Poco después de las seis de la tarde
la marejada cesó bruscamente y el
Poseidón, una vez superada la inercia
del balanceo, empezó a navegar
horizontalmente en un mar calmo e
inmóvil, que parecía de cristal.
Aliviado, el capitán levantó las
restricciones impuestas al servicio de
cocina y a la atención en los camarotes,
indicó a algunos oficiales jóvenes que
se hicieran presentes en la cena para dar
una nota de uniformes blancos y
entorchados de oro, pero mantuvo en
estado de alerta al resto de la
tripulación y de los oficiales. No estaba
totalmente satisfecho ni se sentía del
todo tranquilo, pero cuando las
condiciones perfectas se mantuvieron,
ordenó elevar al máximo la velocidad.
Las cuadernas del viejo barco
empezaron a estremecerse y sacudirse
cuando las cuatro turbinas, cada una de
las cuales impulsaba una hélice de
treinta y dos toneladas, lo empujaron
hacia delante en la creciente oscuridad,
a una velocidad de treinta y un nudos.
Copas y botellas se sacudían en sus
estantes, todo lo que estaba suelto
vibraba; era evidente el esfuerzo que
realizaba el viejo gigante.
Para la mayoría de los que habían
estado muy descompuestos, el perdón
llegó demasiado tarde; el alivio se había
producido tan próximo a la hora de la
cena, que muy pocos se sintieron
inspirados para comer. A las ocho y
media, los presentes apenas si eran unos
pocos más que a la hora de almorzar,
dispersos en el enorme comedor. El
Club de los Estómagos Fuertes de
Manny Rosen estaba presente, y la
«bolsa de sorpresas» se había visto
aumentada por la aparición del tercer
maquinista, el señor Kyrenos, y de la
señora Rogo.
Como de costumbre, Linda Rogo
estaba excesivamente bien vestida,
enfundada en una larga túnica blanca de
seda, tan ajustada que dibujaba la
separación de las nalgas y dejaba ver la
línea de su ropa interior. A juzgar por el
profundo abismo entre los pechos, el
vestido debía de ser herencia de su
antiguo guardarropa de estrella, y Manny
Rosen le susurró a su mujer:
—¿Cómo hará para mantenerlos
dentro?
Linda era una bonita rubia con
aspecto de muñeca y una boquita cuya
pequeñez exageraba afectando pucheros.
Recordaba un poco a Marilyn Monroe,
salvo en cuanto a que aquélla tenía
cierta personalidad. Linda afectaba urna
inocente mirada azul de bebé, pero sus
ojos tenían la frialdad del hielo. Se
había ocupado de que todo el mundo
supiera que ella había sido estrella en
Hollywood, que había participado en
una comedia en «Broadway» y que
había renunciado a su carrera teatral
para casarse con Rogo, y tampoco
dejaba que su marido lo olvidara.
—Me alegro de que haya podido
venir, señora Rogo —la saludó Scott—.
La mesa no es lo mismo sin usted.
Linda sacudió la cabeza con
coquetería y arrulló:
—Oh, ¿de veras, reverendo? —
Luego bajó la voz, aunque no tanto que
dejara de oírsela, para decirle a su
marido—: Infeliz, tú no querías que yo
viniera.
—Pero vamos, nena, si no quería
que te sintieras mal —respondió Rogo,
con el aire de inocencia ofendida que
tenía siempre que Linda lo insultaba.
El temblor del buque se notaba más
en el comedor y, al tocar una jarra, el
vaso de Muller empezó a sonar como un
diapasón. Muller apretó el borde con tal
premura que Rosen, sentado frente a él
en la mesa que ocupaba con su mujer, se
sorprendió y le preguntó qué pasaba.
—Una antigua superstición de
navegantes —respondió Muller—.
Dicen que cuando se deja cantar un
vaso, muere un marinero. —Y agregó—:
No soy religioso, pero supersticioso sí.
En un momento, todo el mundo puso
un dedo sobre su vaso para evitar el
retintín.
Esa penúltima noche, las mujeres
habían seleccionado casi lo mejor de su
guardarropa nocturno. La señorita
Kinsale se había puesto su vestido de
tafetán gris; había llevado tres para el
viaje, el gris y uno verde que alternaba,
y el negro para las mejores ocasiones.
Belle Rosen vestía de corto, en encaje
negro, con zapatos de tacón alto y los
inevitables broches de diamantes y
capita de visón. Jane Shelby y Susan
aparecieron con un conjunto para madre
e hija, hasta la rodilla, en tonos
contrastantes de lila. LoS hombres
vestían de etiqueta, exceptuando a Scott
que lucía traje azul oscuro y la
deslumbrante corbata color naranja y
negro de Princeton. Martin llevaba una
chaqueta de tartán escocés en azul y
verde. A pesar del corte perfecto de su
ropa, con su cuerpo macizo, Rogo
parecía un guardián de club nocturno.
Como de costumbre, Acre y Peters, los
dos camareros, llevaban camisa
almidonada y chaquetilla blanca. Del
otro lado del comedor, en su mesa, el
Radiante y su novia empezaban a beber
la cena. La madre de Pamela seguía
descompuesta.
—Tráigame langosta a la Newburg
—pidió Robin Shelby.
—¡No! —exclamó su madre—. De
noche, no.
—El salpicón de pavita es
inevitable después de Navidad —
comentó su marido.
La señorita Kinsale pidió timbales
de salmón, en la esperanza de que se
parecieran a los budincitos de pescado
que solían servirle en su casa. Los
Rosen optaron por el pollo a la diablo y
los Rogo jamás probaban otra cosa que
bistecs o hamburguesas.
Los camareros se abrían paso con
sus bandejas entre las mesas desiertas
del comedor casi vacío, y en el
anochecer, entre el traqueteo de la nave,
se podía oír el ocasional tintineo de
platos y cubiertos. Era una comida más
bien silenciosa, ya que sin el amparo del
murmullo y el alboroto de un restaurante
lleno, los comensales hablaban y se
reían en sordina.
En la sala de máquinas, con la voz
ahogada por el trueno de los motores
que andaban a toda velocidad, el
personal de guardia se afanaba sobre
cojinetes, contadores y manómetros,
preguntándose por cuánto tiempo
pensaba el capitán mantener esa marcha.
Uno de los engrasadores recibió orden
de ir a buscar un par de docenas de
cocas. En la sala de calderas, la
tripulación vigilaba con la misma
ansiedad los termómetros y el consumo
de combustible.
En la sala de transmisiones, sobre la
cubierta de paseo, el radiotelegrafista
nocturno despachaba un diluvio de
mensajes.
Sobre el puente, y aunque agradecía
a su buena estrella el haber salido con
bien de la dificultad, el capitán seguía,
sin embargo, sintiéndose inquieto. Había
dejado de lado, como innecesaria al
mismo tiempo que peligrosa —incluso
en un mar calmo sobre el cual su barco
volvía a navegar normalmente— la
posibilidad de cargar lastre de agua
sobre la marcha. En caso de que hubiera
anuncios de algún huracán, todavía
dispondría del tiempo necesario para
hacerlo y permitir así que la nave
capeara el temporal. Pero según todos
los informes, las zonas de alta presión
se mantenían y el capitán renovó la
decisión de no hacer lastre. Si forzaba
las máquinas, podría recuperar parte del
tiempo perdido y llegar a puerto con
sólo un día de atraso, lo que ya estaba
previsto. Pero no hay capitán que se
sienta verdaderamente tranquilo si su
barco no está en condiciones, y se
consoló con el sexto sentido del marino
veterano: buen tiempo, pronóstico
sostenido, mar despejado, nervios de
punta.
A la caída de la tarde el cielo se
había cubierto y la llana superficie del
mar tenía una tonalidad aceitosa, como
si se le hubiera formado encima una piel
de color plomizo, que inquietaba al
capitán. Cuando el barco quedó sumido
en total oscuridad, envió otro hombre a
la cofa y destacó permanentemente a dos
jóvenes oficiales ante la pantalla del
radar, cuyo brazo giratorio no daba una
sola señal en un radio de cincuenta
millas.
El segundo de a bordo, un individuo
más tranquilo, no se explicaba qué era
lo que enloquecía al capitán y le hacía
caminar nerviosamente a grandes pasos.
Tres veces se había asegurado de que el
segundo vigía estaba en su puesto y cada
vez que pasaba frente a la pantalla del
radar le echaba un vistazo. Parecía un
hombre que conduce un coche y que, al
mirar por el espejo retrovisor antes de
hacer una maniobra, no puede dar
crédito a sus ojos al ver que no hay
nadie detrás de él.
De vez en cuando se dirigía hacia el
ala del puente de babor, que se
proyectaba sobre el agua, y miraba hacia
el mar aceitoso, que reflejaba la veloz
hilera de luces del barco. La noticia de
que se había producido un leve
movimiento submarino le había hecho
tomar conciencia de lo que tenía debajo.
Sus cartas de navegación señalaban que
las crestas montañosas sumergidas de la
cadena dorsal atlántica central, que se
extiende formando mía gigantesca letra
«S» de unas diez mil millas desde
Islandia hasta el borde del Antártico, en
ese lugar estaban a unos dos mil
cuatrocientos metros por debajo de su
quilla.
Pero las cartas no eran
específicamente mapas sísmicos y no
indicaban los tres volcanes en actividad
que se cree que existen, alineados hacia
la parte superior de América del Sur; no
señalaban tampoco la enorme falla
geológica existente en la cadena, en la
zona que navegaban.
A las nueve y ocho minutos
exactamente, resentida ya por el temblor
preliminar y sin dar ninguna señal
previa, esa falla se desplazó
violentamente y se hundió unos treinta
metros, absorbiendo al mismo tiempo
varios billones de toneladas de agua.
Si el Poseidón no hubiera estado
estremeciéndose de tal modo por la
fuerza que generaban sus máquinas, en el
puente se podría haber percibido la
sacudida súbita del maremoto como un
eco ascendente, aunque su fuerza
impulsaba hacia abajo. En realidad, el
capitán y su segundo se miraron
alarmados por un momento, porque les
pareció sentir algo en las plantas de los
pies. Pero cuando el Poseidón siguió
avanzando se tranquilizaron y para
entonces ya era demasiado tarde.
Durante un momento sintieron esa
sensación de náusea en la boca del
estómago que se experimenta cuando un
ascensor baja demasiado rápido,
mientras el barco, absorbido por la
súbita depresión del mar, cabeceaba
hacia abajo y empezaba a escorarse. Al
mismo tiempo, llamaban por teléfono de
la cofa, y el tercer oficial, que se
hallaba ante la pantalla del radar, con
los ojos desorbitados y gritando con
incredulidad: «¡Señor!», señalaba los
destellos indicadores de que estaban a
punto de chocar con un obstáculo sólido
que un minuto antes no se encontraba
allí.
El capitán intentó huir corriendo del
puente, pero ya estaba demasiado
inclinado. Oyó el retintín del telégrafo
de la sala de máquinas cuando el
segundo movió las palancas, y la orden
—la reacción casi automática frente a un
obstáculo a proa— de timón todo
derecho, toda máquina atrás.
Cuando el Poseidón enfrentó la
gigantesca ola sísmica que se elevaba
ante él, provocada por el deslizamiento
rocoso, estaba más de tres cuartos de
lado, y escorándose más por el giro.
Desnivelado de popa a proa y falto de
lastre, ni siquiera pareció quedar
suspendido por un instante en el punto
crítico, sino que se dio vuelta hasta
quedar con el casco hacia arriba, tan
rápida y fácilmente como un pesquero
de ochocientas toneladas en un temporal
del Atlántico norte.
El primer indicio de la catástrofe
que tuvieron los pasajeros reunidos en
el salón comedor fue la súbita
desaparición del piso ricamente
alfombrado debajo de sus pies. Mesas y
sillas los arrojaron hacia delante o hacia
el lado, abriendo un abismo vertiginoso
dentro del cual se vieron luego
arrojados como por una catapulta.
Al mismo tiempo, el barco gritó.
El grito, alto y prolongado, estaba
compuesto por la agonía de seres
humanos embargados por el miedo y el
dolor de la muerte, el ruido de vidrios
que se quebraban y de cacharros que se
hacían pedazos, el fragoroso sonido de
címbalo de bandejas metálicas, ollas y
cacerolas que se mezclaban con el
estruendo de platos, tazas, cuchillos,
tenedores y cucharas que se
precipitaban, a veces, como mortales
proyectiles, desde las mesas del
comedor.
El grito subió en un crescendo,
mientras todos los objetos del barco que
no estaban bien asegurados eran
arrebatados por el vertiginoso latigazo
que lo volteó de lado.
Las puertas de servicio de las
cocinas y despensas se abrieron de par
en par y la protesta metálica de pailas
de cobre, marmitas, hornillos y
utensilios de cocina que saltaban y
rebotaban en el piso inclinado, se unió
al ensordecedor caos de sonidos,
dominado por el largo grito de dolor
animal de uno de los cocineros, bañado
por un torrente de agua hirviendo.
El Radiante y su novia recorrieron
dando tumbos los treinta y cinco metros
de ancho del salón comedor, dando
vueltas y más vueltas, lentamente, como
payasos en un número de
contorsionismo, interrumpiendo el
descenso al aferrarse a las sillas y
mesas que súbitamente estaban en
posición vertical. Cayeron desde
estribor a babor y luego, cuando el
barco terminó de dar la vuelta,
recorrieron seis metros más, el alto del
salón, hasta caer aturdidos, magullados
pero ilesos, en un revoltijo de brazos y
piernas junto con los Rosen, Muller y
Mike y Linda Rogo.
Esa primera caída, que en unos
quince a treinta metros a lo ancho del
barco varió todo, fue la que hirió o mató
a los pasajeros y camareros de servicio
que tuvieron la mala suerte de
encontrarse cerca del centro del barco o
del lado de estribor, cuando la nave
empezó a inclinarse a babor.
Los que ocupaban las mesas
laterales de babor tuvieron más suerte.
Muller, Belle y Manny Rosen
simplemente se cayeron de la silla; los
Shelby y los ocupantes de la mesa
«bolsa de sorpresas» no podían ir
mucho más lejos y pudieron atenuar la
caída aferrándose un momento a sus
asientos. Manny Rosen fue a dar sobre
el rectángulo de la ventana, separado
sólo por el grueso cristal del verde
abismo del mar.
Pero el naufragio fue tan rápido y
continuado que, antes que la presión del
agua pudiera quebrarla, toda la
superestructura del Poseidón se vino
estrepitosamente abajo, sumergiéndose
en el mar. Las ventanas de babor, que
ahora estaban a estribor, estaban
levantadas y se soltaron. Manny,
aferrado desesperadamente a su mujer,
se deslizó cabeza abajo, junto con los
Rogo, los Shelby y los demás, por el
costado de la nave hasta aterrizar en el
cielo raso cubierto de vidrios, entre el
montón de porcelana rota, bandejas,
cuchillería y comida. Las ramas más
altas del árbol de Navidad, que se había
salido de la tinaja y conservaba intacta
la estrella de la punta, cayeron sobre
ellos.
El momento de absoluto silencio que
siguió al grito mortal del barco
albergaba más horrores y amenazas que
ese primer clamor que destrozaba los
nervios, ya que descubría los menudos
ruidos desesperados provenientes de
heridos y moribundos: murmullos,
quejidos, súplicas, el tintineo ocasional
que producía al caer algún utensilio
rezagado y el movimiento de las
cacerolas que aún no habían terminado
de aquietarse en los armarios.
En el instante en que parecía que el
Poseidón iba a partirse en dos antes de
terminar de sumergirse, se oyó la voz de
Mike Rogo:
—¡Por Dios! ¿Quieren quitarse de
encima de mi pierna?
Luego se produjo una aterradora
explosión, que inició una serie de
detonaciones provocadas por el
estallido de tres de las calderas.
Si el primer grito de la nave herida
había sido un alarido, el segundo, que
siguió a las explosiones, fue el trueno
desgarrador de sus entrañas que se
destrozaban.
Las calderas restantes fueron las
primeras en soltarse. Se abrieron paso
hacia el mar entre dos de las tres
gigantescas chimeneas del navío y se
precipitaron al fondo con el ruido de un
millar de hombres que martillaran sobre
láminas de hierro.
La sala de máquinas tardó más en
deshacerse, a medida que la presión que
las pesadas turbinas, dinamos,
generadores y bombas imponían a los
soportes de acero que los sujetaban al
piso se hacía cada vez más intolerable.
Con el alarido chirriante del metal
torturado, empezaron a precipitarse por
el respiradero rectangular, de toda la
altura del barco, que había sobre la sala
de máquinas, y atravesaron el techo de
vidrio para reunirse con las calderas en
el fondo del mar.
Algunas de las máquinas, en vez de
desprenderse del todo, se quebraron,
deslizándose hacia un lado, y se
entremezclaron con otras partes
arrancadas, apiñándose en una masa de
acero retorcido, tuberías arrancadas y
armaduras desnudas. Parecía que el
Poseidón vomitaba las tripas en su
agonía mortal.
Y lo hacía con tan espantosa
cantidad de ruidos —la madera que se
astilla, el quejido de metal que se
desgarra, truenos, oleajes, silbidos,
grandes estampidos acompañados de
succiones y burbujeos— que los
sobrevivientes, todavía amontonados
sobre el techo-piso, ya no podían ir más
lejos por la senda del terror.
Sólo podían quedarse allí, aturdidos
y ensordecidos por el tam tam
demoledor y retumbante como el de
algún enorme tambor de guerra, por el
estrépito del metal que chocaba con
metal y el alarido del vapor de agua que
escapaba como si viniera de la antesala
del infierno.
En un momento, una gran cascada de
agua sucia entró violentamente en el
comedor, como un cañonazo, pero se
detuvo tan rápidamente como había
empezado y el líquido corrió hacia la
abertura formada por la parte superior
de la escalera principal, que ahora,
vuelta del revés, se había convertido en
un pozo de agua.
En ese momento se apagaron todas
las luces.
Capítulo III
LA SUSPENSIÓN DE LA
SENTENCIA
Pero, gracias a algún misterio de la
flotabilidad, que tenía que ver con el
aire encerrado en los espacios que había
dejado vacíos la carga ausente, las
calderas y la maquinaria pesada, el
Poseidón se mantuvo a flote; su nueva
línea de flotación estaba precisamente
por debajo del antiguo cielo raso del
salón comedor, convertido ahora en
piso. Las nubes se separaron y entre
ellas se colocó la luz de la noche
tropical hasta arrojar un débil
resplandor a través de las aberturas
laterales, que ahora estaban a la altura
de los ventanales en una capilla,
iluminando la desolación del lugar y a
los pasajeros que allí esperaban la
muerte.
Las convulsiones de la nave
disminuyeron, excepto por algunos
golpes, sacudidas y rechinamientos,
algún estruendo que se acallaba tan
rápidamente como había empezado, el
estallido de las compuertas, el sonido
tumultuoso del agua que se precipitaba
en algún compartimiento, hasta que
volvió a reinar ese silencio casi
intolerable a través del cual se oían de
nuevo gemidos de dolor y gritos que
pedían auxilio.
Los que se hallaban sobre el puente
y los lugares altos murieron
inmediatamente. El capitán, sus
oficiales, el timonel, el comisario de a
bordo y el vigía fueron arrojados hacia
babor o aplastados contra la barandilla,
aprisionados e inmovilizados por la
fuerza centrífuga, o bien quedaron
imposibilitados por la caída. Ninguno
de ellos pudo siquiera acercarse a los
interruptores de emergencia que
cerraban las puertas a prueba de agua;
se ahogaron antes de haberse dado
cuenta de lo que sucedía.
En la sala de transmisión, el
radiotelegrafista de turno se vio
despedido de su asiento mientras
transmitía y un golpe en la cabeza lo
dejó momentáneamente aturdido.
Cuando intentó levantarse y alcanzar el
conmutador, se sintió confundido y
desorientado: no estaba donde debía
estar. Y después fue demasiado tarde.
Los otros dos oficiales
radiotelegrafistas que estaban en el
camarote fueron arrojados dentro de las
literas y no pudieron zafarse a tiempo:
un torrente de agua los mató. La muerte
recorría el barco paso a paso. La
tripulación de la sala de máquinas y de
calderas desapareció en bloque:
aplastados, quemados o devorados
despiadadamente por los lagos de aceite
en donde habían estado las aberturas de
chimeneas y claraboyas. Los
desdichados pasajeros de los camarotes
de lujo de la cubierta principal, la «A» y
la «B» murieron más lentamente.
Había cuatro cubiertas por encima
de la primera de camarotes —la de
paseo, la de los botes, la del solario y la
de deportes— que se hallaban ahora a
dieciocho metros bajo el agua. Puertas y
ventanas no habían sido construidas para
soportar semejante presión, y ésta las
abrió hacia dentro, dejando que el mar
se precipitara en el interior o se colara
lentamente, ascendiendo, recorriendo la
cubierta de camarotes hasta sumergir a
quienes se habían quedado en ellos esa
noche o atrapándolos en los pasillos
inundados mientras procuraban escapar
por las escaleras que ahora eran
imposibles de subir.
En el comedor, las luces volvieron a
encenderse cuando los equipos de
baterías previstos para emergencia y que
milagrosamente no estaban dañados,
empezaron a trabajar en un circuito local
independiente, alumbrando débilmente,
con bajo voltaje, una de cada seis
lámparas.
Esas lámparas, ocultas bajo el
cristal del cielo raso ahora dado vuelta,
enviaban una tenue luz desde abajo del
nuevo piso, invirtiendo también las
sombras de los pasajeros aturdidos o
heridos que empezaban a moverse como
en un submundo de fantasmas.
En la espectral luz de emergencia,
que al principio oscilaba a intervalos,
atenuándose y resplandeciendo como si
estuviera conectada con un pulso que en
cualquier momento podía vacilar y
detenerse, el salón invertido daba una
imagen de pesadilla a las criaturas
ofuscadas y perplejas que se arrastraban
por la superficie del cielo raso,
resbaladiza por el agua, la sangre y el
vidrio. De entre los despojos subía el
olor de la comida.
Las mesas y sillas estaban ahora
suspendidas patas arriba como hongos
gigantescos, y los manteles, sujetos
todavía por las abrazaderas de los
bastidores, colgaban en fantasmales
andrajos.
En el salón había alrededor de
cincuenta pasajeros, un tercio de los
cuales estaban muertos, moribundos o
gravemente heridos. Los que podían
hacerlo empezaban a moverse. Se
ponían trabajosamente de pie, tanteaban
a ciegas y, con doloroso esfuerzo,
sacudían la cabeza como si algún tic se
hubiera apoderado de ellos, volvían a
caerse, se ponían penosamente en cuatro
patas, miraban en torno de ellos,
boquiabiertos y sin ver, incapaces de
entender qué había sucedido ni dónde
estaban.
Los que se habían precipitado a lo
ancho del salón, con excepción de el
Radiante y su novia, eran los que habían
llevado la peor parte. El grupo
bautizado por Manny Rosen como el
Club de los Estómagos Fuertes, que
había sufrido la caída más corta y más
suave, estaba prácticamente ileso: los
Shelby, Muller, la mesa «bolsa de
sorpresas», los Rogo y los Rosen
estaban empezando a desenredarse.
Mike Rogo hizo a un lado la delgada
rama superior del árbol de Navidad,
partiendo en dos la estrella que lo
coronaba, y exclamó jadeando:
—¡Por Cristo! ¿Qué pasó?
—¡Dios mío, Dios mío, Dios mío!
¡Jesús, María, ayudadnos en esta hora!
—chillaba incesantemente su mujer,
Linda.
Jane Shelby pasó lista a su familia:
—¿Dick? ¿Susan? ¿Robin? ¿Estáis
bien? Dick, ¿qué ha pasado?
—No sé —respondió Shelby—,
pero creo que hemos dado la vuelta. No
se separen de mí. Cuidado con los
vidrios rotos.
Manny Rosen se sacudió de encima
un tintineante montón de porcelana rota
que lo cubría y preguntó:
—¿Estás bien, mami?
—Manny, ¿y tú estás bien? ¿No estás
herido ni nada, no? —replicó Belle.
—Te lo pregunto a ti —insistió
Manny.
—Si yo te lo pregunto, es porque
estoy bien, ¿no? —respondió su mujer.
—¿Puedes levantarte? —Manny la
ayudó a ponerse de pie y ambos
permanecieron allí, aferrándose uno a
otro, como dos figuras grotescas en la
luz invertida: él bajo y macizo, ella más
alta que él, enormemente gorda y
temblorosa a pesar de sus palabras.
Hubie Muller ayudó a levantarse a la
señorita Kinsale. Las solapas de su traje
de noche estaban manchadas por la salsa
proveniente de alguno de los platos que
habían volado por el aire. La señorita
Kinsale tenía una herida en el labio y él
le enjugó la sangre con su pañuelo,
diciendo en voz baja y
extraordinariamente dulce:
—¿Se siente bien? Me parece que
nos ha sucedido algo espantoso.
Ella no respondió, sino que se
apartó de Muller, y caminando entre los
restos y desechos que le llegaban al
tobillo, fue a arrodillarse junto al
reverendo Scott e inclinó la cabeza. De
su boca, en gotas cada vez más
espaciadas, la sangre caía sobre sus
manos juntas.
Nadie se había dado cuenta de que
el joven sacerdote se había apartado de
todos los que habían sido sus
compañeros de mesa, junto con los
cuales había ido a parar en un montón,
se había arrodillado a cierta distancia
de ellos y con las manos separadas y los
brazos abiertos, la mirada vuelta hacia
el monstruoso aspecto de las cosas que
pendían del techo, se dirigía a su Dios.
Una mirada combativa resplandecía en
sus ojos.
—Señor, grandes cuitas nos
acongojan. Has creído conveniente
someternos a prueba. No Te fallaremos.
—Amén —suspiró la señorita
Kinsale—. ¡Ayúdanos, Padre!
Sin siquiera mirarla, Scott continuó:
—Señor, lo único que Te pedimos es
la fuerza necesaria para enfrentar el
desafío que nos impones y no
desfallecer. Lucharemos para vivir por
Ti.
—Padre, hágase Tu voluntad —
agregó la señorita Kinsale.
—No Te pedimos, Señor, nada más
de lo que nos has dado, sólo la
oportunidad de mostrar nuestro valor.
No Te fallaremos. Ten fe en nosotros —
terció el reverendo Frank Scott.
Los Rosen, la familia Shelby, los
Rogo y Hubie Muller, formando un
grupo desconcertado, se reunieron en
torno de la figura arrodillada de Scott.
«¡Qué extraordinaria oración!»,
pensó súbitamente Muller. Y luego se le
ocurrió algo aún más absurdo: «Dios
mío, lleva los colores de su universidad
y se dirige a Dios diciéndole que va a
ganar el gran partido. ¿No se habrá
vuelto loco?».
Casi con alivio, contempló la
menuda silueta de la señorita Kinsale,
arrodillada junto a Scott con su vestido
corto de noche, de tafetán gris. La seda
que le cubría el hombro rozaba la manga
del traje de Scott, y la sencillez de las
palabras que ella murmuraba marcaba
un tranquilizador contrapunto con la
forma extraña en que el sacerdote
alteraba la acostumbrada letanía de
plegarias.
Todavía aturdido y sin darse cabal
cuenta de lo que decía Scott, Shelby, sin
embargo, se avergonzaba en cierto modo
de él. Estaba acostumbrado a ver al
predicador en el púlpito, envuelto en la
sobrepelliz y sosteniendo una gran
Biblia abierta, que se dirigía a él desde
su altura y que a veces, cuando lo
escuchaba, hasta decía cosas que lo
hacían pensar un poco. Todo eso estaba
muy bien en el marco adecuado, que
incluía los vitrales coloreados, la
música del órgano y los ecos de las
toses que rebotaban en el techo de la
iglesia. Era un ritual al cual estaba
dispuesto a avenirse de vez en cuando
para mantener su lugar en la comunidad.
Pero en el espectáculo de ese hombre
enorme, olvidado de todo lo demás para
arrodillarse con los brazos levantados a
hablar directamente con Dios, había
algo tremendamente perturbador.
Shelby no sabía dónde mirar. Echó
un vistazo a su mujer y vio que miraba
fijamente a Scott con aire fascinado,
pero sus labios se movían. Jane era una
de esas mujeres norteamericanas
delgadas, de huesos delicados, que
empezando por ser una belleza
sensacional en su primera juventud,
llegan a ser todavía más encantadoras en
la madurez; el pelo rubio ceniza se le
había oscurecido un poco, pero los ojos
conservaban el mismo azul y se
mantenían jóvenes y vivaces, y las
tenues líneas que empezaban a
aparecerle alrededor de la boca
hablaban del humor, la valentía y la
buena voluntad con que había enfrentado
los esfuerzos que trae aparejados el
formar y educar una familia y conservar
un marido.
En el cabello de Jane brillaban
astillas de vidrio y su marido se acercó
a retirárselas. Ella sonrió, un poco
temblorosa, y le dijo:
—Yo también recé.
Pero también Jane se preguntaba
para sus adentros a quién había estado
dirigiéndose Scott: si a una de esas
imágenes barbudas de Dios sentado
sobre una nube que hay en la Capilla
Sixtina o a la imagen abrigada y
ensombrerada del entrenador de fútbol
que mide con sus pasos los lados de la
cancha.
—Manny —preguntó Belle Rosen
aferrándose al brazo de su marido—,
¿qué es lo que nos pasó? Quizá nosotros
también deberíamos decir una oración.
—Hace años que no vamos al
templo —respondió Manny—. ¿Qué
vamos a pedir ahora? —pero
automáticamente, su mano buscó bajo la
camisa la mezuzah que debería haber
estado colgada de una cadena en torno a
su cuello, pero no estaba: los Rosen
pertenecían a una generación que tiempo
atrás había abandonado la ortodoxia.
Los misteriosos momentos de
quietud se prolongaban. La nave
invertida debería haberse hundido ya
con un sacudimiento final. En cambio,
todos los movimientos cesaron y el
barco parecía estar como una roca tan
sólidamente plantado en el océano
inmóvil, con el aspecto de un largo y
oscuro lomo de ballena bajo la pálida
luz de las estrellas.
Completamente relajados por causa
de su borrachera, el Radiante y su
novia, Pam, no habían sufrido más que
la sacudida. Ella, con brazo fuerte, lo
levantó y lo ayudó a ponerse de pie;
ambos estaban ahora despejados y
frescos como una lechuga. Pero aunque
el Radiante sabía que ya no estaba
borracho, los horrores que lo rodeaban
le hacían pensar que tenía alucinaciones:
Scott y la señorita Kinsale de rodillas,
las luces que se prendían y apagaban
desde el piso, el hedor y el ruido lo
asustaron.
—Pam, ¿estoy bien? —interrogó.
—No te preocupes, estoy contigo y
te cuidaré —susurró ella, aferrándose a
él.
James Martin, propietario del
negocio de camisería «The Elite» en
Evanston, Illinois, se levantó sin ayuda
para encaminarse al lugar donde había
estado la escalera principal, pero
después deseó no haberlo hecho. Era un
hombrecillo seco, con la piel lisa y los
labios finos de la gente del Medio
Oeste. Tras las gafas con armazón de
oro, los ojos eran vivaces, pero habría
sido muy fácil perderlo en una multitud;
no se parecía a nadie y se parecía a
todos los que se dedican a actividades
comerciales. Cuando llegó al lugar, la
escalera ya no estaba allí y en cambio, a
unos dos metros por debajo del nuevo
nivel del piso, había un gran pozo lleno
de agua y petróleo. Una de las luces de
emergencia, que todavía funcionaba en
la escalera patas arriba, arrojaba sobre
la superficie una iridiscencia multicolor.
Se oyó un chapoteo y una burbuja
apareció en la superficie; dentro de la
burbuja vislumbró durante un momento
la cabeza y los hombros de una figura
humana, sin que pudiera decir —estaba
cubierta de petróleo— si se trataba de
un hombre, una mujer o un niño. Una
mano emergió y se cerró en el vacío y
luego la aparición se desvaneció. Martin
se puso en cuclillas al borde del agua y
vomitó; luego se echó atrás, apartándose
para que el abismo no se lo tragara.
Mike Rogo había levantado del piso
a su mujer, que seguía al borde de la
histeria; los dientes le castañeteaban. El
postizo rizado que llevaba en la nuca se
le había torcido, la ajustada túnica
estaba manchada de grasa y estaba
aterrorizada hasta parecer ridícula.
Rogo habría deseado que el padre
Haggerty estuviera con ellos; no
confiaba en las plegarias a menos que
las dijera un sacerdote de su propia
confesión y, como solución de
compromiso, se persignó.
De pronto se dieron cuenta de la
presencia de Kyrenos, el tercer
maquinista, que también había
conseguido ponerse de pie. Era un
hombre bajo, sin ningún rasgo que lo
distinguiera, excepción hecha del
estropajoso bigote y los oscuros ojos
doloridos del griego. Había estado
comiendo langosta, que se veía toda
volcada por la blanca pechera
almidonada de su camisa, con el
caparazón absurdamente enganchado en
uno de los botones.
—Disculpen, por favor —murmuró
—. Tengo que volver a la sala de
máquinas. Quédense aquí, que estarán
seguros. Alguien vendrá, pero yo tengo
que bajar porque abajo me necesitan.
Se levantó, corrió hacia la oscura
laguna que había en el lugar de la
escalera principal y se cayó en ella,
pataleando, salpicando y pidiendo
auxilio.
Mike Rogo quiso ir en su ayuda,
mientras exclamaba:
—¿Pero dónde diablos creyó que
iba?
Pero su mujer se aferró a él
gritando:
—¡No, no! ¡No me dejes! —y,
cuando él intentó zafarse, Linda se
deslizó hacia abajo, sin soltarlo, hasta
abrazarse a su pierna con ambos brazos.
Cuando Rogo consiguió liberarse,
Kyrenos ya había dejado de gritar. Los
pasamanos que sobresalían del agua
estaban demasiado resbaladizos para
haberle servido de apoyo y el petróleo
que había tragado contribuyó
probablemente a matarlo; se sumergió y
no volvió a aparecer.
A cuatro patas, Martin se apartó del
borde del pozo hasta reunirse con los
demás y se quedó tendido boca abajo
entre los escombros que cubrían el cielo
raso-piso, ocultando la cabeza entre los
brazos.
Muller, un poco apartado y todavía
sosteniendo en la mano el pañuelo
donde se veían las manchas rojas de la
herida de la señorita Kinsale, se
esforzaba por aceptar mentalmente lo
que veía y oía; lo disparatado y absurdo
de la vestimenta no le ayudaba mucho,
pero al fin pudo aceptar la enormidad
del desastre: «Hemos dado la vuelta».
Luego pensó: «¿Pero qué diablos voy a
hacer?». El hecho de que pensara en
función de «yo» y no de «nosotros» era
característico; Hubert Muller estaba
profundamente resentido porque su
mundo tranquilo, cómodo y sin
problemas se hubiera puesto
súbitamente patas arriba.
La poderosa voz de Scott que
terminaba sus extrañas oraciones
interrumpió sus pensamientos:
—No te preocupes, Señor, que
tenemos agallas. Haremos todo lo que
podamos.
Scott se levantó y, tomando del codo
a la señorita Kinsale, la ayudó a ponerse
de pie.
Por encima de sus cabezas, una voz
gritó:
—¡Señor Scott! ¡Señores Shelby,
señores Rosen! ¿Están bien?
Todos levantaron la vista y durante
un momento ridículo el Radiante, en su
insólita sobriedad, se preguntó si el
sacerdote norteamericano recibía
respuesta de lo alto. Pero no era más
que Acre, el camarero, que les hablaba
desde la entrada de servicio que
comunicaba con las diferentes despensas
y bodegas, en route hacia las cocinas, y
que ahora se encontraba un piso por
encima de ellos. Acre parecía estar
tendido en el suelo y su compañero
Peters estaba de rodillas a su lado.
—¡Acre! —llamó Rosen—. ¿Qué
hacen allí arriba? ¿Qué pasa?
—Dio la vuelta, señor —replicó el
camarero—. Completamente.
—Me pareció que usted decía que
no era posible.
Las deducciones todavía no eran
claras. Shelby preguntó:
—¿Qué quiere decir con eso de que
dio la vuelta?
—No sé, señor —respondió Acre—.
Algo nos hizo dar la vuelta por
completo.
Cierta nota en la voz del camarero
debió de impresionar el oído de Jane,
que interrogó:
—¿Está usted bien, Acre?
—Tengo una pierna rota, señora —
fue la respuesta.
—¡Oh, Acre! —gritó Jane—. ¿No
hay quien pueda hacer algo?
—Me imagino que alguien vendrá en
seguida, señora.
—¿Y usted, Peters? —inquirió Scott.
—Estoy bien, señor —respondió el
segundo camarero, y preguntó a su vez
—: ¿Qué pasó con el señor Kyrenos?
—¡Se chifló! —respondió Mike
Rogo—. Dijo que tenía que bajar a la
sala de máquinas y se cayó allí —e hizo
un gesto con la cabeza en dirección a la
escalera principal.
Como para reforzar sus palabras,
otra burbuja enorme y hedionda emergió
como un géiser, con un rumor
gorgoteante, del centro del pozo,
elevando una masa de agua y petróleo en
medio de la cual vislumbraron durante
un instante brazos y piernas, antes de
que volviera a caer y la superficie
volviera a alisarse. Sin embargo, ahora
estaba medio metro más alta que antes, y
más próxima al nivel del comedor.
Ninguno de los náufragos estaba
bien seguro de lo que había visto, y lo
que entonces dijo Acre vino a
desconcertarlos más todavía:
—El señor Kyrenos debería haberlo
sabido. La sala de máquinas ya no está
abajo. Está arriba.
Scott apoyó una mano en el brazo de
Shelby y miró a su alrededor. La mirada
fija, a medias fanática, a medias de
suprema concentración, que tantas veces
Shelby había observado en sus ojos se
había desvanecido y su aspecto era de
total compostura.
—Haga que se queden todos juntos
aquí, Dick. Procure que se queden
tranquilos un momento, mientras yo veo
si se puede hacer algo por la gente que
está por allá —dijo.
Apretó el brazo de Shelby para darle
ánimos y salió, mientras la poderosa
propulsión de sus piernas hacía que los
pies fueran apartando los trozos de
vidrio que recubrían el piso, con el
sonido tintineante de las campanillas de
un trineo de Navidad.
Capítulo IV
LOS AVENTUREROS
El cielo raso del salón comedor del
Poseidón estaba formado por cuadrados
de vidrio esmerilado, insertados en
bandas alternadas de acero y cobre; las
luces estaban colocadas detrás de los
cuadrados. Convertido ahora en piso,
tenía el aspecto de un campo de batalla,
con los cuerpos muertos y heridos
desparramados en patéticos montones de
ropa que daban la impresión de no tener
nada dentro. Habían muerto por fractura
del cuello o de la columna; otros estaban
inconscientes por golpes o fracturas de
cráneo. Algunos de los montones se
movían débilmente, quejándose por el
dolor de miembros lacerados y lesiones
internas. Sólo estaban de pie los pocos
que, como el grupo cerca de popa,
habían estado próximos a la banda de
babor de la nave.
El médico de a bordo, el anciano
doctor Caravello, había perdido sus
gruesos lentes y sin ellos no podía ver a
dos palmos de sus ojos. Medio aturdido
por el shock, había empezado a actuar
instintivamente, pero por el momento no
podía hacer mucho más que andar a
tientas y atisbar vagamente a los heridos
más próximos. Todavía tenía la
servilleta en la mano y se dirigió hacia
un hombre que tenía una herida en la
cabeza, producida al golpearse con un
brazo de un sillón mientras caía,
procurando restañarle la sangre,
mientras llamaba a gritos a su asistente:
—¡Marco! ¡Marco! ¿Dónde diablos
está usted? ¿No ve que necesito ayuda?
Una figura se materializó a su lado y
el doctor Caravello preguntó:
—¿Es usted, Marco? Consígame más
vendas.
—No, Marco no está aquí —
respondió Scott—, pero haré lo posible
—y empezó a recoger servilletas y
desgarrarlas en tiras para vendajes.
Luego preguntó—: ¿Qué podemos
hacer?
—No puedo ver sin gafas —comentó
el doctor Caravello, y añadió—: Sabe
Dios. Si el barco se dio la vuelta, puede
que en un minuto estemos todos muertos.
—Si Dios sabe, y no nos portamos
como cobardes, Él nos ayudará —dijo
Scott.
—No puedo ver sin gafas —insistió
el doctor Caravello y empezó a buscar a
tientas entre los pedazos que cubrían el
piso.
—Aquí están —dijo Scott,
entregándoselas.
Un joven cuarto oficial, un
yugoslavo que acababa de salir de la
escuela naval, había conseguido ponerse
de pie, se estiraba y sacudía la cabeza
para despejarse. Sin que nadie le
prestara atención ninguna, decía y
repetía:
—Tranquilos todos, por favor. Todo
está muy bien.
De los cinco mozos que habían
estado de servicio en ese momento en el
comedor, uno había muerto, dos se
hallaban inconscientes y los otros dos,
atontados por el shock como todos los
demás, respondían con el automatismo
de su tarea recogiendo las servilletas y
los trozos de cacharros rotos y
procurando despejar un paso entre los
escombros, apartándolos con el pie.
Reunidos en varios grupos dispersos
y aterrorizados había una veintena de
pasajeros ilesos, entre ellos griegos,
franceses, belgas, la familia alemana
Augenblick y una pareja norteamericana
septuagenaria.
De pronto, una mujer empezó a
chillar histéricamente, elevando la voz a
una altura increíble, y al mismo tiempo
los hijos de los alemanes se echaron a
llorar. Luego los gritos de la mujer se
interrumpieron tan bruscamente como si
alguien la hubiera abofeteado, pero el
llanto de los niños siguió.
Uno de los dos jóvenes comisarios
ingleses se hallaba inconsciente y,
cuando el médico y Scott se acercaron a
examinarlo, el otro intentó tranquilizar a
los pasajeros, diciéndoles:
—Tienen que mantenerse tranquilos
y sin moverse. No hay peligro por el
momento. Los oficiales vendrán a
llevarlos a lugar seguro. Por favor,
quédense donde están.
La influencia del uniforme y la
auténtica convicción que transmitía su
voz surtieron efecto. Los dos mozos que
estaban ilesos se habían puesto a las
órdenes del médico para ayudar a los
heridos.
—Ese muchacho no sabe lo que dice
—comentó Caravello, dirigiéndose a
Scott—. Nadie vendrá y en un minuto
nos hundiremos. Ninguno de nosotros
puede hacer nada.
—No hable así —le dijo
terminantemente Scott—. Siga con su
trabajo y yo seguiré con el mío —y
siguió recorriendo los montones
empapados, observando restos muertos
o inconscientes, señalando a los
camareros la situación de los heridos
menos graves a quienes se podía
atender. Después se dirigió hacia los
grupos de sobrevivientes ilesos y les
dijo—: Todos los que estén en
condiciones de hacerlo deben intentar
salir de aquí en seguida. Si vienen
conmigo, procuraré ayudarlos —los
traspasó con sus ojos penetrantes y
durante un momento parecieron dudar.
Luego, el alemán Augenblick
sacudió la cabeza, diciendo:
—No, mejor quedarnos aquí como
dijo el oficial. No sabemos adonde ir.
Los oficiales vendrán —y miró a su
alrededor buscando el apoyo de los
demás.
Todo el cuerpo de Scott expresó una
súbita crueldad.
—¿Vendrán, no? ¿Y si no vienen?
—Si ha habido un accidente —
insistió el alemán— es mejor esperar.
Scott dio media vuelta y se alejó.
—Papi —preguntó Robin Shelby—,
¿qué vamos a hacer?
—Eso digo yo —apoyó el Radiante
—, ¿qué va a pasar ahora?
Al ver a Scott a cierta distancia,
Shelby se sintió de pronto desamparado
y deseó verlo volver.
—No sé —replicó—. Tendremos
que esperar a que vuelva Scott. Está
investigando.
Jane Shelby hizo ademán de hablar,
pero después lo pensó mejor. De alguna
manera, había esperado que su marido
tomara la iniciativa sin esperar a que
volviera el sacerdote.
—Mejor que suban aquí, señor
Rosen —dijo Peters desde arriba.
—¿Por qué no hace otro chiste? —
respondió Rosen. El vano de la puerta
donde se encontraban los dos
camareros, por detrás de los cuales se
asomaba otro hombre, estaba a más de
tres metros por encima de sus cabezas.
El último tramo de la escalera principal
que bajaba desde la cubierta «C» al
salón comedor subía ahora hasta el cielo
raso y el pasamanos estaba demasiado
lejos de la puerta para ser de alguna
utilidad. Los escalones estaban al revés
—. Y en todo caso —terminó Rosen—,
¿de qué serviría?
—Está más lejos de la línea de
flotación —dijo Peters.
—¡Vaya novedad! —gruñó Rogo.
—Acre, ¿le duele mucho? —inquirió
Jane Shelby, acercándose más a la
puerta.
—No, señora, gracias. No mucho.
—Lo pusimos bastante cómodo —
explicó Peters.
—El doctor anda por aquí —añadió
Rogo—. ¿No quiere que le avise?
—No, señor —respondió Acre—,
todavía no. Tiene que ocuparse de los
pasajeros.
Susan, Jane, la señorita Kinsale y
los Rosen estaban más afligidos por la
situación de Acre que por la suya
propia. Durante el largo crucero de casi
un mes de duración, como suele suceder
con los pasajeros, habían trabado una
relación cálida y amistosa con los
camareros del comedor, que les servían
la comida tres veces por día, cuidaban
de ellos, conocían sus platos favoritos,
bromeaban con ellos y los atendían. A lo
largo del viaje, los miembros de ese
grupo habían hecho otras amistades, en
las mesas de bridge, en los bares y el
salón de fumar, en las sillas de cubierta,
en las excursiones al bajar a tierra, pero
a la hora de las comidas el grupo estaba
bajo la égida de Acre y Peters. En una
ocasión, Shelby dijo que eran como un
club presidido por los dos camareros.
Oyeron el tintineo y el crujido de los
vidrios y vieron que Scott se acercaba a
grandes pasos. En el camino, se aflojó el
nudo de la corbata, se desprendió el
cuello y se quitó la chaqueta, mientras
todos lo miraban con curiosidad.
Martin, el camisero, había dominado
sus nervios y se había puesto de pie.
Muller pensó para sus adentros: «El
gran muchacho norteamericano tomó
alguna decisión». Y Jane Shelby se
dijo: «Tiene otra vez esa mirada en los
ojos».
Allí estaba, sin duda, esa máscara
que cambiaba sus rasgos de la amistosa
compostura a la agresividad.
Bruscamente, Scott dijo:
—No puedo hacer nada más por
ellos —y echó la cabeza atrás. Pero no
había medio de decir si se refería a los
vivos o a los muertos—. El médico se
está ocupando, pero tampoco él puede
hacer mucho. Hemos dado la vuelta
completamente; estamos flotando con el
casco hacia arriba. De ahora en
adelante, a nosotros nos toca liberarnos
de esta trampa.
—¿Y el oficial? —preguntó Shelby.
—Está confundido —respondió
Scott—. No es más que un niño, y sigue
diciéndoles que todo va a salir bien.
—Es un consuelo —comentó el
Radiante.
—¿Y los otros… los comisarios?
¿No saben nada? —preguntó Rosen.
—Uno de ellos está inconsciente; el
otro no es más que un empleado —
respondió Scott.
—¿Y si mandan un S.O.S.? —
preguntó Rogo—. ¿Seguro que mandarán
un S.O.S., no?
—No —contestó brevemente Scott y
dejó que Rogo se las arreglara para
entender la respuesta.
—¿Qué quiere decir no? —empezó
belicosamente Rogo—. Siempre, cuando
hay un… —de pronto cerró la boca y
sus ojillos se desviaron. Parecía
desconcertado y furioso.
Muller pescó la idea: «¡Dios! Si
estamos flotando con el casco hacia
arriba, estarán muertos. El capitán y
los oficiales de cubierta también deben
de estar muertos. ¿Y cuántos más? Y si
el barco está invertido, ¿cómo puede
mantenerse a flote?».
El pequeño Robin habló, por
primera vez desde el accidente.
—Tal vez tampoco tengan el informe
de posición —la luz que salía de abajo,
entre sus pies, lo mostraba como el
retrato de su padre: los mismos ojos
grises, el mismo mentón cuadrado,
aunque los rasgos tenían algo más dulce
e inmaduro y la boca todavía era blanda
y más parecida a la de la madre—. Es
para el centro de navegación, y lo
transmiten cada cuatro horas. Pero si no
lo mandaron…
—¿Por qué no lo habrían hecho,
Robin? —interrogó su padre…
—No siempre lo enviaban a la hora
—respondió el muchacho—. A mí me
dejaban mirar. Estoy aprendiendo el
código morse; es una de las cosas que
tiene que saber un astronauta. Una tarde
mandaban un mensaje largo, de un
pasajero… —se rió y continuó—: Era
alguien que le mandaba un telegrama a
su novia, porque el operador se reía, y
no envió el informe de posición hasta
las cinco y diez. Puede ser que esta
noche haya pasado lo mismo.
—¿Y qué diferencia hay? —preguntó
Rosen.
—Demonios —exclamó el Radiante
—, muchísima.
Detrás del rostro redondo y
colorado había un cerebro que, cuando
no estaba nublado por el alcohol, era
claro y matemático.
—¿No ven? Si salió a las nueve en
punto, pasarán cuatro horas o más antes
de que nadie se inquiete por nosotros.
Pero si el operador estaba despachando
otra carta de amor, o una orden nocturna
para compra o venta de acciones, y fue
interrumpido antes de terminar y el
informe de posición jamás llegó a salir,
muy pronto alguien se extrañará y
empezará a hacer preguntas. Cuando no
consiga respuesta, probablemente
empezará a hacer algo.
—El problema es —dijo Muller—
que si están muertos nunca lo sabremos.
Y esas cuatro horas pueden representar
la diferencia entre…
Al oír la palabra «muertos», todos
se sobresaltaron tanto que no pudieron
seguir el razonamiento de Muller;
súbitamente confundidos, se miraron.
Pero Scott los dominó con el poder
que brillaba en su mirada.
—¡Exactamente! —dijo—. Por eso
tenemos que empezar a andar en
seguida.
—¿Andar? —repitió Rosen—.
¿Hacia dónde?
—Hacia arriba —respondió
sencillamente Scott, levantando la
cabeza.
Casi como si una misma cuerda los
moviera, todos miraron automáticamente
al cielo raso, de donde pendían, ahora
inmóviles, los manteles bordados y las
formas alucinantes de mesas y sillas.
—¿Está hablando en sentido
metafísico, Frank? —preguntó Muller—.
¿Qué se propone?
Los delgados labios de Rogo se
curvaron en una mueca de desprecio.
¡Ese papanatas y sus palabras vacías!
—¡Físico! —gritó vivamente Scott
—. Nosotros, nuestros cuerpos, nuestra
persona. Todos los que estamos aquí.
Tenemos que subir hasta el fondo, donde
está la quilla. Hasta la piel del barco.
—No entiendo —murmuró Rosen
sacudiendo la cabeza—. ¿Subir hasta el
fondo? ¿Hasta la piel?
Robin fue más rápido:
—¡Ya sé! —gritó—. Como en los
submarinos, para poder golpear el casco
si alguien viene, y que se den cuenta de
que estamos allí.
El Radiante sonrió con su sonrisa
redonda y roja y asintió:
—Claro, hijo. Pero ¿tenemos
tiempo? No sabemos cuánto tiempo se
puede mantener a flote de este modo.
—¿Y qué diferencia hay? —dijo
tranquilamente Scott.
—¡Cretino! —le gritó Linda a su
marido—. ¿Quiere decir que podemos
hundirnos de repente? ¿Me trajiste a un
barco que podía hundirse?
Y dejó mudos a todos espetándole a
su marido una obscenidad que resultaba
de lo más incongruente al provenir de la
boquita enfurruñada, con el arco de
Cupido bien marcado, de esa cara de
muñeca.
Todos los rasgos de Rogo —los
ángulos de sus ojillos, la boca, el
mentón— parecieron desmoronarse
súbitamente mientras intentaba
aplacarla.
—¡Pero, tesoro! ¡No hables así
delante de gente bien!
Linda explicó adonde podía irse la
gente bien y qué era lo que podían hacer
allí.
—¡Vamos, nena! ¿Cómo podía uno
saber que iba a pasar esto? Debe de
haber chocado con algo —y
dirigiéndose a los otros, explicó—:
Discúlpenla, está agotada, y creo que
tiene derecho. En realidad, no quería
venir, ¿no es cierto, palomita?
—¿Cuánto tiempo puede seguir
flotando de este modo? —preguntó
Muller—. ¿Una hora? ¿Dos? ¿Doce
horas?
—¿O cinco minutos? —interpuso
Manny Rosen.
Muller lo ignoró.
—¿Podemos hacerlo? —insistió—.
¿Tenemos tiempo? ¿Cómo salimos de
aquí? Ni siquiera podemos llegar hasta
donde están Acre y Peters. ¿Cuántas
cubiertas hay? ¿Cinco? ¿Seis? ¡Jamás lo
conseguiremos!
—Intentarlo es lo que vale —
respondió «Buzz» Scott.
—¡Pelotas! —exclamó por lo bajo,
pero en voz bastante audible Linda
Rogo.
Rogo intentó defenderla.
—No seas así, pichona —dijo, pero
agregó en tono mustio, dirigiéndose a
Scott—: El viejo desafío universitario,
¿eh? ¡Cristo, si no podemos siquiera
salir de este piso! ¿Y qué hacemos con
las mujeres? —su mirada resbaló hacia
la obesa Belle Rosen—. ¡Use los sesos!
Deben de saber que estamos aquí abajo
y si nos quedamos por aquí, alguien
tendrá que venir a rescatarnos.
Scott dirigió sobre Rogo todo el
impacto de su mirada y le dijo:
—No fue eso lo que usted hizo o
dijo cuando tenían dos guardias como,
rehenes en Wetchester Plains.
—¿No? Pero yo sabía lo que pasaba
y sabía adónde iba; usted no —
respondió el policía con rostro liso e
inexpresivo.
Sabedor del antagonismo —apenas
enmascarado durante el viaje por un
exceso de cortesía— que Rogo sentía
hacia Scott y hacia él mismo, Muller se
preguntó si el sacerdote reaccionaría.
Para su sorpresa, éste se limitó a mirar a
Rogo durante un momento, con aire
zumbón, y respondió:
—Puede que tenga razón.
—¿Qué es exactamente lo que usted
sugiere que hagamos, Frank? —preguntó
Manny Rosen.
—Portarnos como seres humanos y
no como ovejas —fue la respuesta.
Muller, que tenía presente la extraña
oración de Scott, o más bien su trato con
Dios, en virtud del cual parecía haberlos
comprometido a todos en alguna clase
de acción, pensó que ese hombre se
proponía volver a arengarlos con su
curiosa dialéctica teológica.
Pero, en cambio, Scott preguntó en
voz baja, casi apagada:
—¿Alguno de ustedes, los hombres,
sabe qué se debe hacer para sobrevivir
en casos de emergencia?
—¿Usted quiere decir como los
astronautas, que los ponen en algún lugar
donde no hay agua ni comida, ni auxilio
de ninguna clase, y tienen que saber qué
hacer? —preguntó Robin.
—Eso mismo, Robin.
Los hombres sacudieron la cabeza.
—Yo sí —dijo Scott—. ¿Saben cuál
es la causa de la muerte de la mayoría
de la gente que se pierde, naufraga o se
ahoga en algún sitio inhóspito?
—El pánico —aventuró Muller.
—No —respondió Scott—, la
apatía. El no hacer nada, la mera
inactividad… dejarse estar. Las
estadísticas lo prueban; las cifras
señalan que el solo hecho de mantenerse
activo, procurando hacer algo, mantiene
con vida a la gente. Tal como yo veo las
cosas —prosiguió—, si nos quedamos
aquí esperando auxilio, puede ser que
llegue o no. No tenemos la menor idea
de cuánto tiempo podemos seguir
flotando así, de cuán próximos a la
muerte podemos estar. Pero estamos
aquí, todos nosotros, todavía vivos;
somos seres racionales y pensantes y
por misericordia conservamos la vida,
que les fue arrebatada a tantos otros.
Propongo que vayamos al encuentro del
auxilio que puedan enviarnos.
Nadie dijo nada.
—¿Saben? —concluyó suavemente
Scott—, un animal procurará abrirse
paso para salir de una trampa, aun si
tiene que perder una pata para lograrlo.
—Todavía no entiendo qué es lo que
usted propone que hagamos, Frank —
insistió Rosen.
—Trepar —respondió Scott—, y
seguir trepando.
—¿Y si se hunde mientras trepamos?
Muller se dio cuenta con sorpresa de
que la idea que le había pasado por la
mente era: «¡Por Dios, tiene razón! Por
lo menos nos tocará en un momento de
nobleza».
Pero Scott lo enunció de otra
manera, diciendo:
—Habremos hecho el intento.
Aunque no creo que se hunda.
—¿No es demasiado optimista,
vie…? —empezó a decir el Radiante,
pero se detuvo a tiempo, recordando que
a un vicario, o como sea su equivalente
norteamericano, no se le dice «viejo», y
concluyó—: ¿Cómo lo sabe?
—Porque hice una promesa por
nosotros, y no puede ser ignorada —
contestó Scott.
Era una afirmación ridícula y
ambigua, y sin embargo había en ella
persuasión y fuerza. Muller recordó
todos los chistes referentes a la
importancia de tener un sacerdote
durante un viaje aéreo o como
compañero en un partido de golf.
Aunque era agnóstico declarado y jamás
había estado de rodillas en toda su
egoísta vida, Muller no era inmune a la
superstición ni a la seducción atávica
del hechicero o el médico de la tribu.
—Robin sabe qué es lo que me
propongo —explicó Scott—. Si nos
mantenemos a flote hasta mañana,
podrán divisarnos desde el aire. Barcos
y aviones estarán buscándonos, y sólo
habrá una forma de sacarnos: cortar el
casco desde fuera, por arriba. Nuestras
posibilidades de rescate serán mucho
mayores si estamos allí cuando lo hagan.
Pero —continuó— les toca a ustedes
decidir si se quedan aquí o hacen el
esfuerzo.
A Muller le chocó la incongruencia
de estar discutiendo eso cuando estaban
todos suspendidos al borde de la
destrucción. Nadie tenía la menor idea
de las reservas de flotabilidad del barco
en su posición invertida, ni de hasta qué
punto el aire había llenado los espacios
vaciados por el desastre. Sin embargo,
no se conducían como gente que está
próxima a la muerte. Había habido
gritos, pánico y llamadas de auxilio
durante el momento de la catástrofe,
pero ahora, cuando quizá faltaban
segundos para que el barco terminara de
hundirse, estaban discutiendo
tranquilamente los medios y las
posibilidades de escapar. ¿Era la
confianza de Scott, o el hecho de que el
Poseidón, con el casco hacia arriba
como una tortuga, les ofrecía ahora una
plataforma tan firme, a pesar de las
formas fantasmales que colgaban sobre
sus cabezas, como había sido cuando
estaba en posición normal? Allí estaba,
bajo sus pies, rígido, sólido, negando el
pánico. Pero Muller tenía cabal
conciencia de que era una ilusión que en
cualquier momento podía disiparse para
siempre.
—¿Y qué hay de los otros? —
preguntó Shelby, mirando en dirección a
la gente acurrucada sobre el costado de
la nave, en el otro extremo del salón
comedor, y a las figuras que yacían en el
piso, algunas de las cuales empezaban a
moverse.
—Los muertos no cuentan —dijo
Scott, y Jane Shelby levantó la mirada,
sobresaltada por la brutalidad de las
palabras y la súbita indiferencia que se
traslucía en lo que hasta entonces había
sido una benévola persuasión. Al mirar
a la señorita Kinsale, Jane observó que
no parecía compartir su asombro y que,
por el contrario, su rostro expresaba
reflexiva tranquilidad.
—Siete murieron por la caída —
informó Scott— y no hay posibilidad de
que los heridos se muevan. No podemos
cargarnos con lisiados, y el viejo doctor
está haciendo todo lo que puede.
«Pero abandonarlos es egoísta y
cruel», pensó Jane. Sin embargo, su
sentido común le objetó: «¿Y qué más se
puede hacer con gente que no puede
moverse?». Cambió la palabra
«egoísmo» por «autoconservación».
Scott tenía razón y ella estaba
equivocada, pero eso no le gustaba.
—¡Figúrense, designar un capitán
que deja que el barco dé vuelta! —
agregó el Radiante.
—¿Y qué hay de los otros? —Shelby
insistió en su pregunta y agregó—:
Quiero decir, los que no están heridos.
—Ya hablé con ellos —dijo Scott—
y el joven comisario les dijo que se
quedaran donde están y que alguien
vendría a buscarlos. Lleva uniforme y le
creyeron.
—Entonces quedamos nosotros —
precisó Shelby.
Las luces palpitantes que subían
desde el piso se oscurecieron durante un
momento y volvieron a encenderse.
—¡Qué alegre idea! —exclamó el
Radiante—. ¿Cuánto nos durarán?
Supongo que funcionan con baterías de
emergencia.
—Se lo pregunté al cuarto oficial —
dijo Scott—, pero el muchacho no sabía.
Una hora o dos; quizá más, quizá menos.
—¡Cristo! —exclamó Rogo en tono
dolorido—. ¿Y qué sabe entonces ese
hijo de puta…?
Linda cerró los ojos, sacudió los
puños como un niño que tiene una
pataleta y empezó a chillar:
—¡Yo no quiero morirme! ¡Nos
vamos a morir todos y todo lo que están
haciendo es una charla estúpida,
estúpida! ¡Oh, María, madre de Dios,
sálvanos!
—Nada —contestó Scott, sin
prestarle atención y dirigiéndose a Rogo
—. Vio el barco por primera vez cuando
se unió a la tripulación, veinticuatro
horas antes de la partida. Si creyera que
sabe algo, lo habría hecho venir con
nosotros para enseñarnos el camino. Por
eso, cuanto antes salgamos, mejor.
De pronto, Martin habló. Aun con su
ropa de noche escocesa, era tan menudo,
gris y modesto, que al oírlo hablar, a
todos les sorprendió su acento nasal del
Medio Oeste.
—No sé ustedes —dijo—, pero yo
tengo que estar de vuelta antes del diez.
Sacamos una línea nueva, saben… para
chicos. Hay muchísimos chiquilines en
Evanston y hay que darles cosas nuevas.
Tal vez sea una locura todo eso de
camisas y corbatas «distintas», pero es
lo que hay que darles —y luego agregó,
como si se le acabara de ocurrir—: Y en
casa tengo a mi mujer, lisiada… tiene
artritis. —Durante un momento los miró
con aire casi desafiante—. Pero ella
quería que yo hiciera el viaje. Ellen es
buena perdedora.
—¿Usted viene? —preguntó Scott.
—Podría ser.
—¿Y ustedes, Dick? —Scott se
dirigió a los Shelby.
Richard Shelby vaciló antes de
responder por su familia, sin
consultarla, pero contestó:
—Sí, si usted dice que hay una
posibilidad.
—Y aunque no la hubiera —agregó
Jane Shelby.
En sus palabras se insinuaba un tono
incisivo, pero era imposible decir si era
una pregunta o una afirmación.
Scott volvió hacia ella su mirada
franca, pero sus ojos estaban dirigidos
más hacia dentro que hacia fuera, y Jane
se dio cuenta.
—Por lo menos, habremos estado a
la altura de nosotros mismos, ¿no? —le
dijo Scott.
Jane deseó que su marido no hubiera
vacilado; era el mayor y debería haber
sido el más capaz. Su momentánea
vacilación antes de entregar el liderazgo
no había sido más que la confirmación
de algo que Jane sabía desde mucho
tiempo atrás. Sin embargo, como esposa,
como amante, seguía siempre esperando.
Shelby había querido ser líder y
hacer buen papel ante los ojos de su
familia. Había dominado sus nervios y
se había mantenido dueño de sí durante
la catástrofe, pero no había podido dar
una idea mejor sobre la forma de
escapar; aparentemente, Scott sabía lo
que hacía. Pero Shelby había advertido
la leve nota de aspereza en la voz de su
mujer y, pensándolo de nuevo, interrogó:
—¿Te parece bien, Jane? ¿Susan? ¿Y
a ti, Robín?
—¡Seguro! —dijo Robin—. El
centro de navegación de Washington
debe de saber dónde está cada uno de
los barcos que tenemos cerca. Creo que
tenemos que ir, mami.
Jane se sintió más tranquila; la idea
de su hijo era buena.
—¿Señor Bates? —Scott prosiguió
con la encuesta.
—Vale la pena intentarlo —dijo el
Radiante—. No me entusiasma
ahogarme como una rata atrapada.
—¿Señorita Reid?
—Oh, ella viene conmigo, ¿verdad,
Pam? —respondió el Radiante.
—Si tú quieres, Tony —asintió la
muchacha.
—¿Señorita Kinsale?
Ante la pregunta directa, la solterona
pareció despertar de un ensueño y
asintió, sonriendo:
—Pues claro, doctor Scott.
—¿El señor Rogo y la señora?
Los ojillos del policía fueron
alternativamente de Scott a los demás
miembros del grupo. Es taba
acostumbrado a tomar el mando y a
dominar la situación si era necesario,
pero aquí no estaba en su elemento: no
había un enemigo, ni nadie a quien
someter. La idea de plegarse a un tipo
jactancioso, y predicador por añadidura,
contrariaba la disposición de Rogo, que
sin embargo, tampoco quería morir. Se
rigió por el credo de «Broadway»:
reducir las contrariedades siempre que
fuera posible, y respondió:
—Si es que usted no nos está
engañando con eso de que hay una forma
de salir de aquí.
Con la cara hinchada y roja, Linda
giró súbitamente hacia él.
—¡Yo no voy! —le gritó—. Tengo
miedo. ¡Creo que es un embustero! ¡Y tú
tampoco vas!
—¡Pero, nena! —Rogo intentó
tranquilizarla.
Los restos de falso refinamiento de
Linda se desmoronaron cuando volcó un
torrente de insultos sobre su marido, que
la miraba con aire descorazonado,
diciendo:
—¡Vamos, tesoro, no hables así!
Pero no había forma de pararla ni de
poner límite a las obscenidades que
brotaban de ella en una corriente tan
continua y variada que los otros no
podían menos que mirarla espantados.
Lo que pasó en seguida los halló
totalmente desprevenidos.
Sin el menor cambio en su expresión
desdichada y lastimera, con la rapidez
del rayo, Rogo le cruzó la cara con el
dorso de la mano, al mismo tiempo que
con el otro brazo la agarraba, para
sostenerla, antes de que se cayera.
—¡Aaaau! —se quejó Linda, y
empezó a dar alaridos, mientras la
sangre le goteaba de la nariz.
Rogo la tomó en sus brazos.
—Vamos, ahora, tesorito… yo no
quería hacer eso, muñeca, ¡mira lo que
me obligaste a hacerle a tu naricita! —
sacó del bolsillo un pañuelo blanco de
seda y le secó la cara—. Dulce, tú sabes
que no me gusta lastimarte. ¡Vamos,
muchachita!
Jane Shelby, y también su marido, se
dieron cuenta de que no se trataba de
una escena desacostumbrada entre ellos:
Linda lo empujaba hasta un punto en que
el terror que Rogo experimentaba ante
ella se desvanecía repentinamente,
transformándose en la cualidad
despiadada que hacía de él lo que era.
El Radiante se quedó mirando, con
los ojos que se le salían de las órbitas;
no pretendía entender a los
norteamericanos. En cambio, a Manny
Rosen no se le movió un pelo; había
visto a Rogo en acción en su negocio de
delicatessen, con tres tipos recios que
se habían tomado la libertad de «hacer
una observación», como decía Rogo.
—Irá —dijo Rogo, dirigiéndose a
Scott.
—¿Señor Muller?
—Me parece muy buena idea —
respondió Hubie, a quien no le gustaba
el lugar donde se encontraban y quería
irse.
—¿El señor Rosen y la señora? —
preguntó Scott.
—No entiendo —Belle Rosen se
dirigió a su marido—. ¿Qué es lo que
quiere que hagamos?
—No sé. Habla de trepar algo para
salir de aquí. Quiere llegar a la parte
más alta del barco y dice que él va a
guiarnos.
—Manny, una gorda como yo no
puede trepar. Ve tú, que yo me quedaré
aquí a esperar.
—¿Estás loca, mami? ¿Irme y
dejarte? ¿Puedes hacer la prueba, no?
¿Y qué más podemos hacer? ¿Quedarnos
aquí a esperar que el barco se vaya a
pique y ahogarnos?
—¿Y qué diferencia tiene dónde nos
ahoguemos? —objetó Belle Rosen.
De pronto, el rechoncho hombrecillo
pareció indeciso ante la lógica de su
mujer; aún no había captado en toda su
magnitud lo que les sucedía. Scott fue
hacia la señora Rosen y se apoderó de
una de sus manos regordetas, que
desaparecía entre las de él, diciéndole:
—Todos la ayudaremos, señora.
Quizá no sea tan difícil como usted cree.
Belle lo miró en la cara. Él y todo lo
que era y representaba eran tan ajenos a
ella como si provinieran de otro planeta,
pero Belle vio algo que movilizó en ella
la natural valentía que la había sostenido
durante toda la vida, llevándola a donde
ahora se encontraba.
—Como usted diga —respondió—,
pero soy una vieja gorda; sólo les
serviré de estorbo.
—No —le dijo sonriendo Scott—, si
está dispuesta a intentarlo, no. Decidido,
pues.
—¡Oh! —exclamó de pronto la
novia de el Radiante, enfrentándose a
ellos con aire tranquilo y decidido—:
Lo siento, pero no puedo ir con ustedes.
Todos se sorprendieron. Nadie la
conocía más que por haber cambiado
con ella unas pocas palabras, ni sabía
mucho de ella, aparte los comentarios, y
ese cambio de frente después de haber
estado tan decidida los sorprendió.
—Mi madre, claro —dijo Pam—.
No podría irme sin mami, que está
descansando en el camarote. Tengo que
—bajó la voz y se detuvo.
El miedo desfiguró su feo rostro
mientras miraba a su alrededor, al cielo
raso de pesadilla que tenía sobre la
cabeza y al agua oscura y aceitosa que
ocupaba el lugar de la escalera.
—¡Tony! —gritó—. ¿Dónde está?
¡Tenemos que ir con ella! ¿Por dónde?
—Mira, viejita —balbuceó el
Radiante, súbitamente imponente—,
tienes que dominarte. Ves… temo que…
—y miró a Scott como pidiéndole
ayuda.
—¡No se queden ahí mirándome de
ese modo! —gritó la chica—. ¿Por qué
no me lo dicen? ¿Cómo puedo ir con
ella?
Pero ya sabía cuál era la respuesta y
ocultó el rostro en el hombro de Bates,
mientras Scott le decía:
—Lo siento, pero ahora ya todos
ustedes deben saberlo. Cualquiera que
estuviera por encima del comedor está
ahora por debajo de la línea de
flotación. Ninguno de ellos puede estar
vivo.
James Martin volvió a sentir que lo
invadían las náuseas y pudo separarse
del grupo antes de volver a caer de
rodillas y vomitar. Era la primera vez
que pensaba en la señora Lewis, que
había dicho que no bajaría a cenar.
—Dios —exclamó el Radiante—,
¡qué bien me vendría un trago!
—¡Cristo! —volvió a estallar con
violencia Rogo, dirigiéndose a gritos a
Scott—. ¿Quiere decir que, salvo
nosotros, todo el mundo está muerto?
¡Pero es una locura este naufragio!
¡Todo es una locura! ¡Usted está chiflado
y ni siquiera sabe cómo podemos salir
de este piso!
—¡Oh, sí que lo sé! —afirmó el
reverendo doctor Frank Scott.
Capítulo V
EL ÁRBOL DE NAVIDAD
—¡Por el árbol! —dijo Scott—.
Denme una mano —y llamó a Peters—:
Queremos llegar a donde están ustedes.
Si levantamos el árbol ¿pueden
sostenerlo?
—Yo iba a sugerírselo, señor —
respondió Peters—. Tenemos aquí a un
marinero y a dos personas de la cocina,
y si ustedes pueden levantar la punta
hasta aquí nos arreglaremos.
Casi se habían olvidado de la
presencia incongruente del enorme árbol
de Navidad, ahora tendido casi a los
pies del grupo de Scott, con la parte de
abajo colocada en un ángulo tal que
ocultaba parcialmente el espacio donde
había estado la parte superior de la
escalera principal.
—¿Qué quiere hacer? —preguntó
Shelby.
—Usarlo para llegar hasta allí —
respondió Scott—. Es mejor que se
pongan cómodos, muchachos, porque va
a ser pesado.
Shelby se aflojó la corbata de lazo
negra y se abrió el cuello de la camisa;
los demás lo imitaron, con excepción de
Martin, que todavía estaba de rodillas,
presa de arcadas. En alguna parte,
debajo de esa inmundicia de agua y
petróleo que había visto estaba la
señora Lewis, con el gran pecho
neumático y el pelo perfumado que le
habían dado a la vez placer y bienestar,
flotando suspendida en su inundado
camarote de lujo, o atrapada y ahogada
en la cama que habían compartido.
—Moveremos primero el extremo
más pesado —dijo Scott y los seis
hombres se prepararon para la tarea.
Susan y Robin se unieron a ellos.
Jane Shelby también quiso ayudar, pero
su marido le susurró:
—Ahorra tus fuerzas. Sólo Dios
sabe lo que vamos a encontrar arriba
cuando lleguemos, si es que llegamos, ni
cómo será.
Los adornos que quedaban y las
lentejuelas tintinearon musicalmente
cuando hicieron girar el extremo del
árbol hasta que lo pusieron paralelo al
costado del barco, con la punta
precisamente debajo de la abertura que
había sobre ellos.
Scott dispuso a su gente a lo largo
del árbol: él, con su altura y fuerza, en el
medio, y después, a intervalos Rogo,
Muller y el Radiante, con Shelby, Rosen
y los dos chicos atrás para empujar.
—Ahora, levántenlo —dijo—.
Cuando yo lo eleve, pónganselo sobre
los hombros. Dick, arriba —levantó el
tronco del árbol, que en ese punto tenía
más de diez centímetros de grosor, a la
altura de sus hombros y dijo—: ¡Ahora
levanten! ¡Empuje, Dick!
La punta del árbol empezó a
elevarse, deslizándose hacia arriba por
la pared del salón comedor, hacia la
abertura de arriba, en la cual Peters,
acostado boca abajo, esperaba para
aferraría.
En el otro extremo del recinto, los
demás pasajeros los observaban en
silencio, sin Ofrecerles ayuda.
Paralizados por su propia indecisión,
miraban lo que sucedía como si fuera
una especie de locura.
—¡Estoy sin aliento! —exclamó
Rosen.
—¡Manny, te harás daño! —gritó
Belle.
—¡Vamos, muchachos, empujen! —
alentó Shelby, mientras pensaba si su
espalda de cincuentón, que no estaba
acostumbrada a mayor esfuerzo que
balancear un palo de golf, resistiría la
tensión.
Scott volvió la cabeza por encima
del hombro hacia los tres que se
encontraban detrás de él y ordenó,
mientras elevaba el tronco por encima
de su cabeza:
—¡Ahora, levanten!
—¡Lo tengo! —gritó Peters,
aferrando la punta que había llegado a la
parte alta de la abertura.
—¡Fantástico! —dijo Scott—.
Ustedes tiren mientras nosotros
empujamos.
La cooperación funcionó bien; los de
arriba tiraron, los de abajo empujaron,
hasta que Scott gritó: «¡Ya está!», y él y
los demás, jadeantes, salieron de entre
las ramas. El vestido de seda de Susan
mostraba un desgarrón en la manga.
El árbol había quedado apoyado en
un ángulo de cuarenta y cinco grados y
durante un momento se quedaron
mirándolo con orgullo, satisfechos de
haber compartido con éxito un esfuerzo
de equipo.
—Lamento haber estado
descompuesto —dijo Martin,
levantándose—. Ahora los ayudaré.
—¿Quiere usted que subamos por
ahí? —preguntó Belle Rosen.
—No va a ser tan difícil —
respondió Scott—. Tienen las ramas
para agarrarse. Esperen, voy a probar
—y, con su corpachón, trepó por el
árbol con la agilidad de un mono,
tanteándolo con los pies.
—¡Perfecto! —gritó a los de abajo,
y volvió a dejarse caer al piso.
En cierto modo, el árbol parecía una
escalera, con sólidas ramas que salían a
cada lado para dar apoyo a pies y
manos.
—¿Se siente bien? ¿Cree que puede
subir ahora? —le preguntó Scott a
Martin.
—Sí.
Martin quería que su pensamiento y
las imágenes que desfilaban por él se
apartaran de cualquier modo de la
señora Lewis. El asunto había llegado a
su término; no tendría que correr el
riesgo de visitarla en Chicago, como le
había prometido. Estaba a salvo: Ellen
jamás se enteraría. Si seguía pensando
en Wilma se pondría a llorar delante de
todos.
—Muy bien, arriba ese pellejo —
dijo Scott—, así después, desde allí,
puede darles la mano a las mujeres.
Martin subió sin dificultades,
apartándose las ramas de la cara a
medida que ascendía, y al mismo tiempo
usándolas como apoyo, pero de pronto
se detuvo a mitad de camino.
—No mire muy abajo —le advirtió
Scott—. Siga, va muy bien.
Martin no miraba hacia abajo;
pensaba en lo que sería ahora, abajo,
ese camarote. La acción no había podido
borrar las imágenes. ¿Por qué no había
insistido en que Wilma bajara a cenar?
¿Por qué no había ido a su habitación?
Un momento después Peters lo
tomaba de la mano para izarlo a través
de la abertura de la puerta invertida.
—¿Ve, señor? Todos ustedes estarán
aquí en un minuto.
Scott miró a Linda Rogo y Pamela
Reid.
—Me temo que tendrán que sacarse
esos vestidos largos. Los cortos están
bien, pero así trajeadas nunca podrán
subir. Y quítense los zapatos; los
hombres pueden guardárselos en los
bolsillos, porque después los van a
necesitar.
—¿Qué quiere? —preguntó Linda.
—¡El vestido! —apremió Rogo—.
¡El vestido! Quítatelo. ¿Cómo vas a
llegar hasta arriba con la carrocería
embutida en eso?
—¿Qué quieres que haga? —le
espetó Linda—. ¿Desnudarme? ¿Delante
de todo el mundo? —y empezó a verter
indecencias como burbujas que se
escaparan del agua.
—Tesorito… —empezó Rogo, pero
ella lo interrumpió.
«Tenía la boca y la nariz hinchadas
donde su marido la había golpeado y su
cara de muñeca se desfiguró de pronto
en una mueca venenosa».
—Ese haragán quiere verme sin
ropa. Conozco a esos tipos: rezan el
domingo y fornican toda la semana. En
todo el viaje no me quitó los ojos de
encima.
—Vamos, muñequita, no deberías
decir esas cosas —intervino Rogo—.
Déjame que te ayude con el cierre.
—Sácame de encima tus pezuñas
inmundas —gritó Linda, y le clavó las
uñas en el dorso de las manos, hasta
hacérselas sangrar.
Los demás se pusieron tensos, a la
espera de la explosión que
sobrevendría.
Pero esta vez fue más suave, pues
Rogo se limitó a sacudir la cabeza con
aire apesadumbrado, murmurando:
«Siempre se las busca» y luego, con otro
de sus velocísimos movimientos, le
arrancó el vestido del cuerpo. Linda se
quedó allí parada, en bragas y sujetador,
apretándose los brazos contra el pecho
mientras él le decía:
—Nena, tesoro, siempre me obligas
a hacer cosas que no me gustan.
—¡Oh, qué vergüenza me da, con
todo el mundo mirando! —empezó a
gritar Linda otra vez, y sólo apartó los
brazos de sus pechos cuando se dio
cuenta de que a nadie le interesaban.
—¿Señorita Reid? —preguntó Scott.
La inglesita se había quedado de pie
junto a el Radiante, con su ajado vestido
de satén celeste, que no iba con su
personalidad ni con su figura. No había
vuelto a hablar desde que se había
enterado del destino de su madre, pero
había pensado mucho. Era una muchacha
sensata, y no había nada que hacer; el
duelo quedaría para más adelante. Se
volvió hacia el Radiante y preguntó:
—¿Lo de mamá es cierto?
—Sí, Pam, me temo que sí —
respondió él.
—¿Realmente está muerta?
Con aspecto desamparado, el
Radiante volvió la vista hacia el pozo
que había donde estuvo la escalera
central, y cuya superficie aceitosa se
veía ahora inmóvil. ¿Qué más le podía
decir a la pobre criatura? Pero Pam
había seguido su mirada y, aceptándola
como respuesta final, no preguntó más.
Hizo algo con los tirantes de su vestido,
de modo que éste cayó simplemente a
sus pies y se lo quitó con toda
naturalidad. Llevaba una combinación
corta de nylón blanco; desprenderse del
vestido era una especie de despedida de
alguien o de algo que ella había sido.
Pam no dijo nada; sencillamente, deslizó
una mano en la de el Radiante.
«¡Oh, Dios mío! ¿Y qué hago
ahora?», pensó, pues la actitud había
tenido algo de noche de bodas. Pam no
tenía lindo cuerpo y no se veía más
graciosa en combinación de lo que había
mostrado vestida. Había sido una gran
compañera para la bebida, pero Bates
no estaba enamorado de ella, ni quería
estarlo; no la necesitaba; no quería otra
cosa, sino que lo dejaran vivir en su paz
alcohólica. Había perdido el freno con
respecto a la bebida unos años atrás, a
la muerte de su mujer, cuando se
encontró en libertad de quedarse para
siempre en el país de ensueño forjado
por el whisky, donde podía sentirse
seguro y tranquilo. ¿Y qué iba a hacer
con esa muchacha huérfana que acababa
de entregársele? Le palmeó suavemente
el brazo, sin darse cuenta de lo que
hacía.
—Bueno, Susan —dijo Scott—,
¿qué te parece si vas tú ahora?
—¡Muy bien!
Susan se quitó los zapatos de un
tirón y se los entregó a su padre. Era
joven y fuerte; se había dado cuenta de
que temblaba cuando el barco dio la
vuelta, pero en ningún momento le había
pasado por la cabeza la idea de la
muerte, o de que ella iba a morir. Ahora
entendía lo que había querido decir
Scott cuando habló de la apatía y de la
acción. Cuando se hace algo, ya no se
está asustado. Susan, contenta de que
Scott la hubiera elegido como ejemplo
para las demás, tenía la esperanza de
que lo haría quedar bien.
Ciertamente, de acuerdo con la
predicción de Scott, no fue tan difícil
como parecía. Con una mano, el
corpulento sacerdote la sostuvo de
manera que Susan tenía la mitad del
camino hecho y sólo necesitó trepar dos
ramas para que Martin se inclinara a
darle la mano y ayudarla con gesto
triunfante.
—¿Voy yo ahora? —dijo
inesperadamente Belle Rosen.
—¿Quieres, mami? —preguntó su
marido.
—Si no subo ahora, no subiré. Estoy
muy nerviosa.
—¡Muy bien por la señora Rosen!
—exclamó Scott, alentándola—. Ya ve
qué fácil fue para Susan.
—Ella no tiene mi peso. ¿Me
sostendrá?
—Me sostuvo a mí. Vamos, déme la
mano.
—¿Tengo que sacarme el vestido?
—No —respondió Scott—, es corto
y no le molestará.
—Guárdame los zapatos, Manny.
—Con cuidado, mami —le dijo su
marido mientras la sostenía.
Mientras Scott pudo prestarle apoyo,
Belle subió penosamente entre las
ramas, pero cuando ya no hubo nadie
que la sostuviera se detuvo durante un
momento. Shelby se acordó de un
cachorro negro de oso que había visto
una vez en la misma situación, atrapado
a mitad de camino en un árbol, sin poder
subir ni bajar, y temió que Belle fuera a
caerse.
—¡Adelante, Belle! —le gritó
Manny Rosen—. Ya no falta mucho.
Scott la ayudó más eficazmente al
decirle con voz tranquila:
—Con que alcance la mano del
señor Martin, ya está.
Obedientemente y casi sin pensarlo.
Belle trepó las dos ramas que le faltaban
y, en medio de un gozoso coro de los de
abajo, fue izada a lugar seguro. Estaba
tan contenta con su proeza como una
criatura, y saludó a todos con una
sonrisa.
—Como Peter Pan, estuve pasable
—contestó.
Pocos minutos después estaban
todos arriba. Scott se paró en el borde y
gritó hacia abajo, hacia el otro extremo
del salón:
—¿Alguien más? Vamos a intentar
llegar al casco para el caso de que haya
un intento de rescate.
Entre los pasajeros restantes hubo
algún movimiento y un hombre
respondió:
—Decidimos esperar aquí.
Un camarero se acercó arrastrando
los pies entre los desechos, llevando en
la mano derecha una servilleta
manchada de sangre. El brazo izquierdo
le colgaba en forma extraña. Cuando
llegó a la parte baja del árbol, llamó a
Scott:
—Si es posible, señor, quisiera estar
con mis compañeros. Hice todo lo que
pude.
—Bueno, arriba, hombre. Pero ¿qué
le pasó en el brazo?
—No sé, señor. Parece que no puedo
moverlo.
—El otro ¿también lo tiene herido?
—No, señor —respondió el
camarero—, es que estuve ayudando a
algunos de los que sangraban.
En un momento, Scott había bajado
del árbol y, tomando la mano sana del
hombre, lo ayudó suavemente a subir
detrás de él.
—Muy bien, Jock, estás mejor aquí
arriba con nosotros —dijo otro
camarero.
—¿Tenemos que sostener más
tiempo el árbol, señor? —preguntó
Peters.
La punta todavía estaba apoyada en
el borde.
Con expresión despiadada, Scott
miró otra vez hacia abajo, hacia el caos
de muertos, moribundos y vivos,
amontonados como ovejas, que era el
salón comedor.
—No —respondió, y de una patada
derribó el árbol, que cayó al piso con
crujido de ramas y tintineo de adornos
rotos.
—¿Por qué hizo eso? —gritó Jane
Shelby—. Podrían haber cambiado de
opinión.
Scott le echó una mirada rápida,
pero Jane se dio cuenta de que no estaba
allí con ella, de que apenas si la veía.
—En ese paso, ya saben lo que
tienen que hacer —dijo lacónicamente.
Jane pensó que el absoluto
desprecio de ese hombre por los débiles
no podía haber tenido más amarga
expresión. ¿Así eran los líderes?
¿Habría querido ella que su marido
fuera así? Se preguntó qué pasaría si
Scott llegara a enojarse de veras, y si
realmente latía un corazón dentro de ese
enorme pecho. Y sin embargo, con qué
rapidez y decisión, casi combinadas con
ternura, había ayudado a subir al
camarero herido. Jane lo admiraba y lo
despreciaba a la vez.
Ahora estaban en el corredor que
conducía a las cocinas. A uno de los
lados, sucesivamente, estaban la
despensa de servicio, la bodega donde
se guardaban los vinos que podían ser
servidos con más frecuencia, y un bar
restaurante. Eran las últimas paradas
que hacían los mozos al salir de las
cocinas, para recoger cubiertos, vasos,
cucharas de servir y bebidas.
—Cuidado con las tuberías —
advirtió Peters—. Recuerden que
caminan por el cielo raso.
Al oírlo, todos miraron rápidamente
hacia arriba para ver qué había pasado
con el piso. La brillante superficie
estaba ahora sobre sus cabezas, y bajo
los pies tenían redes de tuberías
metálicas, algunas forradas de amianto,
de diferente grosor y distintos colores,
que servían como conductos para cables
eléctricos, cañerías de agua, líneas
telefónicas, vapor de agua para la
calefacción, agua a presión para los
muchos extintores de incendios que
había diseminados por el barco, e
incluso tubos que traían cerveza
directamente de las cubas a los bares:
las tuberías metálicas estaban separadas
por espacios irregulares y eran
resbaladizas, de modo que a los
miembros del grupo les era difícil
mantener el equilibrio.
—¿En eso no pensó, eh? —le dijo
Rogo a Scott.
—Es probable que nos esperen
muchas otras sorpresas —contestó el
sacerdote—. Y supongo que cuanto más
subamos, peor será —miró a Rogo con
aire divertido—: Yo nunca dije que
sería fácil.
Acre, el otro camarero, estaba
tendido cuan largo era donde la
sacudida del naufragio lo había
arrojado. Cerca de él estaban los restos
de la bandeja llena que quedó por
servir. Timbales de salmón, pollo,
bistecs con patatas fritas, verduras y
granos de arroz se veían desparramados.
Cuando el barco había empezado a
escorarse, Acre se había apoyado
firmemente en una pierna intentando
mantener el equilibrio, y se le había
quebrado entre la rodilla y el tobillo.
Había un fuerte aroma de alcohol,
vino y cerveza, y el Radiante levantó la
cabeza como un caballo fogoso. Pero ni
en el bar ni en la bodega quedaba una
sola botella, aunque el piso estaba
pringoso de alcohol mezclado con sopa
y sangre. Pisaban vasos y platos rotos,
bandejas, tapaderas, salseras,
cucharones, soperas y fuentes de
verduras, que llenaban los espacios
existentes entre las tuberías paralelas.
Peters estaba de pie junto a Acre. Se
las había arreglado para enderezarle la
pierna fracturada e inmovilizársela entre
dos de los conductos, casi como si se la
hubiera entablillado. Un marinero
barbudo, que llevaba pantalones de tela
ordinaria y una camisa blanca de
algodón, de manga corta, que tenía en el
pecho las letras S. S. Poseidón, en azul,
estaba de pie contra la pared, en la que
se apoyaba desesperadamente con las
palmas abiertas. Sus ojos eran espejos
de terror.
Dos jóvenes cocineros vestidos de
blanco estaban parados en la mitad del
pasillo que llevaba a la cocina. Todavía
llevaban los gorros blancos, que debían
de haber recogido para volver a
ponérselos automáticamente cuando la
sacudida se los arrancó de la cabeza.
Tenían la cara tan pálida como la
corbata y temblaban de pies a cabeza.
El corredor se extendía hasta más
allá de las cocinas, situadas en la mitad
de la nave y que no eran inmediatamente
visibles. Había allí más o menos una
docena de camareros de comedor, que
atendían otras mesas; algunos estaban
heridos y ya los habían vendado con
tiras de servilletas y manteles
desgarradas. Los que habían salido
ilesos estaban todavía aturdidos, y la
presencia de un grupo de pasajeros en lo
que habitualmente era su dominio los
confundía todavía más. Los pasajeros no
eran de los suyos. Había ese incómodo
aire de irrealidad que acaba de
producirse, cuando los primeros terrores
disminuyen y las víctimas procuran
adaptarse a los cambios catastróficos
que se han producido en su ambiente y
en su vida. Sólo Peters y Acre parecían
mantener una relación especial como
servidores de Scott y su grupo.
Aparentemente con más interés que
preocupación, la señorita Kinsale
preguntó:
—¿Vamos a ahogarnos todos?
—Espero que no, señorita —
respondió Acre.
El rostro liso y sin arrugas de la
señorita Kinsale no traicionó para nada
sus temores, si es que los sentía, y Susan
pensó qué poco la conocían todos ellos
o, para el caso, qué poco sabía cada uno
sobre los demás que se habían plegado
al liderazgo del doctor Scott. Y él
mismo también era un misterio.
La indiferente pregunta de la
señorita Kinsale: «¿Vamos a ahogarnos
todos?», hizo que Susan, con un
escalofrío, tomara súbitamente contacto
con la realidad al mismo tiempo que
deseaba que no se le notara como a
Linda Rogo. Su marido se había quitado
la chaqueta para echársela sobre los
hombros y ella estaba de pie contra la
pared, junto al marinero, con la parte
superior del cuerpo oculta por la tela
negra y las solapas brillantes; se había
cruzado los extremos sobre el pecho y
sus estúpidos rulos le caían sobre un
ojo. La hinchazón del golpe que había
recibido le daba un aspecto ligeramente
porcino, los dientes le castañeteaban y
se quejaba.
Los Rosen se apoyaban uno en otro
para no resbalar entre las tuberías y caer
en la basura de donde asomaban
afilados pedazos de vidrio. Todas las
mujeres habían Vuelto a ponerse los
zapatos.
El Radiante volvió a salir de la
bodega, adonde se había deslizado en
busca de alguna bebida. Parecía sentirse
mal y buscó a Pamela para sentarse
junto a ella, con los hombros tocándose.
La muchacha sintió que estaba
temblando y le preguntó:
—¿Qué ha pasado, Tony?
—El barman. Creo que debe de
haber muerto desangrado. Ya no se
podía hacer nada. Necesito un trago,
Pam.
Ella le pasó un brazo por la cintura y
le apretó, mientras él repetía: «Necesito
un trago», sin darse cuenta de que Pam
lo consolaba.
—Queremos llegar hasta el fondo
mismo del barco —dijo Scott.
—¿Quiere decir hasta la quilla,
señor? —preguntó Peters.
—Exactamente. Si hay algún intento
de rescate, ahí es donde hay que estar.
—Nunca llegarán, señor —dijo
Acre—. Tiene doble fondo.
—Ya lo sé —exclamó Robin Shelby
—, es donde están los tanques de
petróleo.
—El capitán no cargó lastre en La
Guaira —dijo Peters—, no sé por qué.
Pero de todos modos, las emanaciones
no los dejarían pasar.
—¿Van a todo lo largo del barco?
—Salvo la proa y la popa, señor.
—¿Podríamos llegar a alguna de
ellas?
Peters estudió el grupo; la gorda
señora Rosen con su vestido de encaje
negro ya desgarrado en algunas partes
por haber trepado al árbol; la
aterrorizada Linda Rogo; la señorita
Kinsale. Las muchachas podían hacerlo
y el señor Shelby y su hijo también, pero
la gorda no. Y algunos de los hombres
no parecían muy en forma. Además,
Peters apenas podía figurarse los
obstáculos con que se encontrarían, en
las condiciones en que estaba el barco,
de manera que respondió:
—No sabría decirle, señor. Podrían
intentarlo.
—¿Y para qué lado iría usted,
Peters? ¿Hacia proa o hacia popa?
—Creo que hacia popa —respondió
Peters después de reflexionar—. Puede
que las anclas se hayan desprendido y
caído; tal vez eso es lo que lo mantiene
firme. De ser así, los compartimientos
de las cadenas estarían llenos de agua y,
en todo caso, nunca podrían pasar más
allá de las cadenas. Creo que a popa
tendrían mejores oportunidades, quizá
cerca del eje de la hélice.
—¿Por qué estamos todavía a flote?
—preguntó Shelby.
Era una cuestión que ninguno se
había animado a formular.
—No sabría decirle, señor. Supongo
que es algo matemático, algo que tiene
que ver con los espacios de aire y la
flotabilidad. Me dijeron que las bodegas
de carga estaban casi vacías; entonces
habría aire en ellas, ¿no es así? En
realidad no sé, no soy más que
camarero.
—Pero hace mucho tiempo que usted
navega en este barco, ¿no es cierto?
—Veinticinco años para ser exactos
—respondió Peters—, mas sólo conozco
la parte que me corresponde, las cocinas
y las cubiertas de abajo. Pero notamos
que se había estabilizado un poco, señor
—agregó, señalando con un gesto el
pozo de la escalera principal— y por
eso les sugerimos que subieran aquí.
—Bueno, estamos aquí, pero ¿dónde
infiernos estamos? ¿Adónde nos lleva
todo este blablablá? —estalló Rogo,
provocando la inquietud del grupo.
Habían subido desde el piso del
comedor para cambiar un matadero por
otro; el corredor estaba cerrado.
—No se decide una jugada sin
buscar el punto débil —dijo Scott, sin
dejarse amilanar—, y cuando se lo
encuentra, ya está —y, volviéndose a
Peters, le preguntó—: ¿Qué
posibilidades cree usted que tenemos?
El camarero bajó la voz y dijo,
hablando con Scott y Shelby:
—Puede que se hunda gradualmente;
puede que dé un bandazo y desaparezca
de repente —se encogió de hombros— y
también puede flotar durante horas antes
de hundirse, siempre que no cambie el
tiempo. Por la mañana, un avión podría
vernos.
—Por la mañana quizá sea
demasiado tarde —comentó Shelby.
Robin Shelby, que había escuchado,
intervino:
—De noche también pueden vernos,
si saben que nos pasó algo. En las
Azores hay un centro de rescate y
recuperación aeroespacial llamado
«Hércules HC-130». Si bajara un
astronauta, volarían sobre la zona
dejando caer luces de bengala. Y si
nosotros sobresalimos del agua, vamos a
aparecer en las pantallas de radar,
aunque esté oscuro, ¿no es cierto?
—Miren cuánto sabe —dijo Peters
—. Es un muchacho despierto; hemos
charlado muchas veces.
Con eso le dio cuerda a Robin, que
continuó:
—Entonces llamarían por teléfono al
Centro de Información Marina de
Miami, que pasaría el dato al Centro de
Navegación de Washington. Por eso los
barcos envían los informes de posición;
si un astronauta tiene que bajar
repentinamente donde no lo esperan, hay
que saber constantemente en qué lugar
del mar está cada barco, para poder
mandar el que esté más cerca.
—Ya veo, muchacho, que estás muy
informado de todo eso, ¿no? —
reconoció él Radiante—. Así que otra
vez todo es cuestión de ese maldito
elemento de tiempo; de si el informe de
posición salió o no.
—¿Cómo sabes todo eso, Robin? —
susurró, admirada, Susan Shelby a su
hermano.
—Oh, hoy día todo el mundo lo
sabe, Su —respondió el muchacho—.
Está todo en la revista de astronautas
que papá me regaló para Navidad.
—¿Ustedes saben cuánto durará la
iluminación de emergencia? —preguntó
Scott.
—Unas cuatro horas, señor —
respondió Acre—. Uno de los
electricistas es amigo mío. Si no se
dañó. Trabaja con dos series de baterías
de repuesto.
Después de mirar su reloj y
comprobar que eran las diez y media,
Scott anunció:
—Entonces tendríamos que hacerlo
en el término de tres horas.
La idea de que las luces podían
apagarse de repente y dejarlos
desamparados aturdió a Rogo, que
empezó a murmurar entre dientes:
—Entonces ¿por qué no nos dejamos
de estupideces y empezamos? ¿O
quieren que nos agarre la oscuridad
dando vueltas por ahí con un montón de
mujeres?
—Claro —dijo el Radiante—, ¿no
deberíamos salir?
—¡No! —replicó lacónicamente
Scott y, ante la sorpresa de el Radiante,
agregó—: Ustedes me dieron la pelota,
pero antes de correr con ella me gustaría
saber dónde está el arco.
Perplejo, el Radiante miró a Muller,
que le explicó sencillamente:
—Fútbol norteamericano. Pero tiene
razón; lo que dice es que quiere saber
adónde ir —y, dirigiéndose a Peters, le
preguntó—: De paso, ¿sobre qué, o
mejor dicho, debajo de qué estamos
ahora?
Rogo volvió a mirarlo con furia; su
voz suave y su manera de hablar culta no
le gustaban.
—De la piscina —respondió Peters.
—¿Qué? ¿Con agua? —gritó Rosen.
—¡Oh, no! —gimió Martin, y
encogió involuntariamente la cabeza.
Todos miraron hacia arriba con
inquietud.
—¡Tírate! —aconsejó
sardónicamente otro de los mozos, con
una sonrisa aviesa.
—No hay peligro —dijo Peters—,
el capitán siempre la hace vaciar cuando
el barco se mueve. Si no fuera así,
ninguno de nosotros estaría aquí en este
momento.
—¿Hasta dónde llega? —preguntó
Scott.
—Casi hasta el final de la despensa
—precisó Peters—. Hay una puerta que
da sobre el pasillo que hay más allá de
las cocinas. Si van por allí, encontrarán
otro pasillo y podrán bajar… quiero
decir, subir dos cubiertas, con lo que
llegarían al corredor de servicio.
—«Broadway» —acotó Acre con
una mueca.
—Sí —asintió Peters—, lo
llamamos «Broadway». Es un corredor
ancho que va todo a lo largo de la
primera clase, y desde él se tiene acceso
a cualquier parte de la nave. Permite que
el personal de tripulación o de comedor
como nosotros, o los camareros que
atienden los camarotes, los electricistas
todos ellos, vayan de una parte del
barco a otra sin subir a cubierta ni al
sector de los camareros.
—… ni asustar a los pasajeros —
agregó el camarero que le había
aconsejado a Martin que se tirara al
agua.
—Oh, termínala, Williams —dijo
Acre.
—Pappas puede mostrarles el
camino —dijo Peters y dio unas
palmadas—. ¡Oh! ¡Pappas! Despiértate
y deja de soñar con casa y con mamá.
¿Sabes inglés? Muéstrale a esta gente
cómo se llega al corredor de servicio.
El marinero griego volvió hacia
ellos su rostro inexpresivo, como si
todavía no hubiera visto ni oído nada.
—De ahí en adelante —siguió Peters
— tendrán que encontrar solos el
camino. Sigan siempre hacia popa. En
algún momento tendrán que pasar por la
sala de máquinas para llegar al eje de la
hélice. —En ese momento, Peters y Acre
se miraron, y el primero terminó—: No
sabemos qué pasó allí.
—Son cinco cubiertas más arriba —
agregó Acre.
El valor de Muller se desvaneció de
nuevo. La frase «cinco cubiertas más
arriba» oscureció su mente con una
imagen no del todo precisa, salvo en
cuanto le decía que estaban embarcados
en una empresa imposible. En cambio,
Scott permaneció imperturbable.
—¿Habrá alguna soga por ahí? —
preguntó a Peters.
—Sí. Precisamente al final de la
despensa hay un depósito. Cuando hay
mal tiempo ponemos pasamanos aquí
para que sea más fácil ir hasta el salón.
—¿Usted puede buscármela?
—Que se la busque solo —dijo
Williams—. Nadie trabaja más aquí;
estamos todos en el mismo matadero.
—Es verdad —dijo Scott—. No
importa, dígame dónde está, Peters.
—Venga, que lo llevaré, señor —
dijo el camarero, y ambos partieron
juntos.
Martin, todavía elegante con su
chaqueta escocesa y corbata haciendo
juego, alertas los ojos tras los lentes con
armazón de oro, le susurró a Muller por
lo bajo:
—¿A usted qué le parece?
—Fue un triunfador, ¿no? —fue la
respuesta—. Tal vez sea ésa su fórmula.
La firme despreocupación de Scott
había reavivado la curiosidad de Muller
y le había devuelto el valor.
El sacerdote y el camarero
volvieron. Scott llevaba sobre el
hombro un rollo de liviana cuerda de
nylón y en la mano una pesada hacha
roja de bombero, de mango largo. Del
lado opuesto a la hoja, el hacha tenía
una punta afilada.
—¿Para qué es eso? —preguntó
Martin.
—Si vamos a tener que trepar, mejor
que estemos preparados —respondió
Scott.
Por la cabeza de Muller pasó una
imagen ridícula: Scott, con sombrero
tirolés, pantalones cortos de cuero y
botas claveteadas, asomando por un
precipicio alpino, blandiendo un pico de
escalador. En cambio, Rogo tuvo un
ataque de furia incontrolada y súbita.
—¡Trepar! Pero, por Dios, ¿se ha
vuelto loco? ¿Y las luces que se
apagarán? ¿Y las mujeres? ¿Y las
escaleras… porque va a haber
escaleras, no?
—Puede que las escaleras sean una
sorpresa para usted, Rogo —dijo Scott.
A sus ojos había vuelto el súbito
resplandor, la mirada recta que
atravesaba sin ver—. Usted es el que
quería empezar. Estamos perdiendo
tiempo.
Con esas palabras los devolvió a la
urgencia y al horror de su situación,
atrapados patas arriba en el mayor
trasatlántico que hubiera existido: 81
000 toneladas de metal suspendidas
entre el cielo y el fondo del mar.
Muller volvió a sentirse mal porque
Scott había evocado algo que le
preocupaba y que había estado
intentando recordar desde que había
convenido seguirlo. Luchó contra la
implacable claridad de la imagen y
pensó cuánto tiempo resistiría esa
vacilación hacia delante y atrás entre la
duda y la muerte, la valentía y el miedo.
—¿Están todavía dispuestos a
seguirme? —preguntó Scott, recorriendo
con la vista al grupo.
—Estamos contigo, Frank.
Shelby hizo a mi lado las dudas
respondiendo por todos, pero la señora
Rosen se agarró del brazo de su marido
y le murmuró algo al oído.
Evidentemente, se había alarmado al ver
los avíos con que había vuelto el
sacerdote.
—Oigan —dijo Rosen—, no
queremos complicarles las cosas. Belle
no cree que pueda trepar así. Quizá
debamos quedarnos aquí y no
estorbarles en el camino.
—Oh, no, señor Rosen, no piense
semejante cosa —exclamó en seguida la
señorita Kinsale—. Si el doctor Scott
nos ayuda, seguro que no será tan difícil.
Rosen parecía inseguro y
desdichado, y Scott le dijo:
—Vengan hasta donde puedan; sigan
todo lo que puedan.
Con eso volvió a reanimarlos;
ninguno de ellos quería morir. Scott
tenía el don de liberar de sus temores al
alma humana, de tocar el nervio que
alimenta la voluntad de sobrevivir frente
a todos los obstáculos.
—Creo que deberíamos establecer
algún orden de marcha —dijo Scott— y
conservarlo, de manera que sepamos
dónde estamos todos. Va a ser difícil
caminar sobre esas tuberías.
Deberíamos ir de a dos, los hombres
ayudando a las mujeres. Yo abriré la
marcha con… —miró a su alrededor un
momento— la señorita Kinsale. Luego
el señor Shelby y la señora, y los Rosen;
después los chicos, el señor Bates y la
señorita Reid, Martin y el señor Muller
y yo diría que los Rogo fueran los
últimos.
—¿Y por qué nosotros los últimos?
—exclamó Linda Rogo.
—Sí, ¿por qué piensa que yo tengo
que ser cola de perro? —agregó Rogo.
—Porque usted tiene cabeza, y
sospecho que va a necesitar usarla.
El policía no insistió y cuando su
mujer empezó de nuevo a protestar, le
pellizcó el brazo, diciéndole:
—¡Basta!
Una vez más, Jane Shelby sintió un
aguijonazo de furia. Si para Scott la
retaguardia era un lugar tan importante
¿por qué no había elegido a su marido
mejor que a ese hombre horrible y
violento, que evidentemente lo
despreciaba?
Mientras hacía los últimos
preparativos algo llamó la atención de
Scott: un cajón al revés, que colgaba del
cielo raso y del cual habían caído
manteles y servilletas de repuesto.
Recogió algunos que no habían estado
en contacto con la suciedad del piso y se
los entregó a los hombres, indicándoles
que se echaran los manteles sobre la
espalda y que se guardaran las
servilletas en los bolsillos.
—Pero ¿para qué cuernos, vie…? —
empezó a preguntar el Radiante, y
volvió a interrumpirse.
—Los manteles pueden venirnos
bien, y si no, los tiramos —respondió
Scott—. En cuanto a las servilletas,
serán útiles si alguno llega a lastimarse.
No podemos permitirnos heridas.
«¡Dios nos ayude si alguno de
nosotros queda malherido! Nos
abandonaría», pensó Jane.
—¡Muy bien, Pappas, adelante!
Muéstrenos el camino —dijo Scott,
sacudiendo por el hombro al marinero
griego, todavía aturdido.
—¡Claro! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¿Y
de nosotros, qué? —gruñó Williams.
—¿Quieren venir? —el reverendo se
volvió hacia ellos—. Llevaré a todos
los que quieran venir… o puedan;
Peters, los muchachos de la cocina,
cualquiera de ustedes, o todos.
—No sé, señor —dijo Peters—. En
caso de emergencia tenemos órdenes de
permanecer en nuestro puesto hasta
recibir instrucciones o hasta que nos
indiquen ir a nuestro bote salvavidas.
—Bueno, no tenemos instrucciones
ni indicaciones —dijo Williams—, y
¿de qué sirven los botes salvavidas con
el barco volcado?
—Creo que a esta altura ya pueden
dejar de pensar en las órdenes —dijo
Scott—. Bueno, Williams, ¿usted y quién
más?
Repentinamente, el tranquilo
asentimiento de Scott desató en
Williams una pataleta casi infantil.
—¡Yo no! —gritó—. ¡Nunca
llegarán! ¿Tiene alguna idea de lo que
hay entre ustedes y el fondo del barco?
Se matará usted y se matarán todos los
que lo sigan.
Scott se limitó a ignorar el estallido
y preguntó:
—¿Peters?
—No me gustaría abandonar a Acre;
hemos pasado demasiado tiempo juntos.
Todavía las cosas pueden salir bien, si
no perdemos la cabeza —dijo Peters y
agregó—: Al pasar no miren dentro de
las cocinas.
—¿Por qué? —preguntó
irreflexivamente Rosen—. ¿Alguien se
ha herido?
—Las cocinas se desprendieron,
como todo lo demás. Estos dos
muchachos —Peters señaló a los
temblorosos cocineros— pudieron
escapar, pero otros no —y, como si sólo
entonces se le ocurriera, agregó—: Las
cocinas estaban funcionando.
En la mente de aficionado Hubie
Muller se formó la imagen más vívida e
impresionante, posiblemente porque,
como la mayoría de las personas de esa
clase, era aficionado a cocinar y sabía
moverse en la cocina. Todos los discos
de las cocinas eléctricas debían de
haber estado poco menos que al rojo y,
al darse vuelta, debían de haberse
desprendido para precipitarse, junto con
el bullente contenido de ollas y
cacerolas, entre los cocineros y
ayudantes de cocina, los pasteleros,
lavaplatos y despenseros, aplastándolos,
quemándolos o golpeándolos
mortalmente. Probablemente de ellos
había emanado el espantoso alarido
animal que se oyó cuando el barco daba
la vuelta.
—Salgamos —ordenó Scott, pero
antes diose la vuelta para saludar—.
Gracias, Peters. Gracias, Acre, y buena
suerte.
Shelby pensó que iba a añadir:
«Rezaré por ustedes», pero no lo hizo.
—Buena suerte para ustedes
también, señor —respondieron los
camareros.
Mientras partían, se oyó decir a
Linda:
—No necesito ayuda. Por culpa tuya
estamos en este lío.
Y la voz quejosa y eternamente
apaciguadora con que Rogo se dirigía a
su mujer:
—Ay, bueno, tesorito, déjame que te
dé el brazo antes que te rompas una de
tus lindas gambas.
—Señorita Kinsale —llamó Scott.
—Oh, gracias, doctor Scott —
respondió ella y deslizó su minúscula
mano en el brazo que se le ofrecía.
Scott maniobró de modo que ella
quedara a su izquierda, del lado opuesto
a las cocinas. Los demás hombres
hicieron lo mismo. Nadie volvió a
hablar y sólo se oyó el ruido de los pies
que buscaban apoyo en las resbaladizas
tuberías.
Siguieron andando junto a las
cocinas que se abrían a su derecha,
girando la cabeza hacia el otro lado. En
el aire había una densa mezcla de olores
acres, a comida y también a algo
siniestro y nauseabundo. El cuadro que
pintaba la imaginación de Muller le dijo
lo que era: carne quemada. La mayoría
de las luces del cielo raso se habían
roto, pero dos estaban intactas y los
parpadeantes rayos de las bombillas de
emergencia mostraban las formas del
metal amontonado o resplandecían sobre
el desorden de pailas de cobre
volcadas, cocinas, hornos y diversos
utensilios. Salvo los sonidos atonales y
tintineantes del metal al enfriarse, el
silencio era total.
Compulsivamente, Muller necesitaba
ver; estaba del lado derecho, y no pudo
dominarse. Diose la vuelta y, mientras lo
hacía, resbaló y estuvo a punto de
caerse. Se aferró a un trozo de metal que
sobresalía, no sin antes ver algo que
había sobre el piso; algo rojo que podía
haber sido carne de las cocinas, pero no
lo era.
—¡Dios mío! —exclamó.
Martin, que había seguido andando
con la cabeza decididamente vuelta
hacia la izquierda le increpó:
—Vamos. ¿Para qué quiere mirar
allí? Después de lo que vi abajo, yo no
aguanto más. Volvería a vomitar.
—¡Dios mío! —repitió Muller, al
tiempo que pensaba qué clase de
persona era para haber querido mirar.
Se estremecía cuando siguió
andando detrás de Martin, a resbalones,
y un trozo de vidrio le rasgó la pernera
del pantalón y apenas le arañó la piel
sin que él se diera cuenta siquiera.
Rogo echó un vistazo al pasar y dijo
ásperamente:
—No me gustaría morir así.
—¡Ojalá que sí! —agregó su mujer.
Con Scott y el marinero Pappas a la
cabeza, el grupo llegó a una puerta. El
griego se detuvo y la miró
estúpidamente. El picaporte de acero
pulido estaba a un nivel extraño,
precisamente por encima de la cabeza
de los náufragos; Scott lo alcanzó y
abrió la puerta. Todos estaban
acostumbrados a los umbrales de bronce
ligeramente elevados de las puertas de a
bordo, con los cuales habían tropezado
el primer día, como navegantes bisoños,
hasta habituarse. Pero aquí se
encontraban con uno de casi sesenta
centímetros de altura.
—¡Cuidado! —advirtió Scott, y
ayudó a la señorita Kinsale a subir.
—¿Qué clase de puerta es ésta? —
preguntó Rosen.
—Está al revés —contestó Shelby,
mientras ayudaba a su mujer.
—No entiendo —dijo Belle Rosen
—. ¿Es que todo va a estar al revés?
—Me temo que sí, señora —
respondió Scott—. Pero ya nos
arreglaremos.
Estaban en un corredor largo y
estrecho que de un lado tenía una pared
y del otro camarotes. Las tuberías que
iban por el cielo raso y que tenían ahora
bajo los pies eran de diámetro menor
que las de la despensa y estaban más
espaciadas.
—¿Dónde estamos? —preguntó
Martin.
—Creo que todavía estamos en la
cubierta del salón comedor —contestó
Scott—. La cubierta «D» está
precisamente encima de nosotros y la
«E» estará donde dijo Peters que queda
«Broadway». Mejor que vayamos
despacio. No queremos tobillos
torcidos.
Jane Shelby se apoyó mejor en el
brazo de su marido y durante un instante
pensó en lo terrible que podía ser un
tobillo dislocado o roto o cualquier tipo
de herida grave, porque Scott dejaría
atrás al accidentado. Tenían que andar a
toda prisa, no podían darse el lujo de no
hacerlo.
La iluminación de emergencia
dispuesta a intervalos en el piso —
lámparas que aparecían entre las
tuberías y les alumbraban el camino—
los ayudaba bastante. Pero apenas
habían andado unos diez metros cuando
las luces se extinguieron tan
repentinamente que los dejaron
atolondrados en la más tenebrosa
oscuridad, atravesada por los fuegos
artificiales que les había dejado en la
retina el resplandor de las lámparas
ahora extinguidas.
—¡Cristo! —masculló detrás de
ellos la voz de Rogo y después se oyó el
chillido histérico de su mujer:
—¡Mike, ayúdame! ¡No me dejes!
Después se oyó otro ruido, el de
algo que se precipitaba y el golpeteo de
pasos pesados sobre las cañerías de
acero; algunos sintieron que en la
oscuridad un cuerpo pesado los
golpeaba y aspiraron el hedor de sudor y
ajo.
Luego, tan repentinamente como se
habían extinguido, las luces volvieron a
encenderse, pero esta vez eran más
brillantes y no oscilaban como lo habían
hecho antes.
—Apuesto a que entró en
funcionamiento el segundo juego de
baterías —le dijo Robin a su hermana.
Cuando sus ojos volvieron a
acostumbrarse a la claridad, se dieron
cuenta de que Pappas, el marinero que
debía conducirlos, ya no estaba con
ellos.
—¡Roñoso, gallina, hijo de puta! —
definió Rogo—. ¡Se las piró!
Capítulo VI
ENCUENTRO CON NONNIE
Después que las luces se
encendieron, la amenazadora
significación de la oscuridad se les hizo
patente y durante un momento el grupo
se amontonó confusamente. El ambiente
del corredor era húmedo y sofocante y
los hombres se quitaron las chaquetas y
se las ataron con las mangas alrededor
de la cintura.
Muller llevaba una camisa con la
pechera plisada y adornada con encaje,
y tirantes negros con flores de color
violeta. Rogo estuvo a punto de decirle:
«¡Querido, qué rico estás!», pero se
contuvo; él mismo se veía acicalado y
musculoso con su grueso cuello de toro
que salía de la camisa abierta, y los
rizos artificiales de su mujer también
empezaban a desordenársele. Linda se
los arrancó de un golpe y los arrojó al
piso, donde quedaron enroscados entre
las tuberías como un animalito peludo.
Susan Shelby pensaba que Scott, con
el cuello abierto y las mangas de la
camisa enrolladas, el hacha y la cuerda
pendientes del cinturón, parecía el héroe
de alguna película antigua, y a su padre
le resultaba difícil recordar que se había
sentido incómodo al ver al sacerdote de
rodillas. Era todo un hombre.
El cabello ondulado y suave de Jane
Shelby se le había caído sobre la cara
como una especie de nube, que le daba
un aspecto muy juvenil. En cambio, ni
una hebra del ajustado y brillante rodete
de la señorita Kinsale estaba fuera de
lugar, ni el vestido se le había
desarreglado mucho. Pero, al mirarse
los pies, observó:
—Qué pena, me estropeé los
zapatos.
El colorado rostro de el Radiante
asomaba de la tirilla de su camisa y los
tirantes le daban cierto aire de
jardinero. Pamela, en combinación y
llevando en el brazo su vestido largo,
parecía todavía más incongruente con
sus ingenuos ojos azules y su cutis de
inglesita.
—¿Estás bien, mami? —preguntó
Manny Rosen, que también se había
quitado la chaqueta, con lo que se podía
ver que la cintura de los pantalones no
llegaba a cubrirle el vientre. Su escaso
pelo encanecía y tenía angustiados ojos
castaños y boca de bebé.
—Mira, se me ha roto todo el
vestido —respondió Belle.
—Ojalá no tengas problemas peores.
Belle se levantó el vestido para ver
las roturas, dejando ver sus gordas
rodillas y las gruesas piernas que
descendían, aparentemente sin tobillos,
a unirse con unos pies diminutos
calzados con zapatos de satén negro, de
tacón bajo. Por encima de sus numerosas
papadas se veía un rostro de aire
maternal. Tras las gafas de carey, los
ojos oscuros aún se veían juveniles,
aunque Belle pasaba ya de los sesenta, y
a veces le daban una expresión
ligeramente picara. Su pelo, del cual
estaba muy orgullosa, era de un negro
azulado y todavía natural; a Belle le
gustaba repetir: «Todo el mundo cree
que me lo retoco, pero no es así. A los
setenta años, mi abuela tenía el pelo así.
Se lo peinaba en dos trenzas que cruzaba
sobre la cabeza. En el hombro izquierdo
llevaba un carísimo broche de
diamantes, en forma de flor». En ese
momento le llamó la atención y se lo
quitó rápidamente, diciendo:
—¡Oh, por favor, Manny! Mejor que
te lo guardes en el bolsillo. No querría
perderlo.
—¿Qué pasó con las luces? —
preguntó James Martin.
—Probablemente había dos series
de baterías —respondió Shelby—, y al
apagarse una, automáticamente se
encendió la otra.
—¿Ves? ¿Qué te dije? —susurró
Robin Shelby a su hermana.
—¡Está bien, hombre espacial! ¿Qué
haríamos sin ti? —le dijo Susan.
—¿Qué pasó con el tipo que nos
guiaba? —preguntó Muller.
—Se esfumó —respondió Martin.
—No lo necesitamos —agregó Scott
—. La escalera debe de estar por aquí a
la izquierda. Vamos.
Cuando empezaban a moverse detrás
de Scott y de la señorita Kinsale, oyeron
a distancia el sonido de pasos inseguros
que se arrastraban.
—¡Un momento! —exclamó el
Radiante—. Me parece que ahí vuelve
esa peste.
Todos se detuvieron y se dieron
vuelta para mirar, pero no era el griego,
sino una muchacha.
Cuando se aproximó vieron que
estaba vestida con un salto de cama
rosado con solapas, cuello y cinturón
adornados con plumón. Mientras trataba
de correr, se resbalaba sobre la
superficie despareja, pero
milagrosamente no perdía pie. Calzaba
zapatillas blandas de baile, de cuero
negro. Mientras se acercaba, lloraba con
una cadencia extrañamente monótona,
como un niño a quien le han pegado y
que no puede parar, emitiendo una nota
oscilante y dolorida que se repetía una y
otra vez. Cada vez que metía un pie
entre dos tubos, su quejido sollozante se
hacía más fuerte, y lo mismo sucedía
cuando se las arreglaba pata tomar
aliento. Con la mano izquierda se
sostenía el salto de cama contra el pecho
y con la derecha se ayudaba a mantener
el equilibrio. El pelo, que le caía sobre
los hombros, era auténticamente rojo
claro. Todavía no había descubierto al
grupo, pues corría, ciega de pánico, con
la cabeza gacha.
Rogo la detuvo bruscamente, a
algunos metros de ellos, con un grito
cortante.
—¡Eh, Nonnie, vamos! ¿Adónde
diablos quieres ir?
Los sollozos se convirtieron en un
chillido de espanto, mientras la
muchacha se quedaba inmóvil como una
piedra, mirándolos fijamente y
aferrándose el salto de cama con ambas
manos para cerrárselo en la garganta. Se
había detenido directamente encima de
una de las luces empotradas y vieron
que el rostro, semicubierto por el pelo,
con su palidez mortal y los ojos color
verde claro hinchados por el llanto,
todavía podía ser atractivo.
Lo extraordinario de esa cara era
que la vaporosa aureola de cabello
rojizo destacaba su pequeñez, y que sus
rasgos eran tan diminutos como si todo
—nariz, boca, dientes y óvalo del
mentón— estuviera hecho en miniatura.
Si sus rasgos hubieran tenido el tamaño
normal, la muchacha habría sido
hermosa.
No era ya una niña, y sin embargo
todo en ella parecía infantil; con la
cándida inocencia de un chico lastimado
que va hacia su padre, se acercó a
tropezones a Hubie Muller y se arrojó
en sus brazos, aferrándose a él y
gritando:
—¡Oh, Dios mío, estoy tan asustada!
¡Tan asustada! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡No
me deje ir! ¡Por favor, no me deje ir!
¡Tengo tanto miedo!
Hubie Muller sostuvo el cuerpecillo
contra él, como ella se lo pedía, pues la
muchacha temblaba. A sus narices llegó
el olor de las axilas mezclado con algún
resto de perfume barato, pero el pelo
que acariciaba su rostro estaba limpio y
suave.
—¡Por favor, dejen que me quede!
—gritó la muchacha—. Pasó algo
espantoso; no sé qué. Estoy tan asustada
que no sé dónde estoy.
—Está bien —dijo Hubie con voz
dulce—. Ahora ya estás bien.
—¡Pero si es la señorita Parry! —
exclamó la señorita Kinsale—.
Pobrecita, está aterrorizada.
Sólo ella y Rogo habían reconocido
en realidad a la muchacha; la señorita
Kinsale porque había charlado varias
veces con ella y Rogo porque, como
policía de «Broadway» que era, le
gustaba meter las narices en todo lo que
se vinculaba con el mundo del
espectáculo y durante el viaje había
llegado a conocer, no sólo a Nonnie,
sino a toda la compañía.
La muchacha bailaba con las
coristas del cabaret que acompañaba el
crucero. Los demás probablemente la
habían mirado tres veces por semana,
término medio, cuando se daban
funciones y Nonnie levantaba las piernas
junto con las otras once muchachas, pero
en realidad nadie la había visto.
A Rogo no le gustó que buscara
refugio en alguien que, si no era
maricón, según su tabla de valores,
estaba muy cerca de serlo, y le dijo:
—Arriba el ánimo, nena. Estás entre
blancos.
La chica siguió aferrándose a
Muller, mientras apretaba la cara contra
el pecho de él como si quisiera
esconderse y seguía temblando
incontrolablemente.
—¿Dónde está Sybil? —gritó—.
¿No vieron a Sybil? No puedo encontrar
a nadie. ¡Estoy asustada! No sé qué es lo
que pasó.
Muller le apretó los delgados
hombros, intentando detener el temblor
que la sacudía y le dijo:
—Vamos, ahora estás bien. Hubo un
accidente, pero nosotros te cuidaremos.
¿Quién es Sybil?
—M-mi compañera de cuarto. Es mi
amiga —balbuceó la muchacha—. Oh,
Dios mío, ¿un accidente?
Entonces por primera vez levantó la
vista y, al ver dónde estaba, apartó a
Muller y gritó:
—Oh, disculpen. Hice una
barbaridad. No nos conocemos, ¿no es
cierto? Y nosotras no podemos estar con
lo señores pasajeros. Me porté como
una cualquiera. Timmy dijo que si
alguna vez nos pescaba, nos…
—No importa —dijo Muller,
mirando los rasgos de flor de la carita
angustiada. Ya había reconocido el
modo de hablar ordinario de la
muchacha, que a los oídos de el
Radiante era una mezcla de inglés y
galés de clase baja—. Está
perfectamente —repitió—; ya ninguno
de nosotros sigue siendo pasajero. Nos
mantenemos juntos, nada más.
Los demás rodearon a la extraña
figurita, con su pelo que chocaba
violentamente con el color rosado del
negligée adornado con el absurdo
plumón blanco y vaporoso. Un trozo se
desprendió del cuello y flotó durante un
momento en el aire, como una pelusa de
cardo, hasta asentarse junto a las
zapatillas de baile negras que calzaba la
muchacha, que se había apartado de los
brazos de Muller y se envolvía más
estrechamente en el salto de cama,
exclamando:
—¡Oh, Dios mío, no tengo nada
debajo!
—No te preocupes por eso, chiquita
—la tranquilizó el Radiante—, ninguno
de nosotros viste precisamente de
etiqueta.
—Venimos del comedor —explicó
Muller—. Yo soy Hubert Muller y éste
es el doctor Scott, que procura llevarnos
hasta donde…
Más que ninguna otra cosa, la voz
tranquilizadora de Muller y su literal
exactitud habían conseguido dominar el
pánico de la chica. Pestañeando, miró al
hombrón, mientras decía:
—Ah, ya sé, el señor sacerdote.
Todas las chicas están locas por él…
¡Oh, disculpen ustedes! Quise decir…
—Está bien, ya está acostumbrado
—dijo Manny Rosen.
Durante un momento, la muchacha
los miró con aire desconfiado, para ver
si se estaban burlando de ella y
finalmente dijo:
—Soy Nona Parry, pero todos me
llaman Nonnie. Soy una de las Gresham.
Muller sopesó la frase. Observó la
piel de color blanco tiza, el pelo rubio
rojizo, los ojos claros. ¿Qué era una
Gresham? De pronto, la palabra se le
ubicó mentalmente en el contexto
adecuado. ¡Claro, una de las bailarinas
del show! Pero no recordaba ni siquiera
haberla visto, aunque quizás el
maquillaje la cambiaba.
—¿Puede ayudarme? ¿No vio a
ninguna de las otras? —preguntó
Nonnie, mirando a Scott. Pero se quedó
de pie junto a Muller como si estuviera
pronta a refugiarse de nuevo en sus
brazos—. Quiero decir, a nadie de la
compañía. Nicky… es el cómico, y están
Heather y Moira, la que canta. Y
Timmy… la señora Timker, la que nos
cuida.
Los integrantes del grupo se miraron
intranquilos y la señorita Kinsale se
llevó una delgada, mano a la cara,
diciendo:
—Oh, pero si estaban todos en la
cubierta «C». Mi camarote estaba
próximo a los de ellos. Eran tan
simpáticos.
—Pero la cubierta «C» estaba por
encima del comedor —se le escapó a
Jane Shelby antes de que pudiera
evitarlo.
—No —dijo Manny Rosen—. La
chica no está en condiciones…
—¿Cuándo saliste del camarote,
Nonnie? —inquirió Scott—. ¿Dónde
ibas? ¿Puedes decirnos exactamente qué
pasó?
Nonnie sacudió levemente la cabeza
en el esfuerzo de recordar y su pelo
brilló débilmente en la media luz.
—Creo que era justo antes de las
nueve —dijo—. Timmy dijo que esta
noche no habría función y que no
teníamos que hacer nada si no
queríamos. Yo pedí que me llevaran una
bandeja al camarote y me lavé la
cabeza. Sybil todavía estaba
descompuesta y no quiso nada. Yo iba a
ver a la peluquera para pedirle que me
prestara algunos rulos y comprar un
poco de spray.
«¿Cómo vamos a decírselo? ¿Cómo
lo va a tomar?», pensó Muller.
—¿En qué cubierta está la
peluquería? —preguntó Scott.
Nonnie contó con los dedos y
respondió:
—En la cubierta «D». Hay que bajar
una… no, dos, porque está el comedor.
Estoy tan confundida.
Involuntariamente, varios de los
presentes levantaron la vista hacia el
techo. Nonnie se dio cuenta y dijo:
—Hacia arriba no, hacia abajo. Se
baja de la «C» a la «D», pero hay que
venir por aquí porque está el comedor.
Nadie dijo nada.
—Era tan tarde —continuó Nonnie
— que no pensé que a esa hora hubiera
nadie por ahí. Pero como a veces la
peluquera todavía está trabajando,
salí… —vaciló—, bajé la primera
escalera y venía caminando hacia la
segunda cuando me caí como si alguien
me empujara. No sé qué es lo que
pasaba. Estaba tirada sobre un costado
como si alguien me mantuviera así y no
podía levantarme. Tenía mucho miedo y
la cabeza me daba vueltas. Después me
caí.
Se detuvo de pronto y en sus ojos
apareció una mirada de extrañeza.
—¿Pero no puedo haberme caído,
verdad? Porque ya me había caído antes
en el pasillo ¿y por qué habría de
caerme? Pero me caí; me caí de
espaldas, pero no me pegué en la
cabeza. Estaba tan mareada que me
parecía que todo daba vueltas a mi
alrededor. Y ese ruido terrible ¿lo
oyeron? Gritos, golpes y roturas. No sé
dónde estaba ni lo que pasó, y supongo
que me desmayé. Aunque no soy de las
que se desmayan, creo que fue así.
Cuando me desperté estaba todo oscuro;
pasaba algo raro con las luces y ya no
estaban en el techo. Debo de haber
caído en algún lugar raro del barco.
—¡Igual nos caímos todos! —
farfulló Linda—. Por Cristo, ¿no hay
quien pueda hacer callar a esta putita?
Si la muchacha la oyó, no le hizo
caso. Siguió hablando como si tuviera
cuerda.
—Me levanté y no sabía a dónde ir.
Quería subir la escalera y volver donde
estaba Sybil, así que fui por donde
pensé que debía de estar, por donde
había venido. No pude encontrarlos y
estaba oscuro. Llegué a un lugar donde
yo creía que estaba la escalera, pero no
había más que un agujero y cuando miré
había un poco de agua. Cuando vi el
agua volví a asustarme y pensé que tal
vez le había pasado algo al barco y que
tenía que volver a mi camarote, así que
empecé a correr y después, cuando las
luces se apagaron, creí que me iba a
morir y me puse a llorar como un chico.
Temo que me porté como una tonta.
Disculpen —y Nonnie se detuvo como
un reloj al que se le acaba la cuerda.
—No, no —la consoló Hubie—, era
suficiente para asustar a cualquiera.
—Tiene que saberlo —dijo Scott—:
¿Quiere decírselo, Hubie?
—¡Oh, cielos! —exclamó Muller—.
¿Yo?
—¿Decirme qué? —Nonnie miraba
de uno a otro de los miembros del
grupo, todavía confundida pero un poco
más cómoda al reconocer que a algunos
de ellos los había visto entre el público.
—¡No! No —dijo a media voz Jane
Shelby, que quería ahorrárselo, y al
mismo tiempo sabía que era imposible.
Todo lo que el sacerdote hacía o sugería
estaba bien, pero al mismo tiempo
parecía cruel.
—Sí, es mejor —insistió Scott—.
Tenemos que seguir adelante mientras
hay luz.
Muller tomó en la suya la mano de
Nonnie y le dijo:
—Nonnie, me temo que vas a recibir
otro golpe —y le contó todo,
sencillamente y en voz baja, mientras los
demás observaban con inquietud a la
muchacha, preguntándose cómo lo
tomaría. La gente como ella siempre se
desmoronaba y hacía un escándalo
terrible.
Con Nonnie no fue así. Acaso se
puso todavía un poco más pálida y su
carita pareció más pequeña. Se limitó a
murmurar si podía sentarse un segundo y
así lo hizo. Todos esperaban que
rompiera a llorar, pero no fue así; se
esforzaba por dominarse delante de
todos ellos. Durante un instante se
cubrió la cara con las manos y después
volvió a ponerse de pie.
—Mi madre está… estaba en un
camarote de la cubierta «B» —dijo
Pamela.
Nonnie fue hacia ella y la rodeó con
sus brazos.
—¡Oh, querida! —exclamó—.
¡Pobrecita! Si fueran mami y papi, no
podría soportarlo —luego miró a Scott,
indicando a Hubie Muller y le preguntó
—: ¿Puedo ir con él?
—Sí, claro —respondió el sacerdote
—. Él te ayudará. Todos lo sentimos
muchísimo.
—Así que ahora somos quince —
observó con cierta satisfacción Belle
Rosen.
—¿Y eso qué tiene que ver? —
preguntó su marido.
—Que no somos trece.
—Tú y tus supersticiones —dijo
Rosen—. Antes éramos catorce.
—Pues quince es mejor.
Con voz bastante audible, Linda
Rogo observó:
—Lo único que nos faltaba, esta
putita.
—No seas así, tesoro —le pidió
Rogo—. No es más que una criatura y
está asustada.
Súbitamente, la boca infantil de
Nona Parry se contrajo y preguntó,
alzando la voz:
—¿A quién llama putita?
—A nadie —dijo Muller—. Ella es
una puta y nadie le lleva el apunte, salvo
el felpudo con quien se casó.
—No quisiera que por aquí anden
haciendo observaciones —dijo Mike
Rogo sin volver la cabeza—. A ver si
todavía a alguien le rompen la cara.
—Cuidado —dijo Muller mientras
seguían andando—. Algunos de esos
tubos son resbaladizos y te puedes
torcer muy mal el pie. Apóyate bien.
Nonnie obedeció, aferrándose al
brazo de Hubie y apretando contra el de
él un hombro que se sentía delgado y
huesudo bajo el peinador. El contacto
con ella conmovía extraordinariamente a
Muller, provocándole un extraño nudo
en la garganta. En el pánico y la huida
de Nonnie había habido algo patético, y
había mostrado valentía en la forma en
que se recuperó y aceptó la tragedia que
la dejaba como única sobreviviente de
su compañía. Para Muller, era como si
la presión de su hombro fuera una
comunicación, una necesidad y un
desafío al mismo tiempo.
Rogo se equivocaba respecto de
Hubert Muller, aunque probablemente
estaba justificado en su disgusto hacia él
como persona. No era homosexual ni
cosa que se le pareciera, sino sólo un
hijo de ricos que había llegado a
convertirse en un caballero sin profesión
definida, con gustos cosmopolitas y una
reputación internacional como mimado
de las señoras distinguidas. Era ese
invitado extra de maneras impecables
que jamás se embriagaba, jugaba un
bridge de primera y se cuidaba de
embarazar a las jóvenes.
En cambio, con melindrosa
discriminación, prefería que sus
compañeras de cama fueran casadas y
de su propia clase. La contribución de
Hubie consistía en que besaba mucho y
bien, pero jamás hablaba. Como era
snob, jamás se le ocurría derribar a la
muchacha que le traía la bandeja del
desayuno, ni aprovecharse de las
haraganitas núbiles que asedian
continuamente a un hombre rico.
Había adquirido su manera de hablar
suave y lánguida y su acento bostoniano,
tirando a británico, durante una carrera
en Harvard, que no le había servido
para nada más. Por lo demás, había
sobrevivido a dos años en el Ejército,
ocho meses en Corea, y era más recio de
lo que le parecía a Rogo. Esta
experiencia había confirmado su
decisión de no volver a meterse jamás
en ninguna situación donde lo
predominante fuera el desagrado o la
incomodidad, o para el caso, el trabajo.
Su soltería era puro fruto de su egoísmo:
aún no había encontrado una mujer que
pudiera suplantar en sus afectos a
Hubert Muller.
A los cuarenta años todavía se
peinaba con raya al medio, usaba el
pañuelo en la manga y tenía un encanto
fascinante. Llevaba sus binoculares a
Ascot, Auteuil y Saratoga y se lo veía
con la gente de Palm Beach, Biarritz,
Deauville, St. Moritz y Monte Carlo.
Aburrido con la perspectiva de
pasar la Navidad en las casas de sus
amigos, se había inscrito para el
crucero, siguiendo un impulso al cual no
era ajena una vinculación sentimental
con el antiguo Atlantis, ahora Poseidón.
Varios cruceros que había hecho en la
nave le habían representado
interesantísimas relaciones ocasionales.
Sin embargo, desde el punto de vista
sexual el crucero había sido un fracaso.
Las mujeres casadas eran demasiado
viejas y la belleza que todos los
hombres perseguían a bordo no era,
evidentemente, otra cosa que una
estúpida engreída.
La única atractiva, la rubia y viuda
Wilma Lewis, había levantado el
banderín de «No, gracias» en respuesta
a sus señales discretamente enviadas en
clave.
Muller echó un vistazo a la figurita
que llevaba a su lado y pensó en lo
ridículos que ambos debían quedar, así
aferrados del brazo: él con sus tirantes
floreados y su camisa con encajes, con
una pernera del pantalón desgarrada y
flotante, y ella con ese vulgarísimo
peinador rosado debajo del cual
confesaba no tener nada.
Y sin embargo, en esa situación rara
y peligrosa, Muller sentía que de alguna
extraña manera la chica se había
adueñado de él. De algún modo, Nonnie
era cosa suya, o al menos era
temporalmente su responsabilidad. En
ese grupo reunido por el desastre, cada
Juan tenía su Juana, por así decirlo, o
por lo menos formaban parejas, excepto
él y el opaco camisero. Hasta que esa
criatura había salido dando tumbos de la
oscuridad para caer en sus brazos como
un pájaro golpeado por la tormenta que
sale de la noche.
La apretó con más fuerza para
mantener ese contacto que le
proporcionaba una emoción
sorprendente: la compasión.
—Apóyate, Nonnie; ahora estás
segura —le dijo y sonrió para sus
adentros ante el absurdo de usar la
palabra «segura» en esas circunstancias.
—Eres bueno —susurró ella,
levantando la vista hacia él.
Unos veinte metros más adelante,
Scott dio un grito y levantó una mano.
Todos se detuvieron.
—¡Alto! Aquí está la escalera.
Sin embargo, fue Mike Rogo quien
expresó el sentir de todos.
—¡Bárbaro! —dijo—. ¿Y ahora qué
hacemos, jefe?
Capítulo VII
LA AVENTURA DE LA PRIMERA
ESCALERA
Ninguno de ellos había visto jamás
una escalera puesta del revés, ni había
estado al pie de ella.
En el caos que había sido el salón
comedor ni siquiera se habían dado
cuenta de cómo era lo que quedaba de la
escalera principal, que emergía del pozo
de agua aceitosa con sus pasamanos
dorados y sus alfombrados escalones
que se curvaban hacia el cielo raso,
donde parecía tan diferente que ni se
reconocía ya lo que era. Sencillamente,
se había convertido en parte de esa
pesadilla en que sillas y mesas colgaban
del techo y las luces subían desde el
piso de cristal. Por eso, no estaban de
ningún modo preparados para ver lo que
ahora enfrentaban.
Los escalones colgaban al revés
desde el cielo raso, y su completa
inutilidad funcional significó para los
náufragos un choque tan avasallador
como había sido la catástrofe misma. En
un momento, veían destruida una idea
que les había sido totalmente familiar,
una parte de su vida cotidiana.
Los pasamanos de caoba pulida y
los escalones reforzados de bronce y
cubiertos de vinilo, en vez de ofrecer un
medio fácil para moverse, como estaban
acostumbrados a esperar, sobresalían
formando un voladizo sobre sus cabezas.
El cielo raso de la escalera que corría
paralela al ángulo de descenso era el
único medio de subir: una pendiente
resbaladiza y escarpada, de acero
pintado, en la que estaban embutidos al
ras los paneles de iluminación. Era una
superficie imposible, que no ofrecía
apoyo ni asidero de ninguna clase. Si
bien en la parte baja el final de los
pasamanos estaba al alcance de un
hombre alto, sólo un atleta en
condiciones habría sido capaz de hacer
uso de ellos.
Manny Rosen se adelantó
trabajosamente a mirar por el túnel de la
escalera.
—¿Cómo espera que lleguemos
hasta arriba? —interrogó—. ¡Es una
locura!
—Me parece que con eso se da
término a nuestra idea —rió él
Radiante.
—No entiendo —dijo Martin—.
¿Son todas así?
Shelby le susurraba algo a su mujer,
mientras miraba a Belle Rosen; luego se
volvió hacia Scott y le dijo:
—No veo cómo podemos
resolverlo, Frank.
Y, en cierto modo que jamás habría
admitido para sus adentros, se sentía
extrañamente satisfecho de haber
llegado tan pronto a encontrar un
obstáculo insuperable. El joven
sacerdote se había lanzado a la empresa
con demasiada confianza; deberían
haber sopesado con más cuidado la
situación.
—No debe ser tan difícil —dijo
Scott.
—¿Está bromeando? —interpuso
Rosen—. ¿Qué charla es ésta? ¿No sabe
que estamos con mujeres?
Aunque se refería a todos ellos, todo
el mundo sabía que aludía a la
imposibilidad de que él mismo o su
mujer lograran subir semejante
pendiente.
—¿Está seguro de que sabe lo que
hace? —preguntó el Radiante—. Yo
creo que deberíamos volver donde están
Acre y Peters.
—¡Sí! —asintió Martin—. Por lo
menos, ellos son de a bordo.
A juzgar por su actitud y los susurros
del grupo, era evidente que la idea de
dar marcha atrás era popular. La
esperanza se había movilizado en ellos
unida al instinto de conservación para
hacerles emprender la dudosa travesía,
pero como sólo estaban al comienzo, se
hallaban dispuestos a abandonar el
intento frente al primer obstáculo.
—¿Qué pasa? —le susurró Nonnie a
Muller—. ¿Dónde quiere llevarnos?
Muller se lo dijo y Nonnie,
levantando la vista para mirar la
escalera y hablando nuevamente en voz
baja, expresó:
—¿Pero no crees que deberíamos
intentarlo?
Él la miró asombrado; pocos
momentos antes Nonnie había sido presa
del pánico. Pero recordó cómo se había
enardecido ante el insulto de Linda y
pensó: «¡Caramba, es una brava
luchadora!».
Desde el ventajoso punto de mira
que le daba su altura, superior a la de
todos los demás, Scott recorrió con la
vista a su grupo, sin hablar.
Jane Shelby examinó su rostro,
buscando algún rastro de desprecio que
le permitiera volver a enfurecerse
incesantemente con él. No encontró nada
semejante y lo que creyó ver en cambio
era que Scott los medía compasivamente
a todos ellos y a sus valores; de pronto,
se sintió en su interior pequeña,
inadecuada, insuficiente y desertora, y
exclamó en voz alta:
—Creo que deberíamos intentarlo
—mientras advertía que su marido
parecía sorprendido.
Pero Scott le sonrió con aire
agradecido, como si sus palabras
hubieran sido la brecha que él esperaba,
y dijo sencillamente:
—Es pan comido.
La observación, infantil y tonta, los
intrigó, los revitalizó y les devolvió el
valor. Muller, que era inclinado a la
introspección, se dio clara cuenta de que
había estado dispuesto a abandonar y
dar marcha atrás, y de que ahora ya no
lo estaba.
Martin ocultó su sensación de
vergüenza diciendo con petulancia:
—Muy bien, la fortuna es de los
audaces.
—¿Nos daremos un porrazo,
muchacha? —preguntó el Radiante a
Pamela.
—¡Apuesto a que puedo llegar! —
exclamó Robin Shelby, y sólo Linda
Rogo lloriqueó que quería volverse.
—Todos ustedes —expresó Scott sin
prestarle atención— saben que lo que
nos resta del mundo se ha dado vuelta
patas arriba. Sólo con que dejemos de
esperar que las cosas sean como
siempre, ya dejarán de parecemos tan
difíciles.
—Toda la vida caminé sobre los
pies —objetó Rosen— ¿y ahora de
pronto tengo que pensar en caminar de
cabeza?
—No está parado de cabeza, ¿no?
—le dijo Scott—. Pero está sobre el
cielo raso y el piso está por encima. Una
vez que uno se empieza a acostumbrar a
algo, ya no es tan malo.
—¿Quiere decir como los
astronautas, que tienen que
acostumbrarse a la falta de peso? —
interrogó Robin Shelby.
—Algo así, Robin —asintió el
sacerdote—. Procura pensar en lo que
pasaría si de pronto tu casa se diera la
vuelta mientras tú estás en el piso alto y
tú quisieras algo del sótano. Tendrías
que encontrar alguna forma de trepar
hasta allí y, conociendo tu casa como la
conoces, te las arreglarías.
—¡Oh! —Susan dio un gritito
sorprendido—. Ahora recuerdo algo que
pensé en el comedor, pero era una
tontería. El verano pasado fui con unos
amigos al parque de diversiones de
Bannerman, y había una especie de casa
loca. Uno entraba y se daba vuelta patas
arriba, o por lo menos eso parecía, y de
pronto uno se encontraba caminando por
el cielo raso. Y al mirar para arriba, las
sillas y mesas y roperos y cuadros
estaban todos allí. Me imagino que
estaban asegurados, pero la sensación
que daban era de lo más horripilante.
—¡Hablen, hablen, hablen! —
exclamó Belle Rosen—. Hablen todo lo
que quieran, mientras no esperen que yo
suba.
Súbitamente alarmado, el pequeño
Rosen le dijo:
—Bueno, si es necesario, mami…
—Atiendan todos un momento —
dijo Richard Shelby, con la sensación de
que debía ofrecerles, por lo menos,
cierto apoyo moral—. Hemos llegado
hasta aquí. Dejamos atrás a los otros y,
en cierto modo, nos comprometimos. Yo
me comprometí y comprometí a mi
familia. Por todo lo que se sabe de los
barcos que dan la vuelta, deberíamos
habernos hundido en ese mismo
momento, pero no fue así.
Mientras hablaba, volvió a pasar por
su memoria la imagen de Scott
arrodillado y su mente evocó algunos
anuncios de libros que había visto,
sobre EL PODER DE LA ORACIÓN. ¿Es
que Scott tenía comunicación telefónica
directa con la divinidad y conseguía
acción inmediata a solicitud de un astro
deportivo metido a sacerdote? Y
continuó:
—Estamos flotando del revés, con la
quilla hacia arriba y la mitad del barco
fuera del agua.
Jane se dio cuenta de que otra vez
estaba irritada. Scott no prestaba la más
mínima atención a lo que decía su
marido, sino que se atareaba con los
preparativos. Se quitó zapatos y
calcetines, los metió en los bolsillos de
la chaqueta y puso el hacha en el suelo.
Se sacó del hombro el rollo de cuerda,
ató un extremo a su cinturón y le entregó
el otro a Rogo, diciéndole:
—Sosténgame esto un momento,
¿quiere?
El genio violento del policía
amenazaba estallar de nuevo.
—¡Usted está loco! —le gritó a
Scott y luego, dirigiéndose a los otros
—: ¿Y a todos ustedes qué diablos les
pasa? Hace un minuto estaban listos
para volverse con los que se quedaron
en el comedor con los oficiales. Ahora,
de nuevo quieren seguir a este chiflado.
¡No cuenten conmigo! —Sin embargo,
siguió sosteniendo el extremo de la
cuerda.
—Mi hijo tenía razón —continuó
Shelby—. Por la mañana, cualquiera que
nos busque desde el aire nos verá como
un enorme pez flotando panza arriba.
Tenemos trescientos metros de largo.
¿Dónde van a tener que romper para ver
si queda alguien vivo? ¿A través del
casco, no? Mientras siga a flote,
tenemos posibilidades.
La cólera de Jane se desplazó hacia
su marido. No hacía más que repetir
como un loro lo que había dicho Scott,
¿por qué no lo había pensado él
primero?
El Radiante, ahora sobrio, miró a
Rogo y le dijo con seriedad:
—Sabe, viejo, cuando lo pienso, si
se hunde preferiría que nos sorprendiera
haciendo algo por salir.
—¡Yo también! —exclamó la
señorita Kinsale—. Es más digno, ¿no?
Todos la miraron asombrados.
—Sí, tiene razón, señorita Kinsale,
sobre todo por la dignidad humana —
respondió el reverendo doctor Scott y
saltó para atrapar el pasamanos que
estaba por encima de su cabeza.
Quizá por primera vez, Muller
entendió por qué él, personalmente,
estaba dispuesto a seguir adelante. Dios
y los santos eran mitos que declinaban,
pero Scott enarbolaba un estandarte que
él podía seguir.
Lo observó con silenciosa
admiración mientras aferraba el
pasamanos y, con el mismo impulso, se
mecía hacia arriba hasta que sus pies
quedaron apoyados delante de él, en la
abrupta pendiente. Luego, con las
manos, se empujó hacia arriba
ayudándose con el pasamanos y en
pocos segundos ya estaba en la parte
superior. Se paró en el piso que antes
había sido el cielo raso, aseguró el
extremo de la cuerda a un soporte del
pasamanos y exclamó:
—Muy bien, Rogo, ya puede
soltarla.
Al policía se le había movido el
piso. ¡Con qué facilidad lo había hecho
ese fanfarrón! Entonces dijo
sarcásticamente:
—Estoy impaciente por ver cómo lo
hace Belle.
—No sea estúpido, Rogo —le dijo
Scott—. Que suba Martin ahora —y
dirigiéndose a éste, le explicó—: Use la
cuerda en vez del pasamanos. Afirme
los pies contra la pendiente y levántese
tirando; con calma, no trate de hacerlo
todo de una vez. Muy bien, así —y
momentos después Martin también
estaba arriba, orgullosamente parado
junto a Scott.
—Ahora tú, Robin.
El muchacho había trepado sólo
hasta la mitad cuando le faltaron las
fuerzas y gritó:
—¡No puedo más!
—Está bien, hijo —le gritó Scott—,
quédate colgado. Deja deslizar los pies.
Aferró la cuerda y le indicó a Martin
que hiciera lo mismo. Se echaron hacia
atrás y, haciéndolo deslizar sobre el
estómago, levantaron al muchacho hasta
ponerlo a salvo en el descanso.
—Oh —exclamó Robin—. ¡Qué
lástima! Creí que tenía más fuerza de la
que tengo.
—No importa, estuviste muy bien,
Robin. No perdiste la cabeza, y lo que
es más importante, has estado ayudando
a que no la pierdan los demás.
—¿Yo? —interrogó el muchacho
sorprendido—. ¿Cómo?
Scott le sonrió.
—Les presentaste la imagen de
todos los barcos, aviones, estaciones
transmisoras costeras y centros de
navegación que estarán buscándonos.
Hay quien lo llama esperanza; yo lo
llamaría un espejismo rosado. Si está
allí y uno puede verlo, seguirá
intentando alcanzarlo.
—Yo no puedo darme el lujo de
hundirme —dijo Martin—. Tengo que
volver a… —estuvo a punto de decir «a
mi negocio», pero en esas circunstancias
pensar en la posibilidad de sobrevivir y
equipararla con su línea de accesorios
«diferentes» le pareció súbitamente
ridícula, de modo qué terminó—:… a mi
mujer.
E inmediatamente volvió a acosarlo
el recuerdo de la señora Lewis.
—Siga pensando eso —le dijo Scott,
y Martin se extrañó de que no agregara
«y rece», como lo habrían hecho la
mayoría de los sacerdotes. Algunos de
estos curas modernos eran tipos raros.
—Muy bien, Rogo, le toca a usted
—indicó Scott.
—¡No! —chilló Linda—. No vas a
dejarme sola aquí abajo, como quisiste
que me quedara en el camarote. Si te
hubiera hecho caso ahora estaría muerta,
como todos los demás. No tenemos por
qué obedecerle. Que vaya alguien más.
—No tenga miedo, señora Rogo —
dijo Scott—. La levantaremos.
Jane Shelby se dio vuelta hacia ella,
pálida de cólera, y exclamó:
—¿Por qué no aprendes a portarte,
pedazo de idiota? ¿No ves que todos
estamos tratando de dominamos? ¿Que
en cualquier momento podemos
ahogarnos? ¿Que es el único que intenta
hacer algo por nosotros?
Richard Shelby la miró sorprendido,
con una satisfacción mezclada con cierta
amargura. Le dolía que Jane dijera:
«¿No ves que es el único que intenta
hacer algo por nosotros?», porque era
cierto. El propio Shelby se había
sometido fácilmente al liderazgo de
Scott, por más que estuviera convencido
sólo a medias de que sirviera para algo.
—Todo va a ir bien, muñeca —dijo
Rogo—. Ves, aquí la señora Shelby dice
que se ocupará de ti.
Cuando quería, Rogo tenía una
asombrosa capacidad para no ver ni oír.
Se puso el mantel alrededor de los
hombros, tomó la cuerda y, moviendo
sin pausa sus poderosos hombros y
brazos, subió hasta lo alto.
El Radiante lo siguió; le costó, pero
consiguió llegar al borde y Scott acabó
de izarlo.
—¿Puedo subir por la cuerda? —
preguntó Pamela desde abajo—. En la
escuela lo hacíamos.
—Nosotras también —dijo Susan.
—¡Te apuesto! —la desafió Pamela.
—¡Vale! —replicó Susan.
Pam tomó la cuerda, pidió a los de
arriba que le controlaran el tiempo y, en
un momento, apoyándose en sus hombros
fuertes y sus piernas robustas, trepaba
hacia arriba.
—¡Dieciséis segundos! —gritó
Robin—. ¡Arriba, Su!
Susan era más graciosa, pero no tan
fuerte. Cuando llegó arriba exclamó
riendo:
—¡Me ganaste!
—¡Arriba Inglaterra! —gritó el
Radiante y, acercándose a Pamela, le
palpó los músculos del brazo con un
gesto de admiración.
La pequeña competencia alegró a
todos. Muller estaba de pie abajo,
mirándose las manos.
—Nunca conseguiremos que ese tipo
suba; es flojo —masculló Rogo—.
Vamos a subirlo para acabar de una vez.
—¿Por lo menos no habría que
dejarlo intentar? —preguntó el
Radiante.
Rogo lo miró con desprecio:
—¡Oh, vamos! ¿Intentar qué? Los
ingleses le disgustaban tanto como los
invertidos o los niños bien.
Muller empezó, pero a un tercio del
camino aflojó: empezó a transpirar, se
puso rojo como una remolacha y se
aferró desesperadamente a la cuerda. A
mitad de camino, dejó caer los pies.
—Vamos a sacar del apuro a esa
florecita antes de que se lastime —dijo
Rogo.
—Se lastimará si se suelta —
comentó el Radiante.
Durante un momento, Scott observó
desapasionadamente el esfuerzo de
Muller y después sugirió:
—Dese vuelta y empuje con los pies
y el trasero. Muller se las arregló para
darse vuelta y, una vez que tuvo
suficiente apoyo para aliviar el esfuerzo
de sus brazos, empezó a avanzar por la
pendiente. Trabajosamente llegó arriba y
entonces Scott lo tomó de las muñecas
para levantarlo. Sin aliento, se dejó caer
de rodillas, mientras se miraba las
manos despellejadas.
—¡Muchacho, qué ampollas! —
exclamó Rogo mirándolo por encima del
hombro—. Hay que tener cuidado con
esas cosas —pero no había simpatía
alguna en su voz.
Mientras los demás subían, Rosen
había estado conferenciando por lo bajo
con Shelby, y este último llamó a Scott:
—Frank, el señor Rosen no cree que
pueda hacerlo. ¿Cómo piensas hacer con
las chicas?
—Izarlas. Levantarlas hasta aquí.
—¿Con la cuerda?
—No, con los manteles, que no les
harán daño. Muy bien, que Rosen se
quede abajo y lo subiremos después de
las mujeres. Sube tú ahora y trae contigo
el mantel de Rosen. Él puede ayudarlas
desde abajo igual que tú.
Shelby pensó si él sería tan
chapucero como Muller para llegar
arriba. Había oído a Rogo cuando dijo
despectivamente «flojo» y no podía
menos que pensar en lo mal preparado
que estaba para enfrentar cualquier tipo
de situación que le exigiera un esfuerzo
físico. En el momento en que aferraba la
cuerda le chocó el tremendo absurdo de
estar preocupándose, en peligro de
muerte inmediata, por el papel que iba a
hacer frente a Scott, a su familia y a un
policía neoyorquino.
Subió con bastante buen estilo como
para que su hijo lo aprobara gritando:
—¡Fantástico, papi!
Los demás ya estaban enrollando y
atando los manteles, y Scott aseguró la
soga en los extremos, de manera que
formara un arco curvado, que hicieron
descender hasta la parte baja de la
pendiente.
—¿Y qué es lo que quiere que
hagan? —preguntó Rosen.
—Ponerse a caballo —indicó Scott
— con una pierna por encima. Sostengan
de los costados. Señora Rogo, ¿quiere
ser la primera en subir?
—¡Jamás en la vida! Búsquese otra
cobaya para ver si funciona —contestó
con insolencia Linda, con las manos en
las caderas.
—Yo iré —dijo Nonnie.
Se sentía abrumadoramente sola y
quería tener la seguridad de estar junto
al hombre que primero la había
amparado en sus brazos y que se había
mostrado bondadoso con ella. Se
arremangó el peinador rosado a modo
de almohadón y pasó su desnuda pierna
de bailarina por encima de la curva de
la tela.
—Eso es —la animó Scott—. Ahora
cuélgate y pon la espalda hacia la
pendiente. ¡Muy bien, muchachos, tiren!
Despacito, hasta que nos aseguremos de
que todo está firme.
Hasta las muchachas sostuvieron las
cuerdas y Nonnie subió fácilmente y sin
tropiezos hasta el descanso, donde la
ayudaron a ponerse de pie. El salto de
cama se le abrió y dejó ver un pecho
menudo y puntiagudo como el que se
esperaría encontrar en una criatura de
quince años. Rogo, el Radiante y Martin
trataron de mirar a otra parte y Scott no
le dio importancia.
—¿Se fijó? El curita tuvo buen
espectáculo —le dijo Linda a la señorita
Kinsale, al pie de la pendiente.
—No sé qué quiere decir —replicó
tranquilamente la otra y se preparó para
acomodarse en el mantel anudado que
volvía a descender.
La señorita Kinsale se las arregló
para rodear su ascenso de esa curiosa
especie de dignidad recatada que
siempre la acompañaba, como si
estuviera acostumbrada a hacer
precisamente lo que hacía. Por su parte,
Linda se puso lo más en evidencia que
pudo cuando se acomodó la tela entre
las piernas. Antes de dar la señal de que
la subieran se puso la chaqueta de Rogo
que había tenido echada sobre los
hombros y se la abotonó diciendo:
—A mí no me va a mirar las tetas.
Después que Jane Shelby subió sin
dificultades, sólo faltaban los Rosen.
—Mami, tengo una vergüenza… —
le dijo Manny a su mujer.
—¿De qué? —preguntó ella.
—De no haber podido subir por la
cuerda como los demás.
—Pero ¿qué eres, Manny Rosen?
¿Un acróbata o un comerciante en
delicatessen, retirado? No tienes por
qué trepar cuerdas. Deja que te suban.
Rosen sostuvo firmemente el mantel
mientras su mujer pasaba una pierna por
encima, se acomodaba y se aferraba a
los dos trozos que sobresalían por
delante y por detrás, comentando:
—¡Que a mi edad todavía necesite
pañales!
—Mami, ¿cómo puedes hacer
bromas? —preguntó Rosen.
—¿Y qué más quieres que haga? —
respondió Belle y él sintió una oleada
de admiración y afecto hacia ella.
Manny estaba angustiado y asustado.
—Eres grande —le dijo, y gritó a
los de arriba—: ¡Listo!
—Apuesto a que rompo el ascensor
—dijo Belle Rosen.
—Apuesto a que no —contestó
Scott, pero murmuró—: Despacio, y
cuidado con el esfuerzo. Es una mole.
Belle subió majestuosamente,
balanceándose de lado a lado. Tras los
gruesos cristales, sus ojos volvían a ser
traviesos, como si estuviese
divirtiéndose con la ascensión. La
alcanzaron y la levantaron, y el grupo la
saludó con un pequeño aplauso mientras
se reunían en tomo a ella para
asegurarse de que no se había hecho
daño.
—¡Gracias, gracias! —dijo Belle—.
Si no lo hubiera hecho, no lo creería.
—¡Eh, eh, eh! —llegó desde abajo
la voz de Manny Rosen—. ¡Eh, ustedes,
no se olviden de mí, por favor!
Rogo fue hasta el borde de la
plataforma y le dijo:
—Tranquilo, Manny.
Sin molestarse en bajar la voz, Linda
le dijo a su marido:
—Deja que suba solo. No aguanto a
los judíos.
Todo el mundo se quedó helado,
salvo Belle Rosen, que bromeó:
—¿No? Pero eso ya no se usa…
salvo los árabes. Yo no sabía que usted
fuera árabe.
Susan Shelby no pudo reprimir la
risa y Linda se volvió hacia ella,
diciendo:
—¡Los odio a todos! Sé que todos
me desprecian y se ríen de mí, porque
piensan que son mejores que yo.
—Vamos, muñeca —la tranquilizó
Rogo y, dirigiéndose a los demás,
agregó—: No le hagan caso. Son los
nervios, pero me parece que está en su
derecho. Estamos todos en un lío
infernal, ¿no?
Cuando Rosen apareció entre ellos,
se dio cuenta de la tensión que reinaba
en el grupo.
—¡Aquí estoy! —exclamó—. ¿Algo
anda mal? ¿Por qué me miran?
—La señora Rogo decía que estaba
encantada de que ya llegaras, ¿no es
cierto, querida? —dijo Belle con cara
seria.
La boquita fruncida de Linda se
preparaba para replicar, pero Jane
Shelby no le dio tiempo.
—Todos estamos encantados de que
haya llegado, señor Rosen —dijo—.
Estamos contentos de estar todos aquí,
gracias al señor Scott.
Aparentemente, Scott no había oído
ni se había dado cuenta de nada de lo
sucedido. Su mente estaba ya en la etapa
siguiente del ascenso, y sugirió:
—Vamos a ver adónde tenemos que
ir ahora.
Capítulo VIII
LA SEÑORA NECESITA SU
POSTIZO
—¡Creo que ya sé dónde estamos!
—gritó Robin Shelby—. El fotógrafo
trabaja aquí abajo.
Estaban en un segundo corredor
largo, estrecho y desierto, muy
semejante al primero de donde venían,
pero menos lujoso. Aquí estaban los
camarotes internos más baratos, situados
bajo cubierta, bastante tolerables para
una rápida travesía del Atlántico, pero
que no se vendían para un crucero
alumbrado por el caluroso sol de los
trópicos.
En esta zona se encontraba el
laboratorio del fotógrafo, la pequeña
imprenta que se ocupaba de los menús y
del periódico de a bordo, la peluquería
para hombres y, más allá, la peluquería
y salón para señoras.
El corredor parecía abarcar todo el
largo de la sección de primera clase del
Poseidón. A popa, las luces no
funcionaban y el corredor se perdía en
la oscuridad. El piso era más difícil, ya
que había más tubos y conductos en lo
que había sido el cielo raso. Se oían
ruidos, forcejeos y pisadas, y el sonido
de zapatos que golpeaban sobre el
metal, por encima de sus cabezas.
—¡Hola! Hay tipos vivos allí arriba
—comentó el Radiante.
—Debe de ser el pasillo para la
tripulación que Peters llamó
«Broadway» —agregó Shelby.
Rogo miró a Scott de soslayo con
sus ojillos de párpados curiosamente
caídos y preguntó:
—Bueno, jefe, ¿para dónde vamos?
—¿Por qué lo tratará así? —le
susurró Martin a Rosen.
—Es un policía duro —explicó
Rosen— y no le gustan los
universitarios.
Los labios delgados de Martin se
separaron en algo que era medio risa,
medio mueca, y dijo:
—Me parece que no le gusta nadie, a
no ser la puta esa que no hace más que
refregarle el hocico en la roña —una
observación insólita en él y que no le
servía más que para distraerse del
tormento que padecía.
Oyeron un ruido y vieron que a unos
metros de distancia había aparecido en
el corredor una mujer que subía
trabajosamente el elevado umbral de una
de las puertas invertidas. Medio
aturdida, se detuvo parpadeando al ver
al grupo. Vestía un esquijama blanco
atado en la cintura y tenía los brazos
desnudos y frente a ella, en el puño
derecho, llevaba tina peluca de mujer,
de pelo largo, peinada y cepillada. En la
otra mano tenía un cepillo para el pelo.
—Disculpe, señora Gleeson —dijo
la mujer—. Lamento que se me haya
hecho tarde. En un minuto se la tengo
lista. No sé qué pasó, pero debo de
haberme golpeado —fue mirando a
todos los del grupo y pudieron ver que
tenía los ojos vidriosos y el rostro
pálido por el shock. Miró a Jane Shelby
y le dijo—: ¡Oh, no es la señora
Gleeson! Creí que era ella que venía a
buscar su peluca y que estaría enojada
conmigo.
—¡Oh, pero es la peinadora! —gritó
Nonnie—. ¡La que yo iba a ver! ¡Oh,
Marie, querida! ¿Dónde vas? ¿No sabes
lo que pasó? Ya a nadie le importan las
pelucas.
La peinadora parecía incapaz de
pensar en otra cosa que en la peluca.
Automáticamente, le dio dos o tres
golpes con el cepillo, de modo que
algunos mechones sueltos se
acomodaron y se ondularon hacia arriba.
—Ahora está bien, ¿no? La tenía
completamente lista cuando se cayó, la
peluca y todo —su voz parecía
sorprendida—. Yo también debo de
haberme caído. A veces tengo mareos y
desde que el barco empezó a moverse
así no me siento muy bien —siguió
cepillando el postizo, mientras
murmuraba—: No puedo ver bien. ¿Por
qué se apagaron las luces? ¿Soy yo?
—Trata de hacérselo entender —le
dijo Nonnie a Muller, en voz baja—. No
lo sabe.
—Oiga —dijo Muller—, es mejor
que se quede aquí con nosotros.
La peinadora retrocedió alarmada,
como si esperara que intentaran
detenerla, gritando:
—¿Quedarme con ustedes? ¿Por
qué? —volvió a mirar la peluca,
dándola vuelta en la mano, y al verla por
detrás se parecía de tal modo a una
cabeza de mujer que por un momento
Muller se preguntó si realmente él
mismo estaría en su sano juicio.
—Ella dijo a las nueve y no lo va a
tomar a broma si no la tiene. Siempre
me está echando algo en cara, cuando
viene aquí. Nada le parece bien. Mejor
que me vaya.
Antes de que nadie hubiera podido
moverse para detenerla, echó a correr
hacia popa, tropezando y dando traspiés
por el pasillo, llevando en la mano,
delante de ella, la ridícula peluca.
La absurda incongruencia de su
preocupación los tomó a todos tan de
sorpresa que la muchacha ya se había
desvanecido en la oscuridad del
corredor antes de que Nonnie atinara a
llamarla:
—¡Espera, Marie! ¡Vuelve! Allí
tampoco hay nadie más. ¡Por favor,
Marie, vuelve!
Habría echado a correr detrás de
ella, pero Hubie Muller la retuvo,
diciéndole:
—Es inútil, Nonnie, no la
alcanzarías y podrías lastimarte. Cuando
vea lo que ha pasado, volverá.
En realidad, la peinadora había
desaparecido y por encima de sus
cabezas volvieron a resonar pasos que
los distrajeron durante un momento.
Pero Jane Shelby apretó el brazo de su
marido.
—¡Dick! Oí un grito… por allá, por
donde se fue esa pobre mujer. Estaba
fuera de sí. Debimos haberla obligado a
quedarse.
—¡Oh!, ¿por qué no me dejaste
seguirla? —gritó Nonnie—. ¡Algo le
pasó, y era tan buena con todas nosotras!
—Voy a mirar —dijo Muller—.
Esperen aquí. Puede ser que haya sido
otra cosa lo que oyó la señora Shelby.
Se sentía responsable frente a
Nonnie porque le había impedido que
fuera.
—Con cuidado, Hubie —recomendó
Scott.
—Sí, no se vaya a hacer daño —
agregó Rogo, pero era difícil deducir de
su tono cuál era el significado de sus
palabras.
Sin embargo, el mundo de Rogo y el
suyo propio se hallaban a tantos
kilómetros de distancia que Muller ni
siquiera se molestó en pensarlo mucho.
Siguió andando por el corredor hasta
que llegó a la parte donde ya no había
luz. Allí se sintió inseguro, deseó no
haberse ofrecido para la expedición y se
preguntó por qué lo había hecho. ¿Era
porque Nonnie había confiado en él? ¿Y
por qué tenía él que sentirse
responsable?
Se puso de rodillas y, apoyándose en
las manos, avanzó lenta y
cautelosamente, aferrándose a los tubos,
sintiendo que el piso había empezado a
inclinarse hacia abajo. Cuando el ángulo
se hizo bruscamente más agudo, se
detuvo.
Sacó el encendedor del bolsillo, lo
prendió y lo sostuvo por encima de la
cabeza. Entonces entendió por qué ella
había gritado. Se volvió, arrastrándose,
y no volvió a ponerse de pie hasta que
estuvo de nuevo en la seguridad de la
zona iluminada. Entonces regresó
lentamente, luchando con las náuseas.
Había pasado mucho tiempo alejado del
horror, la destrucción y la muerte súbita.
Probablemente, el desprecio de Rogo
hacia él estaba bien fundado. Se había
vuelto flojo.
Cuando se reintegró al grupo, todos
esperaron en silencio a que hablara.
—Bueno —dijo Muller—, ahora
sabemos para qué lado tenemos que ir.
La pobre criatura lo decidió por
nosotros —se estremeció y continuó—:
Si hubiéramos ido para allí nos podría
haber pasado a algunos de nosotros, o
tal vez a todos.
—¿Qué podría habernos pasado? —
preguntó Shelby.
—Está todo hecho pedazos —
respondió Muller—, pero no lo
habríamos visto en la oscuridad hasta
que hubiera sido demasiado tarde. Ella
tampoco. Alguna máquina o algo se debe
de haber caído y no hay nada más que un
agujero enorme, una o dos cubiertas más
abajo, lleno de agua y petróleo. La
maldita peluca estaba flotando en el
medio, pero a ella no se la veía.
—¿No sabía lo que hacía, no, es
cierto? —exclamó Nonnie—. ¡Oh, por
qué no la detuve! —Su carita se
desfiguró con el llanto.
Su desconsuelo conmovió al mismo
Rogo, que se dio vuelta hacia ella y,
poniéndole una mano en el brazo, le
dijo:
—No es nada, muchacha, hiciste
todo lo que podías. Ninguno de nosotros
fue más vivo.
—¡No te acerques a esa putita! —le
gritó Linda a su marido.
Las lágrimas a punto de caer
desaparecieron súbitamente de los ojos
de Nonnie, que se dio vuelta hacia linda
con la furia de una avispa.
—¿A quién le llamas putita, perra
inmunda?
Curiosamente, al mismo tiempo que
se sentía disgustado por la vulgaridad de
la pendencia, Muller sintió que dentro
de él se encendía una cólera que corría
parejas con la de Nonnie.
—¡Bueno, bueno! —intervino Belle
Rosen, y Manny le advirtió rápidamente
—: No te metas, mami.
Los ojos de Mike Rogo se
endurecieron.
—Tranquila, hermana —le dijo a
Nonnie—. Nadie le llama nada a nadie.
Oíste mal. Ya tenemos bastantes líos,
¿no? —y dirigiéndose a su mujer, le dijo
con la boca torcida—: ¡Basta, basta!
¡Acabemos!
Con la destreza con que un policía
avezado interrumpe un disturbio, Rogo
se colocó de manera que acrecentó la
distancia entre ambas. Hubie Muller se
mantuvo en actitud protectora junto a la
bailarina, que seguía llena de venenosa
furia, con la boca apretada y tensa. Con
su temperamento de pelirroja, aún no se
había descargado.
—¡Me llamó puta!
El salto de cama que Nonnie
sostenía contra su cuerpo y el pelo
desordenado y rebelde, recién lavado,
no contribuían a prestarle dignidad a su
furia. Para su sorpresa, Muller encontró
que la cosa casi le divertía. En realidad,
si se hubiera propuesto imitarlo, Nonnie
no habría conseguido mejor el aspecto
de una prostituta.
—No importa —le dijo—,
probablemente no sea más que un caso
de transferencia.
La cólera de Nonnie se enfrió con la
misma rapidez con que había estallado y
la muchacha miró con curiosidad a
Muller.
—No entiendo lo que quieres decir.
Me imagino que soy una estúpida.
Los ojos porcinos de Rogo miraron
a Muller con aire interrogativo. Él
tampoco había entendido, pero temió
que se hubiera dicho algo por lo cual
tuviese que tomar represalias.
—No —dijo Hubie—, no eres
estúpida.
La muchacha lo miró a la cara,
diciendo:
—No soy una puta —y agregó—:
Trabajo como una condenada para
ganarme la vida.
Muller volvió a sentir esa curiosa
opresión en la garganta y, como una ola,
la necesidad de protegerla, como si
quisiera envolverla y escudarla. De
pronto recordó que Nonnie no tenía nada
debajo de su absurda vestimenta rosada
y sintió que eso la hacía más vulnerable.
Se sintió obligado a acercarse más a
ella y consolarla.
—Claro que sí, Nonnie, eres una
buena chica.
Nonnie respondió con una sonrisa
agradecida y se acercó también a él,
como quien acepta y sella un pacto.
—Si lo que hay sobre nosotros es el
corredor de servicio —observó Scott—
habrá una escalera en ambos extremos.
Tendremos que usar la de delante; a
veces, uno cede un poco de terreno para
ganar más. Será mejor que sigamos.
—¡Oh, mis pies, caminando sobre
esos tubos! —se quejó Belle Rosen.
—Creo que las muchachas deberían
sacarse los zapatos —reaccionó
inmediatamente Scott—. Los tacones son
muy peligrosos.
Cuando reanudaron la marcha, Jane
Shelby se encontró junto a la señorita
Kinsale, que llevaba cuidadosamente los
zapatos en la mano y que le dijo:
—¿No es una maravilla el doctor
Scott? Tan decidido —para luego
agregar, un poco como si lo disculpara
—: Usted sabe que hay muchos
sacerdotes que no lo son.
—Sí —respondió Jane, mientras
pensaba con qué rapidez Scott se las
había arreglado para borrar de su mente
el episodio de la desdichada peinadora.
¿Le habría dedicado un momento más de
atención, una plegaria? Jane se sentía
preocupada por tan tremendo impulso de
acción; sentía que en alguna parte había
algo que no era normal.
James Martin había quedado al lado
de Scott y ambos, mirando
cuidadosamente dónde ponían los pies,
siguieron caminando juntos en silencio.
Martin pensaba si debería confesarle al
sacerdote lo que tan terriblemente le
pesaba en la conciencia, preguntándose
si no sería el momento de librarse en
parte de su tormento, hablando de él.
Scott era tan alto que le llevaba la
cabeza y los hombros, y al mirarlo,
Martin observó la concentración del
entrecejo, la hermosa cabeza y la
crueldad de la mandíbula, y vaciló: el
hombre no se parecía para nada a ningún
sacerdote que él hubiera conocido. No
podía conciliar todo lo que el rostro y la
figura de Scott tenían del típico
muchacho norteamericano con la idea de
que fuera uno de los elegidos del Señor.
La conciencia de James Martin no le
dejaba respiro. Si el barco se mantenía a
flote; si conseguían llegar a la parte
exterior del casco; si el mundo llegaba a
saber su situación; si barcos,
helicópteros o lo que fuera llegaban a
tiempo para rescatarlos, a él le había
salido muy barato.
Había pecado; había trabado una
relación adúltera con una mujer ardiente
y lujuriosa, y debía ser castigado.
Aunque había abandonado bastante su
religión bautista, como ser moral y como
comerciante Martin tenía conciencia de
que las cuentas siempre se pagan. En lo
que Martin difería de la mayoría de los
hombres era en que siempre estaba
dispuesto a pagarlas sin quejarse.
Wilma Lewis no era el tipo de mujer
de quien uno puede despedirse con un
regalo y una palmadita en las nalgas,
como pasatiempo de a bordo, al
terminar el viaje. Era una viuda de
cuarenta y ocho años que había
emprendido el crucero sin otro fin que
procurarse satisfacción sexual. Estaba
dispuesta a dar tanto como recibiera,
pero una vez que lo había encontrado no
iba a dejarlo ir. De origen sueco, era una
mujer hermosa, liberal, de pecho
generoso; su figura era excelente y su
piel delicada destacaba los ojos de
color azul claro, ligeramente
prominentes. Tenía abundante cabello
rubio natural y no tenía inconveniente en
retocarlo con algún enjuague que
acentuara su brillo. Y cuando se
adelantaba, dejando caer la ropa a sus
pies, era una Venus rosada, una
seductora imagen sexual y neumática, en
la cual un hombre podía dejarse hundir
con tanto deleite como tranquilidad.
Todo eso se ocultaba bajo un porte
de matrona recatada y reserva engañosa.
Medía casi un metro ochenta, pero su
gracia y el encanto de su sonrisa hacían
olvidar su estatura. Vestía ropas caras y
de corte clásico y su aspecto exterior
era poco menos que inabordable. Se
necesitaba un hombre de veras para
adivinar el placer y la absoluta falta de
inhibiciones con que estaba dispuesta a
cooperar en el juego sexual.
Un hombre así había sido Hubie
Muller, que había llegado a hacerle una
insinuación, no por respetuosa y
caballeresca menos inconfundible. El
motivo de que no hubiera sido recogida
era que la señora Lewis no andaba en
busca de un caballero.
Con infalible instinto femenino había
seleccionado el personaje que todo el
mundo habría considerado el más
incapaz de tener éxito: mi gallito flaco,
con el pelo ligeramente gris y casi
rapado, cuyos ojos brillaban vivaces
tras los lentes con armazón de oro, de
labios delgados y que vestía de manera
tal vez un poco demasiado llamativa. El
señor James Martin, camisero de
Evanston, Illinois, usaba ropas de su
propia tienda.
Uno o dos indicios recogidos
durante la primera parte del viaje fueron
suficientes para dar el visto bueno a sus
credenciales. Era un comerciante
pueblerino que vivía con su mujer
inutilizada por la artritis y a quien por
primera vez en muchos años le habían
dado rienda suelta para salir de
vacaciones, y viajaba solo. Su
modalidad taciturna indicaba que no
abriría la boca y, en cuanto a su aspecto
suave y descolorido, era la promesa de
que, una vez liberado, se convertiría en
un verdadero volcán de erotismo
inhibido. A los siete días de la partida,
la señora Lewis había organizado un
sencillo experimento. El señor Martin
¿no querría reunirse con ella y con los
Fulano de tal para tomar unos cócteles
en el compartimiento de la señora
Lewis, a las ocho, de etiqueta?
Aparentemente, cuando el señor Martin
llegó, los Fulano de tal habían tenido
que disculparse. Después de un par de
copas, la señora Lewis hizo como que
se ajustaba un broche que sujetaba las
ondas de su cabello que, al soltarse,
cayeron en tina cascada perfumada y
brillante sobre uno de sus hombros
desnudos, convirtiendo instantáneamente
a quien había sido una señora imponente
e inaccesible en una rendida mujer de
ojos húmedos.
No se necesitó nada más; durante
una década, Martin había padecido
inanición sexual. El resto del viaje fue
un torrente desatado.
Fue también uno de los secretos
mejor guardados de la travesía. Durante
el día no tenían contacto alguno; sólo a
la noche, cuando el jolgorio se
interrumpía, Martin se deslizaba
discretamente en el camarote de la
señora Lewis.
No tardó en descubrir la cuenta
inevitable e irrevocable, el precio del
paraíso. Como tantos hombrecillos
insignificantes a quienes muy a menudo
las mujeres pasan por alto, Martin era un
prodigio sexual, y se convirtió en
víctima de sus propias hazañas. La
señora Lewis no estaba dispuesta a
soltarlo y, como el asunto no se había
visto en ningún momento complicado
por el amor y no era más que pura
diversión, no veía por qué no seguirlo
en tierra firme. Ella tenía un apartamento
elegantemente decorado en Chicago,
sobre la avenida del lago, y el comercio
de Martin en Evanston era una perfecta
excusa para un viaje semanal de
negocios. Wilma, entusiasmada, había
hablado extensamente haciendo planes
para tales visitas.
Ése era el pago, en cuotas semanales
y con todas las complicaciones que las
acompañarían: mentiras, subterfugios,
escapadas por un pelo y el inevitable
descubrimiento. Martin era un hombre
moralmente recto que le tenía afecto a su
mujer y no quería hacerla sufrir. Pero
después de haberse acostumbrado a una
existencia asexuada, ahora que había
empezado de nuevo no quería abandonar
y, en especial, no quería abandonar a la
señora Lewis. Sin embargo, tampoco se
moría por tener una amante y, sobre
todo, no quería complicarse la vida.
Pues ahora no se la complicaría.
Podía representarse a medias la
habitación invertida, con los muebles
suspendidos del cielo raso. Conocía
perfectamente la distribución y el
decorado: la colcha de felpilla rosada y
blanca que cubría la cama de plaza y
media, la moderna cómoda de dos
colores, el estilizado mural que
representaba un jardín, la espesa
alfombra, el sofá y los sillones; un
escenario donde habían jugueteado
como grotescos faunos desnudos. Ahora
todo estaría lleno de agua como un
acuario y allí, flotando con sus largas
trenzas deshechas como las de una
sirena, con los ojos un poco salientes
abiertos y fijos, estaría Wilma Lewis.
También el sereno nocturno, que
probablemente lo habría visto salir por
las mañanas, estaría muerto. Nadie lo
sabría jamás y la cosa nunca tendría
consecuencias. Pero esa circunstancia le
imponía una lucha que amenazaba
hacerlo pedazos. Debería estar llorando
a la mujer que con tanta generosidad le
había ofrecido placer y alegría, y no la
lloraba; debería haber ido a verla esa
noche, a pesar de sus protestas; debería
estar muerto con ella y estaba contento
de estar vivo. Había pecado, y el
pecado exigía un castigo, pero él estaba
seguro y libre, siempre y cuando
consiguieran escapar del barco
invertido. O quizá su castigo sería gozar
un poco más de esa parodia de vida,
para luego extinguirse como todos los
demás. Pero, como hombre práctico y
conocedor del mundo, Martin no podía
tragarse una divinidad que, para arreglar
las cuentas con él porque se había
permitido una satisfacción sexual
extraconyugal, segara al mismo tiempo
un millar de vidas.
¿Qué le diría a Scott? ¿Cómo
introducir el tema? Y ¿le importaría a
Scott? No sabía qué podía hacer, o
siquiera decirle, fuera de los
estereotipos a que ya lo había
acostumbrado su propia iglesia: vete y
no peques más y serás perdonado. Pero
Martin no quería el perdón, sino el
castigo por la injusticia de que la señora
Lewis estuviera muerta y él estuviera
vivo.
De pronto lo abrumó la sensación de
que a «Buzz» Scott no le interesarían
demasiado sus minucias sexuales ni las
consecuencias que pudieran tener para
su conciencia. El hombre tenía otras
cosas en la cabeza; otra vez estaba
aceptando un desafío en el campo de
juego. Martin volvió a apretar con
fuerza los delgados labios para que no
se le escapara ninguna tontería que más
tarde pudiera lamentar. Además, le
molestaba el hecho de que el sacerdote
fuera tanto más joven que él.
De manera casi aterradora, Scott
corroboró sus sentimientos cuando se
volvió hacia él y, con un guiño, le dijo:
—Si no se puede ir por el medio,
hay que dar la vuelta por el extremo.
—¿Cree que podremos? —preguntó
Martin.
—¡Seguro! —respondió
lacónicamente Scott.
Y Martin pensó para sus adentros:
«Demonios, puede que Dios necesite
tipos así».
Con un juramento, el Radiante se
resbaló en uno de los tubos, y se habría
caído de no haber sostenido Pamela
firmemente del brazo. La fuerza y el
apoyo de la muchacha lo irritaron hasta
el punto de que se le hizo todavía más
claro que se encontraba
sorprendentemente sobrio.
Bates se había inscrito en el crucero
no tanto en busca de compañía como
porque le daba la posibilidad de beber
tranquilo durante un mes, en
circunstancias placenteras. En Londres
también bebía, pero era más difícil
cuando tenía que ir a la oficina. Un
barco era un maravilloso bar móvil,
liberado de las ridículas leyes de los
establecimientos de tierra, y donde la
posibilidad cotidiana de beber se
extendía hasta el momento en que casi
perdía toda conciencia de esa ansiedad
y esa tristeza inexplicables que lo
embargaban. ¿Triste por qué? ¿Ansioso
de qué? Sencillamente no lo sabía.
Simplemente, parecía que siempre
hubiera habido algo hueco dentro de él,
y lo único que sabía hacer con ese hueco
era llenarlo de alcohol.
Estaba contento con esa muchacha
desgarbada a quien su madre,
evidentemente, había llevado en el
crucero a la pesca de marido. Beber
acompañado era más divertido que
beber solo.
Pamela, con sus ojos claros donde
no se veía jamás ni la sombra de un
reproche, su corto pelo oscuro, su
grueso cuerpo y esas piernas
maravillosas que parecían huecas y en
donde desaparecía el whisky, era la
compañera ideal.
No le pedía nada y mantenía
apartados a los demás. Se sentaba con
él, se quedaba con él y bebía; apenas
hablaba. Bates sabía que se había
destacado en deportes en alguna escuela
inglesa y muy poco más.
El Radiante resbaló otra vez y la
muchacha volvió a sostenerlo con su
fuerte brazo. Bates ocultó su fastidio con
una risa y comentó:
—Es lo que pasa cuando uno está
demasiado sobrio; es peligroso.
Déjame, que estoy bien.
—No, no, mejor que te apoyes en mí
—respondió Pamela con aire herido.
El Radiante no era de ningún modo
un hombre sin corazón; no podía serlo,
con esa interminable soledad que en
vano procuraba extinguir. Únicamente,
no quería que lo molestaran.
—Eres una buena chica —agregó,
venciendo su resentimiento.
La cuestión era que la joven también
estaba en ese momento tan fresca como
una lechuga, porque de otro modo jamás
se le habría ocurrido preguntar lo que
preguntó. Aunque el alcohol que bebía
junto con el Radiante tenía poco efecto
visible externo sobre Pamela,
interiormente estaba tan ebria como su
compañero, inmersa en el angélico
resplandor de la perpetua adoración que
sentía por él. Sin embargo, en ese
momento el golpe que había significado
la pérdida de su madre y el horror de las
cosas que había visto habían borrado en
ella todo rastro de alcohol.
—Tony —le preguntó—, ¿qué te
hace beber así?
El Radiante la miró asombrado y,
para sus adentros, ahogó un suspiro.
También su mujer le había preguntado
eso.
—Nada —replicó—, me gusta la
sensación. Cuando estoy borracho,
quiero a todo el mundo.
—¿Y si no?
Él volvió a mirarla y de pronto
resplandeció y le dijo:
—No me acuerdo.
—¡Oh! —exclamó Pamela—. Por
eso te llaman el Radiante; es como si
irradiaras luz.
—¿De veras? Me imagino que debo
de parecer un estúpido, allí sentado en
el taburete del bar durante todo el día.
Pero todos me parecen tan simpáticos y
me siento tan cerca de ellos…
—¿Y a mí me quieres cuando estás
borracho, Tony?
—¡Prodigiosamente! —respondió el
Radiante—. Eres la luz de mi vida, el
sueño de un borrachín. ¿Conforme?
—¿Y cuando estás sobrio?
—¿Cómo quieres que te lo diga? Es
la primera vez que nos pasa, ¿no? —
exclamó el Radiante con una carcajada.
Se le había escapado como una
broma, pero en seguida se dio cuenta de
la crueldad de su observación. Lo
lamentaba, pero no tanto como para
olvidar el fastidio provocado por la
pregunta de ella, que lo ponía en la
situación tan temida por cualquier
hombre que se vincula con una mujer a
la que no ama.
Le tranquilizó que ella dijera, con
tremenda simplicidad:
—No importa.
Quizás experimentó incluso una leve
sensación de mortificación masculina:
¿por qué no le importaba?
—¡Cuidado! —advirtió Pamela y
volvió a tomarlo del brazo—. Hay otro
de esos estúpidos tubos con un saliente.
La marcha se detuvo repentinamente
y oyeron la voz de Rogo:
—¡Por Cristo emplumado! ¡Estamos
fritos!
Habían llegado a la escalera al final
del corredor.
Capítulo IX
LA AVENTURA DE LA SEGUNDA
ESCALERA
Consternado, el grupo se reunió en
angustiado silencio al pie del pozo que
presentaba el segundo obstáculo. El
haber inventado y adquirido la nueva
habilidad que les había permitido
superar la primera de las escaleras
invertidas les había dado esperanzas y
había renovado la confianza en el
liderazgo del joven sacerdote. Las
escaleras al revés habían dejado de ser
problema y cada paso que los
distanciaba de las cosas innombrables e
inimaginables que iban dejando atrás
hacía también que esos horrores
parecieran menos reales.
No había pendiente que permitiera
izar a las mujeres; aquí, la escalera daba
término al corredor y era una cosa muy
diferente: una ancha escala doble, cuyos
escalones de hierro, así como los
pasamanos de acero pulido, se veían
como una empinada estructura saliente,
suspendida por encima de sus cabezas y
fuera de su alcance. Delante de ellos
había un mamparo de unos tres metros y
medio de altura, por el cual corrían en
líneas paralelas los tubos provenientes
del cielo raso invertido.
«¡Se acabó!», pensó Muller para sus
adentros, dando todo por perdido. El
súbito aflojamiento de su cuerpo le
comunicó su desesperación a Nonnie,
que lo miró con ansiedad. Muller trató
de responderle con una sonrisa animosa,
pero no pudo.
—¿No se puede, verdad? —preguntó
Jane Shelby a su marido.
—No veo cómo —respondió éste.
—Me temo que estamos listos, viejo
—dijo el Radiante, dirigiéndose a Scott.
—¿No tiene más ideas brillantes? —
le preguntó Rogo, volviéndose hacia él
con colérico desprecio.
La insolente ferocidad de la
observación de Rogo era a la vez
irritante y peligrosa; era un desafío que,
a la menor insinuación de ser aceptado,
le daría ocasión de poner en juego sus
puños, la única forma de dominio que
conocía.
Pero Scott no se dejó arrastrar;
después de estudiar la situación durante
un momento, se limitó a observar:
—Ya verán que probablemente la
próxima nos resultará más difícil.
Muller no pudo reprimir una risita al
advertir la forma en que Scott había
demolido tranquilamente el problema al
hablar de «la próxima», aquietando así
el pánico incipiente.
—¿Está loco? —susurró Nonnie,
mirando con aprensión a su compañero.
—Como una cabra —respondió
Muller.
—¿Qué quiere decir con eso de la
próxima? —insistió Rogo, sin perder
belicosidad—. De aquí no podemos
salir.
—Bueno, por lo pronto —replicó
Scott— todavía podemos ver. Pero no
será por mucho tiempo, hasta que se
apaguen las luces.
Se habían olvidado de que
dependían de un equipo de baterías de
emergencia que se agotaba rápidamente.
La idea de que en cualquier momento
podían verse sumidos en total oscuridad
volvió a aterrorizar a todos, con la
posible excepción de la señorita
Kinsale, que rompió el silencio
diciendo:
—Deberíamos agradecer lo que
tenemos. Sí, es cierto.
—Además —prosiguió Scott—, si
piensan que la próxima puede ser peor
todavía, y estar en la oscuridad, ésta
parece bastante más fácil, ¿no?
En ese momento, desde arriba de sus
cabezas, un rostro barbudo y pálido los
observó un momento con un par de ojos
aterrorizados.
—¡Eh, Walio! ¡Muchacho! —
vociferó Rogo—. ¡Busca a alguien, que
queremos subir!
La cabeza desapareció y oyeron
pasos que se alejaban. Esperaron, con el
oído alerta, pero nada sucedió y nadie
vino.
—¡Inmundo, piojoso, cretino! —
gritó Rogo.
—¿No vieron que estaba
mortalmente asustado? —interrogó Scott
—. Lo más probable es que todos los
que están arriba se encuentren en las
mismas condiciones y no sirvan para
nada. Tenemos que confiar en nosotros
mismos.
—¡Claro! —comentó
sarcásticamente Rogo—. Y trepar por la
pared como monos.
—O como la gente.
Scott se adelantó a examinarla y,
mientras lo hacía, los demás advirtieron
algo que su preocupación por la
escalera les había impedido observar
antes.
Patas arriba, la parte más alta del
aparentemente inalcanzable mamparo,
que se convertiría en el piso si
conseguían llegar allí, era igual a la ruta
por donde habían venido —estaba
cubierta de tubos— con la excepción de
que algunos, al descender vertical—
mente por el costado, no sólo eran más
gruesos sino que estaban equipados con
válvulas de distintos tamaños.
Había una espesa envoltura de
amianto en torno de las juntas y, a
intervalos, los tubos estaban asegurados
al mamparo con abrazaderas unidas a
soportes empotrados en la pared, que
sobresalían algo menos de diez
centímetros, pero lo suficiente para dar
apoyo a pies y manos. Dos válvulas de
volante grandes y varias más pequeñas
sobresalían bastante como para ser otra
ayuda.
La esperanza se renovó y el hecho
de que Scott repitiera lo que parecía ser
su frase favorita, «pan comido», hizo
que una vez más les volviera el alma al
cuerpo. El alivio y la admiración
triunfaron sobre las dudas que Scott
despertara en Jane Shelby.
—No es para mí —dijo Linda Rogo.
—Vas a estar terriblemente sólita
aquí abajo, nena —le dijo su marido
sacudiendo la cabeza con expresión
pesarosa.
—No estaré sola —afirmó Linda,
después de decirle dónde se podía ir—.
¿O crees que la vieja gorda va a subir
hasta allí?
Jane Shelby pensó que estaban en el
preludio de una nueva escena de
violencia, pero esta vez Rogo se limitó a
hacerle a Scott un gesto áspero,
diciéndole:
—Irá.
De pronto volvieron a acordarse de
la señora Rosen, de quien todos se
habían olvidado en su euforia, y se
volvieron hacia ella.
—Oigan —advirtió Belle Rosen—,
a mí no tienen ni siquiera que hablarme
de semejante tontería; no puedo. Manny
tiene que ir, pero yo ni lo intentaré. Me
avergüenzo hasta de que puedan
pensarlo.
—Los manteles… —sugirió Muller,
pero Scott no lo dejó terminar.
—Aquí no sirven. Será más fácil
trepar.
—¿Irme y dejarte? —exclamó
Manny—. ¿Estás loca, mami? ¿Quién
dijo que yo podía subir? Todos pueden
irse y dejarnos; no queremos complicar
las cosas.
—No es cuestión de dejar a ninguno
de ustedes, señor Rosen —expresó
Muller con su voz refinada y modulada,
de acento seudoacadémico—. Todos
emprendimos juntos esta peregrinación y
no debemos separarnos.
—¿Por qué? —interpuso
rápidamente Linda Rogo—. Si no
quieren venir, es idea de ellos, no
nuestra. Que se queden. Y lo mismo
todos ustedes —agregó, sintiendo el
choque del disgusto que provocaba en
todos ellos.
—Allá abajo en el comedor —le
preguntó Scott a Belle Rosen—,
¿hubiera creído que era capaz de llegar
hasta aquí?
—No —dijo Belle—, pero que me
levanten es una cosa y trepar es otra. —
Y agregó—: Oh, usted es terrible; me
parece que lo intentaré.
Scott le hizo un gesto casi afectuoso
y le dijo:
—¡Muchacha, así me gusta! En
realidad, haremos que suba usted antes
que nadie, para que pueda ver cómo se
esfuerzan los otros. —Se volvió de
nuevo para mirar hacia el mamparo y
agregó—: Aquí vamos a necesitar el
hacha. ¿Quién la tiene?
Manny Rosen dejó escapar un
gemido y Belle preguntó:
—Manny, ¿qué te pasa? ¿Te sientes
mal?
—¡Si me siento mal! —volvió a
gemir Manny—. Fui el último en subir, y
me la olvidé.
—¡Tenía que ser judío! —estalló
Linda, como si estuviera decidida a
exasperarlos a todos cada vez que
podía.
—¿Y qué tiene que ver ser judío con
olvidarse de algo? —replicó Rosen—.
No debería pasar, pero cualquiera puede
olvidarse de algo cuando está
perturbado.
—Claro, Manny —lo apoyó su
mujer—. ¿Por qué nadie te recordó que
la trajeras? —y, con sorprendente
suavidad, agregó—: Los insultos no
sirven de nada, señora Rogo. Nosotros
somos lo que somos y usted es lo que es,
y no hay que culpar a nadie por eso.
Linda era demasiado estúpida para
captar toda la sutileza de la observación
de Belle, pero estaba dispuesta a
atacarla cuando Rogo intervino
rápidamente:
—Yo iré a buscarla.
Sentía que había perdido posiciones
al no oponerse al liderazgo de Scott, y
quería recuperarlas.
—¡Tú no! —exclamó Linda—. Él se
la olvidó. Que vaya él.
—Vamos, nena —la tranquilizó
Rogo—, no seas así. No puede y,
además, el señor Rosen es amigo mío —
y, en realidad, en ese momento el policía
pensaba en la cantidad de cremas y
sándwiches de tres tapas que había
consumido en el negocio de
delicatessen, siempre regados con una
buena botella de cerveza—. Déme la
cuerda —dijo, volviéndose a Scott.
—¿Se arreglará? —preguntó éste,
entregándole el rollo.
Rogo lo miró de frente y con muy
poca cordialidad, diciendo con calma y
directa insolencia:
—Ya sé que a los de la Policía nos
consideran unos bestias, pero ojo con lo
que piensa de mí.
Todos se quedaron mirando la figura
maciza y compacta que se alejaba por el
corredor en la dirección de donde
habían venido.
—A descansar —sugirió Scott y se
extendió cuan largo era sobre los tubos
—. Pónganse lo más cómodos que
puedan.
—Me gustó lo que dijiste de no
dejar a los Rosen —susurró Nonnie al
oído de Muller—. Son un encanto. Cada
uno piensa en el otro.
Mientras se arrodillaba, se le abrió
el salto de cama y rápidamente se
envolvió otra vez en él, diciendo:
—Dios mío, me da una vergüenza no
tener nada debajo…
Era el primer contacto que tenía
Muller con el paradójico recato de una
actriz profesional y, en cierto modo, le
resultaba conmovedor. Sabía que en ese
momento la timidez de Nonnie era
auténtica. No importaba qué o quién
fuera: ella valoraba su persona. Muller
le sonrió y le dijo:
—Tengo una idea —y,
desabrochándose los tirantes, se los
entregó mientras le decía—. Toma,
átatelos en la cintura.
—¡Oh! —gritó Nonnie—, pero ¿no
se te caerán los pantalones?
—De ningún modo, con esta bodega
de gourmet —afirmó Muller,
palmeándose el estómago—. Los uso
como símbolo, nada más.
—¿Qué es un símbolo? —preguntó
Nonnie.
—En este caso —replicó Muller—,
tratar de convencerme a mí mismo de
que necesito algo para sostenerme los
pantalones.
—¡Oh, qué divertido eres! —
murmuró Nonnie, colgándose de su
brazo, y la presión hizo que Muller se
sintiera recorrido por un escalofrío de
placer.
Incómodamente recostada sobre los
tubos, lejos de donde los demás podían
oírla, Belle le preguntó a su marido:
—¿Qué le pasa a la Linda esa?
¿Quién se cree que es? ¿Y él por qué la
aguanta? Yo no creí que los policías
fueran tan blandos.
—Cree que es mejor de lo que es —
respondió Manny.
—¿Y por qué?
—Iba a ser una gran estrella de cine
y abandonó la carrera para casarse con
Rogo.
—¿Quién lo dijo?
—Rogo.
—¿Y se lo cree?
—Recuerdo que una vez, antes de
casarse, vino al negocio —empezó a
contar Manny—. Tenía un ejemplar del
Life Magazine y me mostró la foto de
ella. Había cuatro o cinco muchachas,
con el título de «Estrellitas hoy, estrellas
mañana». Eran de diferentes compañías
y creo que Linda trabajaba en la
«Paramount». Era mona entonces, y no
parecía echada a perder. Bueno, pues
Rogo me dice: «Manny, ando por las
nubes. Nos vamos a casar. ¡Un pelagatos
como yo casado con una estrella de
cine!». Ves que para él, ya era una
estrella de cine. Y me insiste: «Estoy
loco por ella. ¿Qué derecho tiene un
estúpido policía a semejante maravilla,
una señora que podría ver su nombre en
las luces de las carteleras?». Y yo le
dije que ella también debía de estar
bastante loca por él y me contestó que
todavía no podía creerlo. Y agregó:
«¡Fijaos en mí, un tipo sin educación,
que se crió en la calle!».
—¡Hum! —resopló Belle—. Deben
de haberla sacado de las películas o se
metió en algún lío.
—Creo que estaba en algún teatro de
«Broadway» —dijo Manny—, pero el
espectáculo fracasó. Por más que Rogo
no me dijo nada de eso.
—¿Y qué derecho tiene de
insultarnos o de ofender a un encanto de
chica como Nonnie?
—¿Acaso no pasa siempre así? —
comentó Manny.
—Lo que necesita —afirmó Belle—
es otra buena bofetada.
Pero después de decir eso se quedó
de pronto pensativa, jugueteó con el
desgarrón de su vestido de encaje, se
acarició los pies doloridos y miró un
momento el enorme diamante que
brillaba en su dedo, para terminar
diciendo:
—Qué estupidez haber dicho una
cosa así en este momento, Manny. ¿A
quién le importa? Estamos en un lío
bárbaro, ¿no es cierto?
—No me gusta mentirte, Belle.
—¿Podríamos hundirnos?
—Podríamos.
Durante un momento, Belle guardó
silencio y después dijo:
—¡Qué buena vida hemos llevado
juntos, Manny!
—¡Yo no habría sido nada sin ti! —
respondió él.
—Entonces, ¿de qué sirve tanto
trepar? —suspiró Belle.
—Si hay alguna posibilidad, hay que
aprovecharla, ¿no crees? —replicó
Manny, y Belle no contestó.
La señorita Kinsale no se había
recostado, sino que estaba sentada sobre
los tubos, con las rodillas bien cubiertas
por su anticuado vestido gris. Había
cruzado las manos sobre la falda y
miraba fijamente, sin ver, delante de sí.
Scott abrió los ojos y se sentó. Al
advertir quién estaba frente a él,
interrogó:
—¿Se siente bien, señorita Kinsale?
Ella salió de su ensoñación con un
leve estremecimiento y le dedicó una
pequeña sonrisa radiante que, al
suavizar su expresión, pareció quitar
diez años de su aspecto sencillo y falto
de coquetería.
—Sí, perfectamente —respondió—,
gracias.
—Qué callada es usted —observó
Scott.
Era un eco de lo que pensaban de
ella la mayoría de los que la habían
tratado durante el viaje. La señorita
Kinsale nunca hablaba mucho. Se había
llegado a saber que era tenedora de
libros en un Banco situado en
Camberley, cerca de Londres y que
había ahorrado para hacer un crucero en
sus vacaciones de invierno. Por las
mañanas, en la cubierta de paseo se oía
el ruido de sus pasos cuando daba veinte
vueltas completas, hasta recorrer una
milla. De tarde tomaba el té con un
grupo de señoras, pero escuchaba más
de lo que hablaba. Iba al cine y, durante
las excursiones cuando se bajaba a
tierra, de vez en cuando los demás
advertían su presencia como una figura
menuda, curiosa e interesada que
llevaba una libreta con un lápiz y una
cámara. También compraba una
increíble cantidad de postales para
llevar cuenta de todo lo que había visto
y hecho. Pero nadie sabía qué pensaba o
sentía, ni cómo era.
Después de pensar un momento en la
observación de Scott, terminó por
replicar:
—No hay mucho que decir, ¿verdad?
—y, bajando los ojos, agregó con voz
grave—: Estamos en las manos del
Señor y en Él confío. Gracias por
haberme dejado rezar con usted; me dio
fuerzas.
—Ah… sí —dijo Scott, como
alguien a quien le recuerdan algo que se
le ha olvidado por completo, y le
preguntó—: ¿Confía usted en sí misma?
—Oh, sí —replicó la señorita
Kinsale, cuyos ojos grises se iluminaron
de pronto—. Cuando estoy con usted no
tengo miedo. Siento que está muy
próximo a Dios.
Por encima de sus cabezas volvió a
oírse un ruido y esta vez aparecieron
dos manos; durante un momento, todos
miraron esperanzadamente hacia arriba,
pensando que el primer hombre que
habían visto les enviaba ayuda. Pero en
esos rostros había algo todavía más
extraño que en el primero, una curiosa
distorsión de la boca, de cuyas
comisuras corría saliva, y una mirada
fija, vidriosa y fuera de foco. Los
rostros se desvanecieron, aunque Hubie
Muller intentó retenerlos con un grito.
—¡Eh! ¿Hablan inglés? ¿Français?
¿Deutsch? ¿Parla italiano?
Nadie reapareció y, con gran
sorpresa del grupo, Martin observó:
—En mi opinión, están curdas.
—¿Qué? —exclamó esperanzado el
Radiante—. ¿Borrachos?
Mike Rogo regresaba lentamente,
con el hacha al hombro y el rollo de
cuerda sobre el otro. Parecía
desgreñado y preocupado y tenía
empapados los zapatos y el bajo del
pantalón hasta media pierna.
—¡Fantástico, viejo! —lo saludó el
Radiante.
—¡Bobadas! —replicó Rogo.
Pero a Scott le había llamado la
atención el estado de los pies de Rogo.
—¡Hola! —le dijo—. ¿Cómo se
mojó? ¿Dónde estaba el hacha?
—Bajo treinta centímetros de agua
—respondió Rogo y luego, mirando
hacia el mamparo, agregó—: Será mejor
que empecemos a trepar.
—¡Dios mío, pero entonces se
hunde! —exclamó Shelby, con aprensión
—. ¿Y qué pasó con todos los que
estaban en la cubierta «C», como Acre y
Peters? ¿Y los que se quedaron en el
comedor?
—Sí, ¿qué pasó? —replicó Rogo,
mirándolo con cara inexpresiva.
—Estarán bajo el agua, como los
demás, ¿no? —dijo impensadamente
Pamela Reid—. Nuestro camarote
estaba en la cubierta «B».
Los dientes de Nonnie empezaron a
castañetear.
—¡Oh, Dios mío! —lloriqueó—.
Todas mis amigas… Nicky, Moira,
Sybil, Heather, Jo y Timmy, ¿todas están
muertas?
—¡Sss! —la calmó Muller—. No
pienses en eso.
Se acercó, la rodeó con el brazo y
Nonnie ocultó la cara en el hombro de
él.
—¿Seguía subiendo cuando usted
estuvo allí? —preguntó Scott.
—No —respondió Rogo—. Esperé
un poco para asegurarme. Había atado la
soga a la parte alta de la escalera para
poder volver.
—Puede que el barco haya estado
equilibrándose —dijo Shelby, como
quien silba en el cementerio.
—Puede anegarse y hundirse en
cualquier momento —expresó Martin,
con criterio más práctico.
Todos se miraron alarmados. La
transitoria sensación de seguridad se
desvaneció; la idea de que cada minuto
podía ser el último empezó a tomar
cuerpo.
—Gracias, Rogo —dijo Scott.
Cuando ordenó seguir adelante,
nadie se opuso ni discutió la orden.
Todos sentían la necesidad de
apresurarse. Scott tomó el hacha de
manos de Rogo y la calzó firmemente,
por el pico, en un ángulo de los caños.
Probó el mango y dijo:
—Eso nos dará un buen punto de
apoyo —y, volviéndose a Pamela, le
indicó—: Veamos si puede llegar allí.
La inglesita se acercó al mamparo;
todo su cuerpo transmitía una actitud de
seguridad y confianza en sí misma.
De un puntapié se sacó los zapatos,
se los entregó a él Radiante y empezó a
trepar, afirmándose con manos y pies
poderosos y fuertes. Cuando alcanzó el
mango del hacha se aferró de él para
levantarse y en adelante subió sin
detenerse, hasta que tuvo medio cuerpo
por encima de la parte alta. Entonces
trepó retorciéndose, se puso de rodillas,
giró sobre sí misma y se inclinó hacia
abajo para mirarlos.
—No es tan difícil —fue su
veredicto.
—Buen Dios —exclamó él Radiante
—, ¡mi mujer es una mosca humana!
Algunas risas denotaron que los
ánimos empezaban a levantarse y Muller
pensó que, aparte de cualquier otra cosa,
Scott conocía a fondo la psicología del
atletismo. Había mandado primero a una
muchacha que, al hacerlo en un abrir y
cerrar de ojos, había disminuido los
temores de los demás.
—¿Puedes ver a alguien, Pam? —le
preguntó Scott.
La muchacha se levantó.
—No hay mucha luz. Parece que hay
algo de gente dando vueltas por allá,
pero no podría decirle cuántos son ni
qué es lo que hacen. ¿Quieren que vaya
hasta allá a mirar?
—No —respondió Scott—, porque
si Martin está en lo cierto, si
encontraron bebidas y están borrachos
no servirá de nada. Ahora ayudaremos a
subir a la señora Rosen.
El Radiante levantó la cabeza,
preguntando:
—¿Oí hablar de «bebidas»? —y
cantó—: Si tuviera las alas de un
ángel…
Scott lo pasó por alto y continuó:
—¡No, un momento! Dick, trepa tú
arriba, de modo que puedas darle una
mano desde allí.
Shelby se adelantó para obedecer,
esta vez sin resquemores. Scott había
creado casi un clima hipnótico, similar
al de situaciones que Shelby había
conocido en su época universitaria.
—Sin tensión. ¡Arriba! —dijo Scott
y le dio a Shelby una palmada en las
nalgas, como un entrenador que acaba de
explicar una táctica y manda a los
defensas y ataques a las posiciones de
juego.
Shelby se sintió animado, liviano y
capaz, como en sus días de jugador de
béisbol, cuando se ponía el casco y salía
al campo de juego como suplente.
La euforia se mantuvo y, bajo su
influjo, apenas le llevó unos segundos
reunirse arriba con Pamela.
—Arrodíllate al borde, ahora —
indicó Scott—, que tendrás mejor apoyo
para hacer fuerza. Muy bien, señora
Rosen, ¡arriba!
—¡Arriba! —repitió amargamente
Belle Rosen y se volvió a su marido—:
¿Tengo que hacerlo, Manny?
—Prueba, mami.
Belle se levantó pesadamente y se
adelantó hacia el mamparo; con cada
paso que daba, aproximándose, se hacía
más evidente la dificultad, hasta que
Belle quedó inmóvil al pie del mamparo
y se volvió a mirarlos con sus oscuros
ojos llenos de humillación.
—¡Miren mi barriga! Ni siquiera
puedo acercarme más. ¡Por favor, no me
obliguen!
Scott había hecho una señal a los
hombres; Muller, el Radiante, Martin y
Rogo se le acercaron.
—Mire —le dijo a Belle—, estamos
todos aquí y no la dejaremos caer. En
realidad, usted no es tan corpulenta
como cree. Ponga los pies allá y las
manos aquí y agárrese al borde. Ahora
empuje y tire.
Belle Rose se elevó unos quince
centímetros por encima de sus cabezas,
pero no tardó en gritar que se caía, y, en
efecto, así habría sido si los cuatro
hombres no hubieran sostenido su
cuerpo apretándolo contra el costado del
mamparo.
—Espléndido, señora Rosen —dijo
Scott y susurró a los otros—: ¡Muy bien,
muchachos, arriba!
La enorme figura se elevó otros
quince centímetros y Belle empezó a
chillar:
—¡No, no! ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡No
quiero! —aunque sus gordos dedos
tanteaban en busca de apoyo.
—¡Mami, mami, no te pongas así! —
exclamó Manny Rosen—. ¡Vas muy
bien!
Una vez más, Scott dio la orden y
todos empujaron. Belle se encontraba
ahora a sesenta centímetros del piso,
sostenida por la fuerza combinada de los
hombres, y no dejaba de gritar:
—¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡Manny,
diles que se detengan!
Manny Rosen revoloteaba en torno
del semicírculo de los hombres, gritando
ansiosamente:
—Tal vez sea mejor que no. Puede
que se esté haciendo daño.
Volvieron a empujar y, como si fuera
una pantomima, la gorda Belle ascendió
con un sonido áspero, mientras los tubos
le desgarraban la delantera del vestido.
—¿Puede agarrarse al hacha y
sostenerse un momento?
Belle estaba demasiado asustada
para seguir gritando. Se agarró
frenéticamente al mango, con lo que se
inmovilizó el tiempo suficiente para que
Scott se inclinara y le pusiera la espalda
bajo los pies, mientras los demás
levantaban las manos para sostenerla.
—Ahora, suéltese —le ordenó Scott
— y levante los brazos, nada más, que
de arriba casi pueden alcanzarla.
Hizo un esfuerzo para empujarla,
pero ahora Belle se aferraba
desesperadamente a lo que tenía en las
manos. El sudor le corría por la cara y
un ruido sonoro reveló que se le había
escapado una ventosidad.
Linda Rogo prorrumpió en un
alarido de risa.
Jane Shelby se dio vuelta hacia ella,
gritando:
—¡Cretina!
Linda le hizo una pedorreta tan larga
y sonora como el ruido que acababan de
oír. El brazo de Jane ya se había
levantado para golpearla en la cara,
pero la detuvo la fría voz de Rogo:
—¡Basta, chicas! ¡Basta! Ya habrá
tiempo para jaranas.
Con toda la fuerza de sus músculos,
Scott volvió a empujar.
—Oh —gimió Belle—, ya no puedo
más. Me caigo.
Ya no podía sostenerse y, como
estaba a mitad de camino, los que
estaban abajo —Martin, Rogo, el
Radiante y Muller, que sólo tenía una
altura promedio— no alcanzaban a
sostener su cuerpo contra la pared.
Durante un momento, se tambaleó y
pareció que todo se venía abajo, hasta
que Shelby, desde arriba, la agarró
desesperadamente del oscuro cabello.
—¡No, no! —gritó Manny, que
saltaba de angustia—. ¡Del pelo, no!
¡Del pelo, no! ¡Déjenla!
Pero al sentir el tirón en la cabeza,
Belle levantó automáticamente los
brazos para aliviar la presión y Pamela
Reid, inclinándose tranquilamente, la
tomó por la muñeca y le dijo a Shelby:
—La tengo de una muñeca, ¿puede
usted alcanzar la otra?
Shelby la alcanzó, mientras le decía:
—Tranquilícese, señora Rosen, y no
tenga miedo. En un santiamén estará
arriba.
Al sostenerla habían aliviado en
parte el peso que soportaba Scott, quien
se enderezó rápidamente, puso los pies
de la señora Rosen sobre sus hombros y,
con esa carga increíble, empezó a trepar.
Belle tenía el pálido rostro vuelto
hacia arriba y su pequeña boca de
pólipo se movía lentamente mientra
lloriqueaba y se quejaba. Scott la subió
más y así los dos que estaban arriba
pudieron sostenerla de los brazos y
levantarla hasta que quedó de espaldas,
jadeando y llorando, mientras movía
brazos y piernas como un enorme bebé
gordo.
—Ahora usted, Rosen —indicó
Scott, volviendo a bajar.
Sorprendentemente, el hombrecillo
no protestó, aunque las manos y las
rodillas le temblaban y sacudía la
cabeza de un lado a otro.
—Sí —respondió—, ya voy. Quiero
ir con mami. Tengo que estar con ella.
¿Cómo lo hago?
Muller reconoció en él los síntomas
de un hombre sometido a tensión; un
torrente de adrenalina debía de estar
entrando en su sangre.
—Vaya —le dijo—. No se
preocupe, que lo ayudaremos.
Y así fue: Manny trepó sin la menor
vacilación y ni siquiera se volvió.
Cuando sus pies desaparecieron en la
parte alta, Scott exclamó:
—¡Apuesto a que ustedes,
muchachos, no suben así! Bueno, ahora
el monito. Adelante, Robin. ¿Te damos
un empujón o puedes subir con tu propio
impulso?
—Puedo —respondió el muchacho,
y después de trepar, llamó—: ¡Vamos,
ma! ¡Vamos, Su! Es fácil.
—Sí, cuando uno tiene diez años —
dijo Jane, que sin embargo subió con
una gracia peculiar, seguida por su hija.
—¿Quién sigue? —preguntó Scott.
—Yo —respondió Nonnie.
—Imagínate que es una pantomima.
Las hadas salen por arriba, sonrientes
—le dijo Muller.
Nonnie se acercó a la pared y se
detuvo un momento, mirando hacia
arriba. Era tan diminuta que el mamparo
parecía más alto que antes.
—Oh, este maldito salto de cama —
murmuró.
—¿Por qué no te lo quitas? —
sugirió Linda.
Nonnie no respondió, pero sobre su
labio inferior aparecieron dos
dientecillos y, sin más remilgos, empezó
a trepar. Aunque se lo había asegurado
en la cintura con los tirantes de Hubie,
el peinador se le abrió.
—Al viejo Shelby le toca mirar esta
vez —comentó Linda con una risita—,
aunque no hay mucho que ver.
—El hada Peladilla espera al
muchacho —exclamó Nonnie, saludando
a Muller con la mano.
—¿Quiere subir usted, señora Rogo?
—preguntó Scott.
—¡Ay, tengo miedo! —dijo Linda—.
Necesito que me ayuden. ¿Puede darme
el brazo? Él, no tú —exclamó al ver que
Rogo se adelantaba, y apoyó el pie en el
primer reborde y una mano en un
saliente del tubo.
Durante un momento, el Radiante
pensó que con sujetador y bragas
blancas, ya que le había arrojado la
chaqueta a su marido, linda parecía una
acróbata a punto de subirse al trapecio.
Scott la tomó por el brazo libre y la
empujó.
—¡Dios! —exclamó Linda—. ¡Qué
músculos!
Subió un poco y se detuvo,
volviéndose para mirar, con las
posaderas al nivel del rostro de él.
—¡Ooh! —dijo—. Tengo miedo de
seguir. Empújeme.
«Si será puta —pensó él Radiante
—. Lo está buscando».
Sin la menor vacilación, Scott aplicó
una de sus manazas en el trasero y la
empujó. Linda subió por la pared como
un gato, quejándose.
—¡Eh! ¡No tan fuerte! —pero siguió
trepando.
—¿Puedo probar yo? —preguntó la
señorita Kinsale, sorprendiendo a todos
los hombres reunidos al pie del
mamparo, que se habían olvidado
completamente de ella.
—¿Cree que podrá? —preguntó
Scott.
—Oh, sí —afirmó la señorita
Kinsale—. Cuando era chica y estaba en
el campo, siempre trepábamos a los
árboles, y en realidad es casi como un
árbol, ¿no? Y el doctor Scott nos puso
una rama tan adecuada… No, no,
gracias, realmente no voy a necesitar
ayuda. Pero me harían un favor si alguno
de ustedes me subiera los zapatos.
Se apartó de ellos y trepó la pared
con la misma deliberación tranquila e
introspectiva que caracterizaba todo su
comportamiento.
—Muy bien, muchachos, así es la
cosa. Arriba, que ya perdimos bastante
tiempo —dijo entonces Scott
dirigiéndose a Rogo, Muller, el
Radiante y Martin.
Cuando todos estuvieron arriba, él
empezó a trepar; a mitad de camino se
detuvo, se estiró hasta alcanzar el
pasamanos de la escalera invertida, sacó
el hacha, volvió a clavarla más arriba
para tener un nuevo apoyo y en un
momento se había reunido con los
demás, que lo esperaban extendidos en
el piso del amplio y lóbrego pasillo.
Sentada en el suelo, Belle Rosen
sollozaba incontrolablemente mientras
su marido, de rodillas a su lado, la
rodeaba protegiéndola con sus brazos.
—¡No, no! —la consolaba—. No te
lo tomes así. Ya pasó. Ya está.
—Tengo tanta vergüenza —gimió
ella—. ¡Tanta vergüenza!
—¿Vergüenza? —repitió Rosen—.
¿Vergüenza de qué? Estuviste muy bien.
¿De qué tienes que avergonzarte?
—Me mojé —prosiguió ella—. No
pude evitarlo y nunca más podré mirar a
nadie en la cara. No pude contenerme y
me mojé como un bebé. ¿Qué pensarán
todos?
—¡Nada, mami! ¡Tonterías! ¿Y qué?
¿A quién le importa? Si estuviste muy
bien, te digo! —y, mirando casi con
fiereza a su alrededor, Manny desafió a
los demás—. ¿No estuvo bien, acaso?
¡Realmente!
Para sorpresa de todos, fue el
pequeño Martin, seco y poco
comunicativo, quien dio la respuesta.
—Sí —asintió—, es verdad. Estuvo
realmente muy bien, señora Rosen.
Capítulo X
«BROADWAY»
«Broadway» resultó ser no sólo el
amplio corredor subterráneo de
intercomunicación que les había descrito
Acre, sino también una conejera de
despensas, carnicerías, refrigeradoras
de aves, panaderías y depósitos de
comestibles de toda clase. Allí
desembocaban, a intervalos, muchísimas
escaleras y corredores.
En una visita normal habrían
tropezado con despenseros, personal de
vigilancia, marineros, panaderos con los
brazos blanqueados de harina,
camareros, mozos, obreros del taller de
pintura y de carpintería, maquinistas,
engrasadores y técnicos que, a la hora
del cambio de guardias en la sala de
calderas o de máquinas, iban de un lado
a otro con un mínimo de confusión. Sólo
que ahora estaba todo patas arriba;
sobre ellos se había abatido una
catástrofe, explosiones y muerte, y los
sobrevivientes de la tripulación andaban
en busca de una salida.
Se conocían aproximadamente entre
ellos, o podían identificarse por la ropa,
pero no conocían a los pasajeros que en
ese momento invadían sus dominios: un
grupo extraño, conducido por un
hombrón con camisa blanca de cuello
abierto y que incluía un abigarrado
conjunto de mujeres con los vestidos
desgarrados, una muchacha con un
peinador rosado y otra que sólo llevaba
sujetador y bragas.
De todas maneras, aun si los
identificaban como pasajeros, los
habitantes de «Broadway» nada tenían
que ver con ese grupo. Su misión era
servirlos desde la sombra: hacer el pan,
transformar el cordero en costillitas
adornadas con flecos de papel o en
piezas sazonadas con ajo, batir los
huevos para el soufflé y, a cambio de los
vales, proporcionar el whisky, la
cerveza y el vino. Desde el primer
estremecimiento de las máquinas en el
momento de la partida hasta los últimos
gritos de los marineros de cubierta que
recibían los cabos y aseguraban los
cables al completar la maniobra de
amarre, la mayoría de ellos jamás veía a
un pasajero, ni les interesaba verlo. El
reverendo Scott y su grupo pertenecían a
un país tan ajeno como cualquiera de los
visitados por Gulliver.
Después de la soledad de la cubierta
«D» y del esfuerzo que había significado
el ascenso, podía parecer que la
presencia de la gente que poblaba
«Broadway» sería una especie de
alivio. Por el contrario, resultó más bien
una pesadilla; mientras Scott volvía a
guiarlos una vez más hacia popa y se
alejaban de la escalera, el lugar tomó el
aspecto de un purgatorio por donde la
gente vagaba sin ton ni son. Algunos
estaban ebrios y andaban tambaleándose
y haciendo eses sobre el poco seguro
piso, ya que los tubos y conductos
cubrían aquí todo el ancho del pasillo:
eran más gruesos y tenían más válvulas,
vueltas y salientes.
Entre ellos había un oficial; tenía el
rostro cubierto de sangre seca,
proveniente de una herida en la cabeza y
también le sangraba el hombro, donde
tenía desgarrado el uniforme. En la otra
manga tenía las tres franjas que
indicaban que era segundo maquinista.
No respondió a las preguntas; sus ojos
no tenían expresión y cuando abría la
boca e intentaba hablar no conseguía
emitir sonido alguno. Lo único que
pudieron hacer por él Jane Shelby, la
señorita Kinsale y Susan fue conseguir
que se sentara, restañar la sangre con las
servilletas que traían e impedir que
siguiera vagando, aturdido y sin meta.
Encontraron a dos camareras
inglesas algo menos asustadas que las
demás y que, al reconocerlos, volvieron
por un momento a la disciplina británica
que les había sido inculcada durante los
viajes realizados por el Poseidón
cuando todavía era el Atlantis. Una de
ellas se dirigió a Jane Shelby,
diciéndole:
—¡Oh, señora, qué espanto! No
sabemos qué es en realidad lo que pasó,
ni dónde estamos ni cuántos murieron.
Hay una cantidad enorme de gente
malherida. ¿Usted está bien, señora?
¿Podemos hacer algo por usted?
Jane se sintió conmovida. Era mucho
más lo que esas dos mujeres
aterrorizadas necesitaban que se hiciera
por ellas que lo que, en semejantes
condiciones, ellas podrían hacer por
nadie más.
—No, gracias —les dijo—.
Cuídense ustedes y cuiden de sus
amigos.
El alivio de la mujer fue patético.
—Sí, señora —dijo—, es lo que
tratamos de hacer. Pero en cualquier
momento debe llegar algún oficial y les
dirá cómo llegar al lugar de los botes.
Ya deben de haber echado los botes
salvavidas.
De nada servía decirles que los
botes salvavidas, todavía asegurados a
sus pescantes, estarían a quince metros
por debajo de la línea de flotación y si
alguno se había soltado, o si las balsas
inflables habían llegado a la superficie,
andarían a la deriva, llevando a lo sumo
a uno o dos marineros sobrevivientes,
arrojados al mar desde la cubierta
superior e incapaces de hacer otra cosa
que aferrarse aturdidamente a ellas.
—Sí, seguro que sí —respondió
Jane y su marido se asombró de su
dominio.
—Dicen que tenemos que estar en
nuestro puesto, pero no podemos
encontrarlo —dijo la camarera, y se
alejó junto con las demás.
El mismo Shelby tuvo que hacer un
esfuerzo para no sucumbir al temor
enfermizo y casi infantil de no estar ya
vivo; de estar muerto y encontrarse en el
infierno. Pues los hombres pasaban junto
a ellos como si no estuvieran allí,
rozándolos a veces como si hubieran
sido invisibles. En realidad, en la
penumbra era difícil distinguir nada y, si
Shelby no se hubiera sentido tan
asustado, habría observado que la luz de
las lámparas de emergencia había
disminuido considerablemente.
Apareció un grupo de marineros y
artesanos. Muller, que había seguido
probando todos los idiomas que sabía,
encontró ahora dos criados italianos y se
puso a hablar con ellos.
—Muller pescó un par de criados —
dijo Rogo y, dirigiéndose a Hubie,
agregó—: Pregúnteles para dónde
diablos van.
—¿Qué han dicho? —preguntó Scott.
—No sirve de nada ir para allá —
dijo Muller, señalando a popa, de donde
venía el grupo—. Uno de ellos dice que
está bloqueado. Punto di fermata.
Caótico. Debe de ser un caos; una de las
calderas estalló y otras dos se soltaron y
se cayeron al mar. Lo mismo pasó en la
sala de máquinas y ya no se puede pasar
por allí. Dicen que las turbinas y los
generadores se desprendieron; él miró
adentro y está lleno de muertos. Van a
tratar de ir hacia proa.
—Dígales que nosotros seguiremos
hacia popa —dijo Scott, sin dejarse
impresionar.
—¿Ah, sí? —expresó coléricamente
Rogo—. Y ¿qué tal si nos pregunta a
nosotros? Ya oyó lo que dijeron esos
tipos, y parece que saben lo que hacen.
Un momento antes Rogo parecía
resignado a aceptar el liderazgo de
Scott, pero la atmósfera amenazante del
lóbrego corredor y la confusión que allí
reinaba habían vuelto a perturbarlo.
—Si quiere irse con ellos, allá usted
—dijo tranquilamente Scott—. Pero
¿desde cuándo acepta una situación así,
por lo que le dice alguien más, sin
investigar?
—No dejes que te convenza, Rogo
—gritó Linda—. Yo quiero ir para el
otro lado.
—¡Uf! ¿Quieres callarte un minuto?
—ordenó Rogo.
Su dureza lo había abandonado; era
un hombre recio, pero estaba fuera de su
elemento. En Nueva York, Mike Rogo
era un personaje, pero aquí no era
nadie… Sintió odio hacia Scott, pero
también hacia sí mismo, porque sabía
que básicamente, el sacerdote tenía
razón: una vez emprendida una línea de
acción, no se la abandona sólo por algo
que se oyó decir.
—¡Bueno, bueno, sigamos en la
brecha! —concedió.
—Pregúnteles si quieren venir con
nosotros —le dijo Scott a Muller.
La pregunta provocó una discusión y,
mientras ésta se desarrollaba, un hombre
se separó de pronto del otro grupo y se
acercó al de Scott. Tenía la contextura
de un luchador: fornido, de músculos
poderosos, de pelo escaso y bigote corto
e hirsuto, pero los ojos oscuros eran
sorprendentemente dulces y mansos. Sin
camisa, vestía un rústico mono sostenido
por tirantes, y una gran mata de pelo
negro le cubría el pecho.
Se puso junto a Scott, que era mucho
más alto que él, diciendo:
—Mí va usted.
Eso desencadenó una perorata con
abundante mímica, a la que el hombre no
prestó la menor atención. Muller les
hizo algunas preguntas a los italianos y
le explicó a Scott:
—Es un turco, un engrasador. Parece
que sobrevivió al desastre de la sala de
máquinas porque en ese momento, lo
habían mandado a buscar algunas cosas.
Se llama Kemal y habla turco y griego,
pero apenas sabe unas palabras de
inglés.
Al oír su nombre, el turco asintió
vigorosamente con la cabeza y sonrió,
mostrando varios dientes de oro.
—¡Está loco! —le dijo el italiano a
Muller—. Creo que todos ustedes están
locos, pero de todos modos, ¿qué
diferencia hay? Nos moriremos todos.
El grupo dio la vuelta y empezó a
alejarse; Linda Rogo hizo gesto de
seguirlos. Su marido extendió un brazo y
la sujetó con dos dedos por el elástico
de las bragas; si hubiera seguido
andando, se le habrían roto. Linda
estalló en llanto, se dio la vuelta y
empezó a golpearle el pecho con los
puños, sin que él ofreciera resistencia e
incluso sin que pareciera sentir los
golpes. Finalmente, Linda se detuvo.
Las luces eran ahora bastante más
débiles. La fantasmal población de
«Broadway» los rodeaba a ratos y otras
veces se disipaba, dejando el corredor
casi desierto en el intento de escapar,
surgiendo de los pasillos adyacentes y
volviendo a desaparecer en ellos, la
mayoría incapaces de adaptarse a la
nueva situación de encontrar su mundo
dado vuelta patas arriba. Estaban tan
condicionados por sus antiguos hábitos
que no podían pensar con claridad para
compensar de algún modo la situación.
—Mamá, tengo que ir —dijo Robin
Shelby.
—¡Por favor! —exclamó su padre
—. ¿De veras?
—¿Qué, está prohibido? —acotó
Jane.
—Sí, pero ¿dónde? —insistió
Shelby.
—Por aquí debe de haber uno o dos
para la tripulación —observó Muller—
y debe decir W.C. Pero no se olviden
que las letras estarán al revés.
—Sí, tiene razón —dijo Scott—. Y
les sugiero que si cualquiera de ustedes
tiene necesidades similares, se ocupen
de eso ahora. Yo voy a popa a ver cómo
están las cosas; no sé cuánto más nos va
a durar la luz. Si llegan a apagarse,
habrá pánico entre toda esa gente, de
modo que si eso sucede, todos ustedes
se aplastan contra el costado del pasillo.
Acuéstense, tápense la cabeza con los
brazos y quédense exactamente donde
están. Entonces yo los encontraré por la
voz —y volviéndose al nuevo miembro
del grupo, le dijo—: Venga conmigo.
—Muy bien —asintió el turco.
—Tenemos suerte —comentó Scott
—. Conoce la sala de máquinas.
«¿Suerte?», pensó Muller para sí. ¿O
es que el dinamismo de Scott tenía algo
que se le había transmitido al turco?
¿Qué había hecho que ese animal se
apartara de su rebaño y decidiera
súbitamente jugarse la suerte con ellos?
Era un primitivo, un campesino. ¿Qué
había olido? Quizá su decisión lo había
marcado para la vida o para la muerte.
De todos modos, hasta ese momento
Scott seguía llevando las de ganar.
—Ven, Robin, vamos a ver —le dijo
Jane a su hijo.
El aspecto visual del asunto le
pareció a Jane un completo absurdo
frente a la catástrofe que afrontaban en
medio de la cual el equilibrio entre vida
y muerte no dependía para nada de ellos.
Lo sensato habría sido elegir cualquier
rincón oscuro y haberle indicado a su
hijo que se agachara allí. Sin embargo,
Jane sabía que en cuanto a eso ella
también era víctima de la tendencia
humana a seguir haciendo lo que se
aprendió a hacer o lo que se está
acostumbrado a hacer día tras día en la
vida.
Pensó que incluso en la guerra y
bajo el fuego se construyen letrinas para
que hombres que, en todos los demás
aspectos, están viviendo como animales
puedan apartarse para hacer sus
necesidades a solas. De modo que allí
estaban los dos, atrapados en el pasillo
de un barco invertido que sabe Dios por
qué milagro se mantenía a flote,
buscando una placa de bronce con una
«C» al revés y una «W», el anticuado
signo de ese aparato que la época
victoriana conoció como water closet.
Por más que eran gente inteligente,
habituada a pensar y ya familiarizada
con la nueva arquitectura de su
ambiente, cada descubrimiento era un
nuevo choque y renovaba la sensación
de que se les iba el alma a los pies y de
encontrarse totalmente desamparados.
—¡Oh, mamá! —gritó Robin, y
ambos miraron los seis orinales puestos
al revés que sobresalían de la pared,
próximos al cielo raso, como el friso de
alguna ridícula escultura moderna.
También los inodoros colgaban, sin
agua, con los asientos pendientes de las
bisagras y el colmo de lo disparatado lo
constituían las guirnaldas de los rollos
de papel que llegaban en anchas cintas
hasta el piso.
—¡Mami! —gritó Robin—. ¡No
puedo!
Había usado el nombre que daba a
su madre cuando era más chico, antes de
haberse acostumbrado al «mamá» de los
mayores.
Jane también se acordó de esa época
y respondió:
—Oh, vamos, ya no eres un bebé y
tienes que aprender a tomar las cosas
como vienen y adaptarte. La gente usaba
el suelo mucho antes de que a nadie se
le ocurriera inventar ninguno de esos
cachivaches que están allí en el techo. Y
hasta era más sano, también.
—Mamá, no puedo —protestó Robin
—. Ahí no. Está todo lleno de…
Otros habían estado allí antes que él.
—Bueno, hazlo afuera entonces —
dijo Jane—. No habrá tanta diferencia.
Pero date prisa.
El muchacho todavía vacilaba y por
la mente de Jane pasaron los días y años
en que le había enseñado a sentarse para
controlar esfínteres y recordó la
bendición de tener cañerías e
instalaciones y pensó que, como
muchacho de ciudad, probablemente ni
siquiera cuando había ido al campo de
paseo se habría puesto jamás en
cuclillas tras un arbusto. ¡Qué maravilla
de mundo sanitario habían creado!
—Pero vete, mamá —dijo Robin.
—¡Oh, Robin! —exclamó Jane—. Si
supieras la cantidad de veces que oficié
este rito.
—¡Por favor, mamá! —insistió el
muchacho—. No puedo. Tú dijiste que
ya no soy un bebé.
Claro que no, se reprochó Jane; y,
pensando que era ella quien había
formado sus hábitos, le dijo:
—Bueno, está bien.
—¡Y no te quedes por ahí! Quiero
que te vayas de veras. ¿Viene alguien?
Jane miró por el corredor, que en
ese momento estaba casi desierto y
respondió:
—No. Bueno, entonces date prisa,
Robin. Yo estaré con los demás.
Su instinto le indicó que se quedara
a corta distancia, pero su sentido del
juego limpio se lo vedó y Jane fue a
reunirse con el grupo.
La señorita Kinsale salió a su
encuentro con algo que la preocupaba y
le preguntó:
—¿Lo… lo encontró? El doctor
Scott dijo que tal vez…
Jane disimuló una sonrisa y contestó:
—Sí, lo encontré, pero no sirve para
nada. Imagínese que está todo patas
arriba.
—Ah, claro —murmuró la señorita
Kinsale—, me había olvidado.
—¿Es muy importante? —preguntó
Jane.
—No —respondió la señorita
Kinsale—, en realidad, sólo…
—Pues entonces —dijo Jane— le
sugiero que nos vayamos por ese pasillo
donde está oscuro, nos levantemos la
falda y hagamos tranquilamente nuestro
chorlito, como solíamos hacerlo de
chicas.
Por un momento pensó que no
debería haberlo dicho tan en broma,
pero con gran sorpresa encontró que la
señorita Kinsale no parecía de ningún
modo escandalizada. Se limitó a decir
que le parecía muy acertado y fue tras de
Jane.
Scott no había regresado todavía y,
entregados a sí mismos, sus compañeros
sintieron deseos de investigar.
—Confiemos —dijo el Radiante—
en nuestras narices y en nuestros oídos,
que perciben el aroma del vino y el
sonido de roncas risas.
—Bueno —dijo Pamela, aunque
jamás había sentido menos deseos de
empinar el codo.
La acosaba la idea de su madre,
muerta de algún modo horriblemente
obsceno, en alguna posición grotesca
que no podía siquiera imaginarse.
Pamela sabía por qué habían salido de
crucero: era para que ella conociera
gente nueva y se hiciera de amigos —
casaderos si era posible— y así ampliar
el reducido círculo en que se movía,
como propietaria de un pequeño pero
reconocido negocio de tintorería, en un
distrito de las afueras de Londres.
Pamela no sabía siquiera cómo
llorar a su madre.
El morador de las ciudades conoce
la muerte en el hospital o en casa, los
silencios no habituales, el andar de
puntillas y «ese cuarto» donde, con no
confesada ironía, se entra y se sale con
el menor ruido posible. Pero aquí la
joven se sentía perdida y confusa.
Más desdichada aún la hacía sentir
el hombre que tenía a su lado. Si el
Radiante no hubiera ido esa noche a
golpear en su puerta, Pamela se habría
quedado con su madre. Su insospechada
capacidad para la bebida se había
revelado al principio del viaje, cuando
Pam había sobrevivido a todo el grupo
que una noche, de sobremesa, aceptó la
invitación de el Radiante en el salón de
fumar. Aparentemente, Tony Bates era
remilgado y no le gustaba que las
mujeres se emborracharan, pero esa
muchacha que podía seguirlo whisky a
whisky había sido un hallazgo. De tal
modo había empezado una curiosa
amistad, pero ahora no era momento de
bebidas.
Y sin embargo, a pesar de sí misma,
Pam deseaba que el Radiante volviera a
embriagarse, para sentir de nuevo que le
pertenecía totalmente. Cuando estaba
sobrio tenía una visión demasiado clara
y en su actitud hacia ella había un asomo
de burla que le dolía. Pamela recordaba
esas dos breves expresiones que tanto la
habían herido: «Es la primera vez que
nos pasa» y «Buen Dios, mi mujer es
una mosca humana». Cuando estaba
bebido, se inclinaba hacia ella, le ponía
una mano en el brazo con un gesto casi
afectuoso y le decía: «Viejita, me parece
que estoy empezando a oír lo que dice la
gente. ¿Qué tal si tomamos otro, eh?», y
así Pamela se convirtió en su
compañera.
—Creo que viene de allí —dijo,
señalando hacia adelante, del lado de
babor, que antes había sido estribor y
donde se encontraba la mayor parte de
las despensas, con sus portalones que
las comunicaban con las escaleras
interiores que servían de acceso a las
cocinas.
Había ascensores de servicio para
transportar rápidamente las provisiones
y en un compartimiento se veían
enormes tanques de distintas clases de
cerveza, transportada directamente por
cañerías a la media docena de bares
destinados a los pasajeros.
—¡Vamos, muchacha! —exclamó el
Radiante, tomándola del brazo.
El corazón de Pamela se alegró. A la
sola idea de encontrar bebida, la
conducta de Tony con ella cambiaba:
Pam volvía a ser su compañera y él
confiaba en ella.
Siguieron andando por el corredor
en la dirección que Pam había indicado
y exploraron el pasillo. A un costado se
veía lo que en posición normal había
sido una serie de puertas, de acero hasta
la mitad y de grueso enrejado de
alambre en la parte superior. Ahora
patas arriba, el enrejado estaba en la
parte de abajo y los cajones de madera
de los vinos se habían caído de los
estantes y exhibían las inscripciones
inalcanzables: Vin de Bourgogne,
Bordeaux, Rosé, Côte du Rhône. Las
puertas estaban cerradas con candado y
ambos, contemplando la exhibición que
tenían ante los ojos, se quedaron allí
asidos de la mano como chicos que
miran las jaulas del zoológico.
—Dios —suspiró el Radiante—, lo
que necesitamos ahora es el hacha del
reverendo. Una borrachera de vino es
una maravilla. Se entiende por qué las
bacantes se ponían pámpanos en el pelo
—y, golpeando el metal con los puños,
gritó—: ¡Torturadores chinos!
—¡Oh, Tony! —exclamó la
muchacha, dolida por él.
Sobre el lado opuesto estaba la
bodega del champaña, donde los
cajones, metidos apretadamente hasta el
cielo raso, no se habían movido por la
sacudida del barco y, simplemente,
anunciaban su contenido al revés:
Roederer, Lanson, Veuve-Cliquot
etiqueta amarilla, Mumm, Pommery,
Dom Perignon, Cristal.
—¡Uf, espumante! —exclamó Bates
—. Bebida de mujeres, lo que
recomiendan los doctores de sociedad
en casos de mal de mer o a comienzos
del embarazo —y, con una mueca,
añadió—: Uvas verdes, y no es juego de
palabras; hasta esto tomaría. Pero ¿qué
dice tu naricita?
—Me parece que es más allá —
respondió la muchacha.
Y siguieron el aroma hasta el
depósito de bebidas espirituosas: estaba
abierto. Había cajones y botellas por
todas partes. El despensero, con
uniforme azul, y un marinero medio
desnudo yacían inconscientes ante las
puertas, cada uno con una botella.
—¡Qué maravilla de chica! ¡Qué
maravilla de nariz! —gritó el Radiante
—. El nirvana. Whisky, ron, gin, vodka,
brandy… el paraíso. ¿Qué vas a tomar?
—Tengo hambre —anunció Nonnie
—. No cené mucho.
—Tendremos que encontrar algo
para comer —dijo Muller—. Ven,
vamos a buscar.
El largo pasillo que la tripulación
llamaba «Broadway» no servía sólo de
vía pública sino también de zona de
concentración de grandes cantidades de
provisiones de comidas y bebidas
congeladas o enfriadas, o almacenadas
en depósitos a prueba de ratas y
mantenidas a temperaturas especiales
para que se conservaran.
Cada veinticuatro horas se remitía a
recintos especiales que ya no estaban
sobre el pasillo, sino camino de las
cocinas, todos los pedidos de artículos
enlatados, cereales, mermeladas,
gelatinas, conservas, tocino, jamón,
quesos, manteca y huevos, café, té y
azúcar, pescado, carne y aves,
embutidos, verduras y frutas frescas. De
tal modo, todo se mantenía fresco y se
reducía la probabilidad de desperdicio.
Como no estaban tan firmemente
almacenados como en las bodegas de
abajo ni colocados con tanto cuidado en
los estantes, los comestibles se habían
desparramado por obra de la tremenda
sacudida del barco al darse vuelta y
formaban un montón nada apetecible.
El suelo de la despensa donde se
guardaban los artículos destinados al
desayuno era una masa gelatinosa de
café, harina, leche, tocino, embutidos y
docenas y más docenas de huevos rotos.
Nonnie hizo una mueca y se estremeció.
—Dios —exclamó—, ¡qué
desorden! Una vez estuve en un
espectáculo donde había una escena así.
Dos cómicos con un montón de huevos,
harina y agua, que lo tiraban por todos
lados. Nosotras teníamos que trabajar
seis minutos delante del telón mientras
limpiaban. ¿Todo estará así o tú crees
que podremos encontrar algo? Yo me
arreglaría con cualquier cosa.
Muller se había dejado llevar por el
cuadro que ella le pintaba: algún acto de
las famosas comedias de pastelazos que
encantaban a los chicos, y Nonnie, con
alguna vestimenta absurda, bailando
frente al telón mientras los tramoyistas
se afanaban con palos y escobas.
—Ven —le dijo—, me parece que
más adelante veo algo.
Y pasaron entre montones de
enormes trozos de carne vacuna y ovina,
que debían de haber estado camino de la
carnicería donde se los terminaba de
trocear, y encontraron montañas de latas,
inviolables para cualquiera que no
estuviera provisto de un abrelatas.
—¡Bizcochitos! ¡Cuántos!
Con un gritito de placer, Nonnie se
precipitó hacia delante.
El armario volcado que acertaron a
encontrar se había abierto; era el que
albergaba las provisiones para los
inevitables y aburridos tés de la tarde
que con tanta ansiedad esperan los
ingleses, y que inmaculados camareros
portadores de bandejas de plata servían
todas las tardes a las cuatro en punto en
el salón principal. Además de las latas
de té Oolong, Orange, Pekoe y Earl
Grey China, había pan de sándwich,
patés de pescado, jaleas, mermeladas,
panecillos para tostar, torta de pasas,
petit-fours y paquetes de bizcochos para
el té; en una palabra, estaban todos los
artículos no perecederos necesarios
para el rito.
Todo estaba volcado y se había
caído de los estantes, formando sobre el
piso un revoltijo que no resultaba
desagradable, sino que más bien hacía
pensar en una pila de delicias
comestibles, un verdadero tesoro
navideño; paquetes sin abrir de nueces
de jengibre, obleas azucaradas,
chocolate con cereales, vainillas, todo
mezclado con panecillos, bollos y
montones de petit-fours recubiertos de
azucarados multicolores.
—¡Oh, qué rico! —gritó Nonnie,
fascinada por el espectáculo y abriendo
mucho los ojos, mientras su carita
expresaba anticipada gula—. ¿Con qué
empezamos?
—Espera —le dijo Muller—,
primero podemos ponernos cómodos, a
la manera romana.
Se abrió paso en la pila,
dividiéndola en dos hasta dejar en el
medio un espacio donde pudieran
tenderse uno junto a otro, sin tener más
que estirar la mano para servirse alguna
delicia de las que les ofrecían los
montones. Entonces tomó varios frascos
de dulce, rompió la tapa y los repartió
entre él y Nonnie.
—Lamento no tener té —le dijo—,
pero por ahí debe de haber alguna
máquina de coca.
—No importa —respondió Nonnie,
en forma casi inaudible porque tenía la
boca llena.
Estaba atiborrándose a manos llenas;
aunque en realidad era lo mismo que
servían los camareros, la abundancia
había despertado en la muchacha una
especie de frenesí por comer.
Apoyado en el codo, Muller
sumergió melindrosamente medio
panecillo en la mermelada de frutas y se
lo comió con la misma delicadeza que
podría haber exhibido en una mesa de té
del «Claridge».
—Tú sí que eres un caballero, ¿no?
—comentó Nonnie, riéndose de él.
—¿Cómo definirlas a un caballero?
—le preguntó Muller, divertido—. Yo
he conocido muchísimos en todo el
mundo; es increíble la cantidad de gente
que se las arregla para adoptar aires
aristocráticos.
Nonnie tenía otra vez la boca llena.
Mientras engullía un petit-four de
chocolate coronado por media cereza
abrillantada, sostenía un bollito en una
mano y en la otra un paquete de
bizcochos con crema. Obligada a ser
breve, se limitó a intentar decir:
«bondad», pero le salió algo bastante
ininteligible.
—¿Qué quisiste decir con lo de
estilo romano? —preguntó después de
tragar el bocado.
—Bueno, ya sabes —replicó Hubie
—. Los romanos, en los banquetes,
comían acostados.
—Yo estuve en Roma, pero nunca vi
a nadie comer de esa manera —objetó
Nonnie.
—Me refiero a los antiguos, como
en la época de Nerón.
—¡Ah! —exclamó Nonnie—,
¿quieres decir cuando hacían orgías? Yo
estuve una vez en una orgía, pero en
Londres. Fue espantosamente aburrida.
Todo el mundo se emborrachó y dijeron
que todos teníamos que sacarnos la
ropa.
—¿Y te la quitaste? —preguntó
Muller.
—¡Del todo no! —respondió Nonnie
—. Después nos quedamos por ahí,
riéndonos y pensando qué raros
quedaban los hombres sin pantalones. La
mayoría tiene unas piernas horribles.
—¿Y qué pasó después? —quiso
saber Muller.
—Los hombres estaban demasiado
borrachos para hacer nada. Se apartaron
y empezaron a hacer el salto de la rana y
a caerse. Y como además era invierno y
hacía un frío de todos los diablos, Sybil
y yo volvimos a vestirnos y nos fuimos a
casa.
De pronto le dio la espalda y Muller
la oyó reprimir un sollozo; se preguntó
qué otros recuerdos había removido
súbitamente esa aventura absurda y
creyó entender.
—¿Sybil? —preguntó, tocándole
suavemente el hombro.
—Sí —respondió Nonnie
volviéndose otra vez hacia él y Muller
vio lágrimas en sus ojos—. ¿Hay dulce
de damasco? —preguntó después.
—¡Va en seguida! —respondió
Hubie y, desenroscando la tapa de un
frasco, se lo alcanzó.
Nonnie metió un dedo, se lo lamió,
volvió a hacer lo mismo y se consoló.
—Eres bueno —le dijo—. Entiendes
las cosas, ¿no? Ésa es mi idea de un
caballero.
Muller sentía la más extraña
satisfacción, sin dejar por eso de pensar
que difícilmente podría alguien
encontrarse en situación más peligrosa y,
al mismo tiempo, más ridícula: vestido
con los restos de su traje de etiqueta,
tendido en un barco volcado, en medio
de una montaña de pasteles y junto a una
vulgar bailarina profesional que no tenía
puesta otra cosa que un peinador rosado,
sujeto con sus tirantes. La cara y la
boquita de Nonnie estaban pegajosas de
dulce y migajas, igual que sus dedos;
tendida de costado y apoyándose en el
codo, lo contemplaba con placer
infantil, y Muller estaba absolutamente
fascinado con ella.
Capítulo XI
¿QUÉ PIENSA USTED DEL
REVERENDO DOCTOR SCOTT?
Los miembros de la tripulación
habían empezado a molestar de nuevo.
Aparentemente salían de las paredes,
aunque en realidad provenían de los
pasillos laterales y de los talleres y
depósitos.
El largo corredor resonaba con sus
gritos y llamadas, se oía su respiración
mientras iban de un lado a otro y algunos
estaban llorando. Las escaleras
invertidas les resultaban insalvables. La
mayoría de ellos seguía teniendo una
imagen mental tan nítida de la antigua
topografía del barco que les resultaba
imposible verlo tal como estaba ahora,
volcado, con la obra muerta sumergida a
veinte metros bajo el agua y con la
quilla hacia arriba. Todavía pensaban en
función de los botes y los rollos de
salvamento, y, como nadie venía a
darles órdenes ni consejo, eran almas
perdidas en un mundo que, para ellos, ya
no tenía derecha ni izquierda, arriba ni
abajo.
En la semipenumbra, todavía podían
identificar y evitar las escaleras que
originariamente llevaban del pasillo
hasta la cubierta «D» y que ahora se
habían convertido en pozos. A popa,
toda una sección del piso había
desaparecido y en su lugar había ahora
un pozo negro e insondable.
—Scott tiene razón —dijo Shelby—.
Si las luces se apagan, esto será un
infierno. Esa gente enloquecerá, y será
mejor que no estemos en su camino.
Tanto él como los demás se habían
quedado donde los había dejado Scott.
—¿Y dónde vamos? —preguntó
Rogo.
—Me imagino que hacia un costado,
como dijo Scott —contestó Martin—.
Contra la pared de allí, donde ese tubo
grande nos servirá de protección.
—Me parece bien —dijo Rogo—.
Linda, tiéndete allí, así no te pisarán.
Linda lo insultó, como de costumbre,
pero ya nadie le hacía caso. Su lenguaje
de marinero había perdido toda fuerza y
significado.
Un gran tubo de más de veinte
centímetros de diámetro les ofrecía tanta
más protección cuanto que a intervalos,
y como hongos gigantescos, brotaban de
él manijas y válvulas.
Un viejo criado, vestido con
pantalones de faena y medio achispado,
que llevaba en la mano una botella
cuadrada de «Johnnie Walker» etiqueta
roja, abierta con el simple recurso de
romperle el cuello, se detuvo donde se
habían acomodado Belle y Manny
Rosen, ofreciéndoles un trago.
—No, gracias —respondió Manny
—. No bebo —y, para no herirlo, agregó
—: Me lo prohibió el médico.
El criado no entendió una palabra,
pero sonrió, echó atrás la cabeza y
apuró un largo trago. Después se fue
tambaleándose, tropezó y se cayó de
cara, rompiendo la botella, de la que
sólo quedó intacto el lado que exhibía la
ridícula etiqueta con el hombre de
sombrero de copa, levita y monóculo. El
hombre miró la botella rota, se quedó
allí tendido y empezó a llorar.
—Oh, pobre hombre —dijo Belle
Rosen—, las cosas que pueden pasarle a
uno cuando todo está patas arriba, las
cosas increíbles que uno puede saber de
la gente —y, después de un momento de
silencio—: ¿Sabes qué otra cosa me
gustaría saber, sólo por curiosidad?
—No, ¿qué?
—¿Qué está haciendo Rogo a
bordo? ¿Detrás de quién andará? ¿No te
enteraste?
—Él dice que no sigue a nadie. Dice
que vino de vacaciones, como nosotros
y todos los demás.
—¿Y tú te lo crees? —preguntó
Belle—. ¿Que un policía se tome un mes
de licencia para un crucero como éste?
—Shhh, mami! —susurró Manny—.
No tan fuerte, que puede oírte. De todos
modos, su mujer está con él, ¿no?
—Manny, no seas tan tonto. Eso no
es más que para que la gente no piense,
pero cada vez que algún policía anda
por ahí, por algo es.
—Yo también lo pensé —reflexionó
Manny—, pero ¿por quién puede ser?
Nadie sugirió siquiera jugar a más de
veinticinco centavos la ficha, de modo
que fulleros no tenemos y, de todos
modos, no son la especialidad de Rogo.
—Escucha, Manny —Belle bajó la
voz en tono de conspiración—, ¿no será
que anda detrás del reverendo?
—No seas tonta, mami. De él, todo
el mundo sabe quién es.
—¿Tú sabes algo? —insistió Belle
—. Cada vez que el señor Scott bajó a
tierra cuando hacíamos excursiones, los
Rogo iban a todas partes donde iba él.
—Y unas doscientas personas más
hacían lo mismo y, a veces, nosotros
también —objetó su marido—. Mejor
que busquemos otra cosa, Belle.
—Muy bien, señor sabelotodo —
resopló Belle—. ¿Entonces sabrás algo
más de él?
—No, ¿qué?
—Lo echaron de su puesto.
—¿Sí? ¿Cómo lo sabes?
—Lo leí en The News. Me acuerdo
porque estaba buscando algo en los
anuncios y estaba precisamente al lado:
«El reverendo F. C. Scott se separó de
la iglesia de la Décima Avenida y del
Club de muchachos» y seguía algo de
que en los últimos años entrenó a los
muchachos del Club y consiguieron el
primer puesto en baloncesto, béisbol y
carrera.
—¿Se separó? —repitió Manny—.
Entonces, se fue.
—Manny, hay cosas que todavía no
sabes. En los diarios, se separó quiere
decir que lo echaron. Tal vez hizo algo
con alguna muchacha del coro, como
pasa siempre con los sacerdotes. Tal vez
la violó o la metió en algún lío.
—¡Qué imaginación tienes, mami!
—exclamó Rosen—. Para la gente como
tú se hacen los periódicos
sensacionalistas. La iglesia de la
Décima Avenida está en un barrio malo
y, si Scott entrenaba a los chicos, no
puede haber tenido tiempo para
embaucar muchachas. Quizás era
demasiado bueno y alguien sintió celos.
—Bueno, lo que es seguro es que a
Rogo no le gusta.
—Rogo es como todos esos tipos
recios criados en el East Side; no les
gusta nadie que tenga educación.
Tampoco le gusta el señor Muller; es
posible que él sea el candidato —
observó Rosen, encogiéndose de
hombros.
—El señor Muller es un caballero
—dijo Belle—. A la mujer de Rogo
tampoco le gusta Scott.
—¿Tú crees? Yo diría que Linda se
calentó con el muchacho y él no le hace
caso. ¿Por eso va a querer arrestar a
Scott?
—Pregúntale a Rogo —dijo Belle en
alta voz—; tal vez ahora te lo diga.
—¿Preguntarme qué? —interrogó a
su vez Rogo, que junto con su mujer no
estaba lejos de los Rosen.
—Ahora —le susurró Belle a su
marido.
—¿Detrás de quién iba en este
barco? —preguntó Manny, acercándose
más.
—De nadie —respondió Rogo, pero
Rosen no aflojó.
—¡Oh, vamos, Mike! —insistió—.
Como dice Belle, desde cuándo un
policía importante de «Broadway» se va
de crucero por África y Sudamérica.
¿Qué importa? Ahora puede decírmelo,
ya que fuera quien fuese, si todo el
mundo se ahogó, también está muerto…
a menos que sea uno de nosotros.
—¿Y qué demonios tendría que ver
yo con alguno de ustedes? —inquirió
Rogo, clavándole su mirada más
desconfiada.
—No lo sé —dijo Rosen—. Usted y
yo nos conocemos, pero los demás
¿quiénes son? ¿El señor Muller? ¿El
señor Martin? Los Shelby son una
familia simpática, pero Belle dice que
hasta podría ser… —aquí Manny bajó la
voz, pero sin perder la inflexión
interrogativa—… ¿el reverendo?
La expresión desconfiada de Rogo
no se alteró.
—¿Qué estuvo leyendo Belle? —
preguntó.
—Eso le dije yo —concordó Rosen
—, ¡pero tiene una imaginación! Usted
sabe cómo son las mujeres, y se le puso
en la cabeza que lo echaron de su
trabajo en la iglesia de la Décima
Avenida —mientras deslizaba esa
información, Rosen observó
solapadamente al policía, pero la total
inexpresividad de la cara de Rogo se
mantuvo.
—¿Ah, sí? —comentó.
—Sí —prosiguió Rosen—, lo leyó
en The News, pero no decía por qué.
—No lo sé.
—Tal vez por eso ahora está de
vacaciones.
—Tal vez.
—Como usted.
—Sí, exactamente —dijo Rogo—,
como yo. —Y agregó—: ¿Por qué no se
olvida del asunto, Manny?
Rosen abandonó la partida y, cuando
volvió junto a Belle y ella indagó si le
había preguntado y cuál había sido la
respuesta, contestó:
—Nada. Cuando un policía como
Rogo no quiere hablar, puede ser una
esfinge.
—¿Le hablaste del reverendo?
—Sí, y pensó qué habrías estado
leyendo, igual que yo.
—Puede que alguien esté
equivocado, pero yo nunca vi un
sacerdote como él. Hasta puede que
haya sido un tremendo gángster.
—¡Belle! —le reprochó su marido
—. ¿Cómo puedes ser tan tonta? Todo el
mundo oyó hablar del gran atleta que es
«Buzz» Scott.
—¿Y un gran atleta no puede meterse
en líos? —preguntó Belle sin dar su
brazo a torcer.
—Rogo dijo que me olvidara del
asunto.
—¿Y es eso una respuesta? —
resumió Belle.
Un poco más allá, entre otros
personajes acurrucados lo más lejos
posible del daño que podía producirles
el hato de figuras que vagaban como
zombies en la creciente penumbra de
«Broadway», se desarrollaba una
discusión muy parecida.
—¿Qué piensa usted de nuestro
amigo el reverendo? —preguntó Shelby,
dirigiéndose a Martin.
Por lo que recordaba, era la primera
vez que le formulaba una pregunta
directa, ya que pese a que habían sido
vecinos de mesa, durante el viaje se
habían movido en órbitas totalmente
distintas y Shelby poco o nada sabía del
otro. En verdad, Martin era tan callado,
taciturno y casi invisible que nadie le
pedía opinión, pero ahora demostró ser
bastante charlatán.
—Bueno, si me pregunta —
respondió— le diría que es un gran
muchacho. ¡Sí, señor, un gran muchacho!
Tiene un algo, ¿no? Uno no esperaría,
sabe, que un sacerdote se hiciera cargo
así, ¿no? Fíjese, en mi congregación
tenemos un ministro bautista que no
serviría para un cuerno en un lugar como
éste. Es blando como un bombón; puede
darle a la lengua como Jeremías, pero
apenas si puede levantar del pulpito la
Biblia grande. El sacristán se la sube y
se la baja. Y ahora que lo pienso,
tampoco estoy muy seguro de que sirva
para nada allá tampoco. Le espanta el
pecado y a uno se le caen los pantalones
cuando lo oye hablar del infierno. Lo
llamamos Hosey el infernal, y de su
veta de mezquindad y vileza mejor no
hablemos.
—Oh, señor Martin —exclamó
Susan Shelby— no habla en serio, ¿no?
Un sacerdote no puede ser así, ¿verdad?
—Señorita Susan —respondió
Martin mirándola con aire zumbón
aunque bondadoso—, cuando usted esté
más cerca de la hermosa mujer que será
algún día, se dará cuenta de que la
mezquindad y la vileza no se limitan a
determinada clase de gente. Son algo
universal. ¿A que no se imagina lo que
hizo el otro día? Bueno, no exactamente
el otro día sino un par de semanas antes
que yo saliera. Teníamos una ceremonia
bautismal en la reunión del domingo por
la noche en nuestro centro bautista de
Evanston. Ed Bailey, que es el de la
agencia «Ford», había ido a bautizarse y
Hosey lo metió debajo del agua y lo
tuvo allí hasta que por poco se ahoga;
decía que Ed le había engañado con el
último «Ford» y quería que se lo
cambiara. Ed dijo que Hosey conducía
como un chiflado y que casi había
fundido el motor en los primeros
seiscientos kilómetros, así que no se lo
cambiaría. Cuando Ed se levantó tenía
la cara azul y estaba prácticamente
ahogado y la hermana Stoll, que
esperaba su turno, oyó que Carl
murmuraba: «¿Me vas a cambiar el
coche o te bautizo de nuevo y esta vez
va en serio?». Y después oyó que Ed
decía: «Está bien…», y le dijo algo que
no repetiré delante de la señorita Susan,
pero era algo que podríamos llamar una
reflexión sobre la madre de Hosey, y
espero que me entiendan. ¿No es
increíble? Y después el sermón fue: «Sé
con los demás como quisieras que
fueran contigo» e insistió hasta ponerse
pesado y durante la mitad del tiempo no
le sacó los ojos de encima a Ed Bailey.
Bueno, pues este que tenemos aquí es un
poco más sacerdote. Nos encomendó a
todos al Todopoderoso y después dijo
que lo demás nos correspondía a
nosotros.
—Bueno —interpuso Shelby—, me
parece que no lo dijo así exactamente.
En el equipo de fútbol de Michigan
tuvimos una vez un entrenador ayudante
que solía hablar así: «Muchachos,
deberían agradecerle a Dios
Todopoderoso que los deje salir al
campo llevando los colores de esta
escuela».
Martin sonrió; tenía los labios tan
delgados y tan apretados sobre los
dientes que cuando sonreía parecía más
bien que hacía muecas.
—¿Y qué diferencia hay, si resulta?
—preguntó.
—¿No sabe nada de él? —preguntó
Shelby—. ¿Qué puede haber hecho que
un muchacho como ése, que lo tenía todo
hecho, ya que su familia es millonaria,
son dueños de una cadena de
supermercados, se consagrara a la
Iglesia?
—¿Y cómo saberlo? —replicó
Martin—. ¿Por qué un tipo como Carl
Hosey se hace predicador? Odia a todo
y a todos; su mujer no se anima a abrir
la boca en su propia casa y trata a los
chicos como si estuvieran en un
reformatorio. Y es más, es un enano con
cara de mono y sin embargo todas las
viejas arpías de la congregación lo
adoran y creen que es el tío de
Jesucristo. Este Scott tiene alguna idea
rara de sí mismo y de Dios.
—Creo que no me gusta —dijo de
pronto Susan.
—¡Pero, Susan! —dijo su padre—.
Me extraña. Yo lo admiro mucho y me
parece que siempre fue agradable y
cortés contigo. Y Robin piensa que es
fantástico.
—¡Oh, los chicos! —exclamó Susan
y agregó—: Tal vez sea porque es
demasiado buen mozo.
Martin rió secamente.
—No sabía que alguien puede ser
demasiado buen mozo para una chica.
¿Y qué clase de hombre le gusta,
señorita Susan?
La muchacha reflexionó.
—Bueno, no el norteamericano
típico, no sé si me explico. Y además, a
veces tiene esa mirada rara, así, cuando
lo mira a uno directamente a los ojos.
—Así es como mira un hombre de
bien, ¿no? —preguntó Shelby.
Martin volvió a reírse.
—El hermano Hosey —dijo— jamás
levanta los ojos más allá del tercer
botón de la camisa de su interlocutor.
Tenemos suerte de que no haya sido él
quien estuviera con nosotros, porque
todavía estaríamos allá abajo en el
comedor y Hosey estaría señalándonos
con su dedo huesudo y gritando:
«Arrepentíos, pecadores, que el día del
juicio ha llegado».
La sonrisa se esfumó y la boca se
cerró con una mueca amarga; Martin no
dijo más. «Arrepentíos, pecadores»
había vuelto a traerle todo a la memoria:
la esposa enferma; la amante neumática;
el cuerpo cálido, suave, excitante; el
adulterio y el cadáver flotante. El
secreto que nadie llegaría a saber jamás.
¿Cómo podía Martin descargar su
conciencia culpable? Por su mente pasó
la imagen de atormentados personajes
bíblicos que se daban golpes de pecho y
se desgarraban las vestiduras y, por
primera vez, los comprendió. Habría
querido poder arrancarse las entrañas
con las uñas. ¿Cómo y ante quién podría
confesarse? Sin duda, no ante el mono
que acababa de describir y que no haría
otra cosa que pasarse la lengua por los
labios y pedirle todos los detalles.
¡Infierno y condenación!
Scott y su turco no habían vuelto aún
de su expedición y los Rogo empezaron
a pelearse otra vez.
A nadie le pareció extraordinario
que ambos siguieran con su batalla
doméstica en circunstancias en que el
encuentro podía terminar violentamente
con la muerte de los dos. Insultar y
pelear era algo propio de la naturaleza
de Linda; amarla y apaciguarla eran lo
típico de él.
En realidad, ninguno de los dos se
daba cuenta verdaderamente de la
precariedad de su situación. El mar y la
disposición interna del Poseidón les
resultaban tan poco familiares como la
luna y, para Linda, el barco no era más
que otro hotel, y lo había odiado desde
el momento que subió a bordo.
Ella y Mike vivían también en un
hotel, pero era uno de esos sórdidos
edificios —que se llamaba el «Westside
Palace» y estaba en la Octava Avenida
entre las Calles 48 y 49— en donde el
ascensor era una de esas jaulas
destartaladas que se sacuden
ruidosamente de un lado a otro, el
uniforme del ascensorista está sucio y
jamás tiene el cuello abotonado y rara
vez se atienden las llamadas en el
conmutador. Tenían dos habitaciones con
baño y este último era el centro de
operaciones de errabundas bandas de
cucarachas.
Linda preparaba el desayuno en un
hornillo de gas, pero eso era todo.
Había varios tipos de servicio de
criadas y Linda no hacía trabajo alguno.
En cuanto a Rogo, le venía muy bien
vivir en el corazón del barrio de vida
alegre, y que el conmutador no fuera
atendido no era problema para él, ya que
en su departamento tenía una línea
policial directa que lo comunicaba con
la Jefatura. No le apetecía demasiado la
comida casera, e invariablemente ambos
comían en cualquiera de los centenares
de restaurantes de «Broadway», que
eran parte de la ronda de Rogo.
A los dos les gustaba esa vida.
Tenían entrada libre a los espectáculos y
los mejores asientos en el boxeo
profesional. Mike Rogo era una
personalidad; se lo mencionaba con
frecuencia en las noticias y de vez en
cuando su foto aparecía en los
periódicos.
En «Broadway» había multitud de
Lindas: actrices fracasadas provenientes
de cualquier parte y demasiado inútiles
para trabajar siquiera como «call girls».
Cuando Linda consiguió actuar en un
espectáculo musical de «Broadway» que
resultó uno de los principales fracasos
de la temporada, los críticos, hartos de
las queridas de los promotores ricos que
pretendían pasar por actrices, le dieron
un palo. Linda terminó por casarse con
Rogo para capitalizar la momentánea
fama que éste había alcanzado al
dominar el motín de la prisión de
Westchester Plains, que había costado la
vida a dos guardias tomados como
rehenes. Mike había entrado solo en la
prisión, dado muerte a tres criminales
armados y sometido a los amotinados.
«EL HÉROE DEL MOTÍN DE
WESTCHESTER CONQUISTA A UNA
BELLEZA DE HOLLYWOOD», habían
anunciado los titulares de los
periódicos, cuyo interés por el
contenido romántico de la noticia los
llevó a ignorar el reciente desastre de la
aparición de Linda en «Broadway».
Había parecido un buen recurso
publicitario, hasta que Linda se dio
cuenta con desaliento de que no hacía
más que recibir reflejos de la fama del
pequeño policía de setenta y cinco kilos
que no temía a ningún bicho viviente.
Los directores de reparto tenían siempre
presente que no sabía cantar ni bailar,
que no podía decir siquiera una frase ni
era capaz de atravesar un escenario sin
menear el trasero como una bailarina
equívoca de revista.
Linda volcó su amargura sobre su
marido, que estaba tan orgulloso de ella
como si se hubiera tratado de Doris Day
o de Julie Andrews. Nunca había
entendido el milagro de que Linda se
dignara casarse con él. Durante tres
años ella se había dedicado a
humillarlo, pero la resistencia de Rogo
era invencible. Cuando las batallas
terminaban, con uno de ellos —o ambos
— víctima de la pronta crueldad y
violencia de Mike, él la atendía y amaba
con todo su corazón.
Para Linda, el crucero a bordo del
Poseidón había colmado de algún modo
la medida. El itinerario de la nave había
tocado primero una serie de puertos
donde predominaban las pieles negras y
luego, las de color café y, para ella,
todos los puertos habían sido iguales y
los habitantes, simplemente negros.
Negro era el muchacho del ascensor del
«Westside Palace», con su cuello
desprendido, y también el imbécil que
siempre se quedaba dormido en el
conmutador o, si no, se iba, a la calle a
tomar algo o a comprar cigarrillos. El
portero era negro y las sirvientas
también. ¿Por qué tenía que hacerse un
viaje en barco para ver más negros?
Linda no había podido adaptarse a
ningún grupo de la extensísima y diversa
lista de pasajeros, y había hecho muy
pocos amigos; en esto su situación no
difería de la de Rogo que, empleado
policial, era retraído y solitario.
Además, la gente tendía a apartarse de
él. Para los que odiaban a la autoridad,
Rogo era un policía, y se justificaban
diciendo que no dejaba de serlo porque
estuviera de vacaciones. Otros lo
consideraban un detective famoso y
hábil tirador pero, aunque nunca pasó de
ser una de las bromas de a bordo, nadie
creyó realmente que Rogo no estuviera
en persecución de uno o más de los
pasajeros.
Hasta Linda había llegado a
planteárselo directamente:
«Oye, cretino, ¿me embarcaste en
algún trabajo? De todos modos, ¿qué
maldita idea es esa de venir en este
barco piojoso?», con el único resultado
de que una vez más apareciera en su
rostro impasible una expresión
malhumorada y dolida y, sacudiendo la
cabeza, le contestara: «¡Ay, vamos,
tesorito! ¿Es que un tipo no puede hacer
un viaje? Nunca fuimos a ninguna parte.
¿Por qué no te buscas alguien simpático
para conversar y te entretienes un
poco?», con lo que Linda se quedó tan
en ayunas como antes. Cuando su marido
hacía un arresto, dominaba a un par de
rufianes o dejaba a algún asaltante
muerto sobre el asfalto, ella se enteraba
por los periódicos al día siguiente.
Pero Linda alimentaba además otro
agravio: cuando subieron a bordo del
Poseidón después de haber volado de
Nueva York a Lisboa en un avión fletado
especialmente, incluso el mobiliario un
tanto deslucido y usado del antiguo
trasatlántico de lujo le trajo a la
memoria la tremenda brecha que existía
entre las dos habitaciones y el baño
inmundo que alquilaban en el «Westside
Palace» y el ambiente en que ella se
sentía con derecho a vivir.
En ese momento, acosaba a Rogo
con el mismo tema que ocupaba a los
demás miembros del grupo: Scott.
—Eres un estúpido, Rogo —le dijo
—. Te la das de policía despierto y que
conoce el mundo y dejas que ese pedazo
de carne con ojos que pretende ser
sacerdote te gane la partida.
—¿Y qué quieres que haga? —
replicó hoscamente Rogo.
—Actuar como un hombre —dijo
Linda mientras se sentaba, se
enderezaba y procuraba arreglarse el
pelo—. ¿O es que no ves que está
esperando el momento de tirarse un
lance conmigo?
—Ay, vamos, Linda, ¿de dónde
sacas semejante idea? Puede que sea
loco, pero no podría ser más respetuoso.
—¡Ah! —se rió Linda—. ¿No lo
viste mirarle las tetas a la putita esa?
—¿Por qué le sigues llamando puta a
esa chica? Trabaja en espectáculos,
como cualquiera y, de todos modos,
¿qué hay si le miró los pechos? Es un
hombre, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con
que se tire un lance contigo?
—Me parece —dijo Linda con la
nariz fruncida— que una dama sabe
distinguir a una puta cuando la ve, y me
parece que sé cuándo un tipo está por
tirarse un lance conmigo. Claro que si
no te importa…
—Si se le ocurre hacer la prueba,
puedo partirlo en dos con una sola mano
—afirmó Rogo.
Linda echó atrás la cabeza y los
rulos oscilaron en torno de su rostro de
porcelana.
—Yo no apostaría por ti —dijo—.
En un partido de fútbol vi al señor
reverendo haciendo un juego bastante
recio.
—¡Juego de niños! —exclamó
despectivamente Rogo—. Una patada en
los huevos y todos los guapos se achican
igual.
De pronto se dio cuenta de que
estaba alimentando esa veta de crueldad
que tan fácil e inmotivadamente podía
llevarlo a una explosión agresiva y
volvió al tono plañidero, diciendo:
—Ay, Linda, ¿por qué no nos dejas
en paz a él y a mí? Por lo menos está
haciendo algo, ¿no?
—Muy bien, ¿dónde está ahora? —
preguntó Linda.
—¿No oíste que iban a echar un
vistazo?
—¿Sabes qué me parece? Que se las
piró. Nunca conseguirá que esa judía
gorda trepe por semejantes lugares, ni
nosotros tampoco. Salvará su propio
pellejo.
De pronto se acordó de otra cosa y
le espetó a su marido:
—Y la forma en que me mira la
mujer esa de Shelby, como si yo fuera el
barro de tus zapatos, y me dice cosas. Y
tú ni siquiera defiendes a tu mujer,
después de todo lo que hice por ti.
—De todas maneras, no se las piró
—respondió Rogo—. Ahí viene.
Era tan alto que pudieron verlo por
encima de las cabezas de todos los que
todavía vagabundeaban por el corredor,
mientras se acercaba lentamente a ellos,
todavía acompañado por el turco, que
gesticulaba con brazos y manos como si
quisiera transmitirle algo sin palabras.
En ese momento las luces vacilaron
y después se extinguieron, dejándolos
sumidos en total y absoluta oscuridad.
Capítulo XII
«BORADWAY» EN LA OSCURIDAD
El barco, todavía equilibrado por
ese margen de flotabilidad que lo
mantenía, ni siquiera se movió, mas para
la tripulación el hecho de que las luces
de emergencia se apagaran fue la señal
de que el Poseidón estaba a punto de
hundirse. Las tinieblas que los envolvían
les arrebataron el dominio de sí mismos.
No poder sentir o ver cómo iban a
morir, no poder salvaguardar una última
brizna de dignidad humana y encontrarse
arrojados ciegamente en el olvido fue
algo que los convirtió en una pesadilla
de criaturas enloquecidas de terror, que
se precipitaban en la oscuridad sin saber
adónde, si iban a la muerte o si
escapaban de ella.
Al huir de la muerte, mataban.
Dominados por el pánico, golpeaban
cualquier cosa o persona que tocaban y
cada uno era enemigo del otro. Se
empujaban unos a otros o tropezaban en
el suelo desparejo, se caían y los
pisoteaban. Así murieron algunos.
El pasillo se convirtió en un
pandemónium de gritos, alaridos,
maldiciones, bramidos de locura,
gemidos y llantos, en el que el resonar
de los golpes se mezclaba con los
pesados ruidos de la fuga: pies que
pateaban, corrientes de aire, sonido
metálico de zapatos sobre las cañerías y
gruñidos de dolor. Hedían, porque el
miedo bañaba de sudor sus cuerpos. Los
que no fueron pisoteados se vieron
arrastrados por el torrente como
manadas de lemmings que se precipitan
a la destrucción: cayeron en los pozos
de las escaleras invertidas, para
terminar destrozados en el corredor de
abajo, o encontraron la muerte al caer
por el pozo abierto en el centro del
barco, donde se abogaron.
Sin embargo, el pequeño grupo de
pasajeros acurrucados en los costados
del pasillo, que también corría el riesgo
de contagiarse del pánico que los
rodeaba, mantuvo una apariencia de
disciplina gracias a la advertencia que
les había hecho Scott.
Cuando se apagaron las luces, Scott
se anticipó al pánico en una fracción de
segundo. Dio un violento empujón al
turco, echándolo a un costado y abajo,
mientras le gritaba: —¡No te muevas,
Kemal! —y se plantó al lado de él.
Estaba en su elemento: apartaba o
empujaba los cuerpos que chocaban con
él y, cuando la multitud amenazaba
tragárselo, golpeaba con puños y codos,
pegando y sacudiendo hasta que el nudo
se deshacía. Podría haber sido el
arcángel Miguel luchando con los
demonios del averno.
También Rogo había sido
sorprendido momentáneamente de pie,
pero su instinto de policía lo llevó a
anudar los dedos de la mano izquierda
en el pelo de su mujer para no perder
contacto con ella, mientras asestaba sus
mortales derechazos hasta que se libró
de los que lo acosaban y pudo arrojarse
al suelo, cubriendo a Linda con su
cuerpo, mientras ella se quejaba
plañideramente:
—¡Ay, me has lastimado! ¡Me haces
daño!
Jane Shelby y la señorita Kinsale,
que volvían a «Broadway» por el
pasillo por donde habían ido a hacer sus
necesidades, resultaron ilesas, porque
las luces se apagaron antes de que
llegaran a la puerta que daba sobre el
corredor de trabajo. La espantosa
fantasmagoría pasó junto a ellas y ambas
mujeres, abrazándose, sintieron el aire
que movían al pasar, los olieron y los
oyeron pero, paradas como estaban al
borde de un abismo de tinieblas, no
vieron nada.
Shelby había alcanzado a ver a Scott
cuando volvía y el hecho de que éste
estuviera allí había ahogado el pánico
que también se insinuaba en su interior,
impulsándolo a correr y correr y correr
en medio de las tinieblas hasta que se
encontrara cayendo en la eternidad.
—¡Abajo! —les ordenó a Martin y
Susan, y protegió a su hija, llevándola
contra la pared del pasillo.
Aparte de un pisotón que le dieron
en la mano, estaba ileso. En algún
momento oyó un grito de dolor de
Martin y entonces profirió una sarta de
injurias, con una voz aguda que en nada
se parecía a la suya. De alguna manera,
ese tormento de almas y cuerpos que se
atropellaban a oscuras en un espacio
cerrado era mucho peor que el momento
inicial de la catástrofe, cuando se habían
visto arrojados de cabeza y, en lo que
pareció una fracción de segundo, todo su
mundo dio la vuelta. El purgatorio era
una figura retórica, una idea pasada de
moda, una palabra que se usaba en
maldiciones, una risa; aquí, parecía que
hubieran atravesado físicamente sus
puertas y que se hubiera convertido en
algo viviente.
En la despensa, Nonnie Parry se
acercó a Muller con un gritito
estremecido y quejoso:
—¡Oh, vamos a morirnos!, ¿no?
De eso, Hubie Muller estaba
convencido; de un modo u otro todo se
acabaría.
Sintió que los labios de Nonnie
recorrían su cara, buscándole la boca y,
cuando la encontraron, sintió que eran
tiernos y que conservaban el aroma y el
sabor de bizcochos azucarados y estaban
pegajosos de dulce de damasco. Con la
suplicante voracidad con que se adueñó
de su boca, la muchacha le entregaba al
mismo tiempo su vida y su muerte. En el
momento siguiente, estaban unidos.
Y para Hubert Muller, campeón
discreto y cínico de centenares de
encuentros de alcoba, de innumerables
sesiones, de incontables gemidos y
gritos de sus compañeras y de él mismo,
sobrevino una experiencia singular. Por
primera vez, al hacer el amor, se
encontraba con una pasión que estaba
teñida de piedad y ternura. Jamás había
vivido antes la riqueza que inundaba
todo su ser por obra de esa frágil
criatura asustada que unía con él toda su
pequeñez y que, con todo lo que era o
podía ser, compartía con Muller lo que
sentía como los últimos momentos de su
vida y se convertía toda ella, para él, en
regalo de despedida.
La cautivante dulzura del
agotamiento que se había apoderado
simultáneamente de ambos se apaciguó y
pasó, pero, para Muller, perduró la
abrumadora sensación de compasión y
la necesidad de proteger ese cuerpo con
el cual todavía estaba unido, sin saber
quién era Nonnie, sin haber visto
siquiera cómo era en realidad.
Por la mente de Muller pasó el
eufemismo usado en su clase social para
designar lo sucedido. Había «hecho el
amor» y supo que allí, en la oscuridad,
con esa muchacha desconocida que tan
poco tiempo antes había aparecido en su
horizonte, por primera vez era cierto. El
amor, algo que no había conocido nunca
antes, había brotado en él y ahora lo
envolvía, lo colmaba, lo ahogaba y le
llenaba los ojos de lágrimas.
Se quedaron uno en brazos del otro,
temblando y murmurando, tocándose la
cara con los dedos y dándose cuenta
poco a poco de que, por más que la
muerte corriera y aullara por el corredor
de afuera, ellos todavía estaban vivos.
Los Rosen se resguardaban lo mejor
posible. Manny repetía:
—¡Acuéstate, mami! Quédate
acostada como él dijo y no te preocupes,
que estoy aquí —y, recordando lo que
les había advertido Scott, protegía con
sus manos la cabeza de su mujer.
No le angustiaban imágenes de
Hades, de abismos insondables o de
demonios que alborotaban en las
regiones infernales, ya que la religión
judía no tiene lugar para semejantes
insensateces. Sólo sabía que estaban en
un lío mayúsculo, con un montón de
marineros enloquecidos que aullaban,
empujaban y corrían en la oscuridad, y
procuraba proteger a Belle lo mejor
posible. Cuando un cuerpo lo oprimía o
lo golpeaba, Manny lo rechazaba,
exclamando:
—¡Vamos, fuera!
Mientras, Belle reiteraba:
—¡Manny! ¡Manny! No seas tan
tonto y acuéstate para que no te lastimen.
Ponte ahí detrás. ¡Vaya uno a saber qué
locuras van a hacer!
Las carreras, tropezones y gritos
empezaron a disminuir y desvanecerse
en la distancia y, por sobre el resto del
desorden, se oyó la voz de Scott, que
decía en tono de mando:
—¡Quédense donde están! Que
ninguno se mueva. Ya casi se acabó.
¿Alguno está herido?
—No sabría decirlo —respondió la
voz de Manny—. No podemos ver en
esta oscuridad. Nos han pisoteado todos.
Después los ruidos desaparecieron.
Se oyó algún que otro alarido aislado y
luego quedaron envueltos sólo por el
silencio y la oscuridad.
—¿Alguien tiene un encendedor? —
volvió a oírse la voz de Scott.
—Yo —dijo Shelby.
—Enciéndalo.
Se oyó un clic y resplandeció una
lucecita.
La llama que iluminó parcialmente
el rostro de Shelby con algo de truco de
ilusionismo sosegó los nervios de los
demás, devolviéndoles el sentimiento de
cohesión, de pertenecer a un grupo, de
no estar ya aislados. Martin, Rogo y
Rosen también encendieron sus luces de
posición y se oyó el sonido de fósforos
que raspaban.
—¡Cuídenlos! —se oyó de nuevo la
voz de Scott—. Cuídenlos, que no
sabemos cuánto vamos a necesitarlos.
Nada más que el de Shelby. Dick,
¿quieres levantar tu encendedor? Todos
los demás vengan hacia la luz de Dick,
hasta que nos reunamos y podamos
vernos las caras.
Hubie Muller y Nonnie habían oído
y se acercaron lenta y cuidadosamente,
asidos de la cintura. Nonnie apretaba la
cabeza contra el pecho de él,
moviéndose muy despacio, como si
intentara atravesar la ropa y la piel de
Muller, hasta adentrarse en su corazón.
Se le hacía casi insoportable sentir que
ya no era parte de él.
Guiados por la luz, los Rosen venían
lentamente a lo largo del corredor, y
Belle se quejó:
—¡Oooh, mis pies!
—Quítate otra vez los zapatos —
dijo Manny.
—Estoy mejor con ellos, salvo los
tacones.
—Espera —dijo su marido—.
Dámelos.
Los recibió a tientas, y luego se oyó
el ruido áspero que hizo al partirles las
puntas para que ella pudiera caminar
sobre una superficie plana.
—Debo estar mal de la cabeza; mira
que no haberlo pensado antes… —
comentó.
—Ya está bien que se te haya
ocurrido ahora —dijo Belle,
volviéndose a calzar—. Resulta mucho
más cómodo.
Jane Shelby y la señorita Kinsale
tuvieron que cruzar el pasillo en
diagonal. Estaban firmemente asidas de
la mano y se daban más apoyo con los
antebrazos. Para Jane fue muy
importante que el diminuto faro guiador
fuera de su marido. Su familia estaba a
salvo.
De pronto Jane sintió una presión en
el brazo; la señorita Kinsale se tambaleó
y dio un grito.
—¿Qué pasa? —preguntó Jane.
—Pisé a alguien —fue la respuesta.
—Dios mío —exclamó Jane.
—La pobre no se movió —dijo la
señorita Kinsale, aferrando con más
fuerza la mano de Jane.
—¿La pobre? ¿Cómo sabe que era
una mujer?
—Uno se da cuenta —respondió la
señorita Kinsale—. ¿No podríamos
hacer algo?
—¿En esta oscuridad? —observó
Jane—. Mejor es que hagamos primero
lo que dijo el doctor Scott. Después…
—Sí, claro —accedió
inmediatamente la señorita Kinsale—,
dijo que quería que nos reuniéramos
todos —y luego agregó—:
Probablemente está muerta.
Siguieron andando cuidadosamente y
por el camino tropezaron con otros
cuerpos, uno de los cuales emitió un
quejido de dolor. La señorita Kinsale se
limitó a decir que era un hombre.
Jane se admiró de su equilibrio y
dominio de sí y tuvo la sensación de que
algo extraordinario debía de darle
fuerzas; ella misma se sentía al borde
del colapso.
Cuando consideró que estaban todos
reunidos, Scott indicó a Shelby que
apagara la luz y empezó a pasar lista.
—¿Señora Rosen?
—Ella habla —respondió Belle.
—¿Está bien?
—Sí. Manny me arregló los zapatos.
Les quebró los tacones.
—¿Señor Rosen?
—Muy bien. Alguien me pisó una
mano, pero estoy bien.
En la oscuridad pudieron oír cómo
se sobaba y retorcía la mano.
—Estuvo muy bien lo de los zapatos
—le dijo Scott—. Cualquiera que tenga
ese problema puede hacer lo mismo.
¿Hubie? ¿Nonnie? —llamó después.
—Aquí estamos —respondió Muller
y tuvo la sensación de que jamás
volvería a pensar en él y Nonnie de otra
manera que como «nosotros», si
sobrevivían, pese a que no habían
intercambiado siquiera una palabra de
amor.
—¿Señor Bates? ¿Señorita Reid?
No hubo respuesta y de la oscuridad
llegó la inexpresiva voz de Rogo.
—Deben de haber descubierto de
dónde venía el curda ese.
Probablemente estén con la mona.
Scott elevó la voz y tronó por el
corredor:
—¡Señor Bates! ¡Señorita Reid!
¿Me oyen?
En el hueco silencio que siguió a la
llamada se oyó de pronto la voz aguda
de Jane Shelby:
—Dick, ¿Robin está contigo? Robin,
¿estás ahí?
—¿Robin? —respondió Shelby—.
No, si estaba contigo.
El gemido de Jane se perdió en el
retumbar de la voz de Scott, que volvía
a preguntar:
—¡Señor Bates! ¡Señorita Reid!
¿Me oyen? ¿Dónde están?
—¡Aquí estamos! —respondió
desde más allá del corredor la voz de
Pamela, reconocible aunque ligeramente
distorsionada.
—Ya lo sabía —se rió Rogo—.
¡Borrachos!
—¡Jane! —exclamó, alarmado,
Shelby—. Robin tiene que estar contigo.
Tú fuiste con él.
—No, con la señorita Kinsale. Lo
dejé para volver contigo.
—¿Qué tal si preguntara por
nosotros? —dijo Linda.
—¿Señor y señora Rogo? —se
avino Scott—. ¿Están bien?
—Sí —respondió Rogo.
—¡Para lo que les importa! —dijo
Linda—. Me podrían haber pisoteado
hasta matarme.
—Aquí estoy —informó Martin.
—¿Mami, estás segura? —gritó
Susan—. Robin estaba contigo; aquí no
está.
Jane Shelby luchó contra el pánico
que le inundaba el pecho, mientras su
marido llamaba:
—¡Robin! ¡Robin! ¿Dónde estás?
Luego gritó a Scott:
—¡Frank, falta Robin!
Shelby encendió su encendedor;
algunos fósforos también se prendieron,
pero nada pudieron hacer para rechazar
las tinieblas y sólo mostraron
vagamente, a cierta distancia sobre el
piso, la figura ominosamente inmóvil de
un hombre.
—¡Robin! ¡Robin! ¿Dónde estás?
¡Contéstame! —gritó Shelby, con la voz
quebrada.
También Jane insistió en llamar al
muchacho, y ella y su marido estaban
próximos al pánico cuando en Rogo
asomó una vez más el auténtico policía
profesional.
—Disculpe, señora —dijo—
¿cuándo y dónde lo vieron por última
vez?
La sensatez de la pregunta permitió a
Jane rehacerse un poco, a pesar de las
ideas terribles que la acosaban y del
recuerdo de ese algo blando e inmóvil
que había pisado la señorita Kinsale y
que no había proferido un grito.
—Junto al retrete —respondió—.
Tenía que ir, pero no quiso si yo me
quedaba; tenía vergüenza. Estaba todo
patas arriba y horriblemente sucio. Él no
estaba acostumbrado. Después la
señorita Kinsale y yo… Yo creí que ya
haría rato que estaba de vuelta aquí,
antes de que se apagaran las luces. ¡Oh,
Dios mío! ¡Tengo que ir a buscarlo!
Algo debe de haberle pasado.
Estaba a punto de echar a correr
cuando Scott se acercó a ella y la detuvo
diciéndole:
—¡No, Jane, no! Todavía no. No
debemos separarnos. Espere.
—¡Déjenme ir! —chilló Jane, cuya
voz alcanzaba el nivel de la histeria—.
¡Déjenme ir, déjenme ir, déjenme ir!
—¡Jane, no es posible! —gritó
también su marido, sujetándola mientras
ella se debatía salvajemente—.
¡Domínate! Tenemos que hacer lo que
dice Frank. No sirve de nada en la
oscuridad.
—No podemos hacer nada en la
oscuridad —insistió Scott—. Hay un
puesto de incendios por aquí; Kemal me
lo mostró cuando se apagaban las luces,
y allí tiene que haber lámparas. Tiene
que haber. Denme un par de
encendedores y yo iré con Kemal. Déme
unos minutos, Jane, y tendremos
posibilidades de encontrarlo. Le ruego
que no haga ninguna tontería.
—Frank tiene razón —dijo Shelby.
—Frank siempre tiene razón —dijo
Jane con una súbita y punzante amargura
en la voz. Después, cediendo
completamente a la histeria, gritó con
toda la fuerza de sus pulmones—:
¡Quiero a mi hijo! ¿No entiendes?
¡Quiero a mi hijo!
Susan la tomó en sus brazos,
llorando.
—¡Mami, mami! Ya lo
encontraremos y estará bien. No puede
estar muy lejos —pero ella también
estaba muy asustada.
—Mejor que cuidemos las luces —
dijo Shelby con voz temblorosa y apagó
su encendedor.
Los fósforos se apagaron y todos
volvieron a quedar en la oscuridad, a no
ser por las dos lucecitas de Scott y el
turco Kemal, que se alejaban hacia
popa, iluminando su camino por el
pasillo.
Finalmente, la tenue llama de gas
resplandeció sobre un pasamanos de
acero pulido y una chapa de bronce a la
altura de la rodilla, atornillada al
umbral invertido de una puerta sobre la
cual, en posición normal, se leía «Puesto
de incendio». Scott se detuvo un
momento para orientarse. El cuarto
estaba por debajo del nivel del cielo
raso sobre el cual andaban, ya que el
puesto de incendio había estado,
originariamente, situado en lo alto de
una corta escalerilla que subía desde el
pasillo.
Se las arregló para hacer entender a
Kemal que quería que el turco se
quedara donde estaba y, tomando ambos
encendedores, se puso uno en el bolsillo
y encendió el otro durante un momento
para memorizar la posición, forma y
diseño del pasamanos. Luego apagó la
luz, saltó y, a medias aferrándose, a
medias deslizándose, emprendió el
descenso.
Una vez abajo encendió los dos
mecheros y los sostuvo levantados para
identificar lo que allí había: el invertido
aparato de extinción de incendios, el
equipo de oxígeno, trajes de amianto,
hachas de bombero, cascos, extintores
de espuma y los paneles electrónicos
que se encendían en el preciso momento
en que la temperatura se elevaba en
cualquier parte del barco, por causa de
un incendio, señalando así su presencia
y permitiendo localizarlo. Luego, junto a
la puerta, divisó un cilindro de goma
negra y lo tomó, pero sólo consiguió
desprenderlo cuando recordó que debía
levantarlo en la dirección opuesta a la
cual colgaba. Apretó un botón que había
en la parte baja del objeto y un rayo de
luz amarilla proveniente de la linterna
impermeabilizada atravesó la oscuridad.
Desde arriba, el turco la vio y
exclamó:
—¡Oh! ¡Bien! ¡Más! ¡Más! Mucho
más.
Con ayuda de la luz, Scott localizó
el tesoro escondido que buscaba y
confiaba encontrar: media docena de
poderosos faroles de emergencia para
bomberos, pensados para situaciones en
que no se dispone de iluminación normal
por causa de algún cortocircuito, y una
nueva provisión de linternas de mano
impermeabilizadas, todas forradas de
goma. Los faroles daban una luz tan
poderosa como la de un pequeño
reflector. Eran pesados, debido a las
pilas de gran capacidad con que estaban
equipados, pero, además del asidero
para transportarlos, venían provistos de
correas que permitían asegurarlos a la
espalda y dejar las manos libres.
—¡Muy bien, Kemal! —gritó—.
¡Volvamos!
En el puesto de incendio también
había cuerda, de modo que Scott pudo
atar los seis faroles grandes para que el
turco los subiera de uno en uno, y luego
ató juntas las linternas. Dio una última
mirada a su alrededor en busca de
cualquier otra cosa que pudiera ser útil,
pero aparte de un poco más de cuerda de
nylon que enrolló al pasamanos, se izó y
se reunió con su compañero. Se
repartieron el cargamento, apagaron
todas las linternas salvo dos y
emprendieron el regreso.
A unos treinta metros de distancia, el
grupo que esperaba distinguió el
resplandor de las antorchas.
—¡Gracias a Dios, encontraron luz!
—exclamó Shelby.
—¡Amén! —suspiró la señora
Kinsale.
Capítulo XIII
SUSAN
Scott estaba excitado, eufórico,
triunfante.
—Ahora sí que es una ganga —
expresó—. Si las usamos con cuidado,
nos tienen que durar.
—Qué suerte —murmuró Muller.
—Pero de todos modos, nos
habríamos arreglado sin ellas —dijo
Scott con voz súbitamente implacable—.
¿O creen que me habría dado por
vencido? —Luego, casi como si acabara
de ocurrírsele, preguntó—: ¿No ha
vuelto el muchacho?
—No —dijo Martin.
—¡Pronto, pronto! —gritó Jane,
estremeciéndose—. Déme una de ésas.
Démela ya.
Scott encendió una de las linternas
de mano y el resplandor que le dio en el
mentón puso de relieve el hermoso
rostro; por un momento, Muller pensó
que parecía ligeramente irritado.
—Sí, sí —le dijo a Jane—. Ya lo
encontraremos. Vamos a separarnos; un
grupo buscará y los demás se quedarán
aquí, como base, para el caso de que el
chico reaparezca mientras lo buscamos.
Puede que se haya quedado
momentáneamente aturdido.
—Conmigo no cuenten —protestó
Linda Rogo—. Estoy cansada y me
duele la pierna.
—Déme una luz, que yo voy —dijo
Rogo.
—¡Boy scout! —le gritó su mujer.
—Llévese uno de los faroles
grandes —asintió Scott—. Confío en
que sus ojos verán cosas que a otros se
les escaparían.
Rogo se lo agradeció.
—Muy bien, entonces Jane, Dick y
Susan, Rogo, Martin, el turco y yo.
Hubie, Nonnie y la señorita Kinsale
pueden quedarse aquí, lo mismo que el
señor Rosen y la señora; los dos
necesitan descansar.
Entregó los faroles a Rogo, Shelby y
Kemal y guardó uno para sí; a Jane,
Susan y Martin les dio linternas de
mano. El turco, súbitamente perplejo, no
podía entender lo que pasaba y Scott
tuvo que explicárselo con mímica.
Muller volvió a advertir signos de
fastidio en el rostro de Scott; el
sacerdote no estaba satisfecho y Muller
lo vio mirar rápidamente su reloj
pulsera antes de decir:
—Bueno, adelante pues. Jane, ¿nos
puede mostrar exactamente dónde lo
dejó?
—Creo que era por ahí —dijo Jane,
un poco vacilante, y señaló hacia proa
—, por ese lado. Estoy segura de que
podría volver a encontrarlo. Pero
cuando lo dejé no me fijé cuánto había
andado hasta que me encontré con la
señorita Kinsale. Ella y yo estábamos
juntas cuando las luces se apagaron y…
—de pronto se le cortó el aliento y
añadió—: Dios mío, había una mujer…
por allí.
Scott apuntó hacia el lugar indicado
con la luz del farol, se adelantó y se
arrodilló junto a la mujer, una camarera
con un esquijama blanco, que yacía boca
abajo, con la cabeza metida entre dos
tubos. La examinó durante un momento y
volvió, sacudiendo la cabeza.
Rogo, con la luz de su farol iluminó
el corredor y exclamó:
—¡Jesús! ¡Miren!
Encontraron el cuerpo de un peón de
cocina que había sido pisoteado y los
restos del gordo borracho que se había
caído con la botella de «Johnnie
Walker» y que tenía la columna
quebrada. Tendido, quejándose, había un
hombre con una pierna rota y una mano
lacerada y otro que tenía un brazo
retorcido de tal modo que estaba casi en
la espalda, con la palma hacia arriba.
Estaba inconsciente, y en el largo
pasillo no se veía otro ser viviente.
—Lo siento, no puedo esperar —
dijo Jane, sin recordar siquiera cuánto
había odiado a Scott por la aparente
crueldad con que había abandonado a
los heridos.
—Sí —asintió Scott—, el tiempo
vuela. Además, nada podemos hacer por
ellos.
La búsqueda les llevó más tiempo de
lo que Jane hubiera creído. Era su
primer contacto con lugares que uno ha
visto y que de pronto desaparecen,
haciendo que uno pierda toda confianza
en su propio juicio. La dificultad estaba
en el confuso recuerdo que Jane tenía de
la distancia recorrida y en el hecho de
que olvidaba que debía dirigir la luz
hacia abajo y no hacia arriba para
encontrar la placa de bronce que decía
«W.C.». En una oportunidad, el pequeño
Martin exclamó: «oh, oh» y el corazón
de la madre saltó de terror y de
esperanza, mientras exclamaba:
—¿Qué ha encontrado?
La luz de Martin había iluminado la
bodega donde, entre los dispersos
cajones de bebidas espirituosas,
encogida en una especie de alcoba que
formaban las cajas, estaba Pamela Reid,
sentada con las piernas cruzadas y
sosteniendo en la falda la cabeza de el
Radiante. La muchacha miraba
directamente delante de sí y él estaba
inconsciente. El lugar hedía como una
destilería. Pamela no levantó la vista ni
dijo nada cuando las luces cayeron
sobre ella. Con los dedos acariciaba
suavemente el escaso pelo de el
Radiante.
—Inmovilizado —comentó Rogo.
—Era aquí —se oyó la voz de Jane,
y todos fueron hasta el lugar del pasillo
donde ella estaba señalando el retrete
—. Estoy segura.
No había nadie allí. El pasillo donde
estaban los baños era un callejón sin
salida, donde no había escalera y que a
ambos lados tenía sólo depósitos de
productos envasados: jabones,
detergentes, jabón en polvo y materiales
de limpieza.
—¿Qué puede haberle pasado?
¿Dónde está? —interrogó Jane, tratando
de dominarse.
—No te preocupes —la consoló su
marido—. No puede haber ido muy
lejos.
Se volvió hacia Kemal y le
preguntó:
—¿Dónde están las escaleras… las
otras? ¿A dónde conduce esto? ¿Qué hay
de los demás? ¿Dónde puede haber ido
el chico?
Pero el turco no entendía.
—El tropel iba en las dos
direcciones —dijo Rogo—. Es
asombroso que no haya más muertos o
heridos.
—¿Nadie oyó nada? —inquirió
Martin—. ¿No llamó el muchacho?
—¿Con toda esa baraúnda y
forcejeo? —dijo Shelby—. ¡Sabe Dios!,
puede que haya gritado, pero ninguno de
nosotros lo oyó.
«Todo el mundo —pensó Martin—
piensa o dice, o usa la palabra "Dios"
salvo ese sacerdote».
—Esta tarea le corresponde —dijo
Scott, dirigiéndose a Rogo—. Hágase
cargo.
También Jane se dirigió a él:
—¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde
tenemos que buscar? ¿Hacia dónde hay
que ir?
Parecía que de algún modo, su
condición de policía hiciera más
decisiva su respuesta.
—Abrirnos —replicó Rogo—.
Dispersarnos; no ir todos juntos.
Recordaba partidas que, en los
parques o en los suburbios de Nueva
York, habían buscado niños
secuestrados o perdidos; recordaba el
grupo de hombres que se abrían sobre el
terreno, cubriendo un centenar de
metros, moviéndose lentamente, con los
ojos en el suelo, sabiendo cada uno que
podía ser el primero en tropezar con un
cuerpecito mutilado, y a la vez
temiéndolo.
Pero esta búsqueda no era así, ni
estaban en un lugar donde se pudiera
emplear con provecho ese tipo de
táctica. Si el muchacho había sido
pisoteado y había muerto, deberían
haber encontrado sus restos por las
inmediaciones; si todavía estaba vivo y
había sido arrastrado por el pánico de la
muchedumbre, entonces había que
buscar cuidadosamente en todas las
entradas y salidas.
—Hay que apresurarse —dijo Scott
—. Es posible que no nos quede mucho
tiempo, a menos que sigamos adelante.
—¿Habla en serio? —preguntó Jane
Shelby, volviéndose hacia él—. ¿No nos
queda mucho tiempo para encontrar a mi
hijo?
Scott no respondió y Shelby
intervino:
—Frank no quiso decir eso, mamá.
No hay que perder la cabeza.
—¿Y tú la conservarás, si nuestro
hijo no aparece?
Jane empezó a temblar de nuevo. Su
rostro se había convertido en una
máscara de furia, hasta el punto de que
su marido retrocedió y sólo atinó a
decir:
—¡Pero, Jane!
—Señora —le dijo Rogo—, no se
ponga así. Puede que se haya asustado
cuando se produjo todo el alboroto, se
metió detrás de algo y se quedó
dormido. Con los chicos nunca se sabe.
Empecemos aquí, en el centro y vamos
para ambos lados. Vamos a mirar en
todos los pasillos, ¿eh? Y si una puerta
está, cerrada, yo la pasaría por alto; no
es posible que él haya alcanzado a
abrirla. De todos modos, cuando una
puerta está abierta, puede ser que se
haya trepado por ella. Miren en las
escaleras. ¡Vamos! Pero el muchacho
tiene la cabeza bien puesta, ¿no? ¿No
iría hacia abajo, puesto que sabe que
estamos intentando subir, verdad?
—¿Pero supongamos que lo
golpearon o lo arrastraron? —dijo
Susan Shelby—. ¿Dónde desaparecieron
todos los demás en la oscuridad?
—Claro, claro —dijo Rogo—, pero
no hace falta hablar de eso, ¿no?
El hábito lo hacía volver al burdo
tacto policial que entra en juego cuando
hay la casi certidumbre de estar en
presencia de una tragedia.
—Yo voy a mirar por acá —dijo
Susan.
—¿Dónde? ¿Sola? ¿No debería ir
alguien contigo? —preguntó
ansiosamente su padre.
—No necesito que nadie me
acompañe —respondió la chica—. Sé el
camino. Déjame ir, papi.
Susan quería ser ella quien
encontrara a Robin.
Rogo la miró; Susan era fuerte y
tenía dominio de sí.
—Está bien —dijo—, no le hará mal
dar un vistazo. Es capaz. Mira en los
pasillos al volver y nosotros nos
reuniremos contigo. Martin, ¿por qué
usted y Shelby no empiezan a buscar a
ambos lados en el otro sentido? Y quizá
sea mejor que Scott y el mono ese —
señaló a Kemal— vayan hacia el otro
extremo, en caso de que se hayan
llevado al chico para ese lado.
Luego, dirigiéndose a Jane,
continuó:
—Usted y yo, señora, miraremos
bien por aquí, por las dudas; por si
encontráramos —vaciló—, bueno,
digamos algo que usted pueda identificar
o algo así, o para estar cerca en caso de
que cualquiera de los otros lo encuentre
o necesite ayuda. ¿De acuerdo?
Scott asintió con la cabeza y volvió
a mirar el reloj.
—¿Qué hora es, doctor Scott? —
preguntó Jane Shelby con acento helado.
—Las doce menos cuarto —fue la
respuesta.
—¿Y cuánto tiempo asigna usted a la
tarea de encontrar a mi hijo?
Scott ignoró la pregunta directa y
dijo:
—Haremos lo que dijo Rogo. Él
sabe lo que hace y, si el muchacho está
por aquí, lo encontraremos.
Había aceptado sin discusión las
disposiciones de Rogo y, palmeando en
el hombro a Kemal, salió con él a
explorar la zona de popa.
Susan avanzó cuidadosamente,
dirigiendo la luz de la linterna delante
de ella y a los lados, para asegurarse de
que no había un cuerpo menudo caído
entre las hileras de tubos que ahora le
parecían casi un piso normal. De vez en
cuando, al pasar alguno de los
corredores que salían a derecha e
izquierda de «Broadway», ahora que ya
estaba más allá del respiradero central y
la chimenea de delante, lo iluminaba
fugazmente, pero todavía no entraba a
investigarlo.
Susan estaba muy perturbada. Una
imagen la acosaba: la de su hermano
muerto al pie de la pared que habían
trepado para subir desde la cubierta de
abajo. Se lo imaginaba arrollado por la
chusma presa del pánico, pisoteado, sin
vida. Esa imagen la impulsaba y se
sentía impelida a mirar primero en ese
lugar, para disiparla y convencerse de
que no era verdad.
Otras cosas, sospechadas sólo a
medias, aumentaban su angustia; cosas
que nada tenían que ver con el miedo a
la muerte, ya que Susan, con sus
diecisiete años escasos, alegres,
florecientes, estaba todavía demasiado
próxima al nacimiento para pensar
siquiera en la muerte o en la posibilidad
de no estar ahí respirando, viendo,
oliendo, saboreando, siendo parte de esa
cosa maravillosa que era vivir. Era otra
cosa, una premonición extraña, un atisbo
de desintegración de su familia.
Su hermano había desaparecido y
eso era pérdida suficiente. ¿Qué pasaría
si no llegaban a encontrarlo y al final los
rescataban? ¿Qué hace uno cuando
alguien como Robin desaparece de su
vida? ¿Qué haría su madre? ¿Y su
padre?
La muchacha se decía que amaba a
su hermano; también amaba a sus
padres; pero no sabía de qué estaba
hecho ese amor. A veces Robin era un
poco bruto y ambos se peleaban y
trataban de lastimarse, y una vez Robin
había estado a punto de romperle un
dedo. El amor por su madre era, en
cierto modo, una emulación del tipo de
persona que era Jane y que Susan quería
ser: tranquila, chic, de maneras suaves,
deseables. Susan admiraba a su padre y
sus rasgos ásperos.
El muchacho por quien se había
dejado besar y acariciar una o dos veces
en el sofá y que por primera vez había
pasado la mano por su pecho,
despertando en ella, al mismo tiempo,
anhelo y un terror abismal, era delgado y
de rostro de halcón, un corredor
deportivo. Nervioso, temperamental y
explosivo, Susan recordaba reuniones en
que, al oír el disparo de partida,
arrancaba con tan violento acúmulo de
energía que, en los primeros cinco
metros, ya tenía la carrera ganada. Y en
el toque de la mano de él sobre su
pecho, Susan había sentido, sin aliento,
un peligroso momento de impetuosidad;
sin embargo, lo había enfriado,
dominado y eludido, porque no era así
como ella lo había querido. Poco
después, los dos se habían peleado y
Susan había roto con él porque, aun
siendo atractivo, era insoportablemente
egoísta. Pero el mensaje había llegado a
destino; la llamada la había despertado
y muchas veces después de esa ocasión,
Susan se había preguntado cómo sería,
cuándo sucedería y con quién.
Hermano, madre, padre, amor,
placer, hábito… ¿qué era una emoción?
¿Qué era algo? ¿Qué podía ser más
firme que la seguridad y cohesión de su
familia y la vida placentera que llevaban
todos juntos? Susan no podía recordar
una pelea, ni siquiera un cambio de
palabras entre su padre y su madre.
Sin embargo, la desaparición de
Robin había hecho chirriar algo dentro
de su madre; algo que no era
preocupación ni distracción, que Susan
había percibido sin verlo y que no
comprendía ni había conocido nunca
antes; algo que quemaba extrañamente.
La chica dejó atrás a los otros.
Cuando se volvió pudo ver el
movimiento de las luces y, en algún
momento, uno de los grandes faroles de
emergencia que llevaba Rogo o alguno
de los demás hombres envió su
resplandor todo a lo largo del pasillo,
buscándola y dibujando su sombra sobre
el mamparo que ponía término al
pasillo: una figura juvenil con vestido
corto y el pelo separado de la cara, a
ambos lados de la cabeza. Luego la luz
se apartó y Susan quedó nuevamente
circundada por las tinieblas, salvo la
senda que abría su propia linterna. Vio
que había llegado al borde de la
escalera por la cual habían trepado y
pensó si tendría valor para mirar hacia
abajo.
Envió un rayo de luz hacia abajo y
no vio a nadie, ni vivo ni muerto: no
había más que una película de agua
aceitosa. Aliviada al ver desvanecerse
la certidumbre de la imagen que la
angustiaba, no alcanzó a comprender lo
que eso implicaba; sólo pensó que,
estuviera donde estuviese su hermano,
no había muerto allí.
El paso siguiente era, pues,
obedecer las instrucciones y explorar
cuidadosamente cada pasillo. Susan no
sabía exactamente qué pensar de Rogo,
ya que él y su mujer le resultaban
totalmente ajenos. Despreciaba a Linda
por su ordinariez y su brutalidad, y a
Rogo por la curiosa mezcla de
mansedumbre y crueldad con que la
trataba. Pero el hecho mismo de que
ambos estuvieran tan lejos de su propia
esfera los hacía menos enigmáticos.
Quizás así era la gente que habitaba un
mundo con el cual la propia Susan nunca
entraba en contacto. Por otra parte,
cuando se trató de organizar la búsqueda
de alguien que faltaba, el hombrecillo
vulgar de párpados caídos y extraña
manera de hablar pareció saber lo que
hacía y, en cierto modo, incluso había
comprendido la necesidad de Susan de
hacerse cargo de la misión de encontrar
sola a su hermano.
Cautelosamente, fue hacia el primer
pasillo que había a su izquierda. Dos
puertas estaban cerradas, pero una
tercera, en el extremo más alejado, se
encontraba abierta y cuando Susan
iluminó el cuarto para investigar, creyó
morirse de espanto.
Adentro, por encima de su cabeza,
una «cosa» indescriptible, que le
paralizó el corazón, estaba acurrucada
como si se dispusiera a saltar sobre ella.
Susan creyó ver el pálido rostro de un
muerto, un cuerpo negro como el de un
insecto y no sólo dos brazos que la
perseguían, sino tentáculos que
ondulaban como serpientes y
resplandecían malignamente a la luz de
la linterna. Era tan inesperado, tan
monstruoso, tan increíble, tan inminente
que los miembros se le paralizaron y la
garganta, cerrada, ahogó el grito.
Entonces sintió que la aferraban por
atrás, con un abrazo implacable que la
heló de terror. De un golpe le arrancaron
la linterna de la mano; antes de
extinguirse, la luz cayó sobre la cosa
monstruosa que seguía inmóvil en el
cielo raso y la muchacha se dio cuenta
de que eran otros brazos los que la
apretaban. No había oído los pasos
silenciosos ni la respiración de quien
estaba a sus espaldas, pero esa idea
evitó que se desmayara: el abrazo que la
aprisionaba era humano. Los brazos la
tomaron, la volvieron y la
inmovilizaron, y una mano se apoyó con
fuerza sobre su boca.
Susan sintió que la arrojaban
violentamente de espaldas y, con la
mano todavía oprimiéndole cruelmente
los labios para evitar que gritara, un
cuerpo, algo, alguien se tendió sobre
ella de tal modo que fue incapaz de
moverse.
De modo extraño, Susan podía ahora
separar los dos horrores: la «cosa» del
cielo raso y esa otra que la apretaba,
aprisionándole los miembros y la
voluntad. Se sentía despiadadamente
inmovilizada, no sólo por quien la
aprisionaba, sino por el peso de la
oscuridad misma que la envolvía. Una
mano le arrancó la ropa interior, pero
hasta no sentir el agudo dolor interno,
Susan no entendió que había sido
traspasada por la fuerza; que abusaban
de ella, la forzaban, la profanaban y
poseían.
Por extraño que parezca, la palabra
«violación» no le pasó por la cabeza.
Sólo se dio cuenta de que le hacían algo,
de que ella estaba imposibilitada de
moverse o de gritar, desvalida ante la
herida y la tremenda indecencia de la
agresión. La mano que la asfixiaba la
oprimía de tal manera que Susan sintió
que sus propios dientes le cortaban los
labios. ¡Oscuridad, maldad y dolor!
La agonía prosiguió. Susan habría
querido derramar lágrimas como una
criatura castigada, pero no podía. A sus
oídos llegaban ruidos que no se parecían
a ningún otro que ella hubiera oído
antes; apenas humanos, pero espantosos
en su intensidad y, por fin, no pudo hacer
otra cosa que quedar allí tendida, llena
de conocimiento y sabiduría, pensando
cuándo acabaría.
Los ruidos y los movimientos
cesaron y el cuerpo aún yacía sobre ella.
El dolor físico disminuyó, pero algo
empezó a doler dentro de ella, en el
centro mismo de su ser, algo como
aflicción y desconsuelo. La mano se
apartó de su rostro, pero a Susan ya no
le importó; ni siquiera pensó en llamar
ni en dar cauce a un grito. Estaba
perdida; la oscuridad era un pozo sin
fondo dentro del cual caía y caía y de
donde nunca podría volver a salir. No se
dio cuenta de que sus brazos ya no
estaban sujetos ni de que la persona que
estaba sobre ella la había soltado.
Inconscientemente, movió la mano y
tocó la linterna. Sus dedos se cerraron
sobre ella y, casi sin saber lo que hacía,
encendió la luz e iluminó el rostro que
había encima del suyo.
Era casi el de un niño: un muchacho
de pelo rubio, de no más de dieciocho
años; probablemente, eso fue para ella
el mayor choque. Durante el fragor de lo
que le hacían en la oscuridad, Susan no
había podido de ningún modo hacerse
una imagen del asaltante; a ella no había
llegado nada que pudiera ayudarla a
representárselo, sino sólo un efluvio de
bestialidad que lo envolvía todo. Y aquí
no había más que un chico abochornado,
de pelo color arena y ojos celestes, con
una naricita conmovedora, mejillas
sonrosadas y una boca casi femenina.
«¡Cómo! —pensó Susan,
profundamente sorprendida—, pero si
no es más que un chico».
—¡Oh! —dijo el muchacho—. Eso
no. No me mire. No me pude aguantar.
Se apartó de ella, se puso de
rodillas, tanteó durante un momento,
tomó la linterna de manos de Susan y
dirigió la luz sobre ella. Encandilada
por el resplandor, ella oyó un susurro
espantado:
—¡Oh, Dios! ¡Se lo hice a una
pasajera! ¡Dios! Creí que era una
camarera —y repitió—: ¡Se lo hice a
una pasajera! ¡Me colgarán!
Sus ojos estaban llenos de terror.
—¡Que me maten! Usted es una
pasajera. La vi antes, cuando lustraba
los bronces en cubierta. No quise
hacerle mal. Creí que me iba a morir y
había unas faldas y pensé, bueno, la
última vez. Cuando uno cree que se va a
morir, no sabe lo que hace. Pero si
hubiera sabido no lo habría hecho.
Y de pronto soltó la linterna, se
llevó las manos a la cara y se echó a
llorar, no como un hombre, sino como
habría llorado Susan si hubiera sido
capaz de hacerlo.
Era tan infantil que ella lo
tranquilizó:
—¡Sssh! ¡No llores así! Ya pasó.
Fue sin querer y yo no diré nada. Nadie
lo sabrá. Por favor, no llores así.
Pero él no podía parar, lleno de
remordimiento, horror y miedo por lo
que había hecho, por la tremenda e
imperdonable transgresión que era no
tanto el estupro como los límites que
había excedido.
—Bueno —se oyó decir Susan—, no
te lo tomes así. Ven, apoya la cabeza un
momento.
Y lo obligó a inclinarse y le tomó la
cabeza entre sus brazos. Ésta no era una
Susan que ella hubiera conocido antes.
Veía las lágrimas que manaban de los
ojos azules, rodando y dejando huellas
en las mejillas sonrosadas, y veía
temblar los labios bien dibujados. Él era
tan joven y Susan súbitamente tan vieja
que sintió que le tocaba el corazón: lo
sostuvo en sus brazos, le pasó la mano
por el pelo sedoso, lo aquietó y lo
tranquilizó hasta que él dejó de llorar y
se quedó allí acurrucado.
—¿Cómo te llamas? —preguntó esa
otra Susan que ella aún no conocía.
—Herbert.
—¿Cuántos años tienes?
—Dieciocho.
—¿Y qué eres?
—Marinero, señora…, señorita.
Las respuestas llegaban a medias
ahogadas, porque él tenía sepultado el
rostro en la tela que cubría el pecho de
Susan. De algún modo, el diálogo le
parecía a él tan natural como a ella y,
por un momento, se tranquilizó.
—¿De dónde vienes?
—Hull —fue la respuesta.
—¿Hull? —repitió Susan—. ¿Dónde
queda?
—Bueno, usted sabe, en el Humber,
en la costa noreste.
—¿Tus padres viven todavía?
—¿Los viejos? ¡Claro! Pa vende
pescado y patatas fritas y Ma lo ayuda.
Yo no podía aguantar el olor.
—¿Y te escapaste al mar?
—¡Oh, no, señorita! Mi Pa no es de
ésos. Fui a la escuela de aprendices y
siempre voy a casa cuando estoy franco.
Son bárbaros, Ma y Pa.
Aparentemente, al decirlo volvió a
sentir la enormidad y el absurdo de lo
que había hecho y de dónde se
encontraba y lo que sucedía, pues de
pronto se arrancó de los brazos de Susan
y las lágrimas y la inmadurez
desaparecieron totalmente de los ojos
azules, que volvieron a llenarse de
terror. Herbert se sentó, la miró, gritó
otra vez:
—¡Jesús! ¡Una pasajera! —y,
poniéndose de pie, giró sobre sus
talones y echó a correr.
—¡No, no, Herbert! —lo llamó
Susan—. No tengas miedo, que yo no
diré nada.
Pero lo oyó resbalar y tropezar entre
los tubos y de pronto llegó a sus oídos
un grito y un chapoteo y otra vez un
grito, y supo que se había caído por el
pozo de la escalera y que debía de
haberse lastimado. Recordó entonces
que allí había una película de agua
aceitosa y pensó si sería tan profundo
que él pudiera ahogarse. Pero sólo debía
de haber unos pocos centímetros de
agua, porque de nuevo lo oyó chapotear
y después, presa del terror, correr y
correr a lo largo del oscuro pasaje
impulsado por un pánico insensato hasta
que se perdió en la distancia y Susan
dejó de oírlo.
Dolorida en todo el cuerpo, por
dentro y por fuera, Susan se levantó del
piso, recogió la linterna y se recompuso
la ropa, sin preocuparse por examinarse.
La que actuaba era esa otra Susan que
había nacido de ese momento en la
oscuridad y con la cual ahora tendría
que familiarizarse. Caminó
dificultosamente hacia la entrada del
corredor y, cuando la linterna atravesó
la puerta con su luz, el rayo del farol
grande volvió a localizarla.
Por el largo corredor, oyó el eco de
la voz de su padre.
—¡Hola, Susan! ¿Estás bien?
—Sí —respondió la muchacha.
—¿Había alguien contigo?
—Sí.
—¿Quién era?
—Un marinero.
—¿Te dijo algo? ¿No vio a Robin?
—No. Estaba asustado y se escapó.
La luz grande se apagó y la voz de su
padre dijo:
—Sigue buscando, que nosotros
vamos hacia allí y te encontraremos.
Susan se sentó sobre uno de los
asideros redondos de las válvulas y se
inclinó, cruzando las manos entre las
rodillas, mirando fijamente la oscuridad.
Sabía que era una persona chapada a
la antigua, educada de manera anticuada
por una familia con ideas anticuadas.
En lo tocante a la nueva revolución
norteamericana, la creciente inquietud y
los levantamientos de fines de la década
del sesenta no habían llegado a los
Shelby. En realidad, apenas si habían
llegado al pueblo que habitaban
dejándolo convertido en un reducto
donde se seguía viviendo igual que
veinticinco años atrás, como sucedió
con tantas otras comunidades donde las
antiguas formas de vida se habían
enquistado. Crecer en esa atmósfera
había sido fácil y nada penoso.
Pero el nuevo mundo que giraba más
allá de su puerta había pasado sobre
Susan, coloreando sus ideas, deseos,
emociones y anhelos físicos, y con
frecuencia la muchacha había pensado
cómo terminaría por ser atrapada entre
ideas y costumbres que se modificaban.
A pesar de la mayor
condescendencia y tolerancia
imperantes, y del atrevimiento de los
muchachos, durante sus años de escuela
secundaria sus propios temores y
resquemores la habían protegido. Las
chicas llevaban anticonceptivos en el
bolso o tomaban la píldora, pero a
Susan le sirvió de protección contra
esos artículos la sensación de que en
ellos había algo extrañamente obsceno.
Comprendía los valores de su propia
juventud y de su propio cuerpo y no
había querido aún que nadie se tomara
esas libertades.
Sin embargo, no dejaba de tener
conciencia de que la excitación sexual
tenía una temperatura más elevada en la
época que le tocaba vivir. Acababa de
terminar la escuela secundaria y el año
próximo cumpliría dieciocho e iría a la
escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Chicago. A menudo
había pensado si alguna vez se
enamoraría de un muchacho y se
acostaría con él, si viviría más o menos
regularmente con él durante los años de
estudio, para después casarse. O tal vez
esperaría, anticuada hasta el final, y
terminaría por ser una novia tímida y
virginal, seducida por un marido
comprensivo.
Susan no había dado especial valor
a la idea de la virginidad, ni siquiera
sabía si después de los muchos deportes
violentos que había practicado era
todavía físicamente virgen. A veces
tenía una noción intuitiva de lo que
podría ser el amor y creía sentirlo como
una música dulce y lejana, y por eso no
quería que ningún adolescente
granujiento se metiera con ella sólo para
divertirse. Si algún día esa música se
acercaba tanto que se apoderaba de ella
y se adueñaba de todos sus sentidos,
Susan se entregaría toda entera sin pena
y sin vergüenza, y en ello habría toda la
emoción de convertirse en mujer y, al
mismo tiempo, belleza. Tal era, o había
sido, el secreto de Susan.
Sólo en ese momento, a solas
consigo misma, empezó a llorar
quedamente. Sus sueños, sus preguntas y
sus anhelos, las conjeturas sobre cómo
sería, todo había terminado en un
momento de dolor, espanto y ultraje que,
contra todo lo que habría sido natural, se
habían convertido de pronto en
compasión. En un instante, Susan había
sido destruida y en el mismo instante
había entendido y perdonado a su
destructor.
Se sintió helada hasta los huesos,
como si un frío de muerte la recorriera y
la insensibilizara de pies a cabeza,
cuando el shock empezó a apoderarse de
ella. Sin embargo, lo que más la
afectaba era el recuerdo del muchacho
asustado que había tenido en sus brazos,
como se podría tener a un amante una
vez agotado el amor.
Susan oyó que los demás se
aproximaban, buscando por los pasillos
laterales del largo corredor y vio oscilar
las luces de un lado a otro. Pestañeó
para ahuyentar las lágrimas de sus ojos
y, automáticamente, volvió a la tarea de
buscar a su hermano.
Pero primero quiso volver al lugar y
al primer momento de terror que había
pasado; tenía que saber qué había sido
eso y encontró valor para hacerlo en la
total seguridad de que nada, nunca más,
podría volver a herirla.
Volvió a buscar la «cosa» misteriosa
que acechaba desde el cielo raso, pero
esa vez reconoció lo que era y lo
comprobó al leer la chapa de bronce
invertida que identificaba el cuarto:
«Consultorio dental - Tripulación». Los
tentáculos no eran otra cosa que el
instrumental del torno del dentista
suspendido del cielo raso y los brazos
blancos eran los del sillón puesto del
revés. ¡Qué difícil era recordar y creer
en ese mundo puesto patas arriba! ¿A
ella también le sería tan difícil
orientarse? ¿Quién era ahora? ¿Qué era?
¿Qué quedaba de su antigua persona?
¿Cómo sería la nueva Susan Shelby,
ahora que un pobre marinero
aterrorizado había usado su cuerpo y
había escapado?
Y, mientras dirigía la linterna sobre
puertas abiertas y cerradas y miraba
dentro de los depósitos y los cuartos que
habían pertenecido a cocineros y
camareros, murmuró para sus adentros:
«Es increíble, pero al final uno se porta
exactamente como si no hubiera pasado
nada».
No encontró rastros de su hermano y,
a un tercio del camino de regreso desde
el pozo de la escalera, se reunió con su
madre, su padre, Rogo y Martin. Ella y
sus padres se miraron, sin hacer
preguntas, sólo sacudiendo la cabeza
con desesperada desolación, mientras
Rogo y Martin se quedaban allí,
desdichadamente incómodos.
Capítulo XIV
AJUSTE DE CUENTAS
El grupo volvió lentamente sobre sus
pasos, buscando, rebuscando, mirando
detrás de cajones, cajas y fardos que se
habían derrumbado al darse la vuelta el
barco, procurando ver ahora una
manecita muerta que asomara por debajo
de alguna pila, temerosos de encontrarla
y de no encontrarla, cada vez más
aterrados por la idea de verse obligados
a afrontar el hecho de que el muchacho
no estaba por ninguna parte.
Otra vez se reunieron cerca del
centro de «Broadway», donde habían
dejado a los demás, juntando las luces
intermitentes.
—¿Encontraron…?
Estaba a punto de preguntar Manny
Rosen cuando Belle le dio un codazo:
—No preguntes. ¿Acaso no lo
habrían dicho? ¡Qué horror!
—Lo siento, Jane —dijo Scott—,
pero no está. No se nos puede haber
pasado por alto. Fuimos hasta el final.
Nada dijo de la brecha que había en
la pared interna del corredor ni del
negro agujero que por allí se veía y
donde la linterna había permitido ver,
flotando, cosas inenarrables. Kemal
había señalado hacia abajo, diciendo:
—¡Caldera… hum!
La segunda caldera de popa no había
explotado, sino que al caer hacia abajo
se había encajado en el hueco de la
chimenea. No había posibilidad de que
el muchacho hubiera llegado allí.
El silencio duró hasta que Nonnie
dijo:
—Pero no puede haber
desaparecido, era un muchachito tan…
Luego gritó «Dios mío» cuando
Muller le apretó el brazo para hacerla
callar porque, con una sola excepción,
bien sabían todos que era muy posible
que hubiera desaparecido.
—¿Qué hay de las escaleras? —
preguntó Rosen.
—Hay muchas, y van en ambos
sentidos —dijo Rogo.
—¿No puede haber subido por
alguna?
—¿Cómo, en la oscuridad? —objetó
Martin.
—Sssh —susurró Belle al oído de
su marido—. No hables tanto, Manny, no
hagas tantas preguntas. ¿Acaso las cosas
no son bastante malas sin necesidad de
empeorarlas?
—Yo miré por donde vinimos —dijo
Susan— y no había nadie. Ahora hay
casi diez centímetros de agua —y
recordó que el agua cubría apenas las
cañerías y que Herbert, chapoteando,
había huido hacia el olvido.
—Sí —dijo Scott—, en el corredor
de la cubierta «D», abajo. El barco está
ahora más hundido que antes.
—¡Jesús! —exclamó Rogo—.
Entonces puede hundirse en cualquier
momento. ¿Qué es lo que lo mantiene a
flote?
—Tal vez las bodegas de carga y los
tanques de lastre de los extremos —dijo
Muller—. Acre dijo que estaban vacíos.
Puede que esté inundándose en el medio,
pero…
—Entonces tenemos que salir de
aquí —interrumpió Linda Rogo—. Si el
chico se fue no es culpa nuestra. Yo no
quiero ahogarme. Si anduviera por ahí,
hubiese llamado, ¿no?
—Sí —respondió Jane Shelby,
hablando con una calma sorprendente
ante la provocación—. Claro que tienen
que seguir. Todos, por favor. Yo me
quedaré aquí hasta que encuentre a mi
hijo…
Susan retuvo el aliento y dijo:
—Pero, mamá… ¡no puedes! —y de
pronto se dio cuenta de que lo que
quería decir era «no podemos».
Todo el egoísmo de la juventud
brotaba en ella a borbotones; no quería
que la dejaran atrás en ese corredor
negro y repugnante, con el recuerdo de
lo que le había pasado allí. Quería
escapar de allí trepando, subiendo,
elevándose, yendo hacia la luz para
sobrevivir; quizá para encontrar otros
sueños. Era demasiado joven para verse
condenada a esa eterna pesadilla de
andar sin rumbo por la oscuridad de
donde tan rápidamente había surgido la
destrucción de la persona que ella había
sido. Y no quería morir.
—No debe hacer eso, Jane —dijo
Scott—. Su hijo será encontrado, se lo
prometo…
—¡Usted me lo promete! ¿Por qué?
¿Cómo? ¿Cómo sabe…? ¿Acaso lo vio?
¿Es que ustedes saben algo y no me lo
dicen? ¿Por qué habla así?
—Porque no se permitirá que él se
pierda —replicó Scott.
Y sólo Muller se dio cuenta de que
el tono de su voz se había elevado y
pensó si, en caso de que iluminara con
su linterna el rostro del sacerdote, se
encontraría otra vez con la extraña
mirada fija.
—Cuiden la luz —repitió Scott, casi
como una letanía, y tanto se habían
acostumbrado a obedecerle que todos
los faroles y linternas se apagaron, salvo
las que llevaban el mismo Scott y Jane
Shelby, de modo que el inquieto grupo
quedó de nuevo envuelto en espesas
tinieblas.
—Hemos gastado demasiada luz —
agregó Scott—. De ahora en adelante
tenemos que ahorrarla segundo a
segundo, porque sin ella estamos
perdidos. No sé cuánto hace que se
renovaron las baterías. Pienso que en un
trasatlántico de primera clase, las
autoridades se ocuparían de que
estuvieran en buen estado, pero en este
barco no lo sabemos y por eso les
sugiero que no usen las linternas a
menos que sea absolutamente necesario.
—Lamento haber hecho gastar tanta
luz —dijo Jane Shelby—. Y ¿qué quiere
hacer ahora? ¿Cómo es que se propone
encontrar a mi hijo a oscuras?
Si Scott no hubiera estado tan
concentrado en sus planes, quizás habría
prestado más atención al tono de voz de
Jane y a la tensión que se traslucía en su
rostro y habría notado hasta qué punto
toda ella estaba trastornada por las
penurias que había soportado, unidas a
su angustia. Pero el sacerdote se
equivocó, como todos los demás, con
excepción de Nonnie, que le susurró a
Muller:
—Dios mío, ¿es que no ve que está a
punto de estallar?
—Me temo que hay que seguir
adelante, Jane —dijo Scott—. No
podemos quedarnos más aquí si
queremos tener alguna posibilidad. Hay
que aprovechar cada minuto; ya vieron
que el agua está subiendo. Además, hay
otro motivo.
—¿Cuál? —preguntó Manny Rosen.
—El aire —replicó Scott—.
Estamos atrapados dentro del casco y no
sabemos cuánto oxígeno hay, ni cuánto
durará. ¿No notaron que hace más calor?
Tenemos que seguir.
—¿Pero cómo es posible? —susurró
Nonnie al oído de Muller—. ¿Es que no
tiene corazón?
Muller la hizo callar y la sostuvo
con más fuerza en las sombras que
circundaban el manchón de luz amarilla
de los faroles.
—¿Y mi hijo? —preguntó Jane
Shelby.
—Lo encontraremos por el camino
—respondió Scott.
—Yo no estaría tan seguro, hermano
—observó Rogo.
Por primera vez, pareció que con
una observación bastante inocente, el
policía había conseguido dar en un punto
débil de Scott, ya que éste, con voz que
volvió a hacerse aguda, lo increpó:
—¿Dónde está su fe? Ya les dije que
será encontrado.
—Yo me quedaré aquí a buscarlo —
declaró Jane.
—Susan y yo nos quedaremos
contigo, mamá. No te dejaremos…
Pero al decirlo, Richard Shelby no
era sincero. No quería quedarse, ni
quería que Susan se quedara en ese
horroroso túnel impregnado ya del hedor
de la muerte. Scott había prometido que
encontrarían al chico y Shelby le creía.
Quería creerlo. Si hubiera alguna
posibilidad de que su hijo estuviera
vivo o en las cercanías, no habría
seguido adelante, sino que habría
intensificado la búsqueda en el corredor,
con la ayuda del policía. Pero si su
mujer mantenía su decisión, pensando
que después de tanto tiempo el
muchacho podría reaparecer, era deber
de ellos permanecer a su lado. Sin
embargo, Shelby no podía menos que
rechazar ese sacrificio y considerar que
era injusto ofrendar otras tres vidas: la
de Jane, la de Susan y la suya propia.
Como siempre, Jane lo sabía. Era
inevitable que su marido hiciera lo
correcto, pero no por motivos
verdaderos: era el hombre externo, el
macho, el Homo Sapiens Americanus
que nunca daba un paso en falso, una
mente limpia en un cuerpo sano que
albergaba un corazón del tamaño de una
nuez en su enorme pecho.
Había amado a su hijo en la misma
forma en que la había amado a ella, por
todos los signos externos; con él había
jugado al fútbol, había salido a caminar
y a acampar, había hecho todo lo que
debe hacer un padre, salvo amarlo y
comprenderlo. En él, el amor estaba
remplazado por el orgullo: orgullo por
el aspecto y la capacidad del muchacho,
en cuanto era una reproducción en
pequeño de su padre.
O tal vez, pensaba Jane, la vanidad
sustituía al orgullo. Shelby estaba
envanecido de su mujer, su hija, su hijo,
su trabajo, éxito, carrera, hogar, amigos,
de su posición en la comunidad. A Dick
Shelby nadie podía fallarle; era todo un
tipo con toda una familia, y todo eso él
lo había hecho, hecho, hecho. Pero Jane
sabía que por dentro era tan hueco como
esa pelota de béisbol con que tanto le
gustaba jugar con su hijo, para que algún
día el muchacho cosechara los mismos
hurras automáticos que habían resonado
en sus oídos cuando él estaba en la
cancha, y su padre pudiera sentirse
todavía más orgulloso. «Ése es Robin
Shelby, el chico de Dick Shelby. ¿Te
acuerdas de Dick Shelby, en el 49? ¡Qué
manos tenía! El hijo es igual que él».
Todo eso Jane lo había descubierto
un año después de celebrado su
matrimonio, en Detroit, con toda la
pompa que correspondía a la hija de un
magnate de la industria. Se sabía que
Dick Shelby era un muchacho que
prometía y el padre de Jane, Howland
Cranborne, presidente de «Cranborne
Motors», fiado en su juicio de que
realmente era así, apostó su hija a que
no se equivocaba.
En cuanto a Jane, se había
enamorado y se había casado con Shelby
entre todos los muchachos que en algún
momento había conocido o le habían
importado, todos estampados en la
misma matriz como partes de
automotores, porque había intuido algo
vagamente patético que se ocultaba en el
interior de Dick y que había despertado
su compasión.
El amor que recibió a cambio estaba
compuesto por toda la gama de clisés
que una agencia publicitaria podía urdir
en torno de la palabra. Si Jane lo
pensaba en función de los manuales de
divulgación no podía quejarse de su
desempeño en la cama. Para Dick,
satisfacerla era un orgullo, nunca una
necesidad. A menudo, después de hacer
el amor y cuando Jane se sentía
inundada de afecto y ternura, la dejaba
helada la sensación de que su marido se
quedaba tendido junto a ella como si
esperara que la puerta se abriera y
entrara el capitán del equipo a
palmearle la espalda, o el presidente del
Club a entregarle un diploma.
Pero la verdadera desilusión se
produjo cuando se dio cuenta de que esa
cosa conmovedora que Jane había
interpretado como algo que él
necesitaba y que ella podía ofrecerle,
era algo muy diferente: era sólo el temor
de que lo pudieran acusar de
disconformismo. Su ansiedad por
amoldarse a las normas establecidas era
abrumadora.
No quería más de la vida, y tampoco
menos. Era bueno en todo lo que hacía:
mejor que bastante bueno, pero nunca se
destacaba rotundamente. De tal modo,
podía vincularse con Scott al mismo
tiempo que lo convertía en objeto de su
culto al héroe. Estaba situado, y él
también había tenido sus éxitos. Durante
la Segunda Guerra Mundial había sido
ascendido a capitán de Artillería
después de un año de servicio en el
Pacífico, durante el cual su
comportamiento había sido ejemplar.
Regresó sin medallas pero sin tachas;
era popular entre sus compañeros y
bastante tranquilo bajo el fuego, un
hombre que había hecho todo lo que
debe hacer un soldado no condecorado,
porque jamás se habría atrevido a ser
menos… ni más.
Jane tenía clara conciencia de que,
al casarse con ella, Shelby estaba seguro
de haber ganado la copa en el
campeonato del conformismo y, como
ella misma era bien nacida y respetaba
las reglas del juego, había jugado en el
estilo de su marido y había conseguido
llevar adelante un matrimonio bastante
pasable, cuyo logro más importante
había sido tal vez el no permitir que en
veinte años Richard Shelby se diera
cuenta de que le habían descubierto el
juego.
Pero ahora, los resentimientos
acumulados durante esas dos décadas
estaban a punto de estallar por obra de
los magros frutos del esquema. Su
marido se ofrecía a quedarse atrás, no
porque estuviera acongojado por la
pérdida de su hijo, sino porque era el
gesto adecuado y correcto.
En su angustia, Jane era como un
receptor que vibra y se sintoniza en la
longitud de onda de todas las emociones
y sentía la impaciencia de los demás
miembros del grupo. Su destino, su
dilema, su persona o lo que a ella le
sucediera no eran en realidad problema
de ellos. Jane se había convertido en un
obstáculo y una molestia como la gorda
señora Rosen, en alguien que ponía en
peligro sus posibilidades de sobrevivir,
y ella sabía que su marido también
quería conformarse con los deseos de
ellos y con el liderazgo de Scott.
—No deberíamos seguir sin el chico
—dijo Belle— y, por mi parte, no me
importa si no damos un paso más. Para
mí, todo esto es una locura: arriba,
abajo… abajo, arriba. Cuando el barco
se hunda todos iremos en la misma
dirección.
—No sé qué puede haberle pasado
al chiquillo —dijo Manny Rosen—. Yo
no oí nada en la oscuridad cuando vino
el tumulto, si es que llamó. Pero si lo
pisotearon… quiero decir, si se cayó,
quizás haya… —terminó penosamente,
consciente de que con cada palabra
empeoraba las cosas.
¡Era el no saber! Si lo hubiera
encontrado muerto, Jane podría haberlo
llorado, como serían llorados los que
por debajo de ellos estaban ya
aplastados, heridos y ahogados. Pero si
Robin estaba aún entre los vivos, solo,
aterrorizado, vagando a tientas por algún
negro corredor invertido o en alguna
bodega, o se había caído en alguno de
esos horrendos pozos…
Nonnie fue hacia Jane y, tomándole
la mano, exclamó:
—¡Oh, señora Shelby, no queremos
irnos sin usted!
—Nos figuramos cómo debe sentirse
—agregó Muller.
—Tal vez deberíamos volver a mirar
—sugirió Martin, y la señorita Kinsale
lo apoyó.
—No sé dónde —dijo Rogo—,
salvo que lo haya recogido gente que
trata de llegar a proa. No volverían atrás
por causa del chico y él no podría
volver solo.
—Es culpa de ella —afirmó Linda
—. ¿Por qué no se quedó con él?
Pese a toda la crueldad de la
observación, Jane sabía que era verdad.
Jamás debería haberlo escuchado, nunca
debería haber cedido a los remilgos que
ese mismo conformismo había inculcado
en su desaparecido hijo.
Acosada, Jane sentía que las
protestas de todos eran falsas. Quizá la
pequeña bailarina era sincera; los demás
querían seguir. Lo mismo había sentido
Jane, esa urgencia de trepar y salir
mientras todavía era tiempo, de
sobrevivir donde tantos habían muerto,
el triunfo que significaba cada pequeña
victoria, el tremendo suspenso del barco
condenado. Pero su cólera se dirigía
contra su marido.
Scott lo planteó con toda franqueza.
—Dick, tendrás que tomar tu
decisión. Yo di mi palabra de seguir con
esta gente y ellos confiaron en mí. Les
dejaremos sus linternas y uno de los
faroles grandes, pero recuerden que no
les van a durar siempre. Si yo no
sintiera que el muchacho está a salvo o
que al final lo encontraremos, jamás
sugeriría…
—Naturalmente —dijo Shelby—, yo
me quedaré con mi mujer.
A la súbitamente adulta Susan le
parecía estar al margen de todo,
observando. ¡Robin perdido, su madre
atormentada, su padre que se
sacrificaba! ¿Y quién le preguntaba a
Susan si ella quería vivir o morir, por
cuál de las dos desoladas alternativas
quería optar? La muchacha presagiaba el
estallido, la explosión final del torrente
subterráneo que había adivinado.
Y se produjo cuándo Jane Shelby se
volvió hacia su marido y, con voz
estremecida por el odio y el disgusto, le
espetó:
—¡Oh, no, tú no!
Para Susan, que la esperaba, la
estocada llegó casi como un alivio.
Richard Shelby, totalmente ignorante de
los sentimientos acumulados en esa
mujer perpetuamente alegre y graciosa
que ahora estaban a punto de desatarse,
se quedó mirándola como si ella hubiera
enloquecido de repente y tartamudeó:
—¡Pero, Jane! ¿Qué quieres decir…
por qué?
—Porque no te necesito. Porque no
necesito que estés conmigo. Porque te
aborrezco y te detesto. Porque no eres
más que un autómata programado para
caminar y hablar y actuar como un
hombre de cartón.
Shelby empezó a temblar; todavía le
parecía increíble.
—Jane, ¿sabes lo que estás
diciendo?
—Sé muy bien lo que estoy
diciendo, que eres una criatura débil, un
gusano que se propuso todo, todo salvo
convertirse en ser humano. Ni siquiera
una vez pensaste ni te atreviste a hacer
algo que no estuviera ya hecho; siempre
aborrecí estar en tu hogar, siempre
aborrecí estar en tu cama.
El estallido aturdió a todos, salvo a
Scott, que estaba un poco a un lado,
esperando mientras distribuía los faroles
grandes y los rollos de cuerda entre él y
Kemal. Los demás procuraban mirar
hacia otro lado, con excepción de Linda,
que se rió y le dijo a Rogo:
—¡Ahí tienes a tu dama! ¡Y te quejas
de mí!
Cada vez más horrorizado, Shelby
fue tomando conciencia de que lo que
había considerado el firme y sólido
cimiento de su matrimonio empezaba a
desintegrarse. Y desatinadamente, echó
mano a los clisés del hombre que se
enfrenta inesperadamente con una mujer
enfurecida:
—Pero Jane… yo siempre te amé.
—¡Tú! —gritó ella—. Ni siquiera
sabes qué significa esa palabra. Tu amor
me enfermaba cuando más debería
haberte amado y desprecié tu cobardía y
tu afán por adaptarte a la imagen de un
buen marido. Ni siquiera tuviste pelotas
para buscarte una querida, ni para
meterte en la cama con la mujer de
cualquier otro por el puro gusto de
hacerlo. Te habría respetado si lo
hubieras hecho, pero hasta en eso tenías
que ser conformista y andar putañeando
con tontitas cuando salías de viaje, para
que los muchachos no fueran a pensar
que no eras bastante hombre.
El edificio empezaba a
desmoronarse. ¿Cómo se había enterado
Jane de esas escapaditas durante las
reuniones en Nueva York, Chicago y
Atlanta?
—Ni siquiera sabes a qué me refiero
—prosiguió Jane—. ¿Estás ahí pensando
cómo me enteraba yo de tus aventuritas?
¿Pero crees que me importaba?
¿Pensaste alguna vez en mí como un ser
humano con discernimiento? Cada vez
que quise abrir una ventana para ver la
clase de vida que llevábamos, tú le
echabas doble llave, hasta que me cansé
de intentarlo. Procurarás convencerme
de que vaya con vosotros para salvar mi
vida, la de Susan y la tuya, Pero te
quedarás conmigo porque un hombre no
abandona a su mujer aunque piense que
es egoísta y estúpida, no porque el
corazón se te rompa dentro del pecho
porque perdiste a tu hijo, porque puede
haber sido pisoteado y destrozado,
porque puede haberse ahogado o
simplemente puede ser un niño
aterrorizado, perdido en la oscuridad.
Cayó de rodillas, sepultando la cara
entre las manos y empezó a gritar:
—¡Jamás lo sabré! ¡Jamás lo sabré!
De nuevo fue Nonnie la primera en
acercarse a ella para arrodillarse a su
lado y rodearla con sus brazos.
—¡Oh, por favor, querida, vamos!
La señorita Kinsale revoloteó en
torno de ambas con breves expresiones
de simpatía y la sensata Belle Rosen
declaró:
—Mire, señora Shelby, usted debe
hacer lo que le parezca bien y Manny y
yo también nos quedaremos con usted…
La herida que había padecido Shelby
en esos segundos devastadores era tal
que se quedó rígido y paralizado,
incapaz de acercarse a su mujer.
Tampoco Susan podía en ese
momento ofrecer apoyo físico a su
madre; se quedó allí, mirándolos a
ambos como un espectador que
contempla a dos extraños. Estaba casi
tan perpleja como su padre. ¿Cómo
podía su madre haber sido una esposa
tan maravillosa durante todos esos años,
enmascarando así sus sentimientos?
¿Cómo era posible que su padre hubiera
sido tan ciego para la verdadera persona
que vivía con él en su casa? ¿Cómo
podía ser que ella misma, Susan, nunca
hubiera sabido o sospechado cómo era
en realidad su madre, o su padre para el
caso? La caída de la Casa de Shelby
dejaba a Susan dividida entre una madre
angustiada y un padre deshecho, y una
idea ridícula acudió a su cabeza.
«¡Pobre papi, tan convencional! ¡Si
supiera lo que me pasó…!».
Con la misma rapidez con que se
había derrumbado, Jane Shelby se
recuperó. Levantó la cabeza de entre las
manos y, a la luz de las linternas, todos
pudieron ver que en su cara no había
lágrimas.
—Oh, no —dijo con voz
súbitamente inexpresiva y desprovista
de todo timbre de vida—, iré con
ustedes. Ese monstruo tiene razón —
señaló a Scott—. Su deber es estar con
los vivos, y me imagino qué el mío
también. Ya los entretuve bastante.
Vamos.
El monstruo, Scott, dijo sin emoción:
—Estoy seguro, Jane, de que toma
usted una decisión buena, y muy atinada.
De todos ellos, Muller era quizás el
que estaba más satisfecho con la
decisión de Jane; ya había estado
demasiado tiempo en una situación que
distaba mucho de ser de su agrado.
—Eres una buena chica —susurró,
volviéndose hacia Nonnie, mientras en
el fondo de su corazón se preguntaba de
qué pasta estaría hecho Scott, qué era lo
que lo hacía andar.
Susan se acercó ahora a su madre, la
rodeó con los brazos y le dijo:
—Oh, mamá, realmente no sé qué
decirte.
Jane aún se estremecía, sensible a
los estímulos más menudos, y respondió:
—Espero que nunca llegues a saber
lo que es abandonar tu hijo.
El reproche llegó, pero el dardo no
se clavó donde iba dirigido, sino en el
corazón de la nueva Susan, que pensó
para sí misma: «Oh, Señor, ¿y si tuviera
uno?».
—Yo abriré la marcha con uno de
los faroles grandes —dijo Scott,
ocupado ya con la reorganización— y
Rogo la cerrará con otro. Eso nos dará
luz bastante y podremos ahorrar las
otras. Vamos a pasar —vaciló durante
un momento— por lo que queda de la
segunda sala de calderas. Necesitaremos
de todas nuestras fuerzas para llegar a la
sala de máquinas.
—Y la ayuda de Dios —agregó la
señorita Kinsale.
Scott la miró desde su imponente
estatura y comentó:
—Dios lo espera de nosotros. Yo no
creo que debamos importunarlo o
ensordecer sus oídos. Nos ha dado la
fuerza para confiar en nosotros mismos y
no lo debemos decepcionar, ¿no es así?
La señorita Kinsale parpadeó como
un niño reprendido que intenta contener
las lágrimas y contestó:
—Oh, sí, claro, usted tiene razón,
doctor Scott. Si lo dice de esa manera…
Muller estuvo a punto de preguntarle
a Scott por el niño perdido, un pequeño
luchador fiel y valeroso si los había, y
tan joven: la primera víctima de su
compartido intento de salvarse. ¿Cómo
se entendía esa pérdida dentro de la
teología de Scott? Pero ya se había
hablado demasiado y Hubie se contuvo.
Sin embargo, la interrupción vino
por otro lado.
—Faltan el inglesote y su chica —
observó Rogo.
Sumidos cada uno en sus
preocupaciones, se habían olvidado de
el Radiante y de Pamela.
—¿Dónde están? —preguntó Scott,
fastidiado.
—Borrachos como cubas —
respondió Linda con una risita.
—Se las arreglaron para llegar a la
bodega —dijo Martin.
—¡Oh, Dios! —exclamó Shelby—.
Si está borracho…
—¿Ustedes los vieron? —preguntó
Scott.
—Sí —contestó Rogo y,
acompañado por Martin y Scott, se
separó del grupo para dirigirse a la
bodega, donde las luces revelaron la
presencia de el Radiante y la chica que
estaban exactamente como la última vez
que los vieron, con la diferencia de que
ahora también Pamela estaba dormida.
Scott los sacudió a ambos, pero sólo
ella se despertó. Era de las personas que
tan pronto como se despiertan tienen
conciencia inmediata del lugar y de la
situación en que están, y exclamó:
—Oh, me quedé dormida un
momento.
—¿Y él? —preguntó Martin.
La muchacha les sonrió y dijo:
—Oh, pasarán horas antes de que se
despierte. Se bebió casi una botella
entera de whisky.
Scott los miró furioso, lanzó un
juramento y le preguntó:
—¿Y por qué dejó que lo hiciera?
¿No se da cuenta de que está fuera de
combate? Me temo que va a tener que
dejarlo. En semejante estado, no
podemos llevarlo con nosotros, y no nos
es posible permitirnos el lujo de
esperar; ya hemos perdido bastante
tiempo.
La insípida muchacha no le prestó
atención; miró tiernamente a el Radiante
durante un momento y después,
levantando la vista, respondió:
—Oh, yo no lo dejaré. Tengo que
estar aquí cuando se despierte, porque
entonces me necesitará.
—Mire, señorita —arguyó Martin
—, ¿no se da cuenta en qué lío se metió
y nos metió a todos? ¿O es que usted se
va a sacrificar inútilmente por ese tipo?
—¿Sacrificarme inútilmente? —
repitió Pamela, mirándolo fijamente
como si no entendiera la frase.
—¿Por qué lo dejó beber? —
preguntó Scott en tono cortante.
—Porque lo necesitaba, por eso —
respondió la chica—. Así volvió a ser
feliz.
Pero no añadió: «Y dulce, bueno y
cariñoso conmigo».
—Vea, señorita —intervino Rogo
con menos delicadeza—, este tipo es un
tonel de whisky y usted es una chica
joven. Tal vez nos vayamos todos a
pique con este cascajo, pero si no es así,
usted tiene derecho a vivir su vida.
Venga con nosotros. Lo otro es problema
de él.
—Pero si yo estoy viviendo mi vida
—respondió Pamela con una convicción
que no dejaba lugar a dudas—. Vayan
ustedes y nosotros los seguiremos
cuando él se despierte.
Los hombres se miraron y Martin
dijo:
—Lo dice en serio. Conozco chicas
así; tienen debilidad por los borrachos.
—Les dejaremos una linterna —
decidió Scott—. Más no podemos, y me
temo que no podamos seguir esperando.
—Gracias, doctor Scott —respondió
Pamela—. Todo irá perfectamente. No
se preocupe por nosotros, que yo lo
cuidaré.
—En una hora, o dos cuando más,
puede que esta cubierta esté bajo el agua
—advirtió Scott.
La chica lo miró y asintió con la
cabeza. Luego tomó la linterna y la
apagó, diciendo:
—Será mejor que la cuide, ¿no?
Gracias por venir a buscarnos.
Los tres hombres se fueron y Rogo,
disgustado, exclamó:
—¡Muchacha estúpida! ¿Acaso no
sabe que se va a morir, que se van a
morir los dos si se quedan allí?
—Sí, lo sabe —replicó
sencillamente Scott.
«¡Jesús! —pensó Martin para sus
adentros—. ¡Y yo que creía que nuestro
Carl Hosey era un tipo duro!». ¿Acaso
creerá en algo más que en sí mismo?
—Bueno, ¿dónde están? ¿Qué ha
pasado? —preguntó Rosen cuando se
reunieron con los demás.
—Él no está en condiciones de
moverse y la chica se queda con él. Les
dejé una linterna —se limitó a contestar
Scott y se puso al frente del grupo.
La expresión de su rostro era áspera
y una vez más sus ojos reflejaban la luz
de las lámparas.
Nadie quiso hacer preguntar ni
pensar siquiera en las implicaciones de
lo que Scott había dicho. Únicamente
Jane Shelby expresó:
—La envidio.
Capítulo XV
BELLE ZIMMERMAN, NADADORA
La primera serie de calderas, al rojo
vivo, se había soltado de sus soportes,
precipitándose al mar a través de la
chimenea delantera y habría estallado.
La segunda, más hacia popa, sólo se
había desprendido parcialmente y las
calderas rajadas y ya frías formaban un
fantasmagórico paisaje lunar de colinas
y valles de hierro retorcido.
Patas arriba y hecha pedazos, la
amplia sala de tres pisos de altura había
perdido hasta el recuerdo de su aspecto
primitivo, casi aséptico. Las hileras de
quemadores alineados tras la fachada de
azulejos, cuyas ventanas de mica
permitían que el personal de la sala de
calderas pudiera inspeccionar la
tremenda incandescencia anaranjada,
estaban ahora al descubierto. Los restos
de los termómetros, manómetros y de los
otrora inmaculados paneles de
instrumentos daban la impresión de ser
una de esas falsas fachadas de madera
estucada, cartón piedra y lienzo,
toscamente pintadas, que intentan
representar el otro mundo y flanquean la
entrada de los trenes fantasmas en los
parques de diversiones.
Llegaron allí atravesando una,
angosta brecha abierta en la pared de
«Broadway», casi en el extremo de
popa, donde los había guiado Kemal. Al
llegar a lo que había sido para él terreno
conocido, Kemal se detuvo y, por
primera vez, hizo un gestó que ni Scott
ni los otros entendieron. Con la mano
derecha, la palma extendida y señalando
hacia abajo, hizo varias veces una
especie de movimiento de excavación y
luego volvió hacia Scott sus ojos
ansiosos e indagadores.
—¿Qué quiere decir? —preguntó
Muller—. No lo entiendo. Aquellos
otros muchachos dijeron que este
camino estaba bloqueado. ¿Suponen que
se refiere a eso? —y dirigiéndose a
Kemal, le preguntó—: ¿Bien? ¿Está
bien?
Esta vez el turco asintió con la
cabeza y Muller dijo:
—Quiere que vayamos por aquí.
La abertura era tan estrecha que
Belle Rosen dijo:
—Si se achica más, yo no puedo
pasar.
—Está bien —los llamó Scott—,
después se vuelve a abrir. Quédense
todos juntos. Rogo, ilumine el suelo.
El pasaje se ondulaba como si lo
hubiera deformado un terremoto y en
cierto punto se interrumpía, de modo que
tuvieron que atravesar una brecha de
ancho regular. De los tubos rotos
rezumaban todavía líquidos.
Una brusca curva los llevó a una
escalera que parecía subir casi
normalmente, en vez de pender del cielo
raso.
—¿Por qué no está patas arriba
como todas las demás? —preguntó
Muller, intrigado—. ¿No nos hemos
enderezado, verdad?
Durante un momento, recurrieron a
toda la luz disponible para examinarla.
—No —dijo Shelby—, es sólo que
giró de atrás para adelante. ¡Dios mío,
qué fuerza debe de haber soportado!
Era la primera vez que hablaba
desde la invectiva de Jane, y el sonido
de su propia voz pareció alarmarlo tanto
que miró a su alrededor, casi angustiado.
—Es una suerte —observó Martin.
Y Scott respondió:
—La suerte la hace uno.
Había sido una de esas escalerillas
de hierro abiertas, donde cada escalón
es una chapa lisa, de modo que
contrariamente a las demás, no presentó
mayores dificultades.
Scott indicó a los hombres que se
colocaran a intervalos para ayudar a
subir a las mujeres. La parte alta habría
estado al nivel de la cubierta «F», pero
como la escalera estaba doblada, los
náufragos se encontraban ahora en los
restos de la sala de calderas.
Los muertos yacían en desamparados
montones, allí donde los había arrojado
el impulso del barco al invertirse.
—¡Oh, Dios mío! ¡Están muertos!
No quiero ir… —chilló Linda.
—¿Y acaso hay que tenerles miedo?
—preguntó Belle—. Quizás estén mejor
que nosotros. A veces estar vivo es peor
que estar muerto.
—Tal vez para usted, pero yo tengo
que vivir mi vida.
—No te harán nada —le dijo su
marido.
Esa era una de las cosas que le había
enseñado su profesión: una vez que una
bala le había cortado el aliento, un
hombre ya no podía hacer ni bien ni mal.
—¿No deberíamos rezar por ellos?
—salmodió la señorita Kinsale.
—Después —respondió Scott y
examinó la zona, que exhibía planchas
agrietadas y calcinadas y montones de
hierro de formas indefinidas—. Me
parece que Reinal estuvo aquí antes de
que las luces se apagaran y conoce parte
del camino. Nosotros lo seguiremos —e
indicó al turco que era él quien debía
guiarlos.
Volvieron a ponerse en fila en el
orden acostumbrado: Scott y la señorita
Kinsale, Martin, Shelby, Susan y Jane,
los Rosen, Muller y Nonnie y, cerrando
la marcha, Linda y Mike Rogo.
La ascensión fue gradual. El suelo
era irregular y recorrerlo era tan
peligroso como intentar trepar por una
pendiente volcánica llena de ásperos y
agudos salientes de lava. Kemal iba
delante con uno de los faroles grandes,
enseñándoles el camino más fácil. Era
una marcha lenta y tortuosa.
Shelby quería ofrecerle el brazo a su
mujer, pero no se animaba. Se sentía
anonadado, enojado y bastante temeroso
de ella. Que después de tantos años de
paz y armonía le vomitara encima todo
ese odio y lo humillara de semejante
modo, en presencia de extraños,
tachándolo de amante incompetente y de
fracasado en la vida… Sin embargo, se
volvió para susurrarle a su hija.
—Cuida a tu madre, Su —y se sintió
obligado a añadir torpemente—: Yo…
no sé qué es lo que le pasa.
Jane no dio señales de haberlo oído,
pero cuando en un pasaje difícil Susan
la tomó de la mano, se la apretó
fuertemente.
Belle Rosen dio un gritito, resbaló y
cayó. Inmediatamente su marido estuvo
junto a ella, procurando levantarla.
—¿Tú quieres que siga, Manny? —
se quejó Belle—. ¿Por cuánto tiempo
crees que una vieja puede aguantar esto?
No soy más que una carga para esta
gente; piensa cuánto más rápido podrían
ir sin nosotros.
Con la ayuda de Rogo, Manny la
había levantado y Nonnie se acercó a
ella y le puso un brazo en la cintura,
diciéndole:
—No tiene que sentirse así, señora
Rosen. Todos la queremos.
—Ver bien lejos —se oyó murmurar
a Linda.
—Sólo un poquito más, mami —la
animó Rosen—. ¿No falta mucho,
verdad, Frank?
—No sé —replicó Scott—. Todavía
no puedo decírselo. Tenemos que seguir
hasta donde podamos.
—Ya veo que tienen razón —suspiró
Belle—. Me hacen sentir avergonzada
de quejarme todo el tiempo. Ya estoy
bien.
De pronto la senda elegida e
iluminada por el farol de Kemal empezó
a descender, primero con suavidad,
después bruscamente.
—¡Eh! —gritó Rogo desde la
retaguardia—. ¿Ese tipo sabe lo que
hace? Estamos bajando. Ustedes saben
que bajamos. ¡Infiernos! Creí que
querían subir hasta lo alto.
Ya habían descendido algo más que
lo ganado en la última escalera invertida
y ahora debían encontrarse nuevamente
próximos a la cubierta «E».
Scott se volvió y detuvo la marcha.
—Llegaremos —afirmó—. ¿Por qué
creen que este hombre dejó a los otros y
se vino con nosotros?
Nadie dijo nada, pero Rogo, desde
el otro extremo y a mayor altura, iluminó
de lleno con su linterna el rostro de
Scott, del mismo modo que un
electricista enfoca a un actor desde la
galería.
Scott no desvió la vista, ni siquiera
parpadeó. Se destacaba teatralmente
sobre el fondo, pero todos se dieron
cuenta de que no miraba a nadie. Se
volvió y reanudó la marcha.
Otra vez estaban en la brecha y no
había nada que hacer, salvo seguir
andando. Con una sensación de náusea
en la boca del estómago, Muller se dio
cuenta de que habían perdido por lo
menos tres metros de la altura que tan
penosamente habían conquistado.
Después, el camino se hundió más
todavía. Renunciaban sin lucha a las
sucesivas cubiertas que con tanto
esfuerzo habían conseguido ganar. Todos
lo percibían, lo rechazaban y con cada
paso que descendían, la moral y el valor
del grupo iban desvaneciéndose
gradualmente.
—¡Scott! —aulló Rogo, que por
estar al extremo de la fila se encontraba
más alto que los demás—. ¡Estúpido,
cretino! Vamos a desembocar otra vez
entre las bebidas. Éste es el camino que
nos dijeron que estaba bloqueado.
—Tranquilo, Rogo —respondió
Scott—. Kemal no parece tan
convencido, y no se olvide que ésta es la
parte del barco que él conoce.
Se arrastraron penosamente unos
metros más, sólo para encontrarse con
que no tenían salida. El piso de la sala
de calderas sencillamente se perdía en
uno de esos pozos, ahora tan familiares,
de agua sucia recubierta por una
película aceitosa de mil colores. Éste
medía poco más de dos metros de lado y
se extendía hacia una compacta pared de
acero reluciente que se elevaba en el
otro extremo.
Agotados, desanimados y llenos de
consternación, todos se dejaron caer
sobre la pendiente que bordeaba el
pozo, mientras Jane Shelby repetía:
—¡Oh, no, oh, no!
Y la señorita Kinsale rezaba:
—Oh, Señor, ¿en qué te hemos
ofendido?
Apenas si oyeron la ristra de
obscenidades de Linda, pero la voz de
Rogo se alzó, alta y clara:
—Está bien, estúpido, hijo de puta,
¿qué hacemos ahora?
—¡Oh, Cristo! —murmuraba para
sus adentros Martin, que cada vez que
miraba esa agua tenebrosa veía también
la rosada imagen de la señora Lewis.
Debían de haber llegado a algún
respiradero conectado con la sala de
calderas, por el cual había ascendido el
mar.
Sólo Scott y Kemal seguían de pie;
el sacerdote contemplaba
silenciosamente la escena, y parecía
estar esperando algo.
Kemal señaló la pared,
enérgicamente, como si quisiera
extender el dedo y atravesarla hasta el
otro lado.
—Máquina —dijo, y después,
señalando el sombrío agujero, volvió a
hacer con las manos ese extraño
movimiento, a medias de excavar, a
medias de nadar.
—¿Qué quiere decirnos? —preguntó
Rogo—. ¿Para qué diablos nos trajo por
aquí?
—La sala de máquinas tiene que
estar del otro lado —dijo Muller y,
asiendo a Kemal, lo interrogó casi a
gritos—: Oiga, ¿qué hay debajo del
agua? ¿Un pasadizo? ¿Tiene salida?
¿Qué profundidad tiene?
El hombre no entendía las palabras,
pero sus ojos inteligentes y ansiosos
revelaron que comprendía su sentido.
Empezó una nueva pantomima: con
ambas manos dibujó una forma
semejante a una caja y luego abrió
varias veces los brazos e imitó a alguien
que trepa por una escalerilla o escalera
empinada. Después volvió a decir:
«¡Bum!», imitando una explosión y se
encogió de hombros.
—Allí debajo hay algún pasaje —
dijo Muller—. ¡Esperen un momento! En
posición normal, llevaría tanto a la sala
de calderas como a la sala de máquinas.
Debe de ser una entrada para los
mecánicos, pero ahora está sumergida.
Señaló el pozo y, dirigiéndose a
Kemal, hizo movimientos como para
nadar. El engrasador sonrió e hizo un
movimiento negativo con la cabeza.
—Él no se anima —dijo Muller—.
Sabe Dios lo que hay allí abajo, ni a qué
profundidad o a qué distancia. Yo no lo
culpo.
—¡Hum! —dijo Belle Rosen—.
Nadar debajo del agua puedo.
Sin embargo, nadie le prestó
atención; estaban ante un oscuro pozo de
desesperación y nadie sabía dónde o
hacia qué los conducía.
—Bueno, jefe, usted dirá qué
hacemos ahora —Rogo volvió a su tema
favorito—. ¿Se va a meter por ese
agujero?
Scott hizo brillar su linterna sobre el
agua, destacando la iridiscencia de la
película aceitosa y descomponiéndola
en los colores primarios.
—Sí —respondió.
La marea de alivio que recorrió a
los hombres era casi tangible y Jane
Shelby trató furiosamente de ahogar
dentro de sí una punzada de admiración
hacia Scott. Podía tener cualquier otro
defecto, pero como líder era valiente.
—Pues dese el gusto —dijo Rogo,
expresando al mismo tiempo el sentir de
los demás hombres del grupo.
Kemal se había negado y en Rosen
no se podía ni pensar. Si Scott no
hubiera aceptado, la peligrosa misión
les habría correspondido a Martin,
Muller y Shelby; alguno de ellos habría
tenido que ofrecerse y, por más que
todos eran nadadores avezados, ninguno
tenía estómago para sumergirse a
encontrar sabe Dios qué horrores bajo
esa superficie.
Sin embargo, fue Muller quien les
devolvió la pelota, diciendo:
—Pero no sirve, Frank. No podemos
dejar que vaya usted.
—¿No pueden dejarme? —repitió
Scott—. ¿Por qué?
—Porque usted es la canasta en que
pusimos todos los huevos —respondió
brevemente Muller y esperó que los
demás pescaran la idea.
—¡Sí, por Dios! —el pequeño
Rosen fue el primero—. Si algo le
pasara a Frank…
—No vayas. ¡Oh, por favor, no! —
susurró Nonnie al oído de Muller.
—No te preocupes —la tranquilizó
él—. No tengo agallas para eso.
—No me pasará nada —afirmó
Scott.
—Muller tiene razón —dijo Shelby
—. No podemos correr ese riesgo.
Tendremos que volver. Tal vez
deberíamos haber intentado llegar
primero a proa.
El antiguo Shelby hubiera ido, o por
lo menos se hubiera ofrecido para
mantener la imagen, pero ese Shelby
había sido destruido.
—No podría soportar pasar de
nuevo por ese «Broadway» —dijo la
señorita Kinsale con un
estremecimiento.
—No podemos —objetó Martin—.
Ya tenemos hecha una inversión: hemos
gastado dos horas en llegar aquí —pero
él tampoco se ofreció.
—¡Lindo trabajito, Frankie! —
exclamó sarcásticamente Rogo.
Muller pensó cuánto tiempo pasaría
antes de que el sacerdote se volviera
para agredir a su torturador, pero ese
hombrón parecía imperturbable. En ese
momento Muller odiaba a Scott por su
impasibilidad y se odiaba a sí mismo
porque le faltaba valor para meterse en
ese oscuro charco y ver si ofrecía alguna
posibilidad de escape, por improbable
que pareciera.
—Por lo que parece, no hay
alternativa —decidió Scott—. Iré yo.
—Tanto lío por un poco de agua —
dijo Belle Rosen—. Si me dejan a mí,
en un momento lo encuentro. Ya les dije
que nadar debajo del agua puedo.
Todos se volvieron a mirarla y
Martin dijo:
—Usted no habla en serio, señora
Rosen.
Las palabras parecían
tremendamente incongruentes, al venir
de esa lastimosa figura, con su
destrozado vestido de encaje negro, el
rouge corrido en labios y mejillas, la
piel grisácea y manchada de
transpiración, con grandes ojeras
oscuras que aparecían bajo los ojos
fatigados ocultos tras gruesos lentes. En
sus brazos y piernas empezaban a
aparecer moretones, fruto de la
dificultosa ascensión por la pared de los
tubos y por el golpe recibido en el
corredor de servicio.
Ahora, Belle los miró intensamente a
todos y dijo:
—Porque ahora soy una vieja gorda,
¿no creen que yo también haya podido
ser atleta, cuando era joven? Deberían
preguntarle a Charlotte Epstein, de la
Asociación Femenina de Natación, que
en paz descanse. Nadando debajo del
agua, le gané durante tres años.
—Dios mío —murmuró Linda Rogo
—, ¿de qué diablos está hablando esa
bolsa vieja?
Como siempre, Belle Rosen la oyó y
volvió hacia ella su mirada melancólica.
—De algo que usted no sabe, porque
nunca oyó hablar tampoco de Eleanor
Holm, ni de chicas como Helen Meany,
Aileen Riggin, Ethelda Bleibtrey o
Gertrude Ederle. Todas ellas eran
campeonas de la Asociación. Yo podía
contener la respiración debajo del agua
durante dos minutos y una vez llegué a
dos minutos y treinta y siete segundos.
¿Saben qué era eso entonces? Pues un
récord mundial. Eppie Charlotte
Epstein, la representante de la
Asociación Femenina de Natación en
Nueva York, fue lo más grande que ha
tenido nuestro país en natación. Y
nuestro entrenador era De Handley, el
que preparó a Gertrude Ederle, que fue
la primera en atravesar el Canal de la
Mancha. Una vez, Trudy dijo que, si yo
hubiera querido, tal vez hubiera podido
atravesar el Canal nadando debajo del
agua.
Seguía hablando con locuacidad, sin
que nadie pensara en hacerla callar ni en
detener sus reminiscencias de gente de
la cual nunca habían oído hablar.
Además, de algún modo increíble, iban
dándose cuenta de que, en la situación
en que estaban, Belle les ofrecía una
especie de esperanza.
—Solía ser terrible para asustar a la
gente —prosiguió Belle Rosen—. Podía
quedarme tanto tiempo debajo del agua
que nadie sabía cuándo iba a salir, e
incluso a Eppie, una vez, casi le
provoqué un ataque al corazón durante
una práctica, cuando nadé dos largos y
medio de la piscina, en una época en que
estaba en forma.
—Pero, oiga —exclamó de pronto
Martin—, ¿usted no era Belle
Zimmerman?
—¡Sí que era Belle Zimmerman! —
repitió orgullosamente Manny—. ¿Pero
no se lo ha estado diciendo? Tendrían
que ver todas las copas y medallas que
tiene, y toda una carpeta de recortes. Y
una vez, cuando superó el récord
mundial, salió en la primera plana del
Daily News. Si no lo creen, en casa
tenemos el recorte para que lo vean.
—Vamos, Manny, es muy joven para,
saber eso —dijo Belle—. Fue hace
mucho tiempo.
—Soy más mayor de lo que ustedes
creen —dijo Martin—. ¿Sabe cómo me
acuerdo? Es una de esas cosas raras que
se le quedan a uno en la memoria.
Cuando yo era un crío de unos seis o
siete años, mi padre me llevó a un
torneo de natación en el viejo «Illinois
Athletic Club», en Chicago. Había una
chica, y me vuelve a la memoria el
nombre de Belle Zimmerman, que
nadaba debajo del agua y yo me asusté
tanto de que pudiera haberse ahogado y
no volviera a salir, que lloré y seguí
llorando hasta que todo el mundo se
puso a mirarme.
—Ésa era yo —dijo Belle,
satisfecha—. Ganamos el campeonato
norteamericano y yo superé el récord
norteamericano. Cuando lo dejé y me
casé, aumenté muchísimo de peso.
—Tiene razón, Belle —confirmó
Rogo—. Ahora recuerdo que vi retratos
de usted. Y era una linda muchacha.
—¿Y qué? ¿Y qué? —gritó de
repente Linda Rogo—. Puro blablablá.
¡Yo quiero salir de aquí! —terminó,
elevando la voz hasta el límite de la
histeria.
—No se ponga así, señora Rogo —
dijo tranquilamente Belle—. ¿Para qué
les estuve diciendo todo eso? Denme
una de esas lámparas y yo iré a ver qué
es lo que hay allí abajo. Ninguno de
ustedes puede retener el aliento tanto
como yo. Si está abierto, lo sabremos, y
si no… —se encogió de hombros.
Su ofrecimiento galvanizó a los
hombres.
—No podemos dejarla a usted,
señora Rosen —dijo Shelby—. Es
demasiado peligroso. No sabemos qué
es lo que hay abajo. Primero tendríamos
que saber qué profundidad tiene.
—Sí, alguno de nosotros tendría que
ir primero —asintió Muller.
—Bueno, si se trata de eso… —
agregó Martin y no terminó la frase por
temor de que alguien pensara que se
estaba ofreciendo, pero después,
avergonzado, concluyó penosamente—.
Yo no soy un gran nadador.
Para sorpresa de todos, fue Manny
Rosen quien expresó firmemente:
—Miren, muchachos, si mi mujer
dice que puede, puede.
—No es difícil cuando se está
acostumbrado —agregó sencillamente
Belle—. Cuestión de buenos pulmones,
y eso todavía lo tengo.
Para los hombres, el ofrecimiento de
Belle era tan degradante que
instintivamente se volvieron hacia el
líder, en la esperanza de que, de alguna
manera, los rescatara de la humillación
inminente.
Desde su estatura, el reverendo
doctor Scott fijó su penetrante mirada en
la figura diminuta y rechoncha de Belle
y finalmente habló.
—Muy bien. Vamos a dejar que la
señora Rosen lo intente.
Asombrados, y hasta cierto punto
indignados, los miembros del grupo lo
miraron. Los hombres habían tenido la
esperanza de que, contrariando sus
propias objeciones, Scott insistiría en
ser él quien realizara la prueba.
Pero el sacerdote prosiguió con su
voz profunda y convincente:
—Todos oyeron lo que nos dijo: la
señora Rosen ha sido campeona. Y los
campeones no son como el resto de la
gente: son de otra raza.
Belle Rosen resplandecía de orgullo
y de pronto pareció crecer varios
centímetros.
—Sí —continuó Scott—, desde el
comienzo mismo ustedes consideraron
que sería un obstáculo y una rémora para
nosotros y, lo que es más, de un modo u
otro algunos de ustedes se lo hicieron
sentir. De buena fe, ella nos ofrece su
ayuda. ¿Por qué habríamos de negarle su
momento de dignidad?
De nuevo, Jane Shelby se sintió
desgarrada por la ambivalencia y en su
interior se elevó un grito: «¿Cómo
puedes tú, que me hiciste abandonar a
mi hijo, obligarme a que te ame tanto
por lo que estás haciendo por esta
mujer?».
—Si quiere intentarlo, señora Rosen
—dijo Scott— tomaremos todas las
precauciones posibles.
—Las precauciones las tomaré yo —
dijo Belle—. Tonta no soy —y ordenó
que apagaran todas las luces.
En la absoluta oscuridad que los
envolvió una vez más, Muller murmuró,
casi para sí mismo:
—«Buzz» Scott vuelve a ganar.
—¿Qué? —preguntó Nonnie.
—No importa —respondió él.
Durante un momento oyeron la
respiración de Belle y el crujido de la
seda y después su voz.
—Bueno, ya pueden volver a
encenderlas.
No había querido que la vieran en el
momento en que se desvestía; después,
realmente ya no parecía importarle,
aunque ella misma admitió que sin ropa,
ya no tenía tan buena figura como antes.
Se había quitado también la faja y
allí estaba, en sujetador y bragas negras,
que su piel blanca realzaba por todos
lados. Se la veía ridícula y, al mismo
tiempo, parecía de pronto
increíblemente valerosa. Sus
movimientos habían asumido cierta
precisión y vitalidad. Se quitó las gafas
y se las entregó a su marido, diciéndole:
—Por favor, no me las pierdas.
—¿Dónde está la linterna? —
preguntó después Belle, y Scott le
entregó una.
Ella la encendió y demostró que no
era tonta, inclinándose para sumergirla
en el agua y comprobar que estaba
impermeabilizada, al mismo tiempo que
ponía a prueba la intensidad de la luz.
—¿Pueden atármela al dorso de la
muñeca? —pidió, extendiendo el brazo
derecho.
Todavía les quedaban algunas
servilletas y Muller aseguró firmemente
la luz.
—La cuerda pueden atármela en la
cintura, con el nudo en la espalda.
Scott tomó de manos de Kemal una
de las cuerdas más largas y se la colocó
tal como Belle lo indicaba.
—Escuchen —dijo Belle—, hoy no
vamos a batir récords mundiales. Es
posible que yo todavía pueda retener el
aliento durante dos minutos. Si paso,
espléndido; daré un tirón a la cuerda. Si
después de un minuto y medio por reloj,
no hay tirón, entonces me recogen. Que
tengan suerte.
—Que tenga usted suerte —replicó
Hubie Muller.
—No —corrigió Belle—. Yo no
necesito suerte. Que tengan ustedes la
suerte de que yo llegue en el término de
un minuto, porque si son dos, ninguno de
ustedes podrá contener durante tanto
tiempo la respiración.
En eso no habían pensado.
—Doctor Scott y Mike, tal vez sea
mejor que ustedes, que son los más
fuertes, sostengan el otro extremo de la
cuerda. Antes del minuto y medio no se
preocupen. Señor Muller, usted
cronometrará el tiempo con ese lindo
reloj que tiene.
Durante un momento, se sentó en el
borde del pozo, con las gordas piernas
colgando dentro del agua.
—Ni siquiera está fría —comentó, y
Muller imaginó por un momento una de
esas vulgares postales en que se ve una
gorda dama posando en un balneario
como si fuera una belleza. Los demás
miraban fascinados los preparativos.
Belle Rosen empezó a hacer una
respiración abdominal profunda: dos,
tres, cuatro, cinco veces, cada vez más
profundamente, hasta que, colmada la
capacidad de sus pulmones, se
sumergió. Todos vieron brillar bajo el
agua la luz que llevaba en la muñeca y la
vieron descender como un gran caracol
blanco, hasta que desapareció de la
vista.
—Diez segundos —anunció Hubie
Muller.
La cuerda se deslizaba entre los
dedos de Scott y Rogo. Corrió unos
cuantos metros y se detuvo.
—¡Jesús! —exclamó Rogo.
—¡No se preocupe! —dijo Manny
Rosen—. No se preocupe, le digo que
en el agua, mi mujer es como un pez.
¿Cree que la habría dejado ir si no
estuviera seguro?
—Veinte segundos —dijo Hubie, y
la cuerda empezó a moverse otra vez y
siguió corriendo en forma pareja.
Después se detuvo, primero se aflojó y
luego volvió a estirarse.
—¡Dios mío! —exclamó Muller—.
Cuarenta y cinco segundos.
—Tranquilo —dijo Manny.
La cuerda volvió a correr hacia
delante.
—¿Ves? —observó Rosen.
A Muller le temblaban de tal modo
las manos que apenas podía atender al
movimiento del segundero.
—¡Un minuto! —exclamó.
—Dijo que si tardaba más de un
minuto, ninguno de nosotros podría
hacerlo —recordó Martin.
—Por Dios, sáquenla antes de que
se ahogue —exclamó Shelby, presa de
pánico.
—En mi opinión —dijo con una
confianza y una calma increíbles Manny
Rosen—, hay que hacer lo que ella dijo.
De otro modo, si algo anda mal, la culpa
será de ustedes.
—Tome el tiempo, Hubie —ordenó
Scott, mientras vigilaba la cuerda.
—Un minuto y veinte segundos —
anunció Hubie con voz insegura.
Lo que en aquel momento más le
importaba en el mundo era que esa
valiente mujer no se ahogara allí abajo,
sola en esa hedionda oscuridad, porque
él había sido un cobarde.
—Haré la cuenta descendente —
anunció y empezó a contar los segundos
—. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco,
cuatro, tres, dos, uno… ¡Tiren!
Rogo y Scott tiraron de la cuerda
hacia atrás y casi se caen: no había
tensión ninguna.
—¡Tiren, tiren! —gritó Hubie, y
Martin también tomó la cuerda—. ¡Oh,
Dios mío, si se cortó y ella está allí
abajo, se ha perdido!
Izaron metros y metros de cuerda
floja y de pronto, como si hubiera allí un
enorme pez, sintieron la tensión en el
otro extremo. Se vio un resplandor en el
fondo del pozo y un cuerpo blanco
apareció, irrumpió en la superficie con
una tremenda exhalación de los
torturados pulmones, para luego volver
a tomar aliento rápidamente, repetidas
veces. Los hombres se inclinaron para
levantarla y Belle Rosen volvió a
sentarse en el borde del pozo.
Jane Shelby, Susan y Nonnie se
arrodillaron junto a ella, mirándola
ansiosamente.
—¿Cómo se siente, señora Rosen?
—No se pongan así —respondió
Belle—. Estoy muy bien. No hay que
contener la respiración más que treinta y
cinco segundos y ya uno está del otro
lado. Si es que antes hubo allí una
puerta, ya no está. Hay un lugar donde
hay que tener cuidado, con algo saliente,
pero no es tan malo.
—Pero si no son más que treinta y
cinco segundos, ¿por qué tardó tanto que
casi nos da un ataque al corazón? —
preguntó Hubie Muller.
—¿No soy bárbara, siempre
asustando a la gente? —sonrió Belle—.
Pero no fue mi intención. Ya que estaba
allí, quise echar un vistazo al otro lado.
—¿Pudo ver algo? —le preguntó
Scott.
—No mucho —respondió Belle—,
porque no había bastante luz. Hay una
especie de plataforma, como aquí, sólo
que más grande y plana. De todos modos
volví a tomar aire antes de regresar. Así
que ahora tenemos que hacer la prueba
aquí, para ver. Todos tienen que retener
el aliento durante cuarenta y cinco
segundos para estar a salvo. Un minuto
es difícil si no se está acostumbrado,
pero menos tiempo van a poder y
entonces ya no tenemos problema.
—Diga usted qué hacemos, Belle —
le dijo Scott.
—Yo ataré la cuerda del otro lado y
ustedes pueden pasar asiéndose de ella.
No tienen más que colgarse. Yo ni
siquiera nadé rápido. Retienen la
respiración, cierran los ojos y en medio
minuto están allí.
—¿Creen ahora que la señora Rosen
ganó copas y medallas? —preguntó
Manny.
—¡Por Dios, ya lo creo! —exclamó
Martin—. ¡Viva Belle Zimmerman!
—Es usted magnífica, señora Rosen
—agregó Shelby.
—¡Tonterías! —replicó Belle—. Lo
que uno puede, puede, y lo que no, no.
—¿Qué hacemos con la ropa? —
preguntó Muller.
—Se la sacan, como yo —respondió
Belle—. ¿Quién va a nadar vestido?
—¿Y del otro lado? —preguntó la
señorita Kinsale.
—Es cosa de ustedes —respondió
Belle—. Pueden llevarla o dejarla. Yo
no creo que la necesiten. Me pareció
que hacía más calor allá. Que lo decida
el doctor Scott —terminó,
devolviéndole el liderazgo.
—Creo que tenemos que llevar los
zapatos —dijo el sacerdote—. Si hay
que trepar nos protegerán los pies. Pero
en cuanto a lo demás, me parece que la
señora Rosen tiene razón, Cuanto menos
peso llevemos, mejor, y los trajes y
vestidos mojados no le servirán de nada
a nadie. Rogo, Muller, Shelby, Reinal,
Martin y yo nos colgaremos los faroles
grandes, y en ellos podemos atar los
zapatos de todos. Cada uno lleva su
linterna y hacemos exactamente lo que
nos dijo Belle.
—¿No está preocupado? —le
preguntó Belle.
—Con usted, nadaría por debajo del
casquete polar ártico —respondió
riendo Scott.
—Mami, qué cumplido —exclamó
Manny Rosen.
—¿Quiere que nos quitemos todo?
—preguntó la señorita Kinsale.
—Quédense con la ropa interior,
como yo —dijo Belle—. Es como un
bikini. A veces en la playa se usa menos.
—Pero yo no tengo nada debajo de
esto —objetó Nonnie.
—Con tu figura tendrías que
preocuparte por otra cosa —sonrió
Belle—. Pero con eso puedes arreglarte
de algún modo.
—¿Quisieran apagar de nuevo las
luces? —pidió Nonnie y, en la
oscuridad, oyeron que desgarraba la
tela.
—Ya está —anunció luego, y la luz
de las linternas reveló que se había
hecho un bikini bastante aceptable con
los restos de su salto de cama.
Parecía todavía más infantil.
Linda la miró con manifiesto
desprecio y comentó:
—Me parece que el reverendo no se
perdió mucho. Y ardo por ver cómo se
desviste él.
—Sí, sí, tesorito, y será mejor que te
quites mi americana —le dijo Rogo.
Linda miró hacia el agua y exclamó:
—¡Oh, Dios mío, cómo me va a
quedar el pelo!
—Quizá del otro lado haya una
peinadora —dijo Rogo sin cambiar de
expresión y Linda volvió a insultarlo.
Todos comenzaron a quitarse la ropa
y Jane Shelby pensó si la señorita
Kinsale sería capaz de hacerlo sin pedir
que apagaran las luces. Pero su único
pudor consistió en hacerse un poco a un
lado para sacarse el vestido y quedar en
bragas y sostén, aparentemente sin la
menor incomodidad.
Prepararon las cosas como lo habían
planeado, asegurando los faroles y
atando los zapatos. Scott estaba
imponente con sus calzoncillos blancos,
y Martin se hizo a sí mismo una pequeña
broma, pensando: «Nuestro reverendo
no está en la onda; tendría que ver
nuestros modelitos».
—Me parece mejor que usted nos
diga exactamente lo que hay que hacer,
Belle —dijo Scott.
—Bueno, pues —dijo Belle—. Lo
principal es no asustarse. Todos saben
nadar, así que lo primero es mantener la
respiración. Prueben; tomen una gran
bocanada de aire…, quiero decir que se
llenen los pulmones, pero empezando
desde bien abajo, y reténganlo. No
piensen en nada, y no cuenten, porque
cuando uno cuenta se pone nervioso. El
señor Muller les dirá cuándo son los
cuarenta y cinco segundos.
Muller observó su reloj y levantó el
brazo cuando fue el momento. Se oyó a
todas exhalar simultáneamente el…
aliento y Martin, sorprendido, dijo:
—Yo podría haberlo retenido más.
—Yo también —dijo Susan.
—Así que ya ven que treinta
segundos no es nada —los animó Belle
—. Yo iré primero con la cuerda.
—¿Tenemos que tener cuidado con
algo…? —preguntó Muller.
—En el medio hay algo que se
rompió y sobresale. Se puede pasar por
arriba o por abajo; yo paso por abajo,
porque así tengo más lugar. Cuando
llegue al otro lado, ataré la cuerda y
daré dos tirones para que ustedes sepan
que todo está en orden. Que las señoras
vayan pasando de una en una, cuando yo
dé dos tirones a la cuerda. Todos saben
que pueden mantener la respiración el
tiempo necesario, de modo que no se
asusten. No intenten nadar; vayan
remolcándose con la cuerda, que es más
rápido y no les exige tanto esfuerzo. Si
algo no marcha, yo vendré a buscarlos.
Belle estaba otra vez en actitud
profesional. Se aseguró de que tenía
bien atadas la cuerda y la linterna y se
volvió a su marido.
—¿No estás inquieto, verdad,
Manny?
—¡Como tú lo hiciste es Jauja!
¡Hasta luego!
Belle bajó la cabeza y se arrojó a
plomo, iluminada por su lámpara.
La cuerda corrió suavemente. Hubie
Muller había contado treinta y cinco
segundos cuando se aflojó y dejó de
moverse. Medio minuto después dio dos
breves sacudidas.
—Lo consiguió —dijo Muller.
Capítulo XVI
BIENVENIDOS AL INFIERNO
Las mujeres pasaron sin dificultades,
primero la señorita Kinsale, después
Susan y Jane Shelby. Nonnie ocultó sus
temores haciendo un chiste:
—Ahí va el gran número de ballet
subacuático —y miró tristemente su
improvisado bikini, todavía adornado
con el plumón blanco—. ¡Qué facha voy
a tener cuando salga!
Dos tirones avisaron que había
llegado sin tropiezos.
Linda Rogo hizo el mayor alboroto y
los detuvo por más tiempo, quejándose:
—No quiero meterme en esa
porquería de aceite. ¿Y qué sabemos lo
que hay del otro lado, ni si vamos a
poder ir a alguna parte? Todos ustedes
están locos. Me arruinaré el pelo.
—Toma. Átatelo en la cabeza —le
dijo su marido, sacando un pañuelo de
la abandonada americana de etiqueta.
Linda se lo ató y dijo:
—Tú vienes inmediatamente
después que yo, Rogo, ¿me oyes?
—Vamos, tesoro, todo irá bien. Es
mejor que yo me quede aquí hasta que
pasen todos —contestó Rogo.
—Siempre haciendo de boy scout —
dijo Linda—. Algún día vas a lamentar
haberme hecho meter en esto.
Torpemente y llena de melindres, se
acercó a probar con los pies el agua.
—¡Jesús! —exclamó—. ¡Qué mal
huele!
—Bueno, vamos, nena —la urgió
Rogo—, y no te olvides de tomar aire.
De pronto, el extremo de la cuerda
que sostenía Muller cobró vida; sin
embargo, no dio los dos tirones
convenidos, sino una señal diferente y
Hubie tuvo que observarla tres veces
para captar el ritmo: «Dum-de-de-dum-
dum, dum dum…» y reconocer en él el
sentido del humor de Belle Rosen, quien
sabía que Linda era la última de las
mujeres y sintió una súbita oleada de
afecto por la señora Rosen. Al principio
sus remilgos de solterona se la habían
hecho antipática, pero ahora se había
convertido en alguien muy importante
para Muller.
—Quieren saber quién está frenando
la marcha —dijo.
Linda le dijo lo que podía hacer, se
tapó la nariz con una mano, con la otra
se aferró a la cuerda y por fin metió la
cabeza. Debió deslizarse bastante
rápido, porque la señal de arribo llegó
mucho más pronto que las otras.
—¡Uf! —suspiró Shelby—. Qué
alivio. Si les resultó tan fácil, me
imagino que nosotros también podremos
hacerlo.
Sin embargo, todos se quedaron un
momento en silencio, sin atreverse a
decir quién iría primero, hasta que Scott
lo resolvió.
—Le corresponde a usted —le dijo
a Manny Rosen—. Su mujer es
maravillosa, y estará deseando verlo.
Manny era una figura lamentable,
con un par de calzoncillos a cuadros
blancos y rosados y su vientre
prominente. Una mata de pelo negro
grisáceo le cubría el pecho y las rodillas
le temblaban.
—No sé si podré, si tengo que
sostener la linterna —explicó—, y los
lentes de mami. ¿Y qué hago con los
míos?
Con una expresión afectuosa que
resultaba insólita en su rostro
generalmente inexpresivo, Rogo se hizo
cargo de la situación.
—Manny —le dijo—, lo vamos a
dejar hecho un maniquí. ¿Tienen
pañuelos?
Con un pañuelo, ató la linterna al
antebrazo de Rosen y con otro ató los
lentes de Belle y se los aseguró al
calzoncillo.
—No se quite los suyos —le dijo—.
Belle se los sacó porque no sabía qué
podía encontrar allí abajo. Muy bien,
Johnny Weissmuller, no se olvide de
contener la respiración.
Durante un momento, Rosen miró a
su alrededor con aire temeroso.
—Si alguien cree que yo tengo pasta
de héroe, está chiflado —dijo.
Se aferró a la cuerda y se sumergió.
Uno tras otro pasaron Shelby, Kemal
y Scott.
—Usted tiene agallas para ser el
último —dijo Muller, dirigiéndose a
Rogo.
—Sí —respondió éste, alzando un
poco la voz pero sin hacer más
comentarios.
Estaba ocupado atándose el farol
grande y preparando el resto del rollo
de cuerda de modo que no hubiera
posibilidad de que se enredara o se
enganchara cuando la recogieran desde
el otro lado.
Muller pensaba si no sería él quien
fallara y se preguntaba cómo sería estar
allí en las tinieblas con un último resto
de aire en los pulmones para poder
llegar. No confiaba mucho en sí mismo,
si se trataba de afrontar peligros o
dificultades. Sentía que el mismo Rosen
tenía más agallas que él y que,
cualquiera que fuese la vida que había
llevado, parecía haber sacado de ella
más recursos para sobrevivir. Pero del
otro lado de ese pasaje estaba Nonnie,
su pobre Nonnie asustada, que había
querido reírse de su miedo y que estaría
mojada, manchada, con el pelo
pegoteado de petróleo, desnuda y
temblando. Y lo necesitaría.
Aparentemente, Rogo le leyó el
pensamiento. Con su habitual expresión
neutra, le dijo:
—Mejor que arranque. La chica lo
estará esperando.
Muller percibió su desprecio, pero
no podía culparlo y trató de disimular,
saludándolo:
—Hasta luego.
—Hum —respondió Rogo, sin
inflexión alguna.
Cuarenta y cinco segundos. El
respiradero descendía unos dos metros y
medio y Muller sentía que su cuerpo,
lleno de aire, se negaba a bajar, de
modo que tuvo que tirar con fuerza de la
cuerda. La luz de su linterna llegaba
escasamente a un metro y revelaba las
inevitables cañerías, pero de pronto el
pasaje se estrechaba como si algún peso
gigantesco lo hubiera aplastado. Vio que
algo asomaba, justo a tiempo para no
golpearse la cabeza, y la cuerda se
curvó hacia arriba y por el lado interno.
Muller se dio cuenta de que se
trataba de un enrejado de acero, que
originariamente habría servido de piso,
pero ahora estaba al revés. ¿Cuántos
segundos habrían pasado? Todavía no
sentía el pecho oprimido. Mientras
seguía iluminando la cuerda que lo
guiaba, se le ocurrió de algún modo la
más absurda de las ideas: «¡Hubie
Muller, si ellos te vieran ahora!»
«Ellos»… los miembros del grupo
selecto del cual él formaba parte.
Un estremecimiento de miedo lo
recorrió cuando tuvo la impresión de
que una forma oscura que tenía delante
iba a su encuentro. Era algo redondeado
que se extendía casi hasta el otro lado
del pasaje y, en realidad, se trataba de
una sección de una bomba hidráulica
que se había partido. Muller volvió a
admirarse del valor de Belle Rosen
cuando por primera vez tropezó con ese
obstáculo y tomó la decisión de nadar
por debajo, sin saber lo que podía haber
más allá, ni siquiera si podría volver.
Él tenía espacio para pasar por
encima. Sentía algo raro en los
pulmones, pero los cuarenta y cinco
segundos no podían haber pasado tan
pronto; cuando cronometraba el tiempo a
los demás, le habían parecido mucho
más largos. En realidad, sólo habían
pasado veinte, pero Muller sentía crecer
dentro de sí el miedo, que podía
convertirse en pánico y destruirlo. Agua,
oscuridad, formas amenazantes. ¿Qué
coraje puede tener un hombre solo?
¿Cómo se lucha contra el miedo cuando
se está solo? ¿Qué recursos conjuran los
hombres para ser hombres? Podía sentir
cómo le martilleaba el corazón y cómo
la presión en la garganta y en el pecho lo
impulsaba a exhalar esos pocos y
preciosos centímetros cúbicos de aire…
El dorso de su mano dejó de rozar el
borde de acero que había por encima de
él, la cuerda subió de pronto y, al tirar
de ella, Muller emergió bruscamente,
asomando la cabeza sobre la superficie,
bajo el resplandor de las linternas, y vio
algo que parecía un montón de demonios
recién salidos del infierno: blancos
cuerpos, semidesnudos, manchados de
fango y grasa, con el pelo lacio y
desordenado, con rostros extraños que
parecían irreconocibles. También había
manos que lo tomaron de las axilas para
sacarlo del agua y depositarlo en una
especie de plataforma. Aunque jamás
había estado en contacto con la Divina
Comedia, el pequeño Martin lo saludó
malignamente:
—¡Bienvenido al Infierno!
Shelby le entregó la cuerda, que
estaba asegurada por el extremo a una
barra doblada, y le dijo:
—Lo consiguió. Le corresponde el
tirón; son dos.
Pero Muller, como Belle, varió el
mensaje dirigido a Rogo, que estaba del
otro lado: «Dum-de-de-dum-dum».
Treinta segundos después el detective
salía del pozo, como un ente
prehistórico que emergiera de las
profundidades.
Muller buscó a Nonnie, que se
apartó de él, diciendo:
—¡Oh, no me mires! Por favor, no
me mires.
—¿A qué tanto lío? —intervino
Belle—. Nadie está precisamente como
si saliera del salón de belleza.
Pero Muller la veía como una ninfa
desastrosamente embarrada. Los dos
trozos de tela se adherían a su cuerpo
frágil, el pelo rojo, oscurecido por el
agua, estaba pegoteado y le caía sobre
los hombros, el rostro manchado parecía
más pequeño que nunca. Todo lo que
tenía de finura había desaparecido y,
como todos ellos, daba la impresión de
que hubiera salido de una alcantarilla.
Pero de algún modo, las demás mujeres
soportaban la inmundicia y el desaliño
con cierta dignidad; de la de Nonnie no
quedaban rastros y Muller estaba
ansioso por abrazarla y consolarla. Más
que nunca, esa extraña personita le
retorcía el corazón de un modo que él no
atinaba a explicarse. Dentro de él, todo
le decía que se acercaba a ella para
permitirle esconder en él todo lo que la
avergonzaba, pero no podía hacerlo en
presencia de los demás. No podía
decidirse a ir hacia Nonnie y abrirse a
ella mientras sintiera sobre sí los ojos
de Linda y de los otros. Y no lo hizo
hasta más tarde, cuando Scott dio orden
de descansar y de apagar las luces para
ahorrar las pilas.
—¿Dónde diablos estamos? —
preguntó Rogo después de recuperar el
aliento.
—En la sala de máquinas —
respondió Scott.
—¿Y de aquí a dónde vamos?
Scott levantó el farol grande y
atravesó la densa oscuridad con un rayo
de luz que recorrió unos quince metros
antes de reflejarse sobre la pulida
superficie metálica de un eje.
—¿Está bromeando?
—No —respondió Scott—. Ahí
arriba, aunque no directamente sobre
nuestras cabezas, tenemos el casco
exterior del barco, pero siempre queda
el doble fondo, como nos advirtió Acre.
Una vez que lleguemos allí, todavía
tendremos que ir hacia popa.
—Y eso que no han visto lo peor —
intervino Shelby—. Martin sabía lo que
decía cuando le dio a Muller la
bienvenida al Infierno.
—¡… al Infierno! —repitió desde el
techo un eco cavernoso.
Martin y Rogo dirigieron la luz de
las linternas sobre la aterradora escena
de destrucción y ruina, un paisaje alpino
de acero desgarrado, tubos retorcidos,
alambres y vigas colgantes, dínamos
desmanteladas, acantilados de rotores
de turbinas, picos y hondonadas
formados por los generadores
destrozados, arrancados a medias de sus
bases, despanzurrados y dejando salir
sus entrañas de metal.
—Que las mujeres no miren —dijo
Shelby.
—Yo tampoco miraré —afirmó
Martin—. Es demasiado para mí;
volvería a descomponerme.
Había cadáveres aplastados e
incrustados entre los restos de las
máquinas, escaleras y vigas retorcidas.
En una grieta se veía un brazo. La parte
superior de un cuerpo pendía del borde
mellado de un embrague hidroeléctrico;
algo lo había seccionado por la cintura.
No se veía la cara y el cuerpo había
perdido toda la sangre. Y había tiras y
trozos sueltos de ropa, suspendidos de
los salientes y que eran casi peores que
los cuerpos. Una mano suplicante
asomaba por debajo de lo que debían
ser toneladas de metal que se habían
precipitado hasta el nivel donde se
encontraba ahora el grupo. Imposible
decir cuántos eran los muertos.
La luz exploradora de las linternas
reveló que en la inmensa caverna no
quedaba alma viviente. Tampoco se oía
ningún ruido, salvo el leve chapoteo del
agua del oscuro lago, de unos veinte
metros de lado, en cuya superficie
flotaban objetos imposibles de
identificar. También asomaban otros
que, todavía sujetos por alguna parte, no
habían llegado a precipitarse con los
demás al fondo del mar. Los fugitivos se
encontraban ahora en una especie de
península que sobresalía de esa costa
que originariamente debía de haber sido
el reverso de una de las plataformas de
supervisión instaladas por encima de la
sala de máquinas.
—¡Ay, qué cosa! —exclamó de
pronto la señorita Kinsale.
—¿Qué pasa, señorita Kinsale? —
interrogó Shelby.
Estaba sentada próxima al borde de
la plataforma, con una pierna bajo el
cuerpo, en la pose de una bañista en
bikini junto a la piscina. Lo
sorprendente era el cambio que
provocaba en ella el largo cabello. Al
nadar se le había deshecho el rodete y el
pelo le caía hasta la cintura. En la
penumbra, cuando la luz de una linterna
acertaba a dar sobre ella, recordaba a
una náyade estival.
—Esos dos, pobres, el caballero a
quien le dicen el Radiante y la chica que
siempre parece estar con él… —
explicó.
—¡Oh, Señor! —dijo Jane Shelby.
—¡Oh, mami! —agregó Susan—,
dijeron que…
—Nos seguirían cuando pudieran —
terminó Muller.
La señorita Kinsale se apartó el pelo
de los ojos y dijo:
—Pero es que no pueden. ¿Cómo
van a pasar solos por donde vinimos?
—Claro que no pueden, los muy
estúpidos —concluyó Rogo.
—Bueno —cortó Linda—, fue idea
de ella quedarse. Nosotros les
dijimos…, quiero decir, le dijimos que
la llevábamos.
—Es que ella es realmente una
mujer —dijo Jane Shelby—. No quiso
dejarlo.
Su marido se encogió. Ni siquiera se
habían atrevido a llamar a Robin en ese
horrible vacío tenebroso, donde trozos
de cadáveres colgaban de los engranajes
destrozados. Y Rogo había dicho que el
muchacho debía de estar trepando.
—No hay que ser tan dura con ella
—le dijo la señorita Kinsale a Linda.
—¿Tendríamos que ir a buscarlos?
—preguntó Shelby.
—¿Y qué hay si el tipo todavía está
borracho? —observó Linda.
Para eso no tuvieron respuesta,
aunque les avergonzaba no tenerla y
comprobar que, por una vez, la rudeza
de Linda los desarmaba. Ninguno quería
volver a pasar por aquel túnel y además,
era imposible conseguir que alguien,
mientras dormía la mona, contuviera la
respiración para que lo hicieran pasar
por debajo del agua. Y tenían que pensar
en sí mismos también.
«Bienvenidos al Infierno», había
dicho Martin y era verdad; se lo decía
todo lo que los rodeaba, los ecos
fantasmales y la sensación de absoluto
desamparo de haber entrado en el reino
de los condenados.
Mientras iban abriéndose paso a lo
largo del peligroso suelo que les ofrecía
el cielo raso de los corredores o cuando
luchaban por superar las escaleras
invertidas y aun durante la pesadilla que
había sido lo sucedido en el corredor de
servicio, habían empezado a
acostumbrarse en cierto modo a ese
nuevo mundo que estaba patas arriba,
pero donde las cosas eran todavía
irreconocibles. Los desbarajustados
letreros que distinguían los depósitos y
las oficinas confirmaban aún que se
encontraban dentro de un barco. Pero al
entrar en la sala de máquinas, dejaban
atrás todo lo que en su vida habían
conocido y que podía servirles de apoyo
o como término de comparación. Bien
podrían haber llegado a otro planeta: la
atormentada desolación de los riscos y
cumbres de acero despiadadamente
destrozado que revelaba la luz de las
lámparas, y sobre todo el inmundo lago
de aceite sobre cuyas márgenes se
encontraban abandonados, agotaron el
valor de todos, con la única excepción
de Scott.
Con la luz de su farol estudiaba la
montaña de acero que se proponía
hacerles conquistar y memorizaba cada
escarpado promontorio y cada saliente.
No se parecería a ningún otro
ascenso que Scott —ni ningún otro—
hubiera intentado jamás. Aquí no se
podían excavar escalones, no había
posibilidad de rodeos ni de atajos. La
sala de máquinas había vomitado las
tripas hacia los lados cuando la nave, al
volcar, había sometido las turbinas y
todo el equipo auxiliar a esfuerzos para
los cuales sus anclajes no estaban
calculados.
Para empeorar las cosas, todo estaba
resbaladizo a causa del petróleo que se
había escurrido en los tanques del doble
fondo, que ahora tenían sobre la cabeza.
Imposible establecer qué proporción del
turbio lago era agua salada que se había
introducido por el respiradero y qué
parte era petróleo.
El enorme espacio de aire de la
caverna seguramente ayudaba a que la
nave se mantuviera todavía a flote.
Pero bien habían visto todos ellos
que se había ido hundiendo lentamente y
que el agua subía en los pasillos
inferiores. Tampoco tenían medio de
adivinar siquiera qué cantidad de aire
quedaba en los compartimientos de
carga de popa y de proa, ni qué
flotabilidad les aseguraba.
—¿Piensas que subamos hasta allá
arriba? —preguntó Shelby.
—Sí —replicó Scott y dirigió la luz
a lo largo del brillante objeto cilíndrico
que había allá en lo alto—. Eso debe de
ser el eje de la hélice. Pero fíjense
precisamente atrás y en la parte de
arriba, en esa pieza plana, larga y
delgada. Tiene que ser la pasarela que
permite recorrer todo el largo del eje
cuando hay algún problema.
—Pero está patas arriba —objetó
Shelby—, no podemos andar como
moscas.
—Tenemos que llegar hasta el otro
lado. Entonces podremos caminar por
ahí.
—Pero ¿de dónde sacas fuerzas? —
preguntó de pronto Shelby, y creyó que
Scott iba a responder: «De la fe», pero
el sacerdote se limitó a decir:
—Me las da el saber cómo he de
actuar. Me parece ver una senda —
agregó después—. Vamos a atarnos
alternando un hombre y una mujer.
Tenemos mucha cuerda. Tanto el hombre
que va delante como la mujer que va
detrás, tienen que pisar exactamente en
el lugar preciso. Te pondré a ti, Dick,
donde puedas trabajar con Susan y Jane.
Rogo puede cerrar otra vez la marcha.
Se puede confiar en él.
—No te tiene simpatía —dijo
Shelby.
—Es recíproco —respondió Scott
—. Pero en él se puede confiar; la vida
le dio valor.
«Y a mí me quitó el mío», pensó
Shelby y volvió a sentirse avergonzado.
Nadie había mencionado a Robin. Si
hubiera estado en las inmediaciones, si
hubiera conseguido trepar hasta allí y
entrar por alguna otra parte, los hubiese
oído y habría llamado. ¿Cómo era
posible que Jane hubiera vivido todos
esos años tan tranquila y compuesta
odiándolo cada minuto?
—Si no tienen inconveniente
apaguen las luces —dijo Scott—. Vamos
a ahorrar pilas. Ya pasamos algunas
pruebas difíciles, pero nos esperan
otras. Vamos a descansar un poco, y si
pueden dormir unos minutos, háganlo.
Mantengan las luces apagadas, que
después las necesitaremos minuto a
minuto. Yo les diré cuándo volvemos a
salir. Si pueden, duerman…
Con excepción de Shelby, y
posiblemente de Rogo, ninguno tenía
idea de lo que les esperaba. Sabían que
tenían que seguir adelante; cómo y
cuándo era cosa de Scott, y su voz los
tranquilizó. Se separaron en sus
pequeños grupos y se tendieron sobre el
grasiento acero. En absoluta oscuridad
era mejor, porque así no podían ver, y si
la oscuridad había de hacerse
permanente… bueno, entonces quizá ni
siquiera se darían cuenta de la
transición.
Pero había todavía otro fenómeno
que de un modo u otro los afectaba a
todos, aunque no habían tenido
conciencia de él hasta que llegaron al
oscuro lago que Martin había llamado el
Infierno y que les había permitido verse
reflejados a la luz de las linternas.
Cada uno, aunque podía ver el
desaliño y la tremenda devastación en el
aspecto físico de los demás, no había
pensado hasta entonces que eso también
era válido para su propia persona.
Estaban reducidos a la primitiva
condición de salvajes semidesnudos,
degradados por la oscuridad y los
harapos, pero individualmente se las
habían arreglado de algún modo para
conservar una imagen de sí mismos tal
como habían sido antes. Por el camino,
impelidos por la necesidad, se habían
visto obligados a desprenderse de las
vestiduras que los diferenciaban entre sí
y los distinguían de los primitivos, pero
no se habían despojado del recuerdo de
artículos tales como pantalones,
chaquetas, vestidos y otras prendas.
Cuando la luz de las linternas les
permitió mirarse unos a otros, habían
advertido la absurda barriga de Rosen
que asomaba por encima de la cintura de
los calzoncillos; habían visto al
sacerdote convertirse en Tarzán, el
delgado cuerpo de la señorita Kinsale
recatado como el de Lady Godiva tras la
larga madeja de su cabello y la
improvisada vestimenta con que Nonnie
se había cubierto pecho y caderas y que
parecía sacada de una mala película de
aventuras en la selva.
Sin embargo, ninguno de ellos pensó
qué aspecto ofrecía a los demás.
De algún modo, eso les permitía
conservar cierto respeto por sí mismos y
les infundía cierto ánimo para hacer
todo lo que era necesario sin mucho
pensar, o sin pensar para nada, en el
aspecto que debían de tener. El lago del
Infierno, cuya superficie iluminada les
mostró en qué ridículos espantajos, en
qué caricatura de seres humanos se
habían convertido, los despojó de buena
parte de ese consuelo.
Jane Shelby se sentía avergonzada
por la tremenda ridiculez de la ropa
interior que sólo servía para destacar
las partes que estaba destinada a ocultar.
El reflejo de su exigua braga triangular y
del sostén cuidadosamente
confeccionado para realzar las formas la
irritaba hasta el punto de que sentía el
impulso de arrancarse del cuerpo esos
últimos trozos de tela y sentirse libre y
naturalmente desnuda.
De los hombres, sólo Scott parecía
estar cómodo y despreocupado con su
apenas mínima ropa interior. Los demás
habían tomado conciencia, de pronto, de
la forma irrisoria en que esa vestimenta
alcanzaba a ocultar sus genitales y no
sólo se sentían turbados, sino que les
aterraba la idea de que la muerte los
sorprendiera en tan ridícula situación.
A Muller, el enamorado de la
comodidad, el que más que ninguno de
los otros tenía conciencia de la variedad
y complejidad del globo sobre cuya
superficie había vagabundeado
incansablemente, le sorprendía la forma
en que su mundo se había achicado y
casi desaparecido de su memoria. Podía
pensar en lugares y personas, podía
evocar imágenes, pero nada de eso
parecía tener conexión alguna con la
realidad; sólo existía el aquí constituido
por esa horripilante caverna oscura y
fétida. Estaban abandonados en un
planeta extinguido, dando tumbos como
insectos en un paisaje lunar, tan
apartados de todo lo que podía serles
familiar como si efectivamente hubieran
sido proyectados al espacio.
Muller suponía que era la constante
proximidad de la muerte, la inminencia
de desaparecer en la nada, lo que hacía
que la tierra y la vida tal como la habían
conocido parecieran tan infinitamente
lejanas. Y le sorprendía la forma
absoluta en que no sólo su cuerpo, sino
también su mente podía sentirse
confiada a ese estrecho espacio con su
oscuridad, sus ecos, su crueldad y sus
limitaciones.
¿Por qué, entonces, persistía la
esperanza? ¿Por qué ese esfuerzo por
subir, por seguir trepando eternamente,
solo y con ese grupo heterogéneo de
réprobos abandonados en una tumba
flotante, cuando la posibilidad de ganar
la apuesta del rescate era tan
despreciable?
La muerte instantánea era inminente;
la flotabilidad del buque totalmente
precaria y la prueba de esto, que ya
había abatido a tantos otros, estaba en
torno a ellos. Ese arrastrarse a ciegas
era ridículo, era estúpido, era cosa de
hormigas; pero en él persistían,
indomablemente. Por un momento,
Muller albergó dentro de sí una especie
de orgullo o de regocijo por sí mismo y
por sus compañeros, antes de volver a
sucumbir ante la sensación de la
tremenda futilidad del intento y a aceptar
los límites de su prisión. Todo lo que le
quedaba era Nonnie; lo demás era
demasiado remoto para poder
aprehenderlo.
Él y Nonnie se apartaron de los
otros y se quedaron próximos al lugar
por donde habían subido. Ahora Muller
la tenía como había deseado tenerla
antes, abrazándola —que en su sentir era
envolviéndola— y Nonnie se había
acercado a él tanto como le era posible.
—Apriéteme —le pidió.
Muller lo hizo; por más que le
chocara la vulgaridad de la expresión,
incapaz de rechazarla. Nonnie susurró:
—Te quiero. ¿Me quieres tú un
poco?
—Sí.
—Nunca sentí esto con nadie; es
diferente. Te quiero terriblemente.
La extraña emoción que embargaba a
Muller no admitía que se la tradujera en
trivialidades. No quería que Nonnie
hablara de eso ni quería tampoco decir
los lugares comunes que tantas veces
había repetido como un loro, las tontas
frases sin sentido que solían brotar de
sus labios como de una computadora
ante una señal determinada.
A pesar de que el calor iba en
aumento, la sintió temblar.
—Sss —le dijo—. Quédate quieta,
que yo te abrigaré.
Otra vez sintió que los labios
helados buscaban los suyos para
quedarse allí. En ese contacto estaba
todo lo que Nonnie tenía de infantil,
aterrorizada y sumisa; era un animalito
maltratado que buscaba protección. En
la oscuridad, su viveza y su apariencia
de seguridad y picardía se esfumaban.
Nonnie susurró:
—¿Lo hacemos otra vez?
Por un momento el antiguo Muller,
que jamás hacía el amor a menos que las
condiciones fueran favorables, que las
puertas estuvieran cerradas y no hubiera
moros en la costa, se escandalizó.
—¿Aquí? ¿Con todos alrededor?
—No se van a dar cuenta. No haré
ningún ruido, te lo prometo. Te necesito.
—¿Y si alguien enciende la luz?
—Me verán en tus brazos. Tal vez
alguno de los otros esté igual Por favor,
Hubie…
Cuando la boca suplicante volvió a
encontrar la suya, Muller se olvidó de
todo lo que no fuera Nonnie y ese algo
que se apoderaba de él sin que pudiera
identificarlo: la avidez de esa única
persona y el goce exquisito de unirse
con ella.
En la culminación del total
embeleso, Muller rogó que jamás
volvieran a la realidad, que el barco
maltrecho tuviera misericordia de ellos
y los reuniera para siempre en el olvido.
—¿Fui una buena chica, no?
El susurro de Nonnie, su aliento
sobre la piel, lo arrancaron del ensueño.
—Claro que sí.
—¿No me moví ni hice ruido?
—No.
—Te necesitaba. Tú tienes algo.
Nunca quise así a nadie. No sé lo que
me pasa.
Se quedó en silencio y Muller se dio
cuenta de que esperaba que él también le
dijera que la amaba, que le ofreciera
todos esos pequeños murmullos sin
sentido que, por la razón que fuera —
culpa, placer o límite de su profundidad
emocional—, para Nonnie eran una
necesidad y hasta quizás un hábito
después de hacer el amor. Pensó si
alguna vez podría explicarle o hacerle
entender hasta dónde él se perdía por
ella, hasta dónde en el volver a unirse
los dos, a él le había pasado algo más
que no entendía. Era como dar vuelta
una página o abrir una puerta; todo lo
que antes había sabido o creído daba
vuelta dentro de él. Lo de abajo estaba
arriba y lo de arriba estaba abajo y ya
no sabía dónde estaba Hubie Muller,
para quien esa chica se había vuelto
algo tan necesario como respirar.
Y era una criatura tan vulgar…
—Estoy loca por ti —volvió a
susurrar ella—. De veras es algo
diferente. Casi no nos conocemos. ¿Tú
me quieres?
—¿No lo sentiste? —replicó él, casi
con furia.
—Oh, claro —respondió Nonnie,
casi desilusionada de volver a una
normalidad demasiado cotidiana, y
Muller se dio cuenta de que lo que ella
quería eran palabras… las necesitaba.
—Sí, te quiero.
—¿Mucho? ¿Más que a nadie?
—Sí, mucho más.
—¿Hay alguien más?
—No.
—¿No estás casado?
—No.
—¡Yiii!
Hubie sintió que, en el
sobrecogimiento y la maravilla de esa
exclamación, Nonnie le había
transmitido todo lo que hacía falta
contar de su propia historia. Pero sabía
que ella estaba ansiando que él la
interrogara, que tenía que hacer su
confesión y que, si en verdad él la
amaba, tenía que aceptar las reglas del
juego.
—¿Y tú? —le preguntó—.
¿Tienes…?
Estaba seguro de que Nonnie no
había percibido la brevísima pausa que
hizo para descartar la palabra «amante»
y remplazaría por «novio».
—No… no. Ahora no.
La muchacha vaciló antes de
responder, y tal vez quería que él lo
notara.
—Pero alguna vez tuviste.
—Dos, nada más.
Aunque Nonnie le acercó los labios
al oído, Muller apenas pudo oír la
confidencia.
Él sabía que era mentira, y la quiso
más por esa tontería infantil y perversa.
La muchacha tenía el instinto de la
autoconservación; todo lo que ella
hacía, y que contradecía las normas
impuestas en él por su crianza y su
naturaleza, era para Muller un motivo
más de encanto. Él sabía que, en virtud
de una disciplina tan proclamada como
aparente, las «Gresham Girls» nunca
salían solas, pero lo más probable era
que Nonnie hubiera conocido más de un
hombre casado.
Nonnie parecía satisfecha ahora,
pero lo que se le ocurrió después fue
fácil de entender.
—¡Pobre Moira! —dijo—. Ya no
tiene que preocuparse más. Había
quedado embarazada en Río.
—¿Es corriente que las chicas
queden embarazadas?
—Se supone que no. Son de lo más
estrictos con nosotras.
—¿Estuviste embarazada alguna
vez? —preguntó Hubie y en seguida se
arrepintió de haberlo dicho; en realidad,
no quería saberlo.
Esta vez el silencio fue más largo;
Nonnie no sabía si volver a mentir o no.
Decidió que no; los hombres como
Muller siempre descubrían las cosas.
Bajó todavía más la voz para susurrar:
—Sí. ¿Está mal?
Ahora Hubie estaba interesado.
Además, las trivialidades lo ponían a
salvo de la emoción que la muchacha le
provocaba.
—¿Es que algo puede estar mal
ahora? ¿O nunca? ¿Y qué hiciste? —
volvió a preguntar, mientras pensaba si
en algún lugar de Bristol había una
criatura que vivía con los abuelos o
algún otro pariente.
—Fui a un doctor. A uno de esos que
te ayudan. La cosa había sido en Roma;
charlando, los italianos te pueden
convencer de cualquier cosa.
—¿Y yo te convencí de esa manera?
—No. Es diferente. Tú me abrazaste
cuando yo estaba asustada y a mí me
pasó algo. A él no lo quería y a ti te
quiero.
Ya no podía mantener la atención en
el mismo tema.
—¿Qué pasó con las otras? —
preguntó—. ¿Están todas flotando en los
camarotes, como los peces muertos en la
pecera?
—No digas eso, Nonnie. No pienses
en ellas.
—No puedo evitarlo. ¡Pasamos tanto
tiempo juntas! Ahora son tres años, y
parece que hace un minuto yo estaba
preguntándole a Sybil si quería venir, a
comer y me dijo que me fuera, que lo
único que quería era morirse. ¿Sabes?,
todavía estaba descompuesta… y se
murió. Y me figuro que la carcelera
también, y todos los que se quedaron en
los camarotes.
—¿Quién era la carcelera?
—La señora Timker. Estaba a cargo
de nuestro grupo y tenía que mantener
todo en orden, vigilar los ensayos, la
ropa limpia y olisquear a qué hora
volvíamos. Pero Timmy era buena; hacía
la vista gorda. Era una de nosotras hasta
que se casó con Bert Timker, el asistente
de dirección. Lo único que solía
decirnos era: «Diviértanse, chicas, pero
tómense un jugo de naranja antes de
salir».
—Un jugo de…
—Bueno, ya entiendes…, de lo que
hablábamos antes —le susurró Nonnie
al oído, con una risita picara.
Muller también se rió, apretándola
contra su pecho.
—¿Por qué me estrujas así? —
preguntó Nonnie.
—No me lo preguntes —respondió
él.
De la quieta oscuridad y su silencio,
sólo interrumpido por algunos
murmullos y algún que otro ronquido,
salió una voz áspera, fría e impersonal,
y lo que dijo fue tan sorprendente que en
el primer momento ninguno de ellos la
identificó como perteneciente a Scott.
—Si no saca la mano de ahí, le
romperé el brazo.
Después se oyó un movimiento, y un
sonido ahogado emitido por una mujer.
James Martin lo oyó, se estremeció y
pensó para sus adentros: «¡Por todos los
diablos! ¿Quién se está tirando a
quién?». Y recordó la mano suave y
regordeta de la señora Lewis.
Un recuerdo vivido e instantáneo
pasó por la mente de Susan Shelby; ella
misma, en la tumbona del jardín, detrás
de su casa, diciendo: «Toby, saca esa
mano. ¡Es demasiado!». Pero en ningún
momento pensó en Herbert ni en lo que
le había pasado.
—¿Alguien se rompió un brazo? —
preguntó Manny Rosen, despertándose.
Mike Rogo volvió a encender su
linterna, preguntando:
—¿Qué demonios pasa aquí?
Scott estaba tendido de costado,
apoyándose en un codo y cerca de él
estaba Linda Rogo, con el rostro
enrojecido de furia.
—Ese cretino quiso tocarme —dijo,
señalando con el dedo a Scott.
—¿Qué? ¿Quién fue? ¿Él? —
preguntó Rogo.
—Reconstruya usted solo lo que
pasó, Rogo —lo interrumpió fríamente
Scott.
Lo que realmente hizo que en ese
momento Rogo odiara a Scott fue que
sus palabras pusieran a todos los demás
en la misma pista. Si era verdad que el
sacerdote había querido tomarse
libertades con Linda, ¿por qué iba a
llamar de esa manera la atención sobre
sí? Rogo sabía todo lo que hay que
saber sobre tipos y mujerzuelas y hacía
tiempo que sospechaba que Linda le
había echado el ojo a Scott. Era
evidente que había intentado buscarlo en
la oscuridad, y no era menos claro que
el asunto había que taparlo.
—Que nadie empiece a hacer cosas
raras por aquí —dijo con su sonora voz
de policía—. El que se ponga pesado
puede salir con la mandíbula rota. ¿Y
qué vamos a hacer, quedarnos aquí toda
la noche? Me parece que se habló de
llegar arriba para que puedan oírnos.
—Sí —dijo Scott, poniéndose de pie
—, tiene razón. Ya es hora de empezar a
movernos. Si tres de ustedes iluminan
bien este lado, creo que podré
mostrarles por dónde tenemos que ir.
Capítulo XVII
MONTE POSEIDÓN
La sala de máquinas de un gran
trasatlántico de cuatro hélices consiste
en una serie de plataformas, algunas de
ellas de cinco cubiertas de altura,
conectadas por escalerillas empinadas
que conducen a pisos o pasarelas de
enrejado de acero. Las plataformas están
construidas en torno de las enormes
turbinas de vapor centrales y de las
cajas de engranajes de reducción. La
maquinaria auxiliar, como los
turbogeneradores, condensadores,
compresores de emergencia y toda una
colección de bombas está dispuesta a
los costados, y tales componentes están
conectados por lo que parece ser una
total maraña de bobinas de tubos y
cables destinados a proveer vapor a
distintos grados de presión,
combustible, lubricantes y energía
eléctrica.
Todo está asegurado a los tanques de
doble fondo, para el combustible y el
lastre, que constituye el piso del barco,
calculado para resistir el esfuerzo
máximo de un rolido de cuarenta y cinco
grados. Plataformas, pasarelas y
conductos están sostenidos por vigas
transversales construidas con gruesos
tirantes.
Cuando el Poseidón se dio la vuelta,
con la excepción de los ejes principales
de las hélices, todo se retorció, se
sacudió y se soltó de sus soportes, ya
fuera para precipitarse directamente al
mar a través de la abertura de la
chimenea de la sala de máquinas o para
caer sobre los costados del buque como
una cascada de metal destrozado. Las
dínamos habían atravesado sus cubiertas
antes de sumergirse, cortando el acero
como si hubiera sido papel y dejando
bordes y puntas afiladas como navajas
que se levantaban formando cordilleras
de amenazadores salientes.
Con todo eso se mezclaban
secciones retorcidas de las plataformas,
escalerillas invertidas con media docena
de peldaños arrancados en el centro, y
las curvadas superficies de los caños
más gruesos, algunos aplastados, otros
abiertos a lo largo, como se corta la piel
de un chorizo. Todo estaba recubierto de
una capa de petróleo que se había
escurrido de los tanques del fondo
cuando las pesadas turbinas se
desprendieron del piso.
Uno de los gigantescos engranajes
de reducción, junto con su caja, se había
desprendido completamente de la
turbina; pero en vez de caerse al mar, la
fuerza centrífuga lo había arrojado
contra el costado de la sala de máquinas
y estaba allí incrustado, con la rueda
dentada trabada en ángulo y sostenida
por la caja deformada. La linterna de
Scott investigó los bordes cuadrados de
los dientes minuciosamente fresados que
se curvaban hacia fuera por espacio de
varios metros, formando un saledizo, y
que después retrocedían hacia el
revoltijo general de acero apeñuscado.
Había fragmentos de esa montaña de
desechos que llegaban a menos de
medio metro de la plataforma donde
habían estado descansando y las luces
mostraban que había un montón similar
del otro lado de la laguna Estigia.
Scott estudió los salientes del lado
opuesto. Si la ascensión le hubiera
parecido fácil por allí, hubiera estado
dispuesto a atravesar el agua, junto con
todo el grupo. Pero aquello parecía, si
acaso, todavía más formidable; y había
un saledizo de metal que asomaba en un
ángulo de treinta grados, a unos dos
metros y medio del borde, y que hacía
que la tarea resultara imposible.
—¿Qué es lo que busca? —preguntó
Muller.
—Un camino —respondió Scott y
luego, apartando la luz de la lámpara de
la orilla opuesta del lago, concluyó—:
No hay elección posible —y empezó a
estudiar el precipicio de metal que había
del lado donde ellos estaban.
—¿Dónde piensa ir ahora? —
preguntó Rogo.
—Arriba —replicó sencillamente
Scott.
—¡Frank, pero debes haber perdido
el juicio! —gritó Shelby horrorizado—.
Es imposible. Mi familia jamás
podría…
En los ojos de Scott volvió a brillar
la mirada fanática y su voz resonó
súbitamente en la amplia caverna:
—Estamos pasando por una prueba.
Si creéis en Dios, ¡adoradlo
mostrándole que sois dignos!
«¡Dignos!», repitió el eco, y se
extinguió. Scott prosiguió, en tono casi
normal:
—No piensen en lo que ven, sino
simplemente en que hay que escalar una
montaña. Hay todo lo que se encuentra
en la ladera de una montaña: grietas,
salientes, contrafuertes, hendiduras,
apoyos para pies y manos. Difícilmente
quedará un pico en el mundo que alguien
no haya conseguido trepar.
—¡Alguien! —masculló Martin por
lo bajo, y Muller declaró:
—La expedición al Monte Poseidón.
—Exactamente —prosiguió Scott—.
Todos ustedes han visto fotografías de
escaladores atados unos a otros. La
cuerda se dispone de modo tal que la
totalidad del peso no recae nunca sobre
una sola persona, sino que se distribuye.
¿Está claro? En realidad es mucho más
sencillo para nosotros, que sólo tenemos
que ascender quince metros. Somos…
—Los contó rápidamente, como si se
hubiera olvidado— trece. Nos ataremos
con doble cuerda a una distancia
aproximada de un metro.
—¡Dios mío! —murmuró Hubie
Muller—, parecería que estuviera
preparándose para llevar por los Alpes
a un grupo de turistas que quieren hacer
una excursión por el Jungfrau.
Scott recorrió con la vista el grupo.
—Yo iré delante, seguido por la
señorita Kinsale, a quien nada parece
impresionarla. Después irán Martin,
Susan y tú, Dick, seguido por Jane y
Kemal. Luego la señora Rosen, Manny,
Nonnie y Hubie, la señora Rogo y su
marido. Rogo, me temo que, como de
costumbre, lo pongo a usted al final
porque no es fácil que usted pierda la
cabeza si algo anda mal.
—¡Gracias! —respondió Rogo.
—El éxito o el fracaso de un
ascenso depende de dos cosas: el líder y
la forma en que los demás lo siguen —
explicó Scott—. El líder traza la ruta;
los demás siguen los pasos que él da. En
realidad, se reduce a ese juego que
todos hemos jugado de chicos, «Sigamos
al líder», en el cual hay que hacer todo
exactamente como él lo hace, o uno
«pierde». Recuerden que si el líder
hacía una morisqueta llevándose las
manos a las orejas o cualquier otro
disparate, había que hacer lo mismo.
—Manny, ¿tú entiendes algo de toda
esa charla? —preguntó Belle Rosen—.
Todo lo que yo entendí es que éramos
trece, y el trece no me gusta. Yo siempre
dije que éramos trece.
—Nos está explicando cómo vamos
a seguir ahora —dijo Manny.
—No me interesa cómo, sino dónde
—dijo Belle, todavía sin levantarse.
Su hazaña subacuática debería
haberla exaltado y estimulado, pero, por
el contrario, parecía que de alguna
manera extraña la había privado de todo
lo que tenía. Quizás eso se debiera tanto
a la fatiga impuesta a un corazón y unos
músculos ya desacostumbrados, como a
la transición mental que se había visto
obligada a hacer, recorriendo, hacia
atrás, y de nuevo hacia delante, un lapso
de cuarenta años.
—Cada paso que yo dé, cada lugar
en donde apoye un pie o una mano, cada
cosa que haga, debe ser en su momento
observada por el escalador que me sigue
—prosiguió Scott— y repetida
exactamente. Eso le corresponderá a
usted, señorita Kinsale. A su vez, Martin
la copiará a usted, después Susan y así
sucesivamente. ¿Lo entienden todos?
—¿Quiere decir que realmente usted
cree que podemos hacerlo? —preguntó
Martin.
—Sí, o por lo menos que debemos
intentarlo —respondió Scott—.
Simplemente es cuestión de imitar al que
va delante. Si no se apartan de eso,
llegarán arriba sanos y salvos.
—¿Llegaremos dónde? —preguntó
Belle Rosen.
—Mira —respondió su marido—:
Allá arriba.
Belle Rosen se puso trabajosamente
de rodillas y, por primera vez, dirigió la
vista hacia donde los rayos de luz
acariciaban la superficie grasienta del
distante eje de hélice.
—Yo no puedo —declaró—. Ni en
mil millones de años ni por mil millones
de dólares.
—Mira, Belle. Como dice Frank,
estaremos todos atados, de modo que…
—Que si uno se cae, se caen todos.
Eso no es para mí.
—Estará tan segura como si subiera
la escalera de su propia casa —le
prometió Scott.
—Cuando tengo que subir en mi
casa, tomo el ascensor. —Belle volvió a
mirar hacia arriba—. Ni en mil billones
de años. A mí no me agarran.
—Pero, mami, es que no puedes
quedarte. Escucha, yo iré detrás de ti.
—Sí que puedo. Vete, Manny.
Váyanse todos y déjenme. ¿Es que no
ven que estoy cansada, que ya no me
quedan fuerzas?
—Pero, mami, te morirías. Nos
moriríamos los dos, ¿o es que crees que
yo te dejaría?
—¿O nosotros, señora Rosen? —
gritó Nonnie.
Belle los miró con sus ojos oscuros,
de párpados pesados, llenos de fatiga,
desesperación y recuerdos.
—¿Tan maravilloso es vivir? —
preguntó.
—Me sorprendes, mami. ¿Es que
quieres morir? —preguntó su marido.
—Es que no quiero tener que subir
más. Los pies me están matando, de
andar por todos esos tubos. Soy vieja, y
estoy demasiado pesada para subirme
por ahí.
Súbitamente henchida de una ternura
que jamás habría creído poseer, Susan
Shelby se inclinó sobre Belle,
tomándole la mano.
—Querida señora Rosen —suplicó
—, inténtelo, por favor, todos… —
Estuvo a punto de decir «la queremos»,
pero de pronto se sintió turbada—.
Todos pensamos que usted es una mujer
maravillosa. Mire cómo pasó por ese
espantoso túnel, cuando en realidad
nadie más se animaba a hacerlo. Si no
hubiera sido por usted, jamás
hubiésemos llegado hasta aquí.
—¿Y eso qué? —respondió Belle—.
Te agradezco lo que dices, pero nadar
no es trepar. Si quieren que por ustedes
vuelva a ir allá nadando, espléndido;
pero trepar más, nunca. De todos modos,
el corazón me está haciendo daño. Y me
sorprende de ti, Manny, que sabes que el
corazón me…
—¡Belle, Belle, siempre el corazón!
—dijo Manny, y se vio que se trataba de
un problema familiar de larga data—.
Mira, mami. Ya sabes que no te pasa
nada; la última vez que vimos al doctor
Metzger y te auscultó, dijo que podías
estar tranquila con un corazón como el
tuyo.
—El doctor Metzger no sabe cómo
me siento. Si subo me mata, si me
quedo, también me mata. Y aquí es más
fácil.
—¡Pues quédese, por Cristo! —gritó
Linda Rogo volviéndose hacia ella, y
luego les dijo a los demás—: Si ella
decide quedarse aquí sentada y morirse,
déjenla. Pero no tiene derecho a
retenernos.
—Nadie decide morirse, señora
Rogo —dijo gravemente Belle—.
Cuando llega, llega y uno se va. Yo
tengo sesenta y cuatro años, y usted es
joven; entiendo cómo se siente. Nadie
tiene que quedarse conmigo, por favor.
Jamás se me ocurrió que podría
pasarnos algo así, pero cuando sucede,
es necesario que cada uno lo enfrente tal
como uno mismo es.
—Mami —insistió Manny—, ¿cómo
puedes decir cosas así? Sesenta y cuatro
años no son nada. ¿No ves que todavía
puedes nadar como una campeona? ¿Y
no quieres volver a ver a Irvin? ¿Y a Sol
y a Sylvia? ¿Y a Hy y a Myra, tus hijos y
tus nietos?
Shelby y Muller advirtieron que la
espalda agobiada y floja de la señora
Rosen volvía a erguirse un poco.
—Puedo pasarlo muy bien sin Sol y
Sylvia —respondió—. Durante todos
estos años han estado aprovechándose
del negocio. La lengua o la carne de
paleta no les bastan; no, tiene que ser
siempre salmón ahumado y esturión. O
como dice ella: «Belle, tengo un
hambre…, qué bien me vendría un
poquito de caviar sobre un trocito de
pan blanco». El regordete Rosen, en
calzoncillos, empezó a tener el aspecto
de un chico ofendido.
—Vamos, mami, no empieces otra
vez con mis parientes. Ya hemos
hablado de todo eso; Sol es mi hermano
y se portó bien conmigo, puso dinero en
el negocio cuando…
—Ya sé, y Sylvia se comió dos
veces lo que él puso —interrumpió
Belle—. Tiene un apetito de caballo.
Claro que es mi cuñada, pero para
comer gratis es peor que los policías.
Todos los días, todos los días, un
sándwich por aquí, un pepinillo por allá,
¡ay!, Belle, me quedé sin mostaza, puedo
llevarme un frasco. Mmmmmmmm…
qué rica parece esa ensalada de arenque,
¿puedo probarla? Ni me hables de
Sylvia.
—Belle, Belle, no tienes que decir
esas cosas, y menos en presencia de
extraños.
Manny estaba preocupado por lo que
Mike Rogo o Linda podían hacer o decir
por la alusión a los policías. Y los
demás estaban allí, incómodos,
procurando hacer como que no
escuchaban.
Sin embargo, Rogo lo sorprendió
diciendo:
—Déjela que se lo saque de encima,
Manny; después se va a sentir mejor.
—Como si fuera su despensa, así
solían usar el negocio —prosiguió Belle
— y Sol era igualito que ella. Tú no
sabes ni la mitad, porque una de las
cosas que aprendí cuando era chica, fue
a callarme la boca. ¿Y sabes de dónde
sale la mitad de lo que consumen desde
que su querido Simón pasó el «Bar
Mitzvah»? De nuestro depósito; sólo que
yo no te lo dije, para que no te dieras
cuenta de la clase de inútiles que hay en
tu familia. ¿Y qué es lo que hacen por
nosotros? ¿Sabes qué les regaló Sylvia a
nuestros chicos por la última Navidad?
A cada uno un pañuelo de Woodworth,
con la inicial bordada. ¡Qué bárbara,
cuando Sol vende su negocio en medio
millón! Si yo no cuidara los centavos,
¿dónde crees que estaríamos hoy?
Con una sonrisita desdichada y
sumisa, Rosen miró a los demás. Para él
todo eso era historia antigua, ¡pero que
gente como los Shelby o Scott y Muller
participaran de la intimidad de las
minucias familiares! Con su expresión,
Jane Shelby trataba de transmitirle:
«Está bien, señor Rosen, lo
entendemos».
A Rosen casi se le salieron los ojos
de las órbitas cuando le pareció que
Scott le había hecho un guiño. Lleno de
súbito alivio, exclamó:
—Mami, mami, cuánto lo siento.
Como tú dices, yo no sabía ni la mitad,
porque de otro modo…
—Lo siento, lo siento. Ahora lo
sientes, cuando es demasiado tarde y nos
hemos retirado del negocio.
—Tienes razón, mami. Pero lo que
tenemos nos basta, y todavía tenemos
mucho que esperar. —Rosen vaciló y
después decidió correr el riesgo; quizá
Rogo estaba en lo cierto y lo que ella
necesitaba era volver a descargarse—.
Tal vez ahora te decidas a venir, mami.
Hemos estado reteniendo al señor Scott
y a todos.
Belle levantó la vista hacia él. Su
expresión se había convertido en algo
casi humorístico, pero los límpidos ojos
oscuros eran afectuosos cuando ella
suspiró y dijo:
—Me imagino que sí. Emmanuel
Rosen, siempre dije que eras terrible.
¿Qué tengo que hacer ahora?
Se puso de pie, y Martin dio la señal
del hurra, exclamando:
—¡Fantástico, Belle! Al diablo con
Sol y Sylvia.
Un murmullo de risa recorrió el
grupo, y Martin, incómodo por haber
llamado la atención, se disculpó:
—Oh, lo siento, señora Rosen, no
era mi intención…
—No importa —dijo Belle—, si yo
charlé como una vieja estúpida.
Díganme qué hay que hacer y lo
intentaré.
Scott le explicó cuidadosamente
cómo se atarían. La pendiente era breve
y empinada y eso, unido al tamaño del
grupo, requería un método distinto al
que de ordinario se emplea en la
práctica del alpinismo. Habría dos
cuerdas; una de ellas ataría entre sí a los
miembros del grupo, y la otra sería la
cuerda-guía, que Scott iría asegurando y
cambiando de lugar a medida que
ascendieran.
—¿Y cómo hacemos para que el
turco entienda todo esto? —preguntó
Muller—. No me hace ninguna gracia
pensar que se me puede venir encima.
—Es un muchacho inteligente —
replicó Scott—. Fue bastante vivo como
para quedarse con nosotros. Ya verá
cómo lo entiende cuando yo haga la
demostración. Señorita Kinsale y
Martin, ustedes primero. ¡Eh, Kemal,
usted mire! ¡Fíjense!
Scott extendió los dos rollos de
cuerda que habían encontrado en el
puesto de incendio, se ató a la cintura el
extremo de una de las cuerdas, la pasó
cruzada por la parte superior del cuerpo
de la señorita Kinsale y la aseguró con
un nudo especial, a través del cual hizo
pasar la segunda cuerda.
—La cuerda que va atada al cuerpo
los sostendrá y agarrándose de la
cuerda-guía podrán ayudarse a trepar.
¿Ven cómo funciona? A ver, Kemal,
¿usted lo entiende?
—¡Bueno, bueno! —respondió el
turco con una sonrisa.
—¿Por qué pone a los Rosen en el
medio? —preguntó Muller—. Yo habría
pensado que…
—¿Se entiende, no? La parte más
difícil del ascenso es en la mitad —
respondió Scott— y para el momento en
que los Rosen lleguen allí, yo estaré
arriba. La cuerda-guía ya estará
asegurada y yo podré ayudarlos a subir
con la otra, en el momento que lo
necesiten.
Tal como él lo decía parecía fácil;
cada paso estaba pensado, todas las
precauciones tomadas. Y de algún modo
extraño, el hecho de plantearles el
desafío como un acto de adoración los
había estimulado a todos, incluso a
quienes dudaban o no eran religiosos
como Martin y Muller, haciéndoles
aceptar la idea de que el éxito de
semejante ascenso estaba tan cerca de lo
milagroso que de alguna manera merecía
ser recompensado. Estaban deseosos de
empezar.
—¡Vamos! —gritó Scott—. ¡Que Él
vea de qué pasta estamos hechos!
Shelby volvió a recordar al
entrenador medio histérico que le
golpeaba la espalda, diciéndole: «Ve a
mostrarles a esos cretinos de qué pasta
están hechos los hombres de Michigan».
Scott tenía que hacerles una
advertencia final.
—Saldremos bien de esto si
recuerdan una cosa —insistió—. En
ningún caso se aparten de lo que hace la
persona que va delante. Yo probaré uno
por uno cada apoyo y el que elija será el
único que hay que usar. Tampoco miren
nunca hacia abajo: sólo hay que mirar
hacia arriba, lo que hizo o hace el que
los precede. No hablen, para no
fatigarse. De vez en cuando yo indicaré
un descanso; entonces quédense donde
estén, hagan un lazo con la cuerda que
les permita apoyarse en ella y descansen
aflojando los dedos y sosteniéndose de
la cuerda. Cuando recuperen el ritmo
normal de la respiración, seguiremos.
¿Todos tienen puestos los zapatos o
zapatillas? Rogo, fíjese que la cuerda-
guía corra bien. ¡Listo! ¡Partimos!
Atravesó cuidadosamente la suave
pendiente de desechos amontonados al
borde del lago, las primeras
estribaciones que conducían a la
pendiente casi vertical que debían
trepar.
La señorita Kinsale lo siguió con
curiosa delicadeza, bajando la cabeza
con aire reconcentrado para estar segura
de que ponía el pie donde él había
pisado, con el largo pelo oscuro
enmarcándole la cara. Muller pensó con
qué precisión Scott había descrito el
juego: chica sigue cuidadosamente a
muchacho por el abrupto acantilado de
alguna playa, en vacaciones, en un
ejercicio minuciosamente elaborado.
—¿Todo en orden, señorita Kinsale?
—En orden, señor Scott.
—El ascenso empieza realmente
ahora. Fíjense en lo que hago y adónde
voy.
La cuerda de sostén se puso tensa
entre ella y Martin, quien empezó a
moverse detrás de la señorita Kinsale,
seguido por Nonnie y Muller.
Con las linternas más pequeñas
todavía atadas al antebrazo, tenían las
manos libres y disponían de luz
adecuada para ver el punto donde
deberían afirmarse; los faroles grandes
proporcionaban la iluminación general.
Con su experimentado ojo de
escalador, Scott había previsto una
senda practicable, pero las sombras y la
imposibilidad de ver todo hacían que
cierta adivinación e improvisación
fueran inevitables. Pero Scott sabía que
una vez que hubiera arrancado, seguido
por esa gente débil y fatigada que
confiaba en él, no había posibilidad de
volver atrás. Frente al primer tramo del
ascenso, se estiró, enroscó la cuerda-
guía en un trozo de pasamanos y obtuvo
así el primer apoyo para el pie.
—¿Tengo que hacer algo con la
cuerda-guía? —preguntó la señorita
Kinsale.
—Sólo usarla para ayudarse. Yo iré
subiéndola continuamente, pero cada vez
que usted dé un paso la cuerda estará
atada. ¿Tiene miedo?
—No, con usted no.
—Muy bien. Fíjese que el arco del
pie se apoye bien en cualquier saliente,
si es estrecho. Así es más difícil
resbalarse.
Scott siguió adelante, apoyando la
mano en un trozo de travesaño tubular y
pisando firmemente en la superficie
interna de un caño roto.
—Martin, ¿nos sigue? —preguntó.
—¡Sí!
—Estamos de suerte. Encontré un
pedazo de escalera que está como debe
estar. Son cinco escalones para subir sin
ningún esfuerzo y arriba hay un pedazo
de plataforma que aprovecharemos para
el primer descanso.
En ese momento empezaban a trepar
los Shelby. La única dificultad que
encontraron para seguir las instrucciones
de Scott fue que cada trozo o saliente de
metal estaba resbaladizo por causa del
petróleo, pero Scott procedía tan lenta y
minuciosamente que les daba tiempo
para afirmarse bien.
Al mirar hacia abajo, Shelby vio a
Kemal y a los Rosen que atravesaban la
pendiente inicial.
—¡Es fácil! —exclamó dirigiéndose
a Belle—. Kemal les dará una mano, y
como lo hace Scott, es muy fácil.
No le respondieron y Shelby volvió
a concentrarse en el próximo paso hacia
arriba, lleno de admiración ante la
organización de Scott y las providencias
que había tomado. Kemal había
entendido por qué le habían asignado el
lugar que ocupaba, pues después de
cada movimiento se volvía para
asegurarse de que Belle lo seguía de la
manera indicada y, extendiendo su
manaza, la ayudaba a subir.
Por encima de ellos, Scott había
tropezado con el primer obstáculo
verdadero: una maciza pared de metal,
de un par de metros de altura, obstruía el
paso y se extendía sobresaliendo por
encima de la superficie del lago que se
encontraba debajo. En algún momento
de la caída algo había hecho en ese
lugar un corte como una «V» y la parte
externa formaba una punta de lanza de un
metro y medio, afilada como una aguja y
que apuntaba hacia arriba. Directamente
por encima de su cabeza, un soporte,
varios tubos seccionados y un trozo de
acero curvado hacia abajo bloqueaban
efectivamente el paso. De haber estado
solo, Scott habría arrojado una cuerda
por encima de alguno de ellos y en
pocos minutos hubiera superado el
obstáculo, pero, con los demás, era
imposible.
La amenazadora punta de lanza
excluía el acceso por la derecha y era
imposible pensar en desplazarla.
—Descansen en sus lugares —
ordenó Scott y examinó la situación por
el lado izquierdo, donde habían
terminado su caída dos bombas de
lubricación, que ahora estaban
despanzurradas.
—¿Hay algún problema, doctor
Scott? —preguntó la señorita Kinsale,
mirando hacia arriba.
—Por el momento, sí.
—Creo que si pide ayuda a nuestro
Padre que está en los cielos…
—Sería una impertinencia —replicó
bruscamente Scott—. Ésta es tarea de
escaladores, y siempre hay un camino.
En realidad, ya lo había visto.
Podían hacer pie en un soporte un tanto
peligroso, una franja de metal de unos
treinta centímetros de ancho, por fortuna
ligeramente inclinada hacia arriba y que
dando una vuelta cerrada hacia lo alto
rodeaba el obstáculo; a partir de allá las
bombas rotas se convertían en una
especie de escalera de caracol por la
que se podría llegar a un amplio trozo
de plataforma que se hallaba intacto.
Sólo era necesario que cada uno,
después de haber dado la vuelta cerrada
para sortear el obstáculo, se detuviera
para dar la mano a quien lo seguía.
Scott sonrió, satisfecho. Quería
seguir adelante, ya que la amenazadora
lanza triangular se había convertido para
él en una flecha que señalaba hacia
arriba y hacia delante.
—Ya lo tengo —exclamó. Con
esfuerzo y cuidado dio la vuelta por el
estrecho borde, enganchó la cuerda-guía
en el primer saliente que tenía sobre la
cabeza e indicó—: Señorita Kinsale,
déme la mano para dar la vuelta por esta
esquina y después espere, haga lo mismo
con Martin y dígale que pase las mismas
instrucciones a los demás. Lo que viene
en seguida es pan comido.
—Yo recé —comentó la señorita
Kinsale.
Sin responder, Scott se limitó a
ayudarla a dar la vuelta y, mientras ella
esperaba a Martin, ya él había iniciado
la siguiente etapa del ascenso.
—¡Deténganse un momento! No
sigan —gritó de pronto Scott.
Todos esperaron y a la señorita
Kinsale le pareció que el sacerdote
forcejeaba con algo hasta que finalmente
lo desprendió; un momento después se
oyó caer algo abajo, en el lago.
—¿Qué fue eso? —preguntó Shelby.
—Nada —replicó Scott.
Pero en ese momento Rogo se había
dado vuelta a medias y el farol grande
que llevaba a la espalda había
iluminado durante un instante el objeto;
era un trozo de una pierna calzada con
una bota de goma. Por un momento Rogo
se sintió descompuesto y su simpatía
hacia Scott no aumentó. «¿De qué
diablos estará hecho este tipo?», pensó.
La línea se alargaba. Belle y Manny
Rosen estaban ya empezando el ascenso
vertical guiados por Kemal, y Nonnie y
Muller andaban por la pendiente. En
terreno llano no quedaban más que
Linda y Rogo, esperando su turno.
—¿Por qué volviste a permitir que
nos dejara como cola de perro? —
preguntó Linda—. Si pasa algo nos
fastidiamos nosotros, o se nos puede
caer alguien encima.
—Es psicología —respondió Rogo.
—¡Psicología, un cuerno! —
refunfuñó Linda—. Dejas que ese
cretino te tome el pelo. Qué lindo, no
defender a tu mujer cuando un hombre
intenta trabajársela en tus propias
narices.
—Sí, seguro —contestó Rogo con su
acostumbrada voz monótona—.
Exactamente. Primero te toca y después
pide ayuda. No me vengas con el cuento.
¿O es que tienes dientes allí abajo?
—¡Cretino!
—Creí que te sobraba olfato para no
andar detrás de un maricón. Ahora ya sé
qué puntos calza el señor Scott. A mí no
me engaña más.
—¿Él? —exclamó Linda, herida por
la acusación.
—Sí, él. El tipo con mujeres no
funciona, y lo esconde con el cuellecito
duro. Y seguro que te frenó en seco.
La cuerda que rodeaba la cintura de
Linda se puso tensa y ella sintió que
tiraban de la cuerda-guía que sostenía en
la mano.
—Sigue andando —le ordenó Rogo
—, y por los clavos de Cristo, déjate de
cosas raras, haz lo que él dijo y
salgamos de aquí. Delante tienes a
Muller, que no será ninguna maravilla,
pero por lo menos es un tipo con todo.
Ya lo oí cuando se la estaba dando a esa
chica. Yo voy detrás de ti y no dejaré
que te pase nada, muñeca. Quédate
tranquila.
Y empezaron el ascenso.
—¿Vas bien, Belle? —interrogó
Manny.
La luz amarillenta de su linterna
daba sobre el trasero de su mujer,
brillante de sudor y aceite.
—Es la respiración —contestó Belle
—. Cada vez que doy un paso me quedo
sin aliento.
—Pero ¿no estás asustada, mami?
—No, asustada no estoy. Sólo una
vez miré para abajo y no pude ver nada.
Y este muchacho, el turco, es muy bueno
y me ayuda. ¿Cuánto falta?
—No sé. Tal vez no sea mucho.
Sigamos así hasta que lleguemos. Vas
muy bien.
—Manny, si salimos con vida de
todo esto, jamás saldré del apartamento
para ir más allá de la avenida
Amsterdam y la Calle 89.
—De acuerdo, mami. Piensa en
nuestro apartamento, que es tan hermoso.
—Sí, con Sol poniendo los pies en
nuestra mejor silla y Sylvia metiendo la
nariz en mi ropero para ver si es que me
compré algo nuevo. Sí, está bien, señor
Kemal, ya voy.
Muller esperaba a Linda en el
estrecho borde donde había que dar la
vuelta a la pared de acero y le tendió la
mano. Ella se la tomó, exclamando:
—Oh, sosténgame, señor Muller, que
estoy tan asustada…
—Agárrese de mi brazo.
Linda obedeció y la señal que
recibió Muller, experto en ese tipo de
presiones intencionadas era
inconfundible. «¡Qué puta! Pobre
Rogo», pensó para sus adentros.
El grupo siguió ascendiendo
trabajosamente.
—¿Por qué tenemos que ir así? —
preguntó Linda a su marido—. Por ahí
veo un camino mejor, mira.
Rogo la detuvo, sujetando con más
fuerza la cuerda, para que no pudiera
intentarlo.
—Por Dios, nena, no trates de hacer
cosas raras. El tipo ya lo tiene calculado
y funciona. No te olvides de que yo
estoy en la otra punta de la cuerda.
—Como siempre —comentó Linda
—, el último orejón del tarro.
Por fin llegaron a la plataforma, a
mitad de camino, donde Scott y los
demás los esperaban. Había espacio
justo para todos.
—Siéntense si pueden —dijo Scott
— y apaguemos las luces. Vamos a
descansar aquí unos minutos.
Capítulo XVIII
Y, ENTONCES, FUERON DOCE
—¿Qué estamos haciendo aquí? —
preguntó desde la oscuridad la voz de
Belle Rosen.
Nadie respondió; nadie sabía si la
pregunta significaba que Belle había
recuperado el sentido del humor o si era
fruto de la desesperación, pero ella
repitió:
—Lo digo en serio. ¿Qué estamos
haciendo todos aquí? ¿Cómo es posible
que hoy en día pasen estas cosas? Hace
un par de horas nos sentábamos a cenar
y pensábamos que después veríamos el
show o nos quedaríamos jugando a los
naipes, y ahora estamos aquí
prácticamente desnudos, trepando como
monos para salvarnos de la muerte.
—Hay algo de cierto en lo que usted
dice, señora Rosen —respondió Shelby.
Por raro que fuera, durante esa
aventura que debería haberlos unido
estrechamente, los miembros del grupo
que no se habían conocido antes seguían
llamándose por sus apellidos. Los
Shelby y los Rosen jamás habían
intimado ni habían intercambiado algo
más que un saludo formal. A Shelby le
resultaba imposible llamar Belle a la
señora Rosen, y mucho más ahora que
estaba casi desnuda. Además, tenía la
sensación de que se había ganado el
título de «señora Rosen».
—Que un barco moderno, con toda
clase de dispositivos de seguridad, dé la
vuelta como una canoa… —comentó
Shelby.
—Y vean lo que pasó con el Andrea
Doria —agregó Muller—. Dos barcos
con radar que chocan de frente.
—Es tan bonito estar sentado en el
camarote del capitán, con un grupo,
comiendo sándwiches de caviar y
bebiendo champaña —intervino Rosen
—. Pero ¿dónde está el capitán, ahora
que lo necesitamos? ¿O todos los demás
oficiales que bailaban con las
pasajeras?
Nadie contestó la pregunta, que
pareció quedar cerniéndose en las
tinieblas que los envolvían.
Obsesionados por su esfuerzo por
sobrevivir, era fácil olvidar lo que todos
sabían. Nonnie empezó a llorar
suavemente.
—Mis compañeras…
Jane Shelby, que estaba junto a ella,
la rodeó con el brazo y murmuró:
—Yo perdí a mi hijo.
—No diga eso, señora —intervino
Rogo—. Cuando investigamos la
desaparición de una persona, nunca la
damos por perdida mientras no hay un…
—estuvo a punto de decir corpus
delicti, pero se detuvo a tiempo— un
definido indicio de que ya no hay nada
que hacer. Puede que lo encontremos al
llegar arriba.
—Gracias, señor Rogo, entiendo —
respondió Jane—. Pero a esta altura nos
habría oído o visto las luces.
—El barco es grande, señora. Tal
vez haya ido por otro lado.
«Lo que no puedo soportar —pensó
Jane—, es la forma en que desapareció,
entre el hedor y la inmundicia. Y
haberlo dejado solo para que no se
avergonzara… que un niño se
avergüence de una función corporal en
presencia de su madre. Era tan chico
para ser borrado así, jamás sabré
cuándo, ni dónde, ni cómo, ni cuáles
fueron sus últimos pensamientos».
—Yo haría cualquier cosa por
encontrárselo, señora —dijo Rogo—.
Tal vez debería haberme quedado atrás
para volver a mirar —al decirlo, toda la
fácil afectuosidad profesional del
policía estaba con la madre de la
víctima.
—Gracias, señor Rogo, pero era
inútil. No estaba allí.
—El muchacho aparecerá —se oyó
la voz de Scott—. Tenía agallas y estaba
en el juego.
Hablaba con tal convicción que por
un instante el corazón de la madre se
llenó de esperanza, hasta que de pronto
sintió que era muy posible que Scott no
hablara para ella, sino para sí mismo.
—¡Adelante! —volvió a decir Scott,
encendiendo el farol grande que tenía
colgado a la espalda y que iluminó la
maraña de acero que aún los esperaba
—. No los voy a engañar. La segunda
parte será más difícil, más agotadora y
más peligrosa.
A cierta distancia de la cumbre
estaba el saliente que había visto Scott,
una siniestra escalerilla circular
formada por los dientes de la rueda del
engranaje de reducción que había
quedado trabada contra el costado al
desprenderse la unidad. Ofrecía apoyo
para pies y manos, pero por espacio de
dos metros o dos metros y medio los
escaladores tendrían que ir inclinados
hacia atrás, con el cuerpo precariamente
suspendido sobre el abismo.
Era el mismo problema que habían
encontrado antes y que por dos veces
habían conseguido evitar: las escaleras
invertidas. Pero ésta no se podía eludir;
había que arreglárselas para llegar al
punto en que los dientes volvían a estar
en posición tal que permitieran que el
peso del cuerpo se echara otra vez hacia
delante, disminuyendo el esfuerzo a que
estaban sometidos brazos y muslos.
Desde abajo, Scott no había podido ver
forma de sortear el obstáculo, ni la veía
tampoco ahora que estaban próximos a
él. Sólo podía contar con que él, Martin
y Shelby ya estarían arriba en el
momento en que los miembros más
débiles del grupo llegaran a ese punto, y
podrían entonces sostenerlos y
ayudarlos con las cuerdas.
—¿Alguien sabe qué hora es? —
preguntó Martin—. Mi reloj se paró a
las dos menos cuarto.
—¡Demonios! —exclamó Muller—.
El mío también; debe de ser esa
porquería que atravesamos.
—De eso hace por lo menos media
hora —calculó Shelby—, así que deben
de ser casi las tres.
—Entonces hace casi seis horas que
estamos en camino —agregó Martin—.
Dios mío, ¿qué es lo que mantiene a
flote el barco?
—Usted lo dijo, señor Martin…
¡Dios! —respondió la señorita Kinsale
mientras ordenaba sus cuerdas.
—Con una ayudita del reverendo
doctor Scott —masculló Muller.
—¿Qué dijiste, querido? —preguntó
Nonnie.
El «querido» irritó a Muller, pero al
mirar a la muchacha se lo perdonó.
—No va a estar mucho más tiempo a
flote —aventuró Rogo.
—Y entonces, ¿sirve de algo que
sigamos trepando así? —inquirió
Manny.
Scott, que estaba a punto de partir,
se volvió a mirarlos a todos y respondió
sencillamente:
—Sí, porque somos seres humanos
responsables ante nosotros mismos.
La escueta afirmación resonó dentro
de Muller como una campana; por
primera vez tuvo la sensación de
entender en parte el carácter de ese
eclesiástico atleta, y de su ascenso, y
también por qué él mismo, Muller, lo
seguía y por qué se habían puesto esa
meta frente a obstáculos casi
insuperables y en una situación poco
menos que desesperada.
Arriba había sido siempre el bien;
abajo era el mal. Dios y el cielo estaban
arriba; abajo estaban el diablo y el
infierno. La ruta de los condenados era
la senda descendente. La resurrección
era el ascenso. En sus oídos resonaban
las frases: Fulano asciende en su
carrera. Va camino de la cima… Dicen
que el pobre viejo Que-te-dije se viene
abajo. Pierde asidero. Si no mira dónde
camina, se va al fondo y… fuera. ¡Al
fondo y fuera! Arriba y a salvo, por
encima del montón. Toda la historia del
hombre había sido un ascenso… un ir
hacia arriba, siempre hacia arriba,
saliendo del fango y el limo del mar,
subiendo a tierra, más y más alto hasta
que ahora extendía los brazos hacia los
planetas. Obra del hombre, la mitología
hacía de los moradores de las
profundidades subterráneas monstruos y
enanos deformes; pero las criaturas de
la atmósfera eran fantasías de luz,
exquisitas, aladas, plenas de gracia.
¿Qué otra ruta había, en realidad,
más que la ascendente, mientras a uno le
quedara en el cuerpo un último aliento?
Hasta persistía la pobre gorda
resollante, para quien cada movimiento
debía de ser una tortura casi
insoportable. Muller no sabía si era
realmente la esperanza del milagro de un
rescate lo que los impulsaba a seguir, o
si era el extraño hipnotismo de la
ascensión misma, del ir hacia arriba.
Habían protestado, se habían peleado,
se habían resistido o intentado
desentenderse, pero no abandonaban. Y
todo se reducía siempre al esfuerzo por
subir.
Ése debía ser el núcleo mismo de la
religión de Scott, de su fe que lo llevaba
a justificarse a sí mismo como hombre.
Que contemplara o no como resultado
final el rescate, no importaba; si él —y
ellos— fracasaban, su último suspiro
daría testimonio de la dignidad que el
Dios de Scott les había conferido. ¿Si
desde el comienzo mismo Scott no los
hubiera guiado —se preguntaba Muller
— estarían ya muertos, devorados por
las oscuras aguas de abajo, o cada uno
de ellos, por su parte, habría hecho
algún esfuerzo por adaptarse a ese
mundo antes familiar, que de pronto se
les había dado vuelta, se habría
empeñado en marchar en la dirección
debida?
—Muy bien, adelante —dijo en voz
alta.
Scott introdujo un cambio en el
orden del grupo, alterando las
posiciones de Manny Rosen y Kemal de
modo que Manny quedara delante de
Belle y el turco detrás. Luego,
dirigiéndose a este último, empezó a
gesticular, señalándole el pasaje difícil
que tenían que salvar.
—¡Bueno, bueno! —respondió
Kemal, haciendo ademanes afirmativos
con la cabeza y mirando
alternativamente sus manazas y el
trasero de Belle Rosen.
—Lo conseguiremos —prometió
Scott, buscando apoyo para pies y
manos a fin de iniciar el último tramo.
Había dicho bien: era más difícil y
más peligroso y los músculos fatigados
empezaban a ceder y a acalambrarse.
Las pausas se hicieron más frecuentes,
especialmente por causa de Belle, que
se quejaba y lamentaba a cada paso y,
sin embargo, seguía subiendo como
todos. Actuaba también sobre ellos el
influjo hipnótico de la disciplina que les
había inculcado Scott, de la obediencia
a la indicación de seguirse unos a otros
exactamente de la misma manera;
concentrados en obedecer, en observar
al que iba delante y en procurar imitarlo,
se olvidaban hasta cierto punto de que
las fuerzas empezaban a fallarles.
El saliente formado por la rueda del
engranaje estaba ahora sobre la cabeza
de Scott; aunque el ángulo no era muy
grande, el sacerdote pensaba cómo
podría superarlo la señora Rosen.
Mucho dependería de Kemal.
Dirigiéndose a la señorita Kinsale, le
dijo:
—Deje aflojar la cuerda hasta que
haya entre nosotros unos tres metros.
Fíjese cómo lo hago yo y después intente
hacer lo mismo; claro que yo la ayudaré.
¿Ha visto? Pásele las indicaciones a
Martin y a los demás.
Empezó a subir, ayudándose con
manos, rodillas y codos. Aunque era un
hombre fuerte y los diarios partidos de
pala y de tenis de cubierta lo habían
mantenido en forma, empezó a sentir
dolores en las muñecas y antebrazos y
luego en los bíceps. También los muslos
le dolían.
—Estoy rezando —anunció la
señorita Kinsale.
—No se ocupe de eso —respondió
casi agresivamente Scott—. Mantenga
los ojos abiertos y esté alerta. Cuando
llegue donde estoy yo, inclínese a la
izquierda, ¿entiende?
—Sí, doctor Scott —asintió la
señorita Kinsale con aire contrito—. Se
lo diré también al señor Martin.
Scott se izó por encima de la última
saliente. La siguiente era vertical, y las
de más arriba se inclinaban hacia atrás
como escalones. Una vez que hubo
recuperado el aliento, trepó sin
dificultad. Con alivio comprobó que el
último tramo era exactamente lo que le
había parecido: una escalera intacta,
pero invertida y con los escalones
formados por simples chapas lisas. No
tenían más que dar la vuelta en torno de
ella para poder usarla.
—Es una ganga, una vez que uno
llega —avisó. Asió la cuerda-guía y se
la arrolló en la muñeca.
—Vamos, adelante —indicó, y
empezó a tirar.
La señorita Kinsale salvó el
obstáculo con sorprendente rapidez, ya
fuera por ser delgada y ágil o porque se
limitaba a seguir el ejemplo de Scott,
que por su parte la ayudaba, de todos
modos, en mucho menos tiempo que el
que le había costado a Scott, estuvo de
pie junto a él.
—Doctor Scott —le dijo—, me temo
que la señora Rosen no va a poder.
—Podrá —replicó él—. Si no
puede, tendremos que dejarla, pero es
muy valiente.
La señorita Kinsale lo miró con la
expresión más próxima al disgusto y a la
desaprobación que le era posible.
—¿No hablará en serio de dejarla?
—Tuvimos que dejar al inglés y a la
chica y a muchos otros que no podían o
no querían venir. ¿O cómo cree que
llegamos hasta aquí? Vamos ganando.
—Perdimos al chico —dijo la
señorita Kinsale, y quedó sobrecogida
ante la súbita expresión de furia que
apareció en el rostro del sacerdote.
—¡No diga tal cosa!
—Lo siento, doctor Scott —se
disculpó ella—. No quise… ¿Puedo
quedarme aquí para ayudarla?
—No. Hay otros que vienen. Ya hice
por ella todo lo que pude y podemos ser
más útiles desde arriba.
—¿No le importa si rezo por ella?
—Si quiere —respondió Scott—.
Pero Belle ya debe de haberle agradado
a Dios más de lo que puedan hacerlo
todas las súplicas. Veremos.
Trabajosamente, paso a paso, fueron
subiendo, deteniéndose sólo para ayudar
a Martin. Susan, joven y atlética, tenía
aún fuerzas suficientes, pero Jane y
Richard Shelby estaban agotados.
Shelby creyó que se caía hacia atrás y se
balanceó peligrosamente, pero en el
momento en que tuvo la sensación de
que no podía más ya había pasado el
lugar más peligroso.
Ya Scott, la señorita Kinsale y
Martin habían llegado a la cima, desde
donde pudieron ayudar a Manny Rosen a
superar la peor parte del ascenso, de
modo que pudo trepar el último tramo,
arañándose el vientre y las rodillas.
Con todo, estaba muy orgulloso de sí
mismo y gritó dirigiéndose a Belle:
—¡Ves, mami, ya llegué! No es tan
terrible.
Sin embargo, lo era.
Belle Rosen estaba realmente al
término de sus fuerzas. Cuanto más
subían, la atmósfera se hacía más
calurosa, opresiva y enrarecida y a
Belle le faltaba oxígeno. Cuando los que
estaban arriba tiraron de la cuerda, lo
que hicieron fue apretarla más contra la
rueda dentada y la señora Rosen se
aferró a ella, quejándose y suplicando:
—¡No puedo, no puedo! ¡Oh,
suéltenme, déjenme caer! ¡No puedo, no
puedo!
Lo que la sostenía era la fuerza de
Kemal, que estaba inmediatamente por
debajo de ella, soportándola al mismo
tiempo que subía una pierna y un brazo.
Procuraba que los miembros de Belle
pasaran entre los espacios que
separaban los dientes de la rueda, de
modo que pudiera apoyarse y que todo
su peso no descansara en la cuerda que
le cortaba la carne. Había conseguido
subirla a medias cuando también a él las
fuerzas le fallaron y comenzó a gritar:
—¡Oh, oh, no puedo!
Muller se escurrió apretadamente
junto a Nonnie, arrastrando consigo a
Linda. Todo lo que había estado
pensando había vuelto a galvanizarlo y
estaba obsesionado con la idea de subir:
ascender, trepar, elevarse, cada vez más
alto… el camino hacia arriba no debía
estar bloqueado.
—¡Pare! —gritó Linda—. Me hace
mal. ¡Mire! La vaca vieja se nos va a
caer encima.
—Cállate la boca, puta imbécil —le
dijo Muller y se apostó junto al turco.
Con ese aliado inesperado, Kemal
pudo hacer un último esfuerzo. Los dos
empujaron y la levantaron y de pronto,
lo que hasta entonces había sido una
desventaja se convirtió en una ayuda: la
película aceitosa que lo cubría todo.
Ayudada por todos, Belle Rosen se
deslizó de pronto por la superficie
resbaladiza y pudieron izarla dando
tumbos hasta la escalera, al pie de la
cual se desplomó, retorciéndose y
jadeando.
Scott no le dio tiempo a que se
debilitara más; se inclinó por la escalera
para levantar a Belle y prácticamente en
vilo la transportó arriba.
—¡Buen trabajo, Hubie! —exclamó
—. Ahora vuelva a su lugar para no
enredarse. Muy bien, Kemal y después
tú, Nonnie. Usen la cuerda-guía, que ya
está asegurada. Los ayudaremos en la
parte más difícil.
El enorme pecho de Kemal jadeaba
penosamente mientras el turco
recuperaba el aliento. Después, con una
inspiración profunda, tomó aire y salvó
el obstáculo. La fuerza de todos los que
ya estaban arriba hizo que Nonnie y
Muller también lo salvaran sin
dificultad.
Como siempre, fue Linda Rogo lo
que hubo de resistirse.
—¡No, no! —gritaba—. No quiero ir
por ahí. Me haré daño; ya Muller me
hizo mal. ¡No quiero! Déjenme que lo
haga a mi modo.
—¡Vamos, queridita! —la estimuló
Rogo—. No falta más que este poquito y
yo voy contigo.
—¡Señora Rogo! —le gritó Scott—.
No se aparte del camino, que no hay
otro.
—¡Cállese la boca, maldito! Ya
estoy harta de usted. Déjenme,
déjenme…
Linda se ponía histérica, sacudía y
daba tirones de la cuerda que la
sostenía.
—¡Paren, no tiren! Déjenme, que
voy por el otro lado.
Una pequeña plancha de metal de
unos treinta centímetros de ancho
asomaba por la derecha y por encima de
ella se veía un laberinto de tubos, trozos
de pasamanos y cables eléctricos
arrancados y Linda trató de alcanzarlos.
—¡No, Linda! —le ordenó Scott—.
Eso no sirve, no es seguro. Yo ya lo
probé. ¡Rogo, deténgala!
Por un momento, Linda se encabritó
como un caballo enlazado y de pronto,
con expresión de astucia, ascendió un
paso para que la cuerda se distendiera,
se aflojó la cuerda de sostén y,
sacándosela por encima de la cabeza,
retrocedió hasta el lugar donde
empezaba el ascenso a la rueda dentada.
—Hasta luego —exclamó.
Pisó la plancha de metal y,
estirándose, se aferró de los cables para
levantarse hasta donde pudiera encontrar
apoyo en las tuberías.
Los cables cedieron, dejándola caer
de nuevo sobre la plancha, que se curvó
y la dejó sin apoyo. Dos de las mujeres
que estaban arriba chillaron al ver que
empezaba a caer.
Rogo, cuyo farol la iluminó por un
instante, se estiró para alcanzarla y con
un esfuerzo sobrehumano alcanzó a
asirla de un brazo al pasar, pero mano y
brazo estaban resbaladizos y ella se le
escapó de nuevo.
Las mujeres volvieron a gritar. Las
luces siguieron hacia abajo la
trayectoria del cuerpo que se dio vuelta
una vez, de modo que cuando chocó con
la lanza triangular de acero que emergía
del costado, la punta la atravesó por la
espalda y la vieron aparecer por el
pecho.
Linda emitió un larguísimo
¡ahhhhhhhh! de dolor, primero un grito,
luego casi un susurro. Después, mientras
el eco de su voz todavía resonaba por la
caverna, gritó:
—¡Rogo, hijo de puta!
Luego volvió a moverse como quien
se despereza después de un largo sueño
y se quedó quieta, sin hacer movimiento
ni emitir sonido alguno.
Capítulo XIX
«NO SIEMPRE SE GANA»
A la luz de las linternas, la sangre
manaba oscuramente del pecho de la
silueta de muñeca, doblada hacia atrás
como si la hubieran tirado
descuidadamente por allí. A algunos
miembros del grupo se les ocurrieron
las cosas más vergonzosas.
—Se lo merece, ¡siempre contra
todo el mundo! —susurró
despectivamente Nonnie.
—¡Eh! —le dijo Muller—. No
debes decir eso de la pobre.
—Ya lo sé —lloriqueó Nonnie,
arrepentida—. Qué mala soy.
Pero Muller también tenía su propia
lucha interna con la ridícula frase que le
venía sin cesar a la cabeza: «Era la
persona indicada para que le pasara
eso».
«Estúpida, estúpida, estúpida —
pensaba la señorita Kinsale—.
Desobedeció al señor Scott».
«No pienses mal de los muertos», se
repetía una y otra vez Martin.
—¿Qué pasó? —preguntó Belle, y su
marido le explicó:
—Se cayó. Linda Rogo. Creo que
está muerta.
—¡Pobrecita! —comentó Belle,
aunque opinaba: «Es el castigo de
Dios».
Susan pensaba si el corazón se le
habría convertido en piedra, para que
una muerte tan rápida y espantosa no le
provocara emoción alguna.
—Qué muchacha tan tonta. Fue culpa
de ella —dijo Shelby, sin atreverse a
mirar a su mujer, cuyo rostro era duro e
impenetrable mientras miraba el
cadáver.
Jane deseaba que le hubiera pasado
a ella; Linda no merecía esa paz.
Al principio, Rogo quedó demasiado
aturdido para apartarse del apoyo que
tenía al pie de la saliente. Todavía no
alcanzaba a sentir el choque de la
tremenda realidad de lo sucedido y se
preguntaba: «¿Pero por qué tuvo que
hacer eso?». Después dio un grito:
—¡Linda! Jesucristo, ¡Linda! —y
estaba a un punto de dar un paso hacia la
traicionera plancha cuando lo detuvo la
voz de Scott.
—¡La cuerda-guía, Rogo! Baje por
la cuerda-guía, que yo iré con usted.
Rogo oyó el consejo, tomó la cuerda
y se deslizó hacia abajo, balanceándose
y golpeándose contra los salientes que
lo lastimaban y quemándose las manos
con la cuerda.
Apenas había llegado a la pared de
acero y al estrecho borde que les había
servido para rodearla cuando Scott
estaba junto a él.
Linda, curvada como un arco, con
los brazos y las piernas flojos, yacía con
la cabeza a un costado, los rizos
cayéndole sobre la frente, mientras la
oscura sangre seguía brotando del pecho
destrozado. Ningún destello de vida
quedaba en los abiertos ojos azules y en
el arco de cupido que era la boca, los
labios todavía estaban separados por el
esfuerzo de pronunciar las últimas
palabras.
Rogo, que conocía todas las formas
de la muerte, lloraba. No la tocó, como
si al hacerlo pudiera hacerle más daño,
clavarla aún más en la punta
despiadada.
—¿Por qué me dijo eso antes de
morir? —susurró—. La alcancé, pero no
pude sostenerla. Tenía las manos
resbaladizas por el aceite. ¿Está seguro
de que está muerta?
—Déjeme ver.
Scott pasó junto a él. Tampoco la
tocó: no era necesario. Se quedó
mirando el cuerpo de la muchacha y,
aunque Rogo no se dio cuenta, su rostro
se desfiguró de pronto, como si se
enojara.
—Ya no podemos hacer nada —
confirmó.
—¡Y me llamó hijo de puta! —se
lamentó Rogo—. Nunca quiso hacer este
maldito viaje y yo la obligué. Eso debe
de haber querido decir, ¿no? ¿No puede
haber pensado que la solté a propósito?
—No —dijo Scott—, no debe de
haber pensado eso.
—Diga una oración por su alma,
padre —pidió Rogo y de pronto,
dándose cuenta a medias de que él, un
católico, se lo pedía a un sacerdote de
otra Iglesia, agregó—: Cualquier clase
de oración.
Esperaba que el sacerdote hiciera
sobre ella la señal de la cruz, pero Scott
no lo hizo. Con el rostro aún más
sombrío, imprecó en alta voz:
—¿Para qué hiciste eso? ¿Por qué?
—¡Qué es eso, Frank! —exclamó
Shelby desde arriba.
—¡No te hablo a ti! Sal del paso y
deja subir mi voz —vociferó Scott.
—¡Tú! —gritó luego—. ¿Qué
necesidad tenías Tú de esa pobre
criatura? ¡Yo los habría salvado a todos
si Tú no hubieras intervenido!
—¿Qué demonios de plegaria es
ésa? —estalló Rogo.
—¿Y cómo tengo que rezar? —gritó
Scott—. ¿Dios, salva el alma que
arrebataste en otra muerte absurda?
Rogo se lo quedó mirando.
—¿Qué le pasa, se ha vuelto loco?
Déjeme a mí si usted no puede.
—Lo siento —respondió Scott, que
parecía completamente aturdido—.
Rogaremos juntos. Dios, da la paz al
alma de esta mujer y recíbela junto a Ti
En nombre de Jesucristo, amén.
Rogo repitió la oración y después
dijo:
—Tenemos que subirla.
—¿Dónde? ¿Para qué?
Rogo ya tenía los nervios de punta.
—¿Dónde… dónde? ¿Dónde diablos
cree? Allá arriba, con nosotros.
—¿Y cómo lo va a hacer?
—Llevarla, arrastrarla, subirla.
¿Qué quiere que haga, dejarla aquí
ensartada como un pedazo de carne?
Nunca podría volver a cerrar los ojos
sin verla.
—O los oídos —dijo Scott.
—¡Cretino! —articuló Rogo, sin
inflexión, mientras los ojillos le
brillaban malignamente—. Para un tipo
que se supone que es sacerdote, usted es
el cretino más piojoso que yo haya…
—Yo la llevaré —dijo Scott.
—¡Usted! —repitió incrédulamente
Rogo.
—Sí. Usted tiene fuerza, pero no es
buen escalador.
—¿Y cómo la subirá?
—La ataremos sobre mi espalda.
—Y lo haría, seguro —murmuró
Rogo, casi para sí.
—Sí, lo haré si es lo que usted
quiere.
—Pero usted no está convencido.
—¿Y usted? Durante todo el camino,
cuando ya no podíamos hacer nada por
ellos, hemos tenido que abandonar a los
muertos, a los heridos o a los débiles en
interés de los vivos.
—Como lo que hizo con el inglesote
y la chica —le recriminó Rogo—, que
no estaban ni muertos ni heridos.
—¿Y usted hubiera querido morir
por un borracho que ni tenía agallas para
cuidarse y cuidar a la chica? Cada
minuto que estamos aquí puede ser la
diferencia entre la vida y la muerte.
La voz de Rogo estaba tan próxima a
la desesperación como él podía estarlo.
—¿Por qué tuvo que morir así?
—¡Por nada! ¡Maldita sea! Todo
anda mal.
—¿Así que quiere que la deje aquí,
como está?
—Decídalo usted, Rogo.
—¡Cristo! ¿Pero es que usted tiene
algo adentro?
Scott miró a Rogo y a la muchacha
muerta. Después volvió a mirar a Rogo
y dijo brevemente:
—El barco no seguirá siempre a
flote. Yo me comprometí a salvar a
todos antes de que se hunda. ¡Maldición,
decídase, hombre!
De pronto, un recuerdo incongruente
asaltó a Rogo: un noticiario
cinematográfico en que había visto a
Scott cuando estaba en la universidad,
avanzando impecable con cuatro
hombres que se aferraban a él intentando
atajarlo, derribando a un quinto y
atravesando la línea de gol sin detenerse
un momento. Tal vez fuera ésa la forma
de conseguir que la gente se acercara a
Dios, o a la iglesia o al cielo, o de
sacarla viva de un barco semihundido.
Rogo recordó que desde que el
sacerdote se había arrodillado en el
salón comedor, tampoco había dejado
nunca de ir hacia delante. Verdad que
Belle Rosen, gorda y vieja, había tenido
que ir en ayuda de ellos, pero el hecho
era que había ido, casi como si se lo
ordenaran. Nada había en el reverendo
Frank Scott que fuera del gusto de Mike
Rogo, pero el tipo tenía algo. Era un
triunfador.
Al policía no le faltaban valor,
capacidad para la acción ni agallas,
pero sabía reconocer un líder. Que fuera
o no homo, ese tipo tenía capacidad de
mando.
—De acuerdo —dijo Rogo,
señalando con la cabeza en dirección
del ascenso que los esperaba—. Vamos.
Mientras observaba cómo el
reverendo se daba vuelta y empezaba a
trepar usando los apoyos ahora
familiares, Rogo pensó que, de pronto, a
Scott le faltaba algo: algún resorte,
algún impulso. Avanzaba lentamente,
casi como si realmente cargara sobre la
espalda a la muchacha muerta. Rogo no
sabía si Scott había salido primero
deliberadamente, para que él pudiera
quedarse un momento a solas con los
restos de Linda, o si sencillamente no le
importaba y dejaba que Rogo encontrara
el camino de vuelta como mejor pudiera.
Se volvió para mirar por última vez
a su mujer. Había visto tantos muertos
que la muerte misma ya no le
impresionaba, ni la violencia a que se
puede someter el cuerpo humano para
convertirlo en lo que técnicamente se
llama un cadáver. La tristeza que hacía
que las lágrimas siguieran fluyendo de
sus ojos era otra cosa y encontró
finalmente expresión en las palabras que
dirigió a la destrozada muñeca, con el
cuerpo manchado de serrín:
—Palomita, si hubieras sabido hasta
dónde yo no era hijo de puta…
Y él también volvió a iniciar el
arduo ascenso para unirse con los
demás.
Los sobrevivientes, tendidos como
podían, estaban boca abajo sobre la
altura que habían conquistado, una
estrecha pasarela invertida por encima
del eje de la hélice. Suspendidos sobre
la penumbra de ese abismo del lago sin
fondo, lleno de petróleo y agua de mar,
estaban tan agotados que temblaban sin
poder dominarse, y como todos, de una
manera u otra, habían odiado,
despreciado y aborrecido a Linda, sus
nervios y sus emociones estaban todavía
más atormentados por sentimientos de
culpa.
Ninguno de ellos se animaba a mirar
a Rogo. La luz de Scott, al dar un
momento sobre la cara del policía,
reveló la misma máscara inexpresiva de
siempre. Si sabía o sospechaba lo que
los demás sentían ante la muerte de su
mujer, no lo demostró.
—¿Y ahora? —preguntó—. ¿Ya sabe
dónde vamos, o qué vamos a hacer?
—Cruzar al otro lado —replicó
Scott—. Ahí hay una plataforma donde
podemos descansar.
—No podemos cruzar así, Frank —
gritó Shelby—. ¿O es que no ves que
estamos todos al cabo de nuestras
fuerzas? Estamos agotados; perderías a
todos los que quedamos.
Para sorpresa de todos, por primera
vez Scott respondió bruscamente:
—Deja de lamentarte, Dick. No han
hecho más que parte del camino.
Todavía no hemos llegado y no podemos
no cruzar. Podrás felicitarte cuando
estés allí, pero ahora no es momento de
detenerse.
Ya fuera debido a la acusación de
Shelby: «perderías a todos los que
quedamos» o a la influencia sumada de
la pérdida del muchacho y la muerte de
Linda, un cambio se había producido en
Scott. Estaba enojado y había perdido la
serenidad que caracterizaba sus
decisiones y esa manera de enfrentar los
obstáculos que parecían insuperables.
Pero también eso tenía su valor, pues al
mismo tiempo que les arrebataba la
sensación de logro, de haber terminado
el peligroso ascenso y alcanzado un
objetivo, el reverendo los espoleaba a
conseguir otro.
Sabía que todos pensaban en lo que
había por debajo de ellos, el abismo y la
muchacha muerta, y que todos
recordaban la forma perversa en que la
superficie del lago había reflejado la luz
de faroles y linternas.
—No es fuerza lo que necesitan —
les dijo—, sino voluntad. Si supieran
que hay un piso a quince centímetros por
debajo de ustedes, cruzarían a ojos
cerrados. Bueno, pues les digo que
tienen un piso por debajo de ustedes.
Piénsenlo, créanlo y nada puede
pasarles. Yo los cruzaré de uno en uno.
Y lo hizo sin vacilación alguna.
Tenía el equilibrio y la absoluta falta de
temor de un obrero especializado que
trabaja en una viga de sesenta pisos de
altura. Pero mal podía atemorizarse un
hombre que había pasado una noche
acompañado por el ulular del viento y
bajo un temporal de agua y nieve sobre
una cornisa rocosa de menos de dos
metros de ancho, recortada junto a un
precipicio de dos mil metros, en una
ladera de los Andes. Uno tras otro los
hizo poner de pie, colocó ambas manos
sobre los hombros, mientras el rayo de
luz del farol que tenía colgado en la
espalda iluminaba el acero de la
pasarela, y los guió por el camino; a
todos, hombres y mujeres.
Para que no resbalaran, advirtió a
cada uno:
—No intente caminar, arrastre los
pies y mire hacia delante. Una vez que
estemos del otro lado, habremos pasado
lo peor.
Los tenía hipnotizados y marcharon
como sonámbulos, incapaces de seguir
imaginándose lo que había abajo; sólo
pensaban en el reflujo que los esperaba
y en las palabras con que Scott se había
referido a la amplia plataforma: «a
salvo», «descanso», «ya pasamos lo
peor».
—Es usted fantástica —le dijo a la
señorita Kinsale, y mientras cruzaba a
Susan, la estimuló—: Tú vas a
convertirte en una gran mujer, como tu
madre.
«¿Será verdad? —se preguntó la
muchacha—. ¿Eso que no olvidaré
nunca, me hará mejor o peor?».
—Prefiero que usted no me toque —
dijo Jane Shelby—. Puedo ir sola; no
tengo miedo.
Scott le apoyó en los hombros sus
manos tranquilizadoras.
—¡Jane, Jane! —susurró, y ambos
comenzaron el cruce.
Aunque no suavizaba su amargura.
Jane sentía como un alivio el contacto
de Scott. Sin dejar de mirar
directamente hacia delante, como él le
había indicado, le dijo:
—Usted me prometió un hijo.
—Todavía no hemos terminado —
respondió él—. No sabemos qué es lo
que nos espera, salvo que lo
afrontaremos como seres humanos.
Al cruzar con Belle Rosen, Scott le
murmuró al oído:
—En la Asociación Femenina de
Natación nunca pasó algo así.
—¡Oh, Dios mío! —exclamó Belle
—. No me haga reír ahora. Es usted
terrible, doctor Scott, para obligarme
hacer las cosas que hice. Jamás lo
hubiera creído.
Kemal pasó solo y Scott ayudó a
cruzar a Manny, Nonnie y Muller y luego
volvió en busca de Rogo, que estaba de
pie en el estrecho camino, en la
oscuridad; Scott oyó el chasquido de la
linterna al encenderse y vio que Rogo
dirigía hacia abajo el rayo de luz.
—No siga mirando allí —le dijo.
Rogo desoyó el consejo. Las pilas
de su farol se agotaban y su luz apenas
alcanzaba a iluminar el cuerpo que
colgaba atravesado por la plateada
astilla de acero.
—Ilumínela —ordenó ásperamente
Rogo.
Scott obedeció y cortó las tinieblas
con el haz de su farol, que reveló
detalles: la sangre que se veía tan
oscura, el pálido rostro desangrado y los
ojos fijos.
—¿Por qué tenía que irse así?
Scott no respondió y Rogo sintió que
la cólera le cerraba la garganta.
Necesitaba una respuesta… algo. Tenía
que haber una, aunque fuera alguna fútil
tontería como «la voluntad de Dios», a
la que siempre recurría el padre
Maloney, en la iglesia de «Broadway»,
cuando algo andaba mal: cuando Linda
había perdido al bebé que iba a tener o
cuando Rogo se metió en un lío por
molestar a un nuevo figurón político
neoyorquino. «Es voluntad de Dios, hijo
mío. Ten fe y pide misericordia». ¡Una
distracción, una muletilla, cualquier
cosa! Ese tipo era sacerdote, ¿y se
quedaba mirando el cadáver sin tener
nada que decir?
Finalmente, Scott habló, pero esa
vez había en su respuesta algo casi
mecánico, como si lo que decía no fuera
lo mismo que pensaba o sentía.
—No sé —masculló primero y
agregó—: Tal vez haya sido
misericordiosamente rápido y no haya
sufrido.
—No —desmintió Rogo—, ella
sufrió al morir. La muerte violenta
duele. Cuando uno les ve la cara, se da
cuenta.
—Sí —concedió Scott—, puede que
sea así.
—Vaya delante —dijo Rogo—, que
yo lo sigo. Puedo ver bien.
El sacerdote alumbró el camino que
los llevaba hacia los otros. Rogo se dio
cuenta de que no se le ocurría decir
otras palabras que «Dios le dé paz a su
alma», aunque él mismo se preguntaba
qué se había hecho de esa cosa
atormentada. ¿Ya habría remontado
vuelo desde ese purgatorio donde se
hallaban para atravesar el casco de
hierro y elevarse por el firmamento
hacia los ángeles? Durante un momento,
por su mente pasó una visión que
rechazó en seguida: Cristo con el
corazón sangrante, los santos dorados
con halos resplandecientes; Dios,
majestuoso, barbudo, sentado sobre una
nube, todo coloreado como en las
estampas. Imágenes sagradas.
El cielo, o lo que fuera, consistía en
un cinturón gaseoso, una mezcla de
nitrógeno y oxígeno que rodeaba la
tierra, y por encima estaba el espacio a
través del cual estrellas y planetas
viajan sin meta y sin término de acuerdo
con algún designio misterioso e
inexplicable.
Rogo sabía que no había sido nunca
más que un católico a medias, que iba a
misa, se arrodillaba, hacía
genuflexiones, se mojaba el dedo en
agua bendita y rezaba de labios para
fuera, mientras en su cabeza flotaban
otras cosas, cosas que no tenían nada
que ver con la Iglesia, como podían ser
a veces los dos hombres que había
matado en un duelo a pistola en la
esquina de la Sexta Avenida y la Calle
47, en medio de una multitud que salía
del teatro para volver a sus hogares,
asesinos que lo habían provocado al
tiroteo. En la Iglesia, entre la música y
el incienso, bajo los santos de madera
tallada y los vitrales coloreados solía
volver a ver cómo el letrero luminoso
de un restaurante ponía un resplandor
rojizo en una de las pistolas niqueladas.
Rogo había disparado dos balazos a
cambio de uno y eso había bastado, sin
que ningún transeúnte inocente ni nadie
más hubiera resultado herido. Y había
tirado los cuerpos desparramados boca
arriba sobre la acera, con el rostro de un
gris arcilloso, pero sin mancha, porque
las balas les habían atravesado el
corazón, y había pensado para sus
adentros: «La muerte es la muerte». Y
podría haber sido al revés; los curiosos
podrían haberse quedado mirando los
restos de Rogo y eso hubiera sido todo.
Nada de insurrección. El agujero de su
elegante sombrero de ala ribeteada
habría sido suficiente para corroborarlo.
De modo que Rogo repitió: «Dios le
dé paz a su alma», en la esperanza de
que eso significara que lo que quedaba
de Linda no se viera obligado a soportar
las aflicciones de lo que para ella había
sido la vida; aunque no fuera más que
eso, que le fuera concedido el olvido.
Después movió el rayo de luz para
apartarlo de las profundidades y lo
dirigió hacia la senda de acero, que
recorrió con calma hasta llegar donde se
hallaban los otros.
—Descansen —ordenó Scott y, con
excepción de Shelby y el mismo Scott,
todos se desplomaron sobre la
plataforma.
—¿Dónde estamos? —preguntó
Shelby.
Como quien apunta con un dedo,
Scott paseó la luz por todos lados, para
detenerse luego en un lugar donde
sobresalía silgo semejante a una
gigantesca taza, de tres metros de
diámetro y por lo menos uno y medio de
profundidad. Dirigiéndose a Shelby, le
preguntó:
—¿Qué le parece que es eso?
—Probablemente la caja de la
turbina, medio partida y suelta —
respondió el experto en motores—.
Arriba se pueden ver los pernos
enroscados que la aseguraban.
—¿Y eso?
La luz iluminó un resplandeciente
cilindro pulido de medio metro de
diámetro por encima del cual, invertida,
se veía otra pasarela.
—Ése debe de ser el eje de la hélice
—continuó Shelby.
—Que lleva al túnel del eje —
concluyó Scott—. Al final de esa
pasarela está el fondo del barco, y ahí es
donde tenemos que llegar.
Shelby emitió un gruñido; estaba a
otros tres o cuatro metros por encima de
sus cabezas.
—¿Cómo? —preguntó.
Los demás suspiraron y Scott
respondió:
—Bueno, debe de haber habido
escalones o algo parecido a una escalera
que bajaba hasta allí cuando el barco
estaba en posición normal, o sea que
ahora debe de haber una que sube.
—¿Y si no la hay?
—¡Treparemos! —respondió Scott,
con voz tan dura y sombría que no
parecía la suya, y Shelby lo miró
sorprendido. Scott se apartó y dejó solo
a Shelby, observando cómo el sacerdote
paseaba la luz por encima de sus
cabezas, de un lado a otro. Después
volvió y se limitó a decir—: Ahí está;
medio interrumpida, pero podemos
arreglarnos.
En forma totalmente inesperada, la
plataforma sobre la cual se hallaban dio
una sacudida, haciendo temblar a Scott y
a Shelby. De las profundidades del
barco subió un rechinante alarido
metálico de agonía, acompañado por
grandes gorgoteos y sordos ruidos
internos.
Durante un momento el piso se
inclinó hasta un ángulo tal que todos
buscaron frenéticamente algún apoyo o
se aferraron desesperadamente unos a
otros, procurando afirmar los pies en la
superficie resbaladiza. Muller se sintió
tan descompuesto y desamparado como
le había sucedido una vez en México,
durante un terremoto.
La plataforma volvió a nivelarse,
aunque no del todo, pero los ruidos
seguían oyéndose. Una burbuja enorme,
hedionda, apareció en el pozo y desde
las entrañas del barco se oyó una
explosión, un trueno sordo como una
sola nota dada por un golpe de timbal,
seguido de tañidos metálicos que
parecían de platillos. Algo había cedido
y el barco empezó a sacudirse y
estremecerse como si de nuevo las
máquinas lo llevaran a toda velocidad.
El piso volvió a inclinarse, esta vez
hacia delante, y las mujeres gritaron
desesperadamente.
—¡Cristo! —exclamó Rogo—. ¡Nos
hundimos!
—¡No, no, no! —aulló Scott,
elevando la voz hasta el borde de la
histeria, mientras corría hacia el centro
de la pasarela inclinada.
—Pero ¿qué infiernos hace? —gritó
Rogo, mientras Shelby llamaba:
—¡Frank! ¡Por Dios, vuelve aquí!
Con su luz enfocó la elevada figura
del sacerdote, que elevaba los brazos y
se afirmaba en las piernas separadas,
procurando contrarrestar la inclinación.
—¡No, no! —gritaba—. ¡Digo que
no!
Lo vieron levantar los brazos por
encima de la cabeza y durante un
instante estuvieron demasiado absortos
para pensar siquiera que estaban todos
amenazados de muerte inmediata y que
el Poseidón estaba a punto de
sumergirse definitivamente.
—¿Qué quieres de mí, oh, Dios? —
bramó su líder, amenazando con los
puños a la oscuridad que se cernía sobre
su cabeza. Casi desnudo, con el farol
colgado a la espalda, el hacha todavía
atada a la cintura, los amarillentos rayos
de luz que caían sobre él le daban el
aspecto del sacerdote brujo de alguna
tribu primitiva, sorprendido al hacer una
invocación—. ¿Qué más quieres? Te
hice una promesa y la mantuvimos. No
abandonamos. Nunca cejamos en el
intento, ¿no es verdad? —Su poderosa
voz, que resonaba en la vasta cámara,
fue devuelta por el eco: «… dad», que
dominó por un momento los ruidos
agónicos del barco. La voz de Scott se
convirtió en un alarido—: ¿Por qué nos
dejaste llegar hasta aquí, malvado, si
ibas a arrebatarnos ahora? Somos
nosotros quienes te inventamos y nada
serías sin nosotros. ¡Yavé! ¡Marduk!
¡Baal! ¡Moloc! ¡Todavía sigues siendo
el viejo asesino que olfatea el olor de la
sangre!
—¡Perdió la chaveta! —exclamó
Martin.
Shelby aferraba el brazo de Muller,
que decidió:
—Tenemos que sacarlo de ahí —y
ambos consiguieron ponerse de rodillas,
mientras el barco parecía estar en las
últimas convulsiones y el distante
golpeteo aumentaba de volumen.
Shelby sentía que la cabeza le daba
vueltas y las entrañas se le deshacían.
—N-no puedo ir allí —tartamudeó,
y Muller, sin decir nada, tampoco se
movió.
Scott tuvo que elevar todavía más la
voz para hacerse oír.
—¡Devorador de niños! —aulló—.
¡Carnicero de mujeres! ¡Asesino de
hombres! Ya te apoderaste del niño y de
la muchacha. ¿Qué es lo que quieres…,
otro sacrificio? ¿Más sangre? ¿Otra
vida?
Por encima de los terroríficos ruidos
de agonía del barco se oyó un grito
desgarrador de la señorita Kinsale, la
única entre todos que previó lo que
estaba a punto de suceder.
—¡Doctor Scott! ¡No, por favor!
—¡Perdónalos! ¡Tómame a mí! —
vociferó el reverendo Frank «Buzz»
Scott y se precipitó en el abismo.
Cayó flojamente, con todo el cuerpo
en actitud de entrega, mientras la
lámpara, todavía encendida, dibujaba un
arco a través de la caverna de la sala de
máquinas. Después, el hombre y la luz
desaparecieron bajo la superficie del
lago, levantando un surtidor de agua
aceitosa.
Los sobrevivientes se dieron cuenta
de que el ruido de la caída había
resonado en el vacío, pero sin acertar
todavía a entender por qué razón habían
podido oírlo: los demás ruidos habían
cesado de repente.
Se había extinguido el sordo
retumbar de las entrañas del barco y el
terrible estremecimiento y las sacudidas
se habían aquietado. El ángulo de
inclinación también disminuyó y la
plataforma a la cual todos se aferraban
casi volvió a nivelarse y apenas
mantuvo una leve inclinación hacia proa.
Shelby consiguió dominarse, se puso
de pie y, acercándose al borde, dirigió
la luz hacia abajo.
Las aguas del lago infernal se habían
elevado, devorando la pendiente que les
había permitido aproximarse al Monte
Poseidón. En la superficie había
turbulencia y un movimiento inquietante,
pero Scott no apareció. Rogo, Muller y
Martin se reunieron con Shelby. Los
anillos concéntricos provocados por la
caída se ensancharon hasta lamer los
bordes del pozo. En alguna parte se oyó
una corriente de agua que después
también se interrumpió, y el silencio
volvió a reinar en el barco.
El centro de los anillos indicaba
dónde había desaparecido el cuerpo del
sacerdote, pero no se veían rastros de
él. Shelby observó la superficie de las
aguas y un grito de Rogo quebró el
silencio.
—¡Por Cristo, Linda desapareció!
Era verdad. El cuerpo de su mujer,
clavado en el triángulo de acero, ya no
estaba, y también había desaparecido la
escalera formada por la rueda del
engranaje de reducción.
La conformación del Monte
Poseidón se había alterado; buena parte
de él se había desmoronado y, con el
rabillo del ojo, Muller observó que ya
no hubiera sido posible el ascenso.
—Se fue tras él —murmuró Rogo.
El barco se aquietó.
Shelby sacudía la cabeza
incesantemente, maravillado, repitiendo
las palabras de Scott: «Perdónalos;
tómame a mí».
—¡Bueno, quién sabe si no fue así!
—exclamó James Martin con voz llena
de sorpresa—. Ahora no parece que
vaya a hundirse.
Del pecho de la señorita Kinsale
brotó un largo alarido, medio animal,
medio humano; el gemido de un corazón
que se desgarra.
Capítulo XX
EL SARGENTO MAYOR TOMA EL
MANDO
Jane Shelby fue hacia la señorita
Kinsale, que estaba de rodillas,
golpeándose la frente contra la
plataforma de metal.
—¡Señorita Kinsale, no haga eso!
¡Oh, pobrecita, no, por favor, no! ¡Yo la
entiendo, pero no haga eso!
Tomó en sus brazos a la mujer, pero
sólo pudo sofocar a medias el tremendo:
«¡Oh, oh, oh, ah!».
Al mirar hacia abajo, hacia la
superficie del lago que aparecía ahora
plácida y serena, Shelby pensó: «¿Por
qué no reapareció?» E inmediatamente,
cuando recordó la observación de
Martin, se le ocurrió una idea
aterradora: «El pozo está satisfecho; el
sacrificio ha sido aceptado».
—¡Condenado estúpido! —exclamó
Muller—. ¿No podemos sacarlo de allí?
—Debe de haberse quedado
enganchado en algo —dijo Martin— y
de todos modos, no podemos bajar ni
volver atrás.
De pronto, Shelby se sintió a punto
de estallar y gritó:
—Por el amor de Dios, Jane, ¿no
puedes hacer que esa mujer deje de
aullar?
Sin responderle, Jane volvió a
dirigirse a la desdichada:
—Yo la entiendo, pero él creyó
realmente que lo hacía por nosotros.
La señorita Kinsale ocultó su rostro
en los brazos de Jane, gimiendo:
—¡Yo lo amaba! ¡Yo lo amaba! —y
rompió en llanto.
De algún modo, al llorar su pérdida
lloraba por todos ellos y aflojó la
tensión y el horror que los habían tenido
paralizados, de modo que volvieron a
ser capaces de pensar y ver e incluso de
preguntar y razonar.
—¿Cómo llamó a Dios… —
preguntó Belle Rosen— malvado?
¿Insultó a Dios y después se mató?
—Debe de haber estado loco —dijo
Susan Shelby, y Belle Rosen insistió:
—No debía haber insultado a Dios;
a nadie le gusta que lo insulten.
—No necesitaba hacerlo —dijo el
pequeño Martin, que volvía del borde
de la plataforma sacudiendo la cabeza
—. No se va a hundir.
—¿No? —dudó Rosen—. En cuanto
a mí, ya me despedí.
—Parece que volvimos a nivelarnos
—observó Muller—. Pobre tonto, en
realidad creyó que él lo mantenía a
flote.
Con gran sorpresa de todos, Nonnie
habló de pronto:
—Bueno, ¿y no era así? Nos
mantuvo a nosotros.
—¿Qué eran todos esos nombres que
dijo? —preguntó Rogo—. No lo entendí.
—Nombres semíticos para Dios, o
para los dioses —respondió Muller—.
Son dioses devoradores de hombres,
asirios o babilonios, anteriores al Dios
judío, y que exigían sacrificios humanos.
—A mí me suena a locura —declaró
Martin.
El gemido de la señorita Kinsale,
ahora más quieta en los brazos de Jane
Shelby, empezaba a acallarse.
—¡Nuestro Dios no es así! —
exclamó con cierta indignación Belle
Rosen—. Cuando los judíos somos
buenos, Él nos da leche y miel, y si
somos malos nos pega donde más duele.
Cierto, Él sólo nos ama si somos
buenos. Y en este momento les da de
palos a los egipcios.
—¿Pero matarse? —objetó Manny
Rosen—. ¿Y decir que lo hacía por
nosotros? ¿Eso es una religión? —De
pronto se dio cuenta de lo que había
dicho y empezó a balbucear—: Lo
siento, no quise decir eso.
Era un hombre bueno.
—Y realmente tenía fe, ¿no es
cierto? —interpuso Susan.
—Tal vez demasiada —dijo Muller
en voz baja—. Era el tipo de hombre
que siempre tiene que ganar y al final se
encontró con que estaba jugando un
juego que no era para él.
Durante un momento nadie dijo nada
y sólo los sollozos de la señorita
Kinsale y los intentos de tranquilizarla
de Jane Shelby interrumpieron el
silencio.
—¿Y qué hay de Kemal? —preguntó
Martin, volviéndose hacia el turco, que
estaba arrodillado sobre la plataforma,
sin dar señales de inquietud—. Entre
nosotros, era quizás el que mejor
preparado se encontraba para aceptar lo
que viniera, pero sorprendió a los
demás al golpearse la frente con el dedo
para indicar lo que pensaba de la actitud
del sacerdote.
—¿Y qué pasó con el barco? —
preguntó Rosen—. No lo entiendo.
—Algo debe de haber cedido —
explicó Shelby—; probablemente un
mamparo estalló y alteró el equilibrio. Y
es posible que sea demasiado grande
para hundirse de una sola vez. Un barco
más chico yo estaría listo hace rato. La
próxima vez será la última.
«Y perdimos al hombre de quien
todos dependíamos como criaturas»,
pensó Muller. Después,
incongruentemente, se imaginó un título
de periódico sensacionalista: «"Buzz"
Scott se amilana ante el peligro».
—Pero ¿por qué lo hizo? —murmuró
en voz bastante alta.
—No pudo aguantar —afirmó Rogo
—. Cuando creyó que el juego estaba
perdido esquivó el bulto.
—No, señor Rogo. —La señorita
Kinsale había dejado de llorar y lo
refutó con el tono seco y relamido de
siempre—. Hizo lo que creyó que quería
su Padre.
—¿Así que todos ustedes piensan
que estamos listos? —se oyó la voz de
Martin.
Después de un largo silencio, Shelby
respondió:
—Creo que hay que aceptarlo.
Puede ser sólo cuestión de minutos.
—Me da igual —enunció la voz
uniforme de Rogo.
Después se oyó un largo y fatigado
suspiro de Belle Rosen:
—A mí también. Cuanto más pronto,
mejor.
—Da pena, después de tanto
esfuerzo —dijo Jane Shelby.
Su marido agregó:
—Estamos todos juntos y da lo
mismo esperar aquí que en cualquier
otra parte.
—Todavía no estamos allí —volvió
a decir secamente Martin.
—¿Dónde? —preguntó Shelby.
—Donde él quería llevarnos. Allá
bien arriba, sobre nuestras cabezas. Lo
más hondo del barco.
—Estaba chiflado —insistió Rogo
—. Ojalá nunca le hubiera hecho caso.
Linda todavía estaría viva.
—O los dos muertos —dijo
bruscamente Martin—. Puede que haya
sido un tipo raro, pero su plan era
bueno, y tenía agallas. Sin él no
hubiéramos llegado hasta aquí.
Muller, que seguía viendo el titular,
objetó:
—Hasta que se amilanó. ¿Y de qué
nos sirve ahora, cuando el barco se
hunda…?
—Qué harán ustedes no lo sé —le
interrumpió Martin—, pero cuando el
barco se hunda, yo estaré allá arriba,
adonde íbamos. Y tal vez no se hunda.
—Es una posibilidad entre un millón
—dijo Shelby con una risa amarga—.
¿O no se da cuenta que está pendiente de
un hilo?
—Correré el riesgo —afirmó
tranquilamente Martin—. ¿No era ésa la
idea de Scott? Jamás dijo que nos
rescatarían, sino simplemente que, si
alguien venía, debíamos estar en un sitio
donde pudieran alcanzarnos. Todo el
mundo tiene algún motivo para
sobrevivir y tal vez ustedes piensen que
el mío es insignificante, pero a
mediados de enero tengo que presentar
en el negocio una nueva línea de ropa,
con algo «especial». Hoy día hay que
pensar en la gente joven, y mi mujer no
puede ocuparse. La artritis… Así que ya
ven que tengo que volver a preparar los
escaparates.
En muchas horas, era la primera vez
que volvían a pensar en la ocupación de
Martin. Densa de sarcasmo, se oyó la
voz de Rogo:
—Hermano, realmente usted tiene
algo por qué vivir.
La respuesta de Martin los
sobrecogió.
—De ustedes no lo sé —insistió—,
pero yo no aceptaré la muerte mientras
no me llegue la hora.
—¿Y va a ir solo?
—¡Oh!, espero que vendrán todos
ustedes —replicó Martin.
—Ya oyó que mi mujer decía que no
puede dar un paso más —recordó
Manny Rosen.
—Lo dijo antes —replicó Martin.
—Me duele el corazón —se quejó
Belle.
Por hábito, su marido la instó:
—Por favor, mami, no empecemos
con el corazón.
—Debemos intentarlo una vez más
—los urgió Martin—. Ya no está tan
lejos y Scott dijo que había una
escalera.
Sin saber por qué lo hacía, Muller
encendió la linterna para iluminar el
rostro delgado e insignificante de
Martin, que se había levantado para
ponerse de rodillas.
—¡Apague eso! —le ordenó Martin
—. La vamos a necesitar. Ya sé qué es
lo que todos piensan —prosiguió con su
risita característica—, pero ¿qué hay de
raro en que un camisero no quiera
ahogarse como rata atrapada, si es que
puede evitarlo? ¿Harry Truman se las
arregló muy bien, no es así? Y empezó
vendiendo medias, camisas y corbatas.
Muller se rió, pensando para sus
adentros: «¡Miren al gallito pigmeo!».
«¡Oh, papi! —pensaba Susan—.
¿Por qué no té hiciste tú cargo de todo?
Este hombrecillo nos va a sacar
adelante». Inmediatamente, se le
ocurrió: «Es que mi padre no puede,
después de la forma en que lo hundió
mi madre. ¿Cómo es posible que la
gente se haga cosas tan tremendas?».
Nonnie fue hacia Muller y le acercó
los labios al oído, de manera que sólo él
pudiera escucharla.
—No vayamos. Quedémonos aquí y
hagámonos el amor hasta que nos
ahoguemos juntos. No duele mucho
ahogarse, ¿no es cierto? Entonces no me
importa.
Pero en Muller se había reavivado
la chispa de esperanza y respondió:
—No, Martin tiene razón.
Abandonar ahora sería desperdiciar
todos los esfuerzos que hicimos.
Martin se puso de pie y todos los
demás siguieron su ejemplo casi
automáticamente. A pesar de su
agotamiento y de los choques recibidos,
los reanimaba el hecho de que
nuevamente alguien tomara decisiones
por ellos y eso los alivió.
—¿Y yo qué voy a hacer? —
preguntó Belle.
—Lo que siempre hizo, señora
Rosen, ser la más valiente de todos
nosotros —respondió Shelby, en un
acceso de vergüenza y autoacusación, y
por una vez, la manida frase sonó a
verdad. Hubo un murmullo aprobatorio y
Belle emitió un cloqueo de satisfacción.
La señorita Kinsale había
recuperado por completo el dominio de
sí.
—Si podemos seguir, se lo debemos
al doctor Scott, que murió para
salvarnos —dijo.
—¡Cuernos! Murió porque perdió la
chaveta —masculló Rogo por lo bajo—.
Y ahora están ahí abajo los dos juntos.
Ella siempre estuvo con él. Cristo, ¿por
qué tenía que morir así?
—Lo siento…, lo sentimos mucho,
Mike —explicó Manny Rosen.
—Oh, no, claro que no —respondió
amargamente Rogo—. Ustedes la
odiaban, todos. Y están a la par, porque
ella no podía verlos, ni yo tampoco.
—¿Viene, Rogo? —preguntó
tranquilamente Martin.
—Puede ser —fue la respuesta, en la
que no se advertía emoción alguna.
—Yo iré, aunque no sea más que por
la posibilidad de encontrar a mi Robin
—accedió Jane—. Frank estaba tan
seguro de que lo encontraríamos… tan
seguro —la perplejidad asomó en su voz
—. ¿Por qué estaba tan seguro
cuando…? Era únicamente porque tenía
la certeza de que no podía fracasar. Pero
podía, claro. Y cuando supo que había
fracasado, que había perdido a Robin y
a Linda, eso lo mató, ¿verdad? Yo no
abandonaré; todavía podemos
encontrarlo —terminó, volviendo a
dominarse con esfuerzo al borde del
derrumbe.
—Señora —le aconsejó Rogo, con
un cambio sorprendente en su voz y en
su actitud cuando en él volvía a dominar
el policía—, a estas alturas, yo ya no
tendría muchas esperanzas.
Durante su carrera había trabajado
en muchos casos de niños secuestrados y
perdidos y, mientras quedara una remota
posibilidad, alentaba la esperanza de los
padres. Pero cuando su olfato le decía
que algo había pasado y que lo único
que llegarían a encontrar sería un
cadáver ultrajado, mutilado, a medio
enterrar, le parecía que era más humano
extinguir esa esperanza y prepararlos
para lo peor.
Curiosamente Jane entendía sus
palabras y comprendió lo que se
proponía.
—Usted es bueno, señor Rogo —le
dijo—. Y de verdad, lo siento
profundamente por Linda. No creo que
ninguno de nosotros la haya
comprendido nunca, ni sabido cuáles
eran sus problemas. Pero yo esperaré
hasta que no haya más esperanzas.
La luz blanca del farol grande que
llevaba Martin iba cambiando
imperceptiblemente de color.
—¡Oh, oh! Las baterías empiezan a
agotarse. Hay que mantener encendida
una sola luz cada vez —ordenó.
Eso les dio algo en que pensar. La
oscuridad les causaba ahora, a todos,
más miedo que antes y no querían verse
envueltos en su olor denso y aceitoso.
Pero rápidamente, cada uno encendió
por un momento la luz, para ver cuánta
fuerza le quedaba, si también estaba
disminuyendo y si pronto no tendría más
que un pálido resplandor amarillento
que apenas si alcanzaría para iluminar la
esfera de un reloj. Muchas de las luces
se habían debilitado bastante.
—Bueno, ya lo saben —dijo Martin,
y continuó—: Si quieren venir conmigo,
haré por ustedes todo lo que pueda.
Scott era un modelo difícil de imitar y
yo no estoy hecho de la misma pasta que
él, pero sé qué es lo que quería decir y
dónde quería ir.
Era un hombre modesto y pequeño y
de pronto le pareció tan desmesurado de
su parte imponerse así sobre ellos, que
sintió la necesidad de justificar el
liderazgo.
—Saben, en la guerra también había
algunos tipos sin grado ninguno;
vendedores, contratistas, tapiceros,
dependientes y gente así. —De pronto se
dio cuenta de lo absurdas que resultaban
sus palabras y terminó con una risita—:
Sin embargo, para que no piensen cosas
raras ni que quiero decir que fui un
héroe, diré que estaba en el Cuerpo de
Intendencia, a cargo de los suministros.
De todas maneras, llegué a brigada.
«Y apostaría a que fuiste un buen
sinvergüenza», pensó Muller.
—Sí vamos, vamos —exclamó
Rogo.
La luz de las linternas más fuertes
iluminó la escalera de hierro que había
encontrado Scott y que llevaba desde la
penúltima plataforma hasta las chapas
del doble fondo del barco. Aunque
estaba retorcida oblicuamente, no
ofrecía un ángulo demasiado difícil para
trepar, pero los cinco últimos escalones
habían desaparecido, dejando una
brecha hasta el nivel de sus cabezas. Un
hombre podía asirse de la parte inferior
y levantarse. Arriba, en la cima, la luz
revelaba el reluciente cilindro plateado
del eje de la hélice, la entrada del túnel
y el pasadizo, formado por barras que
corrían a lo largo del túnel hasta llegar a
la popa del barco.
Linda estaba muerta. Linda no estaba
ya entre ellos, pero les había legado a
todos algo de su crueldad. De un modo u
otro, por la mente de cada uno atravesó
una idea: «¿Y qué hacemos con la gorda
judía?».
Fue la misma Belle Rosen quien
respondió:
—Si alguien me da un empujoncito,
tal vez para lo demás pueda seguir sola
—dijo—. Parece una escalera común.
—Claro que puedes, mami —le
aseguró su marido—. Yo siempre lo
dije.
Parecía como si de pronto Belle
hubiera vuelto a tener interés en la vida
o hubiera encontrado una insospechada
reserva de fuerza y hasta de decisión,
debido quizás a que la sencillez del
camisero y de las cosas que les dijo
habían hecho que el esfuerzo final
perdiera gran parte de su aura
dramática. Belle se entendía mejor con
Martin que con Scott.
Martin dio un golpecito en el
hombro a Kemal y señaló primero hacia
arriba y después a Belle. El turco
entendió en seguida; trepó a la escalera,
subió cuatro escalones y extendió hacia
abajo la mano libre.
—¡Muy bien, muchacho! —exclamó
Martin, y le indicó a Belle—: Apoye las
manos sobre nuestros hombros cuando la
levantemos y luego agárrese a Kemal.
Subirá como en ascensor.
Él, Rosen, Shelby y Muller la
tomaron de las piernas y la levantaron.
Belle se elevó entre ellos como una
grotesca caricatura de bailarina y hasta
hizo el esfuerzo de dar la vuelta por la
escalera invertida para alcanzar lo que
había sido el cielo raso del túnel del eje
de la hélice, pero que ahora era el piso.
Lo formaban las barras del sistema
hidroeléctrico que controlaba el enorme
timón de cuarenta toneladas. El eje
mismo estaba más alto, al nivel del
hombro, y un poco más arriba y
formando ahora una especie de techo,
estaba la pasarela que usaba el personal
de máquinas para recorrer el túnel y
atender los cojinetes del eje. Algo más
alto se encontraban las chapas del doble
fondo del barco que, cuando estaba en
posición normal, habían formado los
tanques de lastre o combustible.
Cuando recuperó el aliento, Belle
exclamó:
—Ven, si es lo que yo dije, con un
empujoncito cualquiera liega arriba, y
después no hay más problemas.
De pronto hizo una inspiración
profunda y dio un grito.
—Mami, ¿qué pasa? ¿Te lastimaste?
—preguntó Rosen, dirigiendo hacia
arriba la vacilante luz de su linterna.
La respuesta tardó unos instantes.
—Es… Es lo que dijo el doctor
Metzger… No es nada, así que… no se
preocupen.
Rosen bajó la voz, pero había en
ella una nota preocupada cuando dijo a
los otros:
—Mami…, quiero decir, mi mujer,
cree desde hace treinta años que tiene
algo en el corazón. Como practicó
atletismo y después engordó…, lo que
llaman «corazón de atleta». Pero el
médico siempre dijo…
—Pasó por pruebas terribles, señor
Rosen —lo interrumpió Muller.
—¡El siguiente! —dijo
sencillamente Martin.
Nonnie pidió que la dejaran subir a
ella, para ocuparse un poco de Belle y,
una vez que la pusieron arriba, la oyeron
hablar con la señora Rosen.
—¿Está bien? —preguntó Jane.
—Respira un poco mejor —informó
Nonnie—. Le estoy haciendo un masaje.
Es fabulosa, realmente.
—Señorita Kinsale.
La señorita Kinsale se acercó a
pasos menudos, y levantó los brazos
para que la asieran con más facilidad.
Su cuerpo era tan huesudo y falto de
curvas que no parecía femenino, con sus
pechos pequeños y no tocados por el
amor. Pero la larga mata de cabello
oscuro que enmarcaba el rostro anguloso
le dio durante un momento un aire
llamativo, al punto de que Shelby llegó a
sentirse excitado y deseoso de ser él
quien la despertara. Pensó por qué no se
habría casado y, en la oscuridad,
enrojeció al recordar el estallido de su
mujer: «Ni siquiera tuviste agallas
para tener una amante o para acostarte
con la mujer de otro por el mero gusto
de hacerlo».
Como en una película de venganza,
una serie de imágenes se proyectó en la
pantalla de su mente: él seducía a la
señorita Kinsale para hacérselo ver a
Jane, ocultaba el rostro en sus largos y
oscuros cabellos, le ponía un
apartamento en Detroit y la visitaba allí,
como amante. Pero al sentir en la mano
el contacto de la cadera áspera y
descarnada, el momento pasó y Shelby
se extrañó de haber podido imaginar
semejante cosa.
Haciéndola volar como una dríade
de los bosques se la enviaron a Kemal, y
después siguieron todos.
Otra vez ocupados en hacer algo, ya
nadie pensaba que el barco podía
hundirse. Era como si, merced a la
decisión de seguir adelante con Martin
hasta dar término a la expedición,
consiguieran para el barco y para ellos
una suspensión temporal de la sentencia.
Jane Shelby se adelantó hasta la
boca del túnel y llamó:
—Robin, Robin, ¿estás ahí? —
mientras Muller iluminaba con la
linterna.
No se veía a nadie dentro. No hubo
respuesta ni se oyó voz humana. En
alguna parte resonó un gemido torturado
del barco.
—Déjeme ver —dijo Muller, y
caminó algunos metros por el túnel.
—Ya veo —dijo al volver—. Si
seguimos el eje de la hélice, tendremos
que llegar hasta el casco. Los camareros
dijeron que el doble fondo no se
extendía a lo largo de todo el barco, ni
hacia delante ni hacia atrás. Seguiremos
hasta encontrarlo, pero tengan cuidado,
que el piso es maldito.
Formaron parejas: Martin iba
delante con la señorita Kinsale, después
Rosen y Belle, Kemal con Jane, Shelby
con su hija y Muller con Rogo que,
como de costumbre, cerraba la marcha.
Les quedaban tres faroles grandes y
Martin sólo permitió que se usara uno
para alumbrar el camino y mostrar las
irregularidades del piso. Siguieron
adelante en silencio, demasiado
cansados para hablar, demasiado
aturdidos para pensar siquiera en lo que
había sucedido desde que fueron a
almorzar el día anterior y el señor
Rosen les dio la bienvenida al Club de
los Estómagos Fuertes.
Muller, que sostenía con fuerza el
brazo de Nonnie, se maravillaba de la
adaptabilidad de hombres y mujeres, de
los horrores y privaciones que podían
soportar y aun así seguir esperando y
luchando, e incluso hablando como seres
humanos normales. En forma imprevista,
el barco se les había dado vuelta y
habían visto morir a otras personas ante
sus ojos. Un hijo faltaba; una muchacha
que habían conocido estaba muerta. Dos
miembros del grupo, que habían
empezado con ellos, probablemente ya
se habrían ahogado y una camarera
había muerto pisoteada. Mientras
andaban por el piso formado por esos
tubos siempre resbaladizos, habían
encontrado hombres con la columna y
las piernas rotas, restos humanos
pendiendo de los salientes de la
montaña de acero que habían ascendido.
Habían visto cómo el reverendo Frank
Scott, maldiciendo, blasfemando e
insultando a su Dios, se había arrojado a
la eternidad precipitándose en el negro
pozo que llamaban el Lago del Infierno.
Y él, Hubie Muller, se había enamorado
de una bailarina y al tocarla seguía
sintiéndose lleno de ese extraño júbilo,
mezcla de pasión y compasión.
Mientras andaba junto a su padre,
dolorida, magullada, con un peso en el
corazón, Susan se preguntaba una vez
más qué diría, pensaría o sentiría él si le
contara lo que había sucedido. Susan
sabía que en el léxico paterno la
violación era el más bestial y terrible de
los crímenes; por cometerlo, los
hombres iban a prisión, a la silla
eléctrica o a la cámara de gas. Otra vez
volvió a ver la curva rosada de las
mejillas del joven marinero y sintió que
los ojos se le humedecían. ¿Qué habría
hecho ella, qué le habría pasado a él si
no se hubiera escapado? La habían
violado, pero durante un momento ella
había estado cerca de él, unidos ambos
por el miedo y la piedad.
—Martin —llamó de pronto la voz
de su padre—, ¡deténgase!
Hicieron alto y se oyó la voz del
líder:
—¿Qué pasa?
—El túnel se está cerrando —dijo
Shelby, que había sido el primero en
notarlo porque era una cabeza más alto
que Martin—. Se hace más bajo y
también más estrecho.
—¡Señor! —exclamó Muller—.
¿Qué hacemos?
—Arrastrarnos sobre manos y
rodillas, si es necesario —respondió
salvajemente Martin.
Había asumido el papel de líder no
porque quisiera hacerlo, sino porque
nadie más lo hacía y él no quería morir.
Pero lo acosaba la sensación de que ya,
de alguna manera, había cometido un
error y estaba guiándolos hacia el
desastre.
El estrechamiento se acentuó y
Martin dijo:
—Que las mujeres esperen aquí, y
usted, Rosen, quédese con ellas. Los
demás seguiremos a ver qué pasa.
Se arrastraron otros diez metros
sobre el vientre hasta que les cerró el
paso el gran aro de acero que llenaba
todo el túnel por el cual corría el eje.
Por encima de sus cabezas, las luces
seguían mostrando las chapas del doble
fondo. Habían llegado al interior del
bloque de empuje de la hélice, contra el
cual hacía fuerza para dar impulso a la
nave.
—No es como dijeron que sería —
exclamó Martin, con una desilusión
poco menos que infantil.
Detrás de él, Rogo observó:
—Otra vez cerrado. ¡Por Cristo,
usted es tan bueno como Scott!
Los delgados labios de Martin se
abrieron en una sonrisa sin alegría.
—¡Gracias, Rogo! Usted ha sido una
gran ayuda durante todo el camino: «¿Y
qué hacemos, jefe?» ¿Para qué diablos
trato de salvarlos? Para que usted pueda
volver a su ronda y poner a la sombra a
algunos pobres imbéciles.
Rogo saltó como picado por una
avispa.
—Oiga, no empiece a buscar
camorra, estúpido.
Pero Martin ahora se rió:
—No hay lugar para eso. Así que
Scott se equivocó y aquí se acaba el
camino. ¿Tiene alguna idea mejor?
Empezaron a retroceder por el túnel
y, cuando hubo lugar, Kemal dio un
golpecito en el hombro a Martin y
empezó a gesticular.
—No sirve, Kemal. ¡Se acabó! —le
dijo Martin, sacudiendo la cabeza.
Pero también el turco sacudía la
cabeza e insistía con sus gestos, de
modo que se vieron obligados a
atenderlo.
Primero hizo un movimiento de
revolución con el dedo índice; después
levantó cuatro dedos y miró a su
alrededor para ver si lo entendían.
Entonces les mostró dos y con ambas
manos indicó el lado izquierdo y repitió
la pantomima para el lado derecho.
—Cuatro, divididos en dos… —
murmuró Muller.
Con los ojos brillantes de
concentración, en su intento de conseguir
que entendieran lo que procuraba
decirles, Kemal volvió a cambiar la
posición de las manos: movió una hacia
delante, de modo que las uñas
ennegrecidas de grasa de una mano
quedaron al nivel de la muñeca de la
otra.
—¡Ya lo tengo! —gritó Shelby—.
Nos equivocamos de túnel.
—¿Qué quiere decir? —preguntó
Martin—. No lo entiendo. ¿Qué
diferencia hay?
—Es lo que él quería decirnos. —
Shelby imitó el movimiento rotatorio del
dedo de Kemal y luego mostró los
cuatro dedos—. El barco tiene cuatro
hélices, dos a cada lado del timón.
Rogo todavía no entendía cómo un
tonto ex brigada que había ganado la
guerra entregando uniformes o
registrando provisiones en el almacén
militar podía haber sido más vivo que
él.
—¿Y qué hay con eso? —preguntó
—. En cualquier otro túnel estaremos en
el mismo merengue.
—No —dijo Shelby con entusiasmo
—, no es eso lo que quería decirnos con
la posición de las manos. Las hélices no
están alineadas; a cada lado del casco,
una de ellas está más adelante que la
otra, y estamos en el túnel que no llega
hasta el doble fondo.
Muller empezaba a entender:
—Entonces Peters y Acre tenían
razón; la segunda estará más a popa…
—¡Exactamente! —confirmó Shelby
—. El túnel del otro eje tiene que
extenderse más allá del doble fondo,
hacia el timón y el casco de la nave.
—Vendiendo medias no se aprenden
cosas así. Adelante. ¿Quiere hacerse
cargo usted, Rogo?
—Disculpe, brigada; hablé a
destiempo —replicó el policía,
sonriendo con la mitad de la cara.
—¿Y cómo encontramos el otro
túnel? —observó Muller.
—Él debe saberlo —respondió
Shelby, indicando a Kemal.
Levantó dos dedos y el turco asintió
con la cabeza, encantado de que lo
hubieran entendido, y les hizo señas de
que lo siguieran.
—¿Y por qué el estúpido no empezó
por decirnos que nos habíamos
equivocado de túnel? —refunfuñó Rogo.
—El barco está patas arriba para él
también —explicó brevemente Muller.
La luz de la linterna vaciló y se puso
un poco más amarillenta.
—¡Oh, Dios! —exclamó Martin—.
Estuvimos desperdiciando las pilas.
Los cuatro volvieron a arrastrarse
hasta que pudieron ponerse de pie y,
cuando se reunieron con los demás,
Manny Rosen preguntó:
—¿Qué ocurre? ¿Algún problema?
¿No podemos seguir? Olí que…
—Lo siento, la pifié —reconoció
abiertamente Martin—. Hay dos túneles
como éste y elegí el que no servía.
Tenemos que ir por el otro y Kemal cree
que conoce el camino.
—Yo ya había abandonado la
esperanza de encontrar a Robin —se
quejó Jane Shelby—. Si hay otro túnel,
¿tengo que empezar otra vez? —y se
puso a llorar suavemente.
—Oh, mami —la consoló Susan,
tomándola en sus brazos.
—¿Pero quieren que mi mujer
vuelva a desandar todo el camino? —
preguntó acaloradamente Manny Rosen
—. Dios sabe qué otras acrobacias
tendremos que hacer. ¿Qué es lo que se
creen?
—Yo no me creo nada —respondió
Martin—. Simplemente, les digo qué es
lo que pasó. Todavía hay un doble fondo
entre nosotros y el mundo exterior… si
es que existe aún tal cosa. Shelby puede
explicarlo mejor que yo. Si nos
quedamos aquí, para lo que nos sirve,
igual podríamos estar de vuelta en el
comedor.
Belle Rosen se había desplomado en
el piso. Aun con la escasa luz del único
farol que ahora usaban, podían ver que
la blancura de su piel se había vuelto
grisácea y que le temblaban los labios.
Su voz se había convertido en un áspero
susurro cuando dijo:
—En nombre de Dios, ¿qué es lo
que quiere que hagamos ahora? Ya no
puedo trepar más.
—Debemos seguir, señora Rosen.
Usted no querría que el doctor Scott
hubiera muerto por nosotros en vano —
expresó la señorita Kinsale.
—Si el doctor Scott siguió su
camino —dijo Belle—, ¿por qué
ustedes, ahora, no pueden dejar que yo
siga en paz el mío?
Rogo se privó de repetir su opinión
respecto del sacrificio del reverendo.
—No olvide que usted fue una vez
Belle Zimmerman, la campeona —dijo
en cambio—, cuando es cuestión de
agallas, usted nos gana a todos, Belle. Y
se sentiría tremendamente tonta si
vinieran a golpearle en la puerta y usted
no estuviera.
—No hay que trepar más —dijo
Martin—. Ya estamos arriba, sólo que el
lugar no sirve. Las pilas se nos están
acabando y el aire ya no es muy bueno
para respirar. Quizá sea nuestra última
oportunidad.
—Pero ¿van a obligar a esta pobre
mujer a moverse otra vez? —exclamó
Nonnie—. ¡Es una crueldad! ¿No ven
que no puede más? Y yo tampoco,
maldita sea. No quiero seguir más.
Hubie, aguánteme.
Durante un momento, el «maldita»
hizo que Muller se estremeciera, para
luego volver a sentirse inundado por un
impulso de afecto. Fuera lo que fuese,
Nonnie había sido toda su vida una
luchadora y él no quería verla
abandonar ahora. Lo que quería, con
súbita desesperación, era volver a
llevarla a la luz del sol; conservarla a su
lado, vestirla, amarla, darle cosas,
mimarla, retribuir de algún modo el
misterio de lo que ella le había ofrecido.
—No soy ninguna pobre mujer —
gruñó Belle Rosen—. Manny, ayúdame a
levantarme.
Kemal tomó la delantera, seguido
por Martin. Uno de los grandes faroles
del puesto de incendio todavía daba
buena luz y cuando salieron del túnel el
turco lo encendió y gritó repentinamente:
—¡Hoi! ¡Bien! ¡Bueno!
—Hermano —suspiró
fervientemente Martin—, es maná del
cielo.
Un espacio de unos seis metros
separaba los dos ejes paralelos de las
hélices de babor. Lo que vieron fue que
una escalerilla que originariamente
llevaba hasta la plataforma siguiente se
había desprendido, con pasamanos y
todo, y había caído, a través de la
brecha, a modo de puente entre los dos
ejes.
—¡Cristo, por fin la acertamos! —
exclamó Rogo.
—¡Pan comido! —gritó Muller, y
después deseó no haberlo dicho. Ésa
había sido la frase que Scott usaba para
reanimarlos, y él no quería pensar en
Scott—. ¡Vamos, Nonnie!
—Será mejor que pruebe yo primero
—dijo Martin—. Si está bien, pueden
pasar los demás. Alúmbreme, Muller.
Los escalones estaban firmemente
apoyados, el pasamanos era seguro, para
pasar no había más que cuidar que los
pies no resbalaran entre las hileras de
escalones. Pero Martin quería ver qué
era lo que había del otro lado.
Cuando llegó al eje de la segunda
hélice y vio lo que había pasado,
primero se rió y después, durante un
momento, se sintió ciegamente
enfurecido ante esa última broma que les
hacía el Dios, cualquiera que fuera, a
quien Scott había maldecido. Por
primera vez entendió qué podía haber
sido lo que llevó al sacerdote a terminar
de esa manera. El eje de la hélice que
partía de la destrozada cubierta de la
turbina entraba en el túnel que se hallaba
a unos tres metros y medio hacia la
izquierda, pero no había otro puente más
que el cilindro mismo. La pasarela que
originalmente cumplía esa función se
había soltado de sus soportes cuando el
engranaje de reducción se había
desprendido, arrastrándola consigo al
pozo que tenían debajo.
Se quedó allí tanto tiempo sin llamar
a nadie que Rogo y Shelby se acercaron
a ver.
—¡Jesús! —exclamó entre dientes el
policía.
—Si ahora dice: «¿Y qué hacemos,
jefe?», ¡lo mato! —le dijo Martin,
volviéndose hacia él.
—Yo no digo nada —replicó Rogo
—. Es cosa suya; usted se la buscó.
Shelby también miró y suspiró:
—Dios mío, ¿qué vamos a hacer?
Algo pareció hincharse dentro de
Martin y aumentar desmesuradamente su
estatura; la cólera o la petulante
agresividad de los hombres pequeños.
El caso es que dijo:
—Pasarlo a horcajadas.
Los otros dos lo miraron
horrorizados y Shelby exclamó:
—¡Belle!
—No se lo decimos —interrumpió
Martin—. La empujamos poniéndola
entre usted y Kemal, y antes de que se dé
cuenta ya estará del otro lado.
Levantó la voz y llamó:
—Bueno, vengan todos aquí.
Se quedó de pie junto a la cabeza
del puente, ridículo en sus embarrados
calzoncillos a rayas y de pronto, ante los
ojos de todos, se convirtió en un
vociferante pregonero de feria,
empeñado en atraer al público.
—¡Vengan, vengan todos! ¡Vengan a
la emocionante cabalgata del Rodeo de
Martin! ¡A todos les encantará! Vengan y
traigan a la patrona. Buena oportunidad
de abrazar a su chica. ¡Saquen billete
para la Cabalgata del Rodeo! ¡Arriba
todo el mundo! ¡Todos tienen su
oportunidad! ¡Y partimos!
Lo que actuó fue la sorpresa, el no
tener tiempo de pensarlo, el tremendo
absurdo y la incongruencia de verse
arrebatados en cuerpo y alma del antro
de los condenados para sumergirse en
algo que todos recordaban de su
infancia: la feria, el parque de
diversiones, el desfile carnavalesco.
Tomándolo del hombro, Martin empujó a
Kemal hasta hacerlo montar sobre el eje
y luego, ayudado por Shelby, tomó a
Belle y la empujó hacia delante,
ayudándola a poner correctamente las
piernas, con Shelby detrás de ella.
—¿Qué hacen conmigo? —fue lo
único que alcanzó a balbucear Belle
antes de empezar a sentir que la
empujaban hacia delante.
—¡Bravo, muchacha! —exclamó
Martin—. Ahora empezamos la más
fabulosa de las cabalgatas. Adelante con
el último rodeo. El que saque el anillo
tiene el viaje gratis. Vamos, ¿quién
sigue? ¡Colóquense de uno en uno!
¡Señorita Kinsale, bien por la chica!
Aquí mismo. Jane… Susan. ¿Usted
también, señor? —invitó a Manny—.
Póngase aquí. Venga, don y traiga a su
chica —indicó a Muller—. ¡Adelante!
¡Sigan siempre adelante!
Bajó la voz para indicarle a Rogo:
—Usted dénos luz y por el amor de
Dios, no deje que vean qué es lo que hay
abajo.
—Otra vez Rogo cola de perro —
dijo el policía.
—Para algo hay que servir —
exclamó Martin, riendo, y se dejó caer a
caballo sobre el eje. Volvió a animarlos,
a gritos, golpeando el acero con la
palma de la mano—. ¡Adelante,
vaqueros! ¡Yipiii! ¡Denle a la espuela,
muchachos!
Tal vez pensaron que Martin se
había vuelto loco como Scott, pero el
hecho fue que los tenía dominados y que,
antes de que se dieran cuenta de lo que
sucedía, ya había terminado todo. El
vocerío, el ritmo y el movimiento que
Martin había iniciado y el sentirse
empujados desde atrás, consiguieron que
el cruce se hiciera sin tropiezos.
—¡Fantástico, Jane! ¿Y cómo va la
amiga Belle? ¡Sólo diez centavos el
próximo rodeo, si alguien quiere volver
a intentar! ¡Adelante, que el último es un
maricón!
Kemal llegó al otro lado, se bajó de
un salto donde el eje entraba en la boca
del túnel y ayudó a Belle a levantarse y
entrar. Después, a medida que llegaban
unos tras otro, los fue ayudando a hacer
pie en lugar seguro.
Rogo se había quedado en el otro
extremo, levantando el farol, y después
dirigió la luz hacia abajo.
—¡Rogo! —lo llamó Martin—.
¡Venga!
El policía daba la impresión de estar
momentáneamente fascinado por la
altura que revelaba el rayo de luz y por
el mortal lecho de hierro destrozado que
lo aguardaba abajo.
—¡El último en cruzar es un
maricón! —dijo, imitando a Martin, y
agregó—: Ella está abajo con él.
Cuando se adelantó hacia el
desguarnecido borde de la cabeza de
puente, Martin volvió a llamarlo, pero
esta vez habló suavemente, imitando las
inflexiones de un invertido:
—Ay, señorita Rogo, ¿qué es lo que
piensa hacer, tesoro? —para después
agregar—: Todo el mundo oyó hablar de
Mike Rogo, el recio policía. ¿Quiere
que digan que no era más que un
cobarde hijo de puta?
El macizo policía aún vaciló un
instante y luego se rehízo y se asió de la
barandilla. Un momento después dijo
con su tono habitual:
—Sí, puede que tenga razón.
Se subió al eje para cruzar, y cuando
estuvo del otro lado Martin le extendió
la mano para ayudarlo a entrar en el
túnel.
—Tendría que darle una trompada
—dijo Rogo—. Podría haber acabado
con todo.
—Búsquese alguien de su tamaño —
respondió Martin.
Jane se había adelantado ya un poco
por el túnel, y llamaba:
—¡Robin, Robin! ¿Estás ahí, Robin?
El eco de su propia voz fue la única
respuesta.
—¿Notaste una cosa? —preguntó
Muller a Nonnie.
—¿Qué?
—El eco era diferente que en el otro
túnel.
Capítulo XXI
DEBAJO DE LA PIEL
Ninguno de ellos hubiera podido
decir cómo se había imaginado que sería
la meta, cuando llegaran a ella. Sólo
sabían que todos y cada uno se habían
sentido amargamente desilusionados
cuando el techo que había sido antes el
piso del túnel se abrió de pronto y se
encontraron mirando hacia arriba, por
encima del eje de la hélice, con una
caverna atravesada por vigas cuadradas
y tiras de acero.
La parte superior de ese espacio
también era de planchas de acero, pero
los remaches que las unían eran distintos
de los que había en el doble fondo: eran
dos veces más grandes y no estaban
espaciados de la misma manera.
Con un gruñido de satisfacción,
Kemal señaló el feísimo conglomerado
y se sentó con las piernas cruzadas.
Habían llegado.
Los demás se sentaron, se
arrodillaron o se desplomaron sobre las
inevitables hileras de tubos, sintiéndose
vacíos de todo lo que no fuera
frustración, en comparación con los
sueños casi infantiles que habían
acariciado, pensando en la recompensa
que los esperaría al término del camino.
Los sufrimientos padecidos durante
el largo ascenso habían hecho que
incluso los miembros más realistas del
grupo sucumbieran a la ilusión de que el
coraje, el dolor, el estoicismo y la
obstinación en seguir adelante a pesar
de todos los obstáculos debían encontrar
invariablemente una recompensa
inmediata. Al seguir a Scott, cada uno de
ellos había ido en pos de una especie de
imagen del héroe, que llega airoso a la
victoria en medio de hurras
ensordecedores para ser llevado en
andas por sus camaradas. Hasta Rogo
había aceptado cínicamente el liderazgo
de Scott porque lo sabía un triunfador.
Sentían que eran dignos de encontrar
que el casco de la nave ya había sido
abierto y que allí los esperaba una
especie de comité de recepción, para
felicitarlos por su hazaña y conducirlos
a lugar seguro. Tal como la había
denominado Scott y se había repetido
más de una vez, su meta era «la piel del
barco» y esa expresión les había hecho
pensar en algo liso y regular, blanco y
esmaltado, o incluso en algún cuarto o
recinto especial destinado a proteger su
hotel flotante de la intrusión del mar.
Al encontrarse en ese espacio
indefinido se sentían confundidos y
derrotados, minadas la esperanza y la
moral. Las vigas de acero estaban
herrumbrosas, los tubos pintados de
color terracota, los tirantes parecían
puestos al azar, como si no sirvieran
para nada. La cavidad no medía más de
cinco o seis metros de largo y después
el túnel volvía a estrecharse, como
había hecho el otro, hasta que el eje de
la hélice encontraba el aro interno del
bloque de empuje. Más allá debía de
estar la hélice de treinta y dos toneladas
y la gigantesca hoja del timón.
Ahora que por fin habían llegado, la
decepción era enorme; el dolor y el
llanto se apoderaron de ellos.
—¿Está seguro? —preguntó Martin a
Kemal, iluminándolo con la linterna.
Volvía a tener en la boca del
estómago la devastadora sensación del
fracaso, de que ese espacio feo y
desordenado no podía ser su último
destino.
El turco hizo enérgicos gestos
afirmativos, señaló hacia la cavidad,
hizo la señal de levantar los pulgares y
dijo:
—¡Bien, bien, bien!
Después siguió con la pantomima,
separando primero las manos como si
quisiera indicar el doble fondo y
después presionando las palmas entre sí
y volviendo a levantar un solo dedo.
—Dice que sí, que está bien —dijo
Muller—. Lo conseguimos.
Nadie dijo nada, hasta que Manny
Rosen rompió el silencio:
—Tal vez ya estuvieron y se
volvieron a ir.
—¡Por Dios, no diga eso! —gimió
Martin—. ¿Qué hora es? —preguntó
Susan, recordando que Robin le había
hablado de aviones que sobrevolarían la
zona y de lo que sucedería si divisaban
en el mar un objeto no identificado. Pero
si afuera todavía estaba oscuro…
Todos los relojes se habían parado a
diferente hora y el que lo había hecho
más tarde, el de Rogo, marcaba las
cuatro menos cinco.
—¡Demonios! —exclamó Muller
mirando el suyo, que tampoco andaba—.
¿Cómo no podemos saber qué hora era
ni dónde estábamos la última vez que
nos fijamos, si todavía los relojes
andaban?
—Estábamos a mitad de camino por
el Monte Poseidón cuando Martin dijo
que eran las tres menos cuarto —
recordó Shelby.
—¿Y cuánto puede haber pasado? —
preguntó Rosen.
—No lo sé, no tengo idea. Una
hora… ¿dos? Puede ser más o menos —
conjeturó Muller.
—Entonces alguien ya podría haber
llegado y vuelto a irse —insistió Rosen.
—No lo creo —dijo Shelby—.
Probablemente todavía esté oscuro. El
sol apenas estaba saliendo la vez que
nos quedamos hasta el amanecer,
después del baile de disfraces.
—Y aun estando en el otro túnel,
hubiéramos oído algo —acotó Muller.
—Tiene razón —asintió Martin—.
No me asuste así, Rosen. Es posible que
tengamos que esperar bastante todavía.
A apagar las luces todo el mundo.
—Vaya, ¿y qué diferencia hay ahora?
Ya no las necesitaremos más —objetó
Rogo, que en una ocasión había entrado
sin vacilar en un sótano oscuro en
persecución de un pistolero y había
conseguido localizarlo y dispararle
guiándose por la respiración. Pero ahora
no quería estar en la oscuridad.
—Puede que sí —respondió Martin
—. Nunca se sabe y, además, quizás
algunos podrían dormir un poco.
¡Dormir! La palabra les trajo
súbitamente ideas olvidadas, como
también había sucedido cuando Shelby
mencionó el baile de disfraces, que
significaba la remota baraúnda de trajes
improvisados, una orquesta de jazz de
segunda categoría, champaña a precio
libre de impuesto, sombreros de papel,
bigotes y narices postizas, matracas y
cornetas, confetis y bolas de algodón
para arrojarse unos a otros. La idea de
dormir no se les había pasado por la
cabeza ni una sola vez desde que se
habían visto arrojados al mundo del
revés. Dormir era algo que se hacía
abrigado en una cama, con la almohada
bajo la cabeza y un libro en la mano
hasta que llegara el sueño; para dormir
uno se recluía en el camarote cuando ya
se había exprimido hasta la última gota
de la diversión, la emoción o el éxtasis
que podían ofrecer la noche o la
madrugada.
—¿Y si alguien viene cuando
estamos todos dormidos? —preguntó
Rosen.
—Haremos guardias —respondió
Martin—. Yo haré la primera, hasta que
me canse. Si podemos descansar un
poco estaremos en mejores condiciones
para lo que venga.
Otra vez los envolvió la oscuridad y
junto con ella el calor sofocante de la
atmósfera enrarecida, la sensación de
haber entrado ya en la tumba y de estar
enterrados vivos, sin que nadie oyera su
llamada de auxilio.
—¿Qué posibilidades cree usted que
tenemos? —susurró Shelby al oído de
Muller.
—¡Mínimas!
—¿Por qué?
—Doble contra sencillo. ¿Hundirnos
o morir asfixiados? El barco ya dio una
sacudida que por poco lo termina, y
Scott estaba convencido de que ya se
hundía. Y la próxima vez se hundirá.
Tampoco se renueva el aire, y estamos
consumiendo oxígeno. Por eso Martin no
quiere que andemos moviéndonos y
tiene razón. Estamos por encima del
agua, pero en última instancia es como
estar encerrados en un submarino
averiado. Las posibilidades de que nos
divisen desde el aire dependen de si
estamos flotando en la ruta de alguna
línea aérea y de la hora a que pueda
pasar algún avión. Y en una búsqueda
por mar es más probable que nos
localicen si tienen una idea aproximada
de nuestra posición y de cuál fue la
causa que nos hizo dar vuelta, pero a los
barcos les lleva horas desviarse de su
ruta para llegar al lugar de un desastre
—explicó Muller, y agregó—: ¿Sabe?,
en realidad a mí nunca me gustó del todo
el nombre que le pusieron a este cubo de
basura cuando dejó de ser el antiguo
Atlantis. En otros tiempos yo hice siete
veces la travesía del Atlántico en este
barco. ¿Sabe quién era Poseidón?
—Algún dios.
—Era el dios griego de los
terremotos y del agua, y sólo
secundariamente dios del mar. Uno de
los títulos más significativos en griego
era «el que sacude la tierra». Fue uno de
los dioses que Scott olvidó maldecir
antes de liquidarse.
—¿Entonces usted cree que todo lo
que pasamos para llegar aquí no sirvió
para nada?
—Siempre lo creí. ¿Y usted?
—No sé —respondió Shelby
después de reflexionar un momento—.
Quizá… pero entonces, ¿para qué lo
hicimos? ¿Por qué pasar por tanto
esfuerzo y tanta angustia? Si no lo
hubiéramos hecho, mi… Robin todavía
estaría con nosotros.
—Porque hasta un animal pelea para
escapar de una trampa —dijo Muller—.
Sea la muerte o sea la vida, no la
recibiremos pasivamente.
—¿Y qué hay de los que se quedaron
atrás en el salón comedor esperando que
los oficiales fueran a decirles qué tenían
que hacer? ¿O esperando sin hacer
nada?
Aunque no podía verlo, Shelby
sintió que Muller se encogía de
hombros.
—Ellos no creyeron en Scott y
nosotros sí. Somos humanos, pero en
todos nosotros queda algo de oveja.
—¿Qué opinión tenía usted de Scott?
—Un chiflado —respondió Muller
—, más loco que una cabra.
—¿Lo dice en serio?
—¿Y si no? Un muchacho joven, de
familia rica, cuyo nombre era conocido
en todo el mundo del deporte, que echa
todo por la borda para hacerse
sacerdote y va a la muerte blasfemando
de Dios porque creyó que éste era un
juego que no podía ganar. Y en todo
caso, ¿qué hacía viajando
completamente solo en este crucero?
—Creo que usted se equivoca de
medio a medio, Muller —objetó Shelby
—. Como jugador de béisbol que he
sido, yo siempre fui un gran admirador
de Scott y durante el viaje llegué a
conocerlo bastante bien. Tomaba su
carrera absolutamente en serio; se sentía
llamado.
—¿En esta época nuestra? —se
burló Muller—. ¡Oh, vamos, Dick! De
paso, ¿usted sabía que estando en Nueva
York se vio envuelto en algún tipo de
problema?
Shelby se alegró de que la oscuridad
le ayudara a disimular que la pregunta lo
había desconcertado.
—No, no lo sabía. ¿Qué clase de
problema?
—No lo sé, yo tampoco vivo en
Nueva York —respondió Muller—.
Pero en el barco circuló algún rumor,
algo de que lo habían echado u obligado
a renunciar, o algo así.
—¿Qué están cuchicheando ustedes
dos? —preguntó Nonnie—. Creí que
teníamos que dormir.
—Hablábamos de la vida y de la
muerte y del reverendo Scott. Ahora te
cuchichearé a ti. —Muller se acercó a
ella de modo que los demás no oyeran
—. ¿Sabes qué le pediría que hiciera si
estuviera ahora con nosotros?
—No, ¿qué?
—Casarnos.
Muller oyó cómo Nonnie contenía
rápidamente el aliento.
—¿Casarnos? ¿Casarte conmigo?
—Si es que no tienes mayores
inconvenientes.
—¡Hubie! —Aunque Nonnie
también susurraba, Muller percibió la
angustia en su voz—. No me tomes el
pelo. No quiero que me hagan daño.
—Yo no quisiera hacerte daño,
Nonnie.
—Pero ¿sabes lo que estás
diciendo? ¿Sabes lo que significa
casarse… estar siempre juntos…
soportarse? Tú eres un hombre de
mundo. Y no es mi mundo. Yo no soy
nadie; no tuve… —Nonnie se esforzaba,
intentaba desesperadamente mostrarle el
abismo que había entre ellos, un abismo
que su sagacidad y experiencia, le
decían que sería insalvable.
—Yo soy una ignorante. Te
avergonzarías de mí.
Muller pensó para sus adentros:
«Tienes razón, mi amor querido. Me
avergonzaría y me avergonzaré». Pero
en voz alta le aseguró:
—Te diré un secreto, Nonnie. Yo
tampoco soy nadie, y hasta menos que
tú, que trabajas sin descanso para
ganarte la vida y luchar para conseguir
todo lo que tienes. No soy más que un
vago educado. Tú te rebajarías, como
hizo la señora Rogo, que nunca dejaba
de recordárselo a su marido. ¿Pero tú no
me lo recordarías, no es cierto?
Necesitaba decirle en tono de burla
que la amaba y que no quería volver a
estar nunca sin ella, porque de otro
modo las emociones recién descubiertas
y que estaban en pugna con su intelecto y
con sus antiguos hábitos lo habrían
abrumado por completo. Pero a Nonnie
la alarmaba el tono ligero de él; como
nunca antes había amado
verdaderamente, no entendía la dulzura,
la nostalgia, la angustia y los terrores de
ese sentimiento.
—Ya puedes hablar —dijo con
repentina amargura—. Scott no está con
nosotros. Y además tú crees que nos
vamos a morir; oí algo de lo que decíais
tú y Shelby. No necesitas ser bueno
conmigo, que nunca te lo pedí.
Otra vez asomaba en ella esa
desalentadora vulgaridad, que Muller
negaba con la ternura abrumadora que le
producía, con la necesidad que tenía de
esa única persona, una extraña ajena a
su mundo.
—No, Nonnie —le dijo—. Tal vez
vamos a morir, tal vez van a sacarnos de
aquí a pesar de la necedad del proceder
de Scott o, como cree devotamente la
señorita Kinsale, gracias a él. Bueno,
pues todo el Globo está lleno de
registros civiles y Scotts de todas las
religiones posibles. Puedes elegir:
católicos, protestantes, judíos,
musulmanes, hindúes, parsis, sintoístas,
budistas o hechiceros. Delante de
cualquiera de ellos iré contigo a hacer
voto de ampararte por toda la eternidad
o mientras me quede aliento para
cumplirlo.
Y ahora que lo había dicho, ahora
que estaba seguro de estar cometiendo la
mayor equivocación de su vida, ahora
que había hecho una promesa de la cual,
como caballero, jamás podría
sustraerse, la ansiedad desapareció y
volvió a sentirse feliz y en paz.
Aunque Nonnie no entendiera la
cabal importancia de sus palabras, la
sinceridad de Muller la emocionó:
—¡Lo dices de veras, Hubie!
—De veras, Nonnie.
En la oscuridad ella se le acercó y
apoyó la mejilla en el pecho de Muller.
—Déjame llorar aquí —fue lo único
que dijo.
Se oyeron más susurros y
movimientos en la zona del eje que
habían ocupado los sobrevivientes. El
tubo del túnel actuaba como caja de
resonancia para todos los ruidos del
barco, que no se habían acallado desde
la última sacudida. Parecía como si la
nave refunfuñara y mascullara para sus
adentros. Se oían golpes y retumbos
distantes, que a veces se repetían de
manera extraña, como si algo suelto se
deslizara o rodara hacia atrás y hacia
delante. En ocasiones se producía algún
ruido diferente, más alto, metálico o
acuático o el sonido que produce el agua
al correr.
Agotados como estaban, los ruidos
los forzaban a mantenerse alerta y
sentarse o apoyarse en un codo para
escuchar alarmados. Junto con el calor,
el aire fétido y los lechos de tortura en
que estaban tendidos, hacían que dormir
les resultara imposible.
En la oscuridad se oyó la voz de
Martin.
—Me parece que mi idea era un
poco chiflada. Ya que no podemos
dormir, podríamos charlar un poco.
Pero tampoco nadie parecía
dispuesto a charlar, o al menos nadie
respondió a la invitación. Sin embargo,
consciente de su propia sensación de
desilusión y desaliento, el pequeño
Martin advertía que se necesitaba algo
que, aunque no les levantara el ánimo,
por lo menos les mantuviera la mente
ocupada para que no se les escurriera la
vida o el deseo de vivir. Mientras
siguiera disminuyendo el oxígeno, la
lucha por sobrevivir distaba mucho de
estar terminada.
En una momentánea interrupción de
los alarmantes burbujeos y estridencias
de remotas partes del barco herido,
Martin preguntó:
—¿Saben qué es lo que sería
gracioso de todo esto si llegamos a
salir?
—¡Gracioso! —exclamó
sarcásticamente Rogo.
—No somos nadie.
—¿Qué quiere decir no somos
nadie? —se oyó desde el lado de
Muller.
—¿Quién es nadie? —ése era Manny
Rosen.
—Nosotros. Todos nosotros. Nadie
importante. ¿Quiénes somos, cualquiera
de nosotros? ¿Qué importaría si no
saliéramos? ¿Qué diferencia habría?
La voz de la señorita Kinsale era un
susurro sibilante y levemente indignado.
—¿Cómo es posible, señor Martin?
¿No somos todos hijos de Dios?
—¿Y qué hay de todos Sus hijos de
allá abajo, liquidados todos al por
mayor? —contribuyó Muller.
—Ni siquiera somos una muestra
representativa de nada para tripular un
arca de salvación —dijo Martin—.
¿Saben?, algo así como «rico, pobre,
mendigo, ladrón, médico, abogado,
comerciante, jefe» —se oyó su risita
seca—. A menos que cuenten como
comerciante a James J. Martin,
propietario de la camisería «Elite» de
Evanston, Illinois, proveedor de
artículos y accesorios para hombres. Y
es una risa. Vendemos gorras haciendo
juego con las cubiertas tejidas que se
usan en la cabeza de los palos de golf…
Gran negocio.
Nadie se rió.
Para ser un hombrecillo
insignificante que rara vez hablaba,
Martin era capaz de prodigar locuacidad
cuando se lo proponía.
Y en ese momento se soltó, en parte
para distraer a la gente que había
tomado a su cargo, en parte debido a que
había estado pensando y en la oscuridad
no podían verlo: no era otra cosa que
una voz desencarnada, como los demás.
—Apostaría a que no conocen a la
mitad de la gente que teníamos a bordo,
salvo al senador y a ese profesor de
Harvard con su familia, porque su
nombre había salido en los diarios como
descubridor de no sé qué cosa, y a ese
pretencioso actor retirado que solía ser
ídolo de los espectáculos matinales. Yo
anduve investigando. Le prometí a mi
mujer que llevaría un Diario para así
poder contarle todo lo que pasara en el
viaje. ¡Demonios!
Durante un momento, se quedó en
silencio, mientras los demás esperaban.
—Está allá abajo en mi camarote,
junto con todo lo que filmé para
mostrárselo cuando volviera. ¡Y bueno!
Volvía a invadirlo la sensación de
haber cometido un error, las oleadas de
vergüenza y culpa.
—¿Y quiénes eran? —preguntó
Rosen—. Conocimos mucha gente
simpática.
—Como en la canción, «Ricos y
pobres… abogados» —Martin había
recuperado la voz—. Corredores de
Bolsa, un director de banda que una vez
fue campeón de patinaje sobre ruedas;
media docena de presidentes o
vicepresidentes de corporaciones,
ingleses y norteamericanos, y un alemán
que era un importante fabricante de
papel; alguien que decía ser preceptor
de Trinity Hall, en Cambridge y supongo
que era una especie de maestro, una
pareja de nobles, un propietario de taxi
de Londres con su mujer, el gerente de
un aserradero, un tipo que tiene un gran
hotel en Waukeegan, otro que fabrica
instrumental quirúrgico; el presidente de
un club de fútbol o como sea que lo
llamen en Leeds, una pareja de
escritores, un dibujante, un contador de
Banco, un tipo que es— dueño de una
fábrica de secadores de pelo,
enfermeras especializadas, ejecutivos
publicitarios, productores de televisión,
viajantes de comercio, todo lo que se
puede pedir había.
Martin les traía a la memoria el
crucero, algo que parecía haber
sucedido siglos atrás.
Se habían olvidado de la existencia
de los ociosos días de a bordo, de los
bailes y fiestas, de los emocionantes
paseos en tierra y de la gente que había
participado de todo eso junto con ellos.
En un viaje así se podía conocer y tratar
a todo el mundo; se hacían amistades, se
formaban pequeños grupos unidos por
intereses comunes que iban juntos a
todas partes, se reunían después de la
cena en el salón de fumar, jugaban a las
cartas o chismorreaban y también juntos
planeaban y realizaban las excursiones.
Pero más que la vida de a bordo, lo
que Martin les hacía recordar eran los
paseos, porque en ellos siempre
tropezaban con otros grupos formados
de la misma manera, regateando en las
tiendas o en los mercados callejeros,
sentándose en los cafés, discutiendo con
conductores de taxi, concurriendo a los
mismos clubs nocturnos a beber mal
whisky y a ver míseros espectáculos,
procurando hacerse entender por los
nativos.
La relación que uno tenía con toda
esa gente no pasaba del saludo, que a
veces no era más que una leve
inclinación de cabeza sin llegar a saber
realmente quiénes eran o qué hacían.
Pero cada uno de los sobrevivientes
conservaba fragmentos de recuerdos de
los paseos por tierra: los monos del
peñón de Gibraltar, que le habían
arrebatado el postizo a una pasajera que
adoraba a los animales; las tiendas de
souvenirs, una junto a otra, que en
Sierra Leona vendían dudosas
curiosidades de marfil; los oficiales y
policías negros que lucían uniformes de
un blanco deslumbrador; el mercado
abierto de las afueras de Dakar donde
los africanos parloteaban como monos, y
los hermosos tejidos y chales bordados
a mano que habían comprado allí, en los
barrios sirios, y la lucha por conseguir
falsas tallas africanas en Monrovia.
Recordaban el latido del ritmo de
samba y la carioca que era todo Río, el
estrépito de las bandas que golpeaban
tambores de petróleo en Trinidad y el
barato estremecimiento que
proporcionaba andar por el barrio de
los prostíbulos en Recife, donde cada
casa o casucha tenía clavada sobre la
puerta alguna burda imagen religiosa.
Aunque no habían llegado a intimar
mucho, todos se conocían de vista,
especialmente desde el último
bullanguero recorrido de compras, en
Curaçao. Nunca habían estado más cerca
de fraternizar que en la gran fiesta y
baile de Navidad que había permitido
que los diversos grupos rompieran sus
límites. Y ahora que Martin les traía a la
mente días y gentes del pasado, apenas
si podía recordar bien a ninguno de
ellos: se habían convertido en
personajes sin cara, transeúntes en la
interminable caminata alrededor de la
cubierta de paseo.
—Pero ¿qué es lo que quiere decir?
—preguntó Rogo—. Tal vez el profesor
estaba haciendo algo bueno con ese
descubrimiento y el senador fuera un
hombre importante. ¿Pero quién más?
—Precisamente —respondió Martin
—. ¿Por qué sólo nosotros habríamos de
escapar cuando cientos de otros
murieron?
—¿Quiere saber por qué? —
intervino Rosen con una risa súbita—.
Porque todos éramos miembros del Club
de los Estómagos Fuertes. ¿Se
acuerdan? Ese día, a la hora de
almorzar, hablamos de eso —y Manny
pensaba en «ese día» y se refería a él
como si hubiera sido años atrás y no una
hoja arrancada del calendario hacía unas
pocas horas—. Nosotros no nos
mareamos ni quisimos perdernos la
cena. ¿No es una razón para que seamos
salvados?
—Todavía no estamos salvados —se
oyó la monótona voz de Rogo.
—Creo que todos somos muy
importantes —agregó la señorita
Kinsale.
Volvió a oírse la risita seca de
Martin.
—¿Dejará de girar el mundo si
nosotros morimos? ¿Para qué volver?
Ya les conté: quiero preparar nuestro
nuevo surtido de prendas de primavera
para hombres. ¡Hombres! Es una risa;
cada día más afeminados. Pero si yo no
vuelvo, tengo un hijo casado que
comercia en comestibles; él se hará
cargo del negocio, cuidará de mi mujer,
y el camisero James J. Martin habrá
desaparecido sin dejar rastro, salvo que
el empresario de pompas fúnebres de mi
pueblo, que me tenía echado el ojo, se
alegrará y el predicador Hosey no
perderá la ocasión de hablar de mí para
decir un montón de mentiras. ¿Y qué hay
de usted, Shelby? ¿Usted es
indispensable?
—Bueno, no sé —contestó Shelby
—. Yo estaba trabajando en el diseño de
una camioneta ligera, usando una
aleación nueva y que podía hacer el
trabajo de algunos de los camiones
pesados a menor costo.
—¿Y si usted no llega a terminarlo?
Shelby necesitó pensar tal vez un
poco demasiado antes de responder, y
cuando lo hizo su voz era tan neutra
como la de Rogo:
—Me imagino que lo terminará
algún otro. En mi departamento hay un
muchacho…
«¡De quien te estuviste
aprovechando!», pensó Jane, y volvió a
sentirse pasmada ante la profundidad
todavía inconmensurable del desprecio
que sentía por su marido. Sin embargo,
recordaba que todo le había parecido
tan normal cuando Shelby, al regresar de
la fábrica llegaba de buen humor,
diciendo: «Ese Parkins es un muchacho
inteligente. Resolvimos aquel problema
del eje que me estuvo preocupando.
Quedarán chochos cuando les muestre el
plano». Todo muy razonable, muy bien;
el negocio anda, un marido despierto,
superiores que lo aprecian… sólo esa
tontería, esa minucia casi imperceptible:
«Resolvimos ese problema del eje».
¿Quién lo resolvió?
—¿Muller? —preguntó Martin.
—Ninguno de ustedes me conoce
bien, ni sabe nada de mí —dijo Hubie
—. Pero puedo asegurarles que soy
completamente inútil y falto de
importancia, a no ser para mí mismo.
Trabajo de vago y no hay un alma a
quien le importe un bledo que yo viva o
muera, salvo un puñadito de mamis que
ven en mí un soltero rico y elegible que
anda suelto, y me tienen fichado para sus
hijas. Como el empresario de pompas
fúnebres de que hablaba Martin, si me
hago humo, esas señoras considerarán
que fue una jugada muy sucia.
—¡A mí me importas! —dijo Nonnie
en voz alta y desafiante.
—¿Y tú, Nonnie? —le preguntó
Martin.
—Soy una pésima bailarina —
respondió ella después de un momento
de reflexión—, porque si no, ya habría
llegado a ser estrella o algo así. Pero
mis padres tienen una idea bárbara de
mí y me habrán extrañado porque no
estuve en casa para las fiestas. Mi padre
es camionero y hace viajes largos pero
siempre se las arregla para volver en
Navidad, y es un amor. Tengo una
hermana y un hermano que trabajan los
dos y cuando nos reunimos todos nos
corremos la gran juerga.
En la oscuridad, Muller sonrió al
comprobar con qué facilidad volvía
Nonnie al modo de hablar de su pueblo
y de su clase cuando se refería a su
familia y pensó si alguna vez podría
sacarle esa costumbre o si realmente
quería conseguirlo.
Jane Shelby se expresó fría y
brevemente.
—Yo no puedo justificarme. No he
sido sincera conmigo misma ni con los
demás; no viví mi vida sino la de
alguien más y no siento nada más que
disgusto de mí misma…
—¡Jane! —por una vez, en la voz de
Shelby vibraban un dolor y una angustia
auténticos.
—Oh, Dick —exclamó Jane en un
tono muy distinto—. Si vamos a morir,
no quiero que pienses que quería decir
que alguna vez haya sido infiel a tu
lecho o a tu dignidad; sólo ante mí me he
rebajado.
—Lo lamento —interrumpió Martin
—. No fue mi intención la de sacar
trapitos al sol. Para el caso, seguramente
yo también soy un fracasado en ese
sentido… —el pelo rubio que flotaría
eternamente; el deleite abrumador del
mórbido cuerpo rosado; la doble vida
que habría exigido hacerle esa visita
semanal en Chicago…
—Yo terminé la secundaria —dijo
espontáneamente Susan—. Iba a estudiar
bellas artes y tal vez hubiera sido
dibujante, pero en realidad me imagino
que eso ya no importa.
—Oh, sí —protestó su padre—,
claro que sí. De todos nosotros, Susan,
quizá tú seas la más importante y
deberías tener tu oportunidad en la vida.
«Quién sabe si dirías eso, si
supieras…», pensó la muchacha.
—En cuanto a mí —intervino Manny
Rosen— podría desaparecer hoy,
mañana, la semana próxima, el año que
viene. Estoy retirado y mi hijo se ocupa
del negocio como lo hizo su padre. Sólo
lo mejor que hay en plaza y todo fresco
y sabroso. Así que el negocio de
delicatessen de Rosen seguirá adelante
y a mi familia le importa lo mismo que
yo viva o muera. ¿No es así, Belle?
Hemos vivido bien.
—No me molesten con charlas —
dijo Belle—. No me siento bien.
—¿Y qué hay de Kemal? —preguntó
Martin—. ¿Qué lo impulsó a abandonar
el otro grupo y venir con nosotros
cuando encontró que el camino estaba
bloqueado?
—Sí, ¿cómo encaja? —comentó
Rogo—. Hubo un par de veces que mal
nos las habríamos arreglado sin él.
—Yo no podría decir qué es lo que
él piensa o siente o qué importancia
tiene para sí mismo —meditó Muller en
alta voz—, pero lo que sé es que de
todos nosotros es el que menos miedo
tiene a la muerte, o al que menos le
preocupa morir. Pero puedo decirles
cómo es su pueblo en Anatolia, porque
yo anduve por la zona. Un racimo de
chozas de piedra blanqueadas, con techo
de tejas rojas y una mezquita tan
pequeña que el alminar no es más
grande que una chimenea, o por lo
menos así parece, y el almuédano tiene
que subir por una escalera de mano que
hay dentro… No hay electricidad ni
agua caliente, no tiene radio ni teléfono,
pero hay una buena escuela y maestro.
En el campo, las mujeres usan amplios
pantalones de algodón y se atan la
cabeza con turbantes amarillos. Es
probable que él esté ansioso por volver
y que crea que el hombre más grande
que jamás existió fue Kemal Ataturk.
En la oscuridad se oyó que el turco
se movía, murmurando:
—¡Ataturk bueno, bueno!
—Y la tremenda incongruencia —
continuó Muller es que en la pared de su
choza, en esa aldea primitiva, habrá
colgado un retrato de Ataturk vestido de
etiqueta, con capa, sombrero de copa y
todo. Y en cuanto a lo que lo decidió a
venir con nosotros, mi opinión es tan
válida como la de ustedes, y lo que yo
creo es que lo hizo por la misma razón
que nosotros fuimos con Scott. Puede
que Scott haya tenido algo de Ataturk.
—Podría oírte hablar todo el día y
toda la noche —susurró Nonnie.
—Tal vez tengas que hacerlo —
respondió secamente Muller.
—Vamos, Rogo, es su turno —dijo
Martin—. ¡Adelante!
Capítulo XXII
«TUVIMOS RELACIONES»
En el oscuro silencio, puntuado por
algún nuevo crujido del barco, todos se
preguntaron qué era lo que iban a oír. El
policía los dejó esperando tanto tiempo
que ya Muller pensaba que
probablemente iba a decirle a Martin
dónde podía irse, cuando empezó a
hablar con un tono extrañamente suave y
explicativo.
—Bueno, conmigo las cosas también
podrían haber sido de un modo u otro.
Yo era un muchacho cualquiera en el
East Side y mi padre tenía un puesto de
fruta en la esquina de la Primera
Avenida y la Calle Seis. Me imagino que
lo metí en bastantes líos, siempre
peleando y robando. Claro que robaba.
Teníamos una pandilla, los Taños
Roñosos. Y solíamos pelearnos con los
irlandeses en la Segunda Avenida o
escamotear algo del mostrador de alguna
tienda y nos escapábamos. Yo era
realmente la peste. Y estaba ese
sacerdote de la parroquia, el padre
Tamagno que era del barrio y una vez me
vio dársela a un chico dos veces más
grande que yo, y con la zurda, porque me
había lastimado la mano derecha, así
que me puso en el equipo de los
Guantes de Oro. Yo gané el campeonato
de peso ligero e interurbano, y les
ganamos nueve a siete. Yo gané por
knock-out y me dieron una bata de seda
azul, que tenía mi nombre en la espalda,
en letras doradas: «MIKE ROGO -
CAMPEÓN DE LOS GUANTES DE ORO», y
mi Foto salió en los diarios. Claro,
como ya estaba en el equipo, no podía
seguir siendo un vago.
Durante un momento se detuvo, y
Muller pensó qué sería lo que de pronto
le movía a hablar como si estuviera en
el confesionario. El propio Muller lo
había escuchado sólo a medias, al
mismo tiempo que atendía a los gruñidos
del barco, y estaba seguro de haber
sentido que éste volvía a moverse.
Cuando se hundiera, ¿se pondría de
punta y los precipitaría irnos sobre
otros, sin ton ni son, haciéndolos caer
por el túnel hasta el horroroso lago
donde estaban Scott y Linda y sabía
Dios cuántos otros, antes de la extinción
final? Ese lago le producía más horror y
más miedo que la muerte.
Rogo volvió a iniciar el relato.
—El padre Tamagno no quería que
yo me hiciera profesional. Tal vez me
podría haber forrado bien y haber
terminado como esos ex boxeadores
atontados por los golpes que andan
vagando por Madison Square Garden.
Pero en cambio él me hizo estudiar y me
puso en la Escuela de Policía. Pero ven,
igual de fácil habría sido que yo me
fuera para el otro lado. ¿Me entienden?
Haber sido otro de esos haraganes que
se dedican a pasar drogas o a
extorsionar a tintoreros o chacineros con
el pretexto de ofrecerles protección.
Conozco a tantos de ésos, los he sacado
tantas veces a patadas que en mi distrito
ya no se los ve. Bueno, en el distrito
dieciséis tienen muchos más tipos como
yo. Johnny Broderich, que ahora murió,
era de ahí, lo mismo que el irlandés
Paddy Mahan, Joe Klopfberger y Frank
Myers, todos policías duros y que
todavía andan por ahí de ronda. Bueno,
pues yo no estoy allí. Otra fuga de la
cárcel, otro asalto a alguna joyería, un
par de vagos más muertos en la calle.
Algún otro compañero se sacará la
recompensa al mejor policía del Daily
News. Lo que digo es que es mucho
cuestión de suerte.
Volvió a hacer una pausa y todos
creían que había terminado, cuando
empezó otra vez a hablar.
—Pero saben —dijo—, con Linda
se equivocaron. No era lo que parecía.
Lo pasó muy mal desde el principio, y
cualquier otra ni hubiera aguantado.
—Sí —lo interrumpió Jane Shelby
—, yo me lo figuraba.
—Sí, señora —asintió Rogo—,
usted me lo dijo antes. Su nombre de
actriz era Linda Lane, pero el verdadero
apellido era Cosasko. El padre era un
vago y un curda y la madre hacía la
calle. Venían de Sandusky, en Ohio.
Cuando Linda tuvo once años el padre la
violó. Jamás tuvieron un centavo, salvo
lo que la vieja ganaba con el lomo.
Cuando tenía catorce años los
muchachos del barrio la arrastraron a un
baldío y se la pasaron por turno y a los
dieciséis la mandaron a la calle y la
madre hacía de celestina. —Hizo una
pausa—. Supongo que nunca oyeron
antes semejante historia.
Nadie respondió; todos pensaban en
la figura de muñeca con el corazón
atravesado por la lanza.
—Pero Linda tenía agallas y no
quería ser como ellos —prosiguió Rogo
—. Se fugó a Los Angeles y consiguió
trabajo como camarera. Ya para
entonces se estaba poniendo bonita de
veras; tenía la figura y las piernas para
usar faldas cortas. Algún vago le metió
el cuento de que la haría trabajar en el
cine, se la tragó y se hizo humo. Pero
tuvo suerte; se metió con una pandilla
brava que trabajaba por Hollywood y
Vine, y cuando le robaron el «Cadillac»
a un personaje, Linda estaba en el coche
con el ladrón cuando les echaron el
guante. Le dieron dieciocho meses,
aunque le rebajaron cuatro por buen
comportamiento. Cuando salió se
cambió el nombre por el de Linda Lane,
firmó contrato con una empresa y
empezó a trabajar como extra. Después
tuvo un golpe de suerte… o tal vez no.
Un asistente de director la descubrió
entre el montón y le puso un
apartamento.
Todos recordaban a Linda: la
boquita enfurruñada, los ojos de un
celeste de porcelana, los ridículos rizos
amontonados en lo alto de la cabeza, la
pronta agresividad.
Rogo siguió hablando, pero su voz
volvió a tomar el tono neutro del
funcionario policial que hace una
acusación:
—El asistente ese llega entonces a
director y Linda se convierte en
estrellita, ¿ven? Son todas esas chicas
que usan para publicidad o para llenar
una escena y se supone que algún día
llegarán a ser estrellas, pero la mayoría
de ellas terminan en el cubo de la
basura. Hasta que un día, borracho,
cuando iba para su casa solo en su
«Thunderbird» el director ese se traga
un poste de alumbrado. Linda empieza a
andar con un fabricante de tuercas y
tornillos que ya se había fijado en ella;
pero para entonces el departamento de
publicidad le inventa una familia y un
hogar en la ciudad y Linda Lañe se
convierte en la chica buena de la casa de
al lado. Tal vez podría haberle dado por
conformarse con eso, pero estaba loca
por llegar a un escenario. Le habían
enseñado a cantar y bailar un poquito y
el tipo ese de las tuercas y tornillos le
financió un espectáculo musical que se
puso en «Broadway», Hola, marinero.
La comedia es el fiasco de todos los
tiempos y los críticos crucifican a Linda.
El tipo de las tuercas es un gallina y se
las pira de vuelta a Los Angeles.
Entonces aparezco yo a juntar los
pedacitos.
—Recuerdo que usted vino por la
tienda y me dijo que andaba loco por
esa chica —corroboró Manny Rosen.
—¿Y usted sabía todo eso? —
preguntó Muller.
—Vean —replicó Rogo con voz más
neutra aún—, cuando a nuestro distrito
llega alguien de afuera, digamos gente
que trabaja en el teatro, siempre
averiguamos un poco los antecedentes
para ver qué relaciones tiene por si
después se produce algún lío o por si es
algún criminal el que quiere meterse, y
así podemos evitar el incendio antes de
que empiece. La Policía de Los Angeles
nos deja echar un vistazo a los
antecedentes penales.
—¡Auch! —exclamó Martin.
—Yo la odiaba —confesó Nonnie
—. Pero querría que estuviera otra vez
con nosotros.
—Pero ella nunca supo que usted
sabía, ¿no es cierto? —afirmó Jane.
—¿Para qué? —respondió Rogo—.
Si la hacía feliz creer que yo no sabía.
Nunca nada fue fácil para ella y siempre
tenía miedo de encontrarse con alguien
que supiera que había estado a la
sombra. ¿Dan ganas de pegarle a
alguien, no?
La pregunta quedó flotando en el
aire sofocante. Susan Shelby repasaba
mentalmente la historia: incesto,
violación, prostitución, robo, fracaso y
muerte. ¿Así era la vida más allá de los
límites que a ella la habían cobijado? ¿Y
qué seguridad seguían ofreciéndole esos
límites, ahora que su madre había
destapado la olla? Volvió a ver a Linda
atravesada por el acero y pensó que en
cierto modo también ella había sido
atravesada por una lanza, pero aún no
quería morir.
Cada vez hacía más calor y una
aspiración completa ya no alcanzaba a
llenar los pulmones. En la oscuridad, se
oía que alguien respiraba
trabajosamente. Martin encendió durante
un momento la linterna y vio que era
Belle Rosen. Su marido estaba sentado
con la espalda apoyada contra la pared
del túnel, sosteniendo en el regazo la
cabeza de ella. Por amarillentos que
fueran los rayos que emitía la casi
agotada batería, Martin pudo ver que la
piel de Belle estaba del color de la
arcilla y pensó que parecía una de esas
grotescas esculturas modernas que se
ven en los periódicos. Apagó la luz,
preguntándose cuánto tiempo habría
pasado desde que habían llegado allí
arriba. También le inquietaba la
provisión de aire. No había forma de
saber si el que respiraba era parte del
aire que impedía que el buque se
hundiera o si sólo disponían de una
pequeña cantidad acumulada en la popa
y que estaba a punto de acabarse.
Cuando Rogo terminó, nadie parecía
dispuesto a seguir hablando, pero Martin
sentía que debían seguir distrayéndose
hasta el último momento para no caer.
—Señorita Kinsale, usted que dijo
que éramos muy importantes, ¿qué nos
diría de usted?
La oyeron moverse en el lugar donde
se había acomodado, próxima a Jane
Shelby, antes de empezar a hablar.
—Oh —dijo—, yo me refería a
todos ustedes. Yo no soy importante —
vaciló un momento—. Aunque en
realidad, somos de muy buena familia.
La hermana de mi padre se casó con un
general de brigada del Estado Mayor del
general Alexander, el general Catesby,
que fue una de las famosas Ratas del
Desierto en Chipre; estoy segura de que
habrán oído hablar de él. Era uno de los
Catesby de Lincolnshire.
«Espero que Rogo se impresione»,
pensó Muller para sus adentros y
después le pareció raro que la señorita
Kinsale hubiera colocado al dudoso
general en Chipre, si es que había sido
una Rata del Desierto, y no con
Montgomery, en El Alamein.
—Pero nuestra rama viene de
Norfolk —continuó la señorita Kinsale
— cerca de Thetford. Una hermosa
propiedad. La recuerdo de mi infancia,
con los jardines, los sirvientes y nuestra
nodriza, que ahora debe de tener unos
ochenta años. Había dos ciervos de
hierro sobre los pilares de la entrada y
el jefe de los jardineros solía contarnos
cuentos acerca de ellos. Y estaban los
faisanes, tan hermosos. El conde de
Waldringham, que vivía cerca, solía
pedir autorización para cazar en nuestra
propiedad.
—¡Oh, ya sé! —exclamó Muller—.
Debe de haber sido Telford House. El
«Moscardón» Waldringham fue
compañero mío en Harvard y yo paraba
con ellos en Greatgreys cada vez que
estaba en Inglaterra. Me acuerdo de los
ciervos de hierro porque el coche
pasaba por allí cuando íbamos a casa de
el Moscardón.
Se oyó un prolongado suspiro antes
de que la señorita Kinsale siguiera
hablando.
—Me parece que Norfolk es un
condado tan hermoso, aunque
Lincolnshire también es lindo; el general
solía invitarnos a ir. Le encantaban las
dalias.
Algo se agitó en la mente de Muller
y, sin pensarlo dos veces, exclamó:
—Pero entonces usted debe de ser
una Cokington.
—¿Una qué? —preguntó la señorita
Kinsale.
—Una de las Cokington de Norfolk,
una antigua familia. «Telford House» era
una de sus propiedades en el condado.
Inmediatamente deseó no haber
abierto la boca. ¿Qué hacía una
Cokington como empleada de Banco en
un suburbio como Camberley? La
respuesta de la señorita Kinsale se
demoró infinitamente y Muller procuró
encontrar alguna forma de cambiar de
tema.
—Bueno, usted sabe —dijo
finalmente la señorita Kinsale—;
parentesco. Claro que las cosas
cambian tanto. Impuestos de la herencia
y esas cosas. Pero yo estoy muy bien en
mi… en nuestra pequeña propiedad de
Frimley, y desde mi ventana puedo ver
un rincón de Sandhurst, que me ayuda a
mantener vivo el recuerdo de Gerald.
Era mi novio.
Muller tuvo una sensación
compulsiva de déjà vu. Con la gente
como la señorita Kinsale siempre había
ese novio de juventud que había muerto
en la guerra; o era muy al comienzo o
precisamente en los últimos días, poco
antes de firmarse la paz.
Lo que siguió era casi como él lo
había imaginado.
—Gerald terminó la carrera en ese
colegio militar y después lo mataron en
Nimega. Por las tardes solíamos
caminar juntos hasta Frimley.
—¡Oh, tesoro, cuánto lo siento! —se
compadeció Nonnie.
—Primero Gerald y ahora Frank —
suspiró la solterona—. Casi es
demasiado difícil de soportar.
Sólo Muller oyó la débil campana
de alarma que hizo sonar la unión de
esos dos nombres. ¿Qué habría querido
decir con eso? Que hubiera habido un
Gerald era posible, ¿pero Frank Scott?
¿Y qué era toda esa fábula sobre Telford
House? Claro que podía haber sido una
de esas primas lejanas que a veces van a
pasar unos días con la familia y a
quienes nunca más se vuelve a ver.
—Pero, de todos modos, ¿qué clase
de sacerdote era ése? —preguntó de
pronto Manny Rosen—. Primero reza y
después maldice a Dios, como cuando
en el Nuevo Testamento Cristo maldice
a la higuera.
—Bueno, por lo menos creía en la
acción —dijo Martin.
—¿Pero creía realmente en Dios? —
dudó Muller, y agregó—: ¿Es que
alguien cree, realmente?
—Oh, sí —suspiró la señorita
Kinsale—, yo creo de todo corazón. Hay
un Dios por encima de nosotros y Él
envió al doctor Scott para que ofrendara
su vida y nosotros pudiéramos ser
salvados.
«O para que Él pudiera divertirse al
gato y al ratón hasta que estuviera listo
para devorarnos», agregó para sus
adentros Muller, que creyó sentir que el
barco volvía a estremecerse bajo sus
pies.
—¿Y para qué dio Linda su vida? —
insistió amargamente Rogo—. ¿Qué
clase de vida y qué clase de muerte
tuvo?
—¡Oh, señor Rogo! —lo reprendió
la señorita Kinsale—. ¿Acaso usted no
es católico? ¿No va a misa?
—Sí. Me criaron así. Pero eso no
justifica lo de Linda ni lo que le
hicieron. ¿Y si a Scott lo enviaron para
liquidarla a ella? Si no lo hubiéramos
seguido, todavía estaría viva.
—O estaríamos todos muertos —
concluyó Muller.
—Yo no sé qué es lo que creo —
expresó Nonnie—, pero todas las
noches digo mis oraciones.
—Yo también —agregó Susan.
Pero su madre señaló que hacía años
que ella misma no las decía.
—Yo soy agnóstico —declaró
Muller—. Usted, Martin, que es un buen
bautista, ¿en qué cree exactamente
usted?
Martin se aclaró la garganta reseca,
satisfecho de que hubiera dado con un
tema que parecía volver a interesarlos a
todos.
—No soy un buen bautista, soy sólo
un bautista asustado —replicó—. Lo
único que mi padre y nuestros
predicadores me metieron dentro fue el
temor de Dios. En cambio mi hijo jamás
en su vida pisó una iglesia; yo nunca lo
obligué y él no fue nunca. Y es un
hombre honrado. Yo jamás lo asusté
como me asustaron a mí.
—¿Usted sí va a la iglesia, verdad,
señora Shelby? —preguntó la señorita
Kinsale.
—Sí —respondió Jane—. Cuando
estamos en casa vamos regularmente.
Pero me temo que no es más que una
obligación social.
—Jane, ¿cómo puedes decir eso? —
intervino Shelby.
Su mujer se volvió hacia él,
diciendo:
—¡Bien sabes que es así! Creo que
estoy del lado del señor Rogo: ¿Por
qué? ¿Por qué?
Atrapado cada uno en sus propios
temores, en su cansancio y en su
malestar, todos se habían olvidado de
que el hijo de Jane se había perdido.
Salvajemente, se dirigió a su marido:
—Y a ti, ¿qué te pasa por dentro
cuando te sientas erguido y santurrón en
la parte esnob de la iglesia de San
Mateo? ¿Qué esperas cuando dices
«Dios mío» o «Ayúdame, Señor»? ¿Un
servicio de auxilio, como el que pides
cuando se estropea el coche?
La respuesta de Shelby fue tan
desvalida que súbitamente Muller sintió
compasión por él. Era un niñito perdido.
—No lo sé. Creo que nunca lo pensé
siquiera.
—Si no existiera nuestro Dios —
afirmó Manny Rosen— hoy día no
quedaría un judío vivo.
Martin pensó decir: «Si es que
existe, sin duda se las arregló para
zumbarles bastante», pero se contuvo.
Para él el Dios de los judíos era una
autoridad policial muy diferente del
Dios de los bautistas, que para castigar
se regía por un código diferente. El Dios
de Rosen le resultaba tan remoto como
el Manitú de un piel roja o el Alá de los
árabes. Él, Martin, iba a ser castigado
por adulterio, inequívocamente, pero
Rosen oiría el retumbar del trueno si
llegaba a comer un emparedado de
jamón. De todos modos, en la actualidad
el problema de los judíos ya no era
Dios; era su capacidad de irritar a la
gente.
—Papá —dijo Belle Rosen—, dame
la mano, que no me siento bien.
La colérica voz de Rogo estalló,
dando expresión a sus pensamientos
coléricos.
—El Dios de ustedes, mi Dios, ¿qué
tiene en contra de nosotros? ¿Qué tiene
conmigo? ¿Qué le hice? ¿Por qué no
actúa como un Dios? Seguro que de
muchacho yo era una porquería, pero ya
recibí suficiente castigo. Linda y yo
íbamos a misa y nos confesábamos
regularmente. De acuerdo, maté algunos
tipos, pero eran criminales. ¿Y qué hay
de todos los tipos a quienes matan en la
guerra? Los que los mataron vuelven
llenos de medallas y son héroes. ¿Por
qué tenía Él que aplastar a Linda de esa
manera y hacerla morir como un animal?
Nunca le hizo nada a nadie, pero Él la
tuvo contra ella desde el principio.
Muller pensó para sus adentros:
«¿Por qué la gente no puede pensar con
claridad cuando se meten a Dios en la
cabeza? Si Linda no hubiera
desobedecido a Scott, todavía estaría
con nosotros y seguiría puteándolo. Pero
si se lo dijera a Rogo, me golpearía».
En voz alta dijo:
—Lo que quisiera saber es qué
imagen de Dios había en la mente de
Scott: ¿Un abuelito en el cielo o una
especie de glorioso entrenador que lo
mandaba a la cancha a jugar el gran
partido?
Nadie respondió.
—Yo estoy entre los confundidos —
prosiguió Muller—. Cuando me defino
como un agnóstico, lo único que quiero
decir es que, a diferencia de la mayoría
de los cristianos, no me considero el
centro de un Universo manejado con un
criterio absolutamente inexplicable por
un Padre y un Hijo. Los dioses animistas
que moraban en los árboles, en las
piedras, en los arroyos y en los rincones
ocultos del bosque eran mucho más
simpáticos, lo mismo que los dioses del
paganismo griego o las divinidades de
los romanos, con su mentalidad política
y práctica. Cuando por fin el hombre
moderno se hizo a la idea de un Creador
hecho a su propia imagen, lo dotó con la
mayoría de sus peores características:
vano, vengativo, cruel, caprichoso,
capaz de dejarse sobornar con
chucherías o engañar por la adulación.
Debe de haber algo un poco más
importante más allá de las galaxias.
—Qué desdichado debe de ser
usted, señor Muller —se compadeció la
señorita Kinsale.
—Las estrellas no saben sus
nombres y yo tengo grandes dudas de
que Dios sepa siquiera cómo es Él
mismo —respondió Muller, cediendo a
un momentáneo impulso de irritación.
La señorita Kinsale parecía
escandalizada y Nonnie preguntó,
perpleja:
—¿Pero las estrellas tienen nombre,
no es cierto?
Muller no contestó y ella se quedó
un poco desorientada. A su Dios le
gustaba que los domingos le cantaran
ruidosamente, pero en eso no había nada
de malo, y quizá cuando Nonnie pusiera
ante Él a Muller en la iglesita de
Fareham Cross esperaba que el vicario,
el señor Stopworth, lo recibiera con
aires de superioridad. Porque el señor
Stopworth, se daba aires de
superioridad; hasta papá lo decía. ¿Por
qué quería casarse con ella este
hombre? ¿Y ella sería capaz de hacerlo
feliz? En un angustiado momento de
duda, Nonnie deseó que el barco se
hubiera ido a pique mientras los dos
estaban unidos como un solo ser.
Muller sintió el leve
estremecimiento que la había recorrido
y la acercó a sí, rodeándole los hombros
con el brazo. Después comentó:
—En mi opinión, a Scott se le
habían subido a la cabeza todos los
homenajes, los hurras y la publicidad.
—En mi opinión —definió Rogo—.
Scott era una florecita.
—¿Una qué?
La pregunta partió simultáneamente
de Shelby y Martin.
—¡Un maricón! Marcha atrás. Linda
se hacía la ilusión de que él andaba
caliente con ella, pero cuando
aprovechó la oscuridad para buscarlo,
Scott gritó como si lo mataran. Miren, ya
nadie engaña a nadie. O creen que no sé
lo que pasó allá abajo en la sala de
máquinas cuando amenazó a Linda con
romperle el brazo. No le gustaban las
mujeres. Les tenía miedo y lo podía
disimular con el traje sacerdotal sin que
nadie sospechara, ¿no? Muchos de esos
tipos recios que se llevan a todos por
delante, ya sean gángsteres o jugadores
de fútbol, son medio maricones aunque
no se den cuenta. Cuanto más miedo les
tienen a las mujeres más se hacen ver y
se las dan de hombres de pelo en pecho.
Y Scott era uno de ésos.
—¡Oh, no! —La exclamación partió
de la señorita Kinsale, pero en su voz se
traslucía tal terror que por un momento a
todos les pareció que era otra persona la
que hablaba—. ¡Oh, no! —repitió—. No
debe decir una cosa así, señor Rogo. No
era así de ningún modo. Ni remotamente.
La pasión con que lo desmentía los
dejó a todos aturdidos y mudos hasta
que Rogo atinó a decir:
—Disculpe, señorita. No tenía la
intención de ofenderla. Lo único que
decía…
—De todos modos, no podía haber
sido —prosiguió la señorita Kinsale
como si Rogo no hubiera hablado—. Se
dan cuenta, yo lo sé. Yo… nosotros
íbamos a casarnos. Él iba a hacer que yo
fuera a los Estados Unidos.
El choque que produjo la afirmación
de la señorita Kinsale fue diferente para
cada uno de ellos. Martin se esforzó por
dominar las súbitas ganas de reírse que
lo acometieron hasta que recordó el
aullido de dolor animal que había
emitido la frágil solterona cuando Scott
se suicidó.
«Dios mío —pensó Shelby—, ¿es
que estuve flotando patas arriba durante
todo el viaje? ¿O tal vez toda la vida?».
La señorita Kinsale, que había
estado sentada junto a los Shelby, se
inclinó hacia Jane para decirle algo al
oído.
—Ya que nos vamos a morir, puedo
decírselo —le confió y bajó todavía más
la voz—. Durante el viaje, tuvimos
relaciones.
Muller la oyó y una vez más sintió
compasión por ella, lo mismo que Jane,
aunque en ella la emoción se mezcló con
cólera.
—¡Oh, querida! —exclamó, sin
poder hacer otra cosa que repetirlo; por
otra parte, la señorita Kinsale no
buscaba piedad.
Por dentro, Jane se sentía furiosa
con el sacerdote muerto: ¿cómo se había
atrevido a divertirse durante el viaje con
esa mujer rechazada y excluida por la
vida? ¿Qué se proponía al hacer ese
insultante ofrecimiento de matrimonio a
una mujer que tenía edad suficiente para
ser su madre? ¿Entonces era eso, un
muchachito juguetón que nunca creció y
necesitaba su mami? ¿O pensó que era
un gesto caritativo dejar que alguna vez
la señorita Kinsale se templara las
manos heladas en el fuego del amor? ¿O
había sido uno de esos psicópatas
monstruosos que con el pretexto de la
religión se deslizan como un íncubo bajo
las faldas de una mujer para ofrecerle
contacto personal con Dios o con el
Diablo? Jane se alegró de que la
señorita Kinsale no pudiera percibir su
disgusto.
—¡Oh, Hubie! —susurró Nonnie—.
¡Qué espanto, pobrecita! Iban a casarse
y lo vio matarse así.
—Cállate —murmuró Muller y la
apretó más contra su cuerpo, como si
Nonnie fuera la última persona buena,
limpia y cuerda que quedara en el
mundo y a quien él podía aferrarse. Para
él, la confesión de la señorita Kinsale
no pasaba de ser la patética fantasía
final. Quizás ese general de Lincolnshire
hubiera existido realmente; en la vida,
las señoritas Kinsale solían
arreglárselas para tener alguno en la
familia. Pero después, «Telford House»,
los Cokington, Gerald y todos los demás
eran sueños.
Y ahora Scott. Era fácil decirlo
cuando él había muerto. Sin duda, la
señorita Kinsale había estado
enamorada de él desde lejos; su
desesperación ante el suicidio había
sido la de una mujer destrozada. Pero
Scott… con la señorita Kinsale… ¿Cuál
sería la próxima confesión? ¿Un
embarazo?
Rogo tenía los ojos y los puños
apretadamente cerrados, los dientes
descubiertos por los labios contraídos y
una furia ciega e insensata lo hacía
temblar de pies a cabeza. La necesidad
asesina de golpear y destruir le cerraba
la garganta, y el objeto de su furia ya no
estaba allí. ¿Se había equivocado de
medio a medio con Scott? ¿Era uno de
esos tipos lujuriosos que se disfrazan
con el traje sacerdotal? ¿Había andado
fornicando con Linda durante el viaje, y
el incidente junto al Lago del Infierno
no habría sido más que una rebuscada
forma de descubrirlo? Si se había
acostado con la señorita Kinsale,
también podía haberse ocupado de
Linda, y Rogo sabía que su mujer había
estado caliente con Scott. Y muerta ella,
él la había seguido. Rogo se sentía a
punto de estallar en un alarido de locura
o de golpear a cualquiera, cuando Belle
Rosen emitió un larguísimo gemido de
dolor:
—¡Ay Dios mío!
—¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? —
exclamó Rosen presa de pánico—. Por
Dios, que alguien encienda la luz.
—¡Las luces! —ordenó Martin.
Cuando las luces iluminaron a Belle
Rosen, todos pudieron ver que tenía los
labios negros y que sus enormes pechos
se levantaban en el esfuerzo de respirar
entrecortadamente, mientras se quejaba:
—Ay, Dios mío… El dolor.
«¡Oh, Señor! —pensó Muller, que ya
antes había visto algo así—, tiene un
ataque al corazón».
De algún lado llegó un rechinante
sonido metálico, como si golpearan y
arañaran. «¡Nos hundimos!», pensó
Muller, y aferró con más fuerza a
Nonnie. Pero Martin gritó vivamente:
—¿Qué fue eso? —mientras Kemal
miraba hacia arriba, a la oscuridad que
tenían sobre sus cabezas.
—Qué importan los ruidos —gimió
Rosen—. ¿No ven que mi mujer está
enferma? ¿Qué hago, qué hago?
—Téngala quieta —aconsejó Muller
—. Es lo único que se puede hacer hasta
que…
La señorita Kinsale empezó a rezar.
—¡Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios
mío! —se quejaba Belle.
—Mami, mami, aquí estoy.
—¡Aire! —exclamó Shelby—. No
hay aire, por eso no puede respirar, ni
yo tampoco.
Entonces todos oyeron arañazos y
golpes, y además un sonido vibrante
como el producido por la rotura brusca
de un cable, que se repitió dos veces
más.
—¡Llegaron! ¡Llegaron! —articuló
entrecortadamente Muller—. Ese ruido
vino de arriba. ¡Pronto! Mientras
todavía tenemos fuerzas, hay que
golpear para que sepan que estamos
aquí.
—¡Eh, Kemal! —gritó Martin—.
Levántate y trae el hacha. ¿Dónde está el
hacha?
Iluminados por la débil luz de las
casi agotadas pilas, miraron en torno de
sí y luego se miraron unos a otros. Ya
era imposible hacer una inspiración
completa y todos boqueaban y se
ahogaban como peces atrapados en una
red, pero consiguieron moverse de
donde habían estado sentados o
tendidos, para ver si encontraban el
hacha.
—Usted fue el último que la tuvo —
dijo Rogo, dirigiéndose a Shelby.
—Yo no; creo que la tenía Martin.
—Hay que golpear —insistió Muller
—. ¿Dónde está? ¿Dónde?
—La tiene el doctor Scott —dijo la
señorita Kinsale.
—¿Qué? ¡Scott está muerto!
—Se la llevó consigo —explicó la
señorita Kinsale mientras todos la
miraron horrorizados—. La tenía atada a
la cintura. Yo vi cómo la luz se reflejaba
en el hacha cuando él nos dejó.
—¡El muy hijo de puta! —aulló
Rogo—. Al final nos mató a todos.
Capítulo XXIII
NO HAY DOS SIN TRES
El cuerpo enjuto de James Martin, el
menos musculoso y atlético del grupo,
conservaba aún algo de fuerza. Con una
de las linternas en la mano, trepó
laboriosamente por los travesaños que
conducían al casco, se echó hacia atrás y
golpeó con todas las fuerzas qué aún le
quedaban. Lo único que se oyó fue el
ruido del vidrio al astillarse contra el
acero y un sonido metálico tan débil que
era imposible que nadie pudiera
escucharlo desde fuera. Martin pensó si,
en el último esfuerzo por sobrevivir, no
habrían confundido con otra cosa los
sempiternos ruidos del barco, que a su
vez se esforzaba hasta el final por
permanecer en la superficie.
Volvió a bajar de un salto, o más
bien, se dejó caer, diciendo con voz
áspera:
—Creo que esto se acabó.
—Nonnie, es una pena —dijo
Muller—. Hubiera sido bueno contigo.
—No importa, Hubie. ¿Ahora nos
vamos a morir?
—Creo que sí.
—Te quiero.
—Sí, Nonnie. Quédate conmigo.
—¡El estúpido hijo de puta! —
repitió Rogo.
Una horripilante voz metálica que
nada tenía de humano resonó a través de
la atmósfera sofocante:
—¿Hay alguien ahí?
—¡Dios mío! —susurró Muller—.
Nos hablan a nosotros. ¿Pero cómo es
posible?
La voz se parecía a los sonidos
llanos, estrangulados y vibrantes que
emiten los auriculares de un equipo
radiofónico.
—¿Hay alguien ahí? —insistió la
voz—. Habla el comandante Thorpe, de
la fragata Monroe del Servicio de
Rescate Aéreo y Marítimo de los
Estados Unidos. Tenemos un
amplificador electrónico y si hablan
podemos oírlos.
Martin aspiró el aire fétido en busca
de una última gota de oxígeno.
—¡Sí, sí! Estamos aquí abajo.
—¡Bien! Los oímos. ¿Cuántos son?
—Once, seis hombres y cinco
mujeres. Pero nos morimos. Ya no
tenemos más aire. ¿No pueden sacarnos?
—Sí. Tengan paciencia. Todavía no
podemos cortar el casco porque
quemaríamos el oxígeno que les queda.
—¡Paciencia, un carajo! —gritó
Rogo, perdiendo de pronto el dominio
de sí—. ¿Para qué diablos creen que
trepamos hasta aquí, para asfixiarnos?
¡Sáquenos de aquí, hijo de puta!
La impersonal voz metálica, incapaz
de transmitir inflexión alguna de
simpatía, respondió:
—Primero tenemos que hacerles
llegar aire. Ya nos traen el taladro, la
bomba y la manguera que usamos con
los submarinos. No se dejen ganar por el
pánico, porque probablemente tienen
más aire de lo que creen. No se muevan
y no hablen innecesariamente. Procuren
respirar lenta y superficialmente.
Rosen elevó los ojos al techo.
—Mi mujer está muy enferma.
—Me parece que es un ataque al
corazón —agregó Muller.
—Aquí tenemos un médico —
respondió la voz—. Lo pondremos en
comunicación con ustedes.
—Habla el teniente Worden —se
oyó después de una pausa—. Soy
médico. ¿Cuáles son los síntomas?
Resultaba raro que, una vez que les
habían dicho que tenían más aire de lo
que pensaban, les pareciera que
realmente era así. Muller pudo
responder:
—Una vez vi un ataque cardíaco.
Dolor. Labios azules. Está peor que
nosotros y le cuesta respirar.
—Manténganla quieta. Aflójenle la
ropa. En seguida estamos con ella.
—Si antes no nos hundimos —
murmuró Shelby.
Y la sensibilidad del micrófono que
empleaban recogió sus palabras.
—No creo que se hunda… todavía.
—Dicen que le aflojemos la ropa —
preguntó Rosen—. ¿Qué ropa?
—Desabróchele el sostén —sugirió
Muller.
—¿Delante de todo el mundo? Pero
a ella no le gustaría.
—Oh, por el amor de Dios, Manny
—exclamó Rogo.
—No es momento de remilgos —
agregó Jane mientras se inclinaba para
meter la mano por abajo de la espalda
de Belle y desabrocharle el sujetador.
Los enormes pechos se desplomaron.
—Papá, Papá, ayúdame —se quejó
Belle.
—Quédate quieta, mami. Llegarán en
un momento.
—Ven que en realidad el hacha no
importaba —susurró la señorita Kinsale
—. El doctor Scott siempre supo lo que
hacía.
Esperaron en la atmósfera cálida y
asfixiante, usando el resto de las pilas
para tener el consuelo de verse unos a
otros cuando estaban a un paso de la
salvación o tal vez al borde de la
eternidad. Muller no dudaba de que el
barco se iría a pique antes de que
realmente pudieran llegar a ellos. Había
habido demasiada congruencia en las
ironías del penoso ascenso hacia el
casco. Se oyeron más golpes y sonidos
metálicos por encima de ellos y la voz
explicó:
—Ya tenemos el equipo. Es el que
se usó para salvar a los marineros
cuando zozobró el Oklahoma en Pearl
Harbor. Perforaremos un agujero y con
una manguera conectada directamente al
taladro les bombearemos aire para que
puedan respirar bien. Después
seguiremos bombeando mientras vamos
cortando las planchas. ¿Dónde se
encuentran? ¿No están en contacto
directo con el casco?
—No —pudo responder Martin—.
Estamos en el túnel del eje de la hélice y
el casco está a unos tres metros por
encima de nosotros.
—Bien. Quédense donde están y
aguanten unos minutos más.
Shelby pensó si esos minutos no
albergarían más muertes aún. ¿Y si el
Poseidón se hundía arrastrando con
ellos a sus salvadores? De pronto sintió
que ya no le importaba. ¿Cómo sería
después la vida si llegaban a sacarlos de
este encierro?
Jane pensó en el orgullo que habría
sentido su hijo al ver realizarse su
predicción de que los encontrarían, de
que el complicado mecanismo
organizado para el rescate de
astronautas de su cápsula de acero
funcionaría bien. «Robin, Robin, ¿dónde
estás?», gritó silenciosamente su
corazón y Jane supo, allí y en ese
momento, que nunca más volvería a
verlo.
«Nos van a salvar —pensó Susan—.
Y yo, ¿cómo seré? ¿Debo decir mi
secreto? ¿Me cubrirá siempre esta
sombra?».
Martin se sentía vacío de todo, salvo
de una última chispa de vida que se
resistía a entregar.
Desde arriba llegó algo como el
súbito rat-tat-tat de una ametralladora
que tartamudeaba, se detenía, volvía a
empezar y después de detenerse otra vez
se puso a hacer un repiqueteo parejo y
constante.
—Están taladrando, Nonnie —dijo
Muller, y agregó—: Si como yo creo,
Dios es el rey de los bromistas, éste
sería el momento de que nos sacara el
felpudo de bajo los pies para divertirse
en grande. Tal vez haya sido acertado el
vaticinio de Scott.
—Murió para salvarnos a todos —
volvió a susurrar la señorita Kinsale y
esa vez Rogo no hizo ningún comentario.
—Ya pasamos las planchas
exteriores —dijo la voz metálica—.
¿Están bien todavía?
—Dense prisa, por Dios —gimió
Manny—. Mami tiene las manos tan
frías…
De pronto, Belle dijo claramente:
—Tú querías que siguiera para que
pudiera volver a ver a Irving y a Stella,
a Simon, al pequeño My y a Myra.
Bueno, lo hice, ¿no es cierto?
—Sí, mami, claro que sí. Estuviste
magnífica. Grande de veras —y Manny
miró a su alrededor buscando la
confirmación de los demás—. Tal vez
esté mejorándose.
Nadie respondió y de pronto el
taladro emitió un fuerte sonido
rechinante al atravesar la chapa interna
que estaba directamente por encima de
ellos y los sobrevivientes vieron brillar
la gruesa herramienta mientras
golpeteaba durante un momento contra
los costados del agujero. Al mismo
tiempo entró una bocanada de aire
aceitoso que fue a aliviar sus pulmones
torturados. Retirado el taladro,
momentos más tarde asomó por el
agujero un tubo negro que penetró unos
treinta centímetros dentro del casco y, a
la vez que arriba y afuera empezaba a
oírse un martilleo constante, empezó a
bañarlos una corriente de aire fresco
que los resucitó y revitalizó de modo tal
que pudieron gritar un débil hurra y
después, cuando el oxígeno empezó a
embriagarlos un poco, hasta pudieron
reír y llorar.
Pero al mismo tiempo, como si la
herida abierta en su piel hubiera tocado
algún nervio, el barco empezó otra vez a
quejarse y a crujir y las junturas
volvieron a gemir. Durante un momento
la nave se movió y en la dirección de la
sala de máquinas se oyó alguna pieza
suelta de acero que resonaba como una
campana. Bajo sus pies el piso se movió
en forma alarmante y de arriba llegó el
ruido de pies apresurados y el trepidar
de un engranaje y se oyó una voz que
decía:
—Estén listos para…
—¡Jesús! —exclamó Muller—. Al
fin y al cabo es la Gran Carcajada; se
hunde.
—¡Los hijos de puta dejaron salir
todo el aire! —gritó Rogo—. ¡Está bien,
ratas, escápense antes de que se les
mojen los pies!
Las voces y los ruidos continuaron,
sin que ellos pudieran oír lo que se
decía, y el aire fresco seguía soplando
sobre los sobrevivientes. Tampoco paró
el ruido del bombeo.
Después les habló personalmente el
comandante.
—No vamos a dejarlos. Creemos
que se va a mantener a flote el tiempo
necesario para que podamos sacarlos.
Ya no tardaremos.
—Pelotas no les faltan —comentó
Muller—. Si nos hundimos, ellos se
hunden con nosotros…
La voz volvió a animarlos, diciendo:
—El doctor quiere hablar otra vez
con ustedes.
—Habla el teniente Worden —se
oyó después de una pausa—. ¿Cómo
está la señora enferma?
—¿Y qué puedo decirle? —gimió
Rosen—. Con el aire está mejor.
—Bien —dijo el teniente Worden—.
Les voy a mandar una jeringa de
inyecciones por un tubo. ¿Alguno de
ustedes sabe poner una inyección?
—Sí —dijo Rogo y, como se lo
quedaron mirando asombrados, aclaró
—: Un policía también tiene que saber
atender un parto.
—Muy bien, hombre —dijo Muller,
y no oyó lo que Rogo decía entre
dientes.
Oyeron un leve sonido tintineante y
una jeringa apareció por el tubo, atada a
un hilo. Rogo la tomó y la desenganchó.
—Ya lo tengo —dijo—. ¿Dónde?
—En el brazo izquierdo,
intramuscular.
Con la aguja en la mano, Rogo se
acercó a Belle, diciéndole:
—Esto no le va a doler, Belle, y se
sentirá perfecta. Tipo despierto el
médico ese.
—Ves, mami, ahora vas a estar bien
—le animó Rosen—. Hoy día, un ataque
al corazón ya no es nada. Mira tu tío
Ben, que tuvo uno a los sesenta años y
vivió hasta lo setenta y cinco. Y hasta
los presidentes de los Estados Unidos,
con las preocupaciones que tienen. Hoy,
si no les gusta cómo está tu corazón… te
lo cambian. Quédate quieta, que no hay
de qué preocuparse.
—Qué bien —dijo Belle Rosen,
abriendo los ojos, y miró sin ver. Los
ojos le quedaron abiertos y fijos.
Rogo, el experto en muertes,
murmuró para sí mismo: «¡Oh, Cristo,
no!», y clavó desesperadamente la aguja
en la carne del brazo izquierdo, debajo
del hombro. Los ojos fijos de Belle
empezaban a ponerse vidriosos, pero
Rosen aún no se había dado cuenta.
—Mami —le dijo—. ¿Me oyes?
Todo va a ir bien —y luego, súbitamente
alarmado, gritó—: ¡Mami! ¡Mami! ¿Por
qué miras así?
Muller jamás se habría imaginado
que Rogo pudiera albergar tanta ternura
como la que mostró al poner suavemente
un brazo en torno a los hombros de
Manny, diciéndole:
—Manny, lo siento, pero no puede
oírlo. Se acabó. Ya no está con nosotros.
Rosen no era más que un
hombrecillo asustado, incapaz de
entender.
—¿Qué? ¿Qué? —gritó—. Pero si se
estaba mejorando. Hace un minuto que
me habló y usted le dio la inyección.
¿Por qué mira así? ¿Está realmente
enferma? ¡Por Dios, que venga el
médico!
Los demás estaban inmovilizados
por la piedad, el horror y hasta la
cólera, ante la crueldad de esta última
ironía. La señorita Kinsale oró en voz
alta, parafraseando inconscientemente al
reverendo Scott al decir:
—Señor Dios, si quieres a uno más
de nosotros, llévame a mí.
—¡Doctor! ¿Está ahí, doctor? —
gritó Rogo en dirección de la
perforación en el casco.
—Aquí estoy.
—Habla el detective Rogo. Le di la
inyección, pero me temo que era
demasiado tarde. Me parece que se fue.
¿Cuánto tardarán en llegar?
—Ahora van a empezar a cortar.
¿Sabe hacer un masaje cardíaco?
Rogo miró con aire de duda la
montaña de arcilla que había sido Belle
Rosen y respondió:
—Podría intentarlo.
En el camino se interponía el enorme
pecho y por debajo de él, muchas capas
de grasa recubrían las costillas que
encerraban ese corazón silencioso. Rogo
procuró apartar la voluminosa glándula
para llegar a la zona que debía masajear.
—¿Pero qué hace? —chilló Manny
—. ¡Sáquele las manos de encima!
¡Déjela en paz!
—Rosen, domínese —le dijo Shelby
—. Son primeros auxilios. El médico le
indicó que lo hiciera.
—¿No tendríamos que cerrarle los
ojos? —gimió Martin—. Parece que nos
mira como si todos le hubiéramos
fallado. Ojalá nos hundiéramos ahora…
todos.
—Si me dice qué hay que hacer,
trataré de ayudarlo —le ofreció Muller
a Rogo.
El policía asintió con la cabeza.
—Vaya del otro lado —le dijo— y
procure mover las costillas hacia arriba
y hacia abajo, si puede. Así;
lentamente… uno, dos… uno, dos…
Los dos se concentraron en el
trabajo. Nonnie lloraba, y Rosen todavía
perplejo, seguía preguntando:
—¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué
están tocando a mami? ¿Por qué no
viene el médico?
—No es un ultraje, señor Rosen —
exclamó Jane Shelby—. ¡Es que no lo
entiende! Están tratando de conseguir
que el corazón vuelva a funcionar.
En la penumbra, la cara redonda de
Manny Rosen casi parecía la de un bebé
en su absoluta perplejidad.
—¿Que el corazón vuelva a
funcionar? ¿Pero por qué? ¿Es que se
paró?
—Sí —respondió Jane—, me temo
que sí.
Jane se preguntaba cómo podía ser
que estuviera tan fría y tranquila frente a
una nueva tragedia, ese injustificable
arrebatar una vida más, la de una
persona inocente, hasta que comprendió
que estaba inmunizada. Nunca más en la
vida podría algo lastimar o chocarle.
—¿No pueden cerrarle los ojos? —
repitió Martin.
Una cosa era estar acosado
mentalmente por la imagen de Wilma
Lewis en su camarote… el de ellos, y
otra estar encerrado en esa cámara con
una mujer muerta. ¿Los ojos de Wilma
también estarían abiertos, mirando
fijamente a través de las aguas
tenebrosas?
—El masaje no resulta —dijo Rogo
—. Será mejor que esperemos a que
venga el médico.
Arriba se oyó un golpe y la voz
metálica indicó:
—Ahora apártense todos de esta
zona. Vamos a cortar con el soplete.
El ritmo de los golpes se aceleró y
fue seguido por un sordo ruido de
desgarramiento. En el negro techo del
casco, cerca del lugar de donde habían
venido los ruidos, apareció un
resplandor en forma de una delgada
línea de color naranja y todos sintieron
el olor del metal caliente y percibieron
el calor.
—Tranquilícese, señor Rosen —
aconsejó Shelby—. Ya están cortando
para entrar y el médico llegará en un
momento.
Martin observó casi sin
resentimiento cómo la línea anaranjada
doblaba haciendo una esquina y luego
otra, hasta que se formó un cuadrado de
unos noventa centímetros de lado. ¿Diez
minutos antes, tal vez cinco, podrían
haber salvado la vida de Belle Rosen?
El cuadro incandescente se completó
y Martin pensó por qué la sección
cortada no se caía hacia dentro, hasta
que se dio cuenta de que debían de
haber hecho el corte inclinado,
precisamente para que eso no sucediera.
Oyó el ruido de palancas de acero que
empujaban los ardientes bordes del
agujero. Se abrió una rendija y de pronto
todo el pedazo se levantó, dejando
entrar un torrente de perlada luz matinal
que borró los últimos restos del
moribundo resplandor de las linternas.
Se vieron aparecer dos piernas
enfundadas en pantalones de faena,
seguidas por una chaqueta de cuero y un
muchacho rubio con el pelo casi rapado
y brillantes ojos azules se dejó caer por
la abertura.
—Soy el teniente Worden —se
presentó—. ¿Dónde está el cardíaco?
Muller y Rogo se apartaron para
dejarle lugar y el médico se arrodilló
junto al cuerpo de Belle para examinarla
y le cerró los ojos.
—¿Quién es el marido? —preguntó
al terminar.
Le señalaron al aterrorizado Rosen,
a quien le temblaban los labios como si
fuese una criatura que se sacudía sin
poderse dormir.
—Lo siento, señor, pero debo
decirle que ya no podemos hacer nada
más por ella.
—¿Quiere decir que está muerta?
¿La señora Rosen está muerta?
—Sí, me temo que sí.
Rosen cayó de rodillas junto a su
mujer y empezó a mecerse hacia delante
y hacia atrás, llorando:
—¡Mami! ¡Mami! Mami, ¿por qué
tenías que irte precisamente ahora,
cuando nos rescatan?
Otras piernas, otra chaqueta de
cuero, otra cabeza rapada. Otro joven
apareció por la cubierta, seguido por
una escalerilla que amarró firmemente a
una de las vigas de acero.
—Teniente Jackson. ¿Quién es el que
está a cargo de ustedes?
—Digamos que soy yo —respondió
Martin—. Pero comprenda usted,
muchacho, que a mí no me quedan
muchas fuerzas.
—El comandante Thorpe quiere que
todos ustedes salgan de aquí tan pronto
como puedan. Arriba tenemos frazadas.
Los que puedan hacerlo, suban por la
escalerilla lo más rápido posible, que
arriba se ocuparán de ustedes. Si alguien
no puede subir, lo mandaremos a buscar.
—Creo que todos podemos —dijo
Martin—, salvo… —e hizo un gesto con
la cabeza en dirección de Belle Rosen.
—¿Enferma? —preguntó el
muchacho mirando hacia ella y agregó
—: Oh, lo siento. La llevaremos después
que salgan los demás. Que las mujeres
vayan primero, por favor.
Dos marineros descendieron y en la
abertura apareció la cara curtida de un
oficial de más edad que llevaba en la
gorra blanca el cordón dorado de
comandante.
—Muy bien, Tom, que empiecen a
salir —ordenó.
—Ya pasó todo —dijo Martin—.
Quieren que salgamos. Las mujeres
primero.
Y ahora, tan próximos a la
salvación, cada uno de los
sobrevivientes sentía una extraña
renuncia a moverse, como si al no
apresurarse quisieran tentar al destino,
casi como si tuvieran miedo de subir una
escalera más y hacer frente a un mundo
donde las cosas no estarían patas arriba.
—Por favor —los apremió el
teniente Jackson.
—Señorita Kinsale, ¿quiere subir la
primera? —invitó Martin.
Durante todo el ascenso había
parecido que después de Scott, la
primera era la señorita Kinsale, pero
ahora se la veía perpleja e incómoda.
Durante las últimas etapas de la ardua
prueba, su desnudez no la había
preocupado y hasta parecía que ni
siquiera se daba cuenta de ella. Sin
embargo, frente a los extraños volvió a
sentirse incómoda y preguntó:
—¿Es necesario?
—Arriba tendrá una manta, señora
—dijo uno de los marineros—. ¿Puedo
ayudarla?
—Es que no debería ser la primera
—dudó la señorita Kinsale—. Hay otros
que…
—Señora, permítame que le dé la
mano —ofreció el marinero.
—No, gracias, estoy muy bien —y la
señorita Kinsale subió la escalerilla con
paso firme.
—Que vengan los otros, por favor
—se oyó decir al comandante con su
tono de urgencia—. ¿Por qué se
demoran, Jackson? ¿Necesitan más
hombres? ¿Hace falta ayuda?
«Debe de tener miedo de que se
hunda», pensó Muller, y le dijo en voz
alta a Nonnie:
—Sube rápido.
—No quiero dejarte —se resistió
Nonnie.
—Haz lo que te digo —le ordenó
Muller, y, asustada por su tono, la
muchacha obedeció.
—Susan… Jane… —indicó Muller,
y las tres mujeres subieron por la
escalerilla y desaparecieron de la vista.
Shelby las miró partir. Ni siquiera
en el último momento había sido capaz
de tomar una decisión.
—Bueno —dijo Martin—. Rosen,
Shelby, Muller, Rogo, Kemal. Yo seré el
último.
—¡No! —se opuso Rogo—. Seré yo.
Todo el camino fui cola de perro y
puedo seguir siéndolo. Tal vez con un
poco de suerte esta lata se hunda antes
de que yo salga.
—Yo no salgo sin… ella —dijo
Rosen.
Durante un momento, en Shelby se
mezclaron el pánico y la cólera.
Siempre los Rosen, la causa de
frustraciones y demoras. ¿Y si el barco
terminaba de hundirse antes de que él
hubiera subido la escalerilla? Esos
malditos… Pero algo dentro de sí
mismo le impidió agregar la palabra
«judíos» y sintió una oleada de
vergüenza al mirar la obesa figura,
ahora inerte, y recordar su valiente y
milagrosa hazaña.
—Bueno, Shelby, suba —ordenó
Martin—. Muller, Kemal…
—Yo me quedaré con usted, Manny,
hasta que la saquen de aquí —dijo Rogo
—. ¡Adelante, Martin, vaya!
Rogo y Rosen quedaron solos
mientras un marinero llamaba:
—¡Manden más frazadas y un poco
de cuerda!
Lo solicitado llegó en seguida y
Rogo aconsejó:
—No mire, Manny. Harán las cosas
lo mejor que puedan y, de cualquier
modo, ella ya está fuera de todo.
Los marineros envolvieron el cuerpo
en las mantas y lo ciñeron con las
cuerdas.
—¿Por qué tenía que sucederle eso?
—volvió a preguntar Rosen—. Era tan
admirable, tan maravillosa y yo siempre
me reía cuando ella decía que tenía algo
en el corazón. Ni siquiera en el último
minuto lo creí de veras —y volvió a
insistir—: ¿Era admirable, no?
—Sí, Manny, era admirable —
replicó Rogo—. Desde el principio fue
una campeona.
—Oh, Dios mío —exclamó Manny,
mirando de pronto a Rogo—. Yo no
debería hablar así, Mike. A usted
también le pasó lo mismo.
—Sí, es verdad —contestó Rogo.
—¡Bueno! —gritó uno de los
marineros a través de la abertura, y el
cuerpo de Belle Rosen empezó a
ascender.
Al llegar arriba le bajaron los pies y
le levantaron la cabeza para que pudiera
pasar, y desapareció.
—Bueno, Manny, ahora puede subir
—dijo Rogo.
Manny todavía se estremecía, de
modo que los marineros tuvieron que
sostenerlo y ayudarlo. A mitad de
camino se dio la vuelta para mirar
ansiosamente a Rogo, que estaba de pie
rodeado por las linternas y faroles,
ahora extinguidos.
—¿Usted viene, verdad, Mike?
Mentalmente, Rogo había vuelto por
el túnel a la plataforma de la pasarela y
había atravesado la sala de máquinas
para volver a encontrar la imagen de su
mujer muerta; pero recordó que ya no
estaba allí.
En ese último momento de
evocación se dio cuenta de que él no era
de los que se quitan la vida. Como
tantos, había tenido la esperanza de que
el barco se encargara de eso y lo hiciera
por él, pero el cielo raso seguía estando
bajo sus pies, de modo que respondió
desganadamente:
—Sí, claro.
Subió por la escalerilla hasta salir a
la cegadora luz del sol matinal, aceptó
la frazada que le echaron sobre los
hombros y aturdido y sorprendido como
los demás, se quedó mirando la flotilla
que los rodeaba en ese mundo donde las
cosas no estaban al revés.
Capítulo XXIV
«DIGAMOS ADIÓS»
Aparte de la gris fragata
norteamericana, de proa afilada, que
estaba detenida a unos pocos centenares
de metros en el mar calmo, había otros
dos barcos. Uno de ellos era un moderno
trasatlántico inglés de veinticuatro mil
toneladas y con una aerodinámica
chimenea pintada de azul y rojo: el
London Tower, de «Antilles-Tower
Line», anclado a media milla de
distancia. En las bordas se amontonaban
los pasajeros. El segundo era un
herrumbroso carguero alemán de doce
mil toneladas, el Helgoland.
El bote salvavidas de motor
proveniente del London Tower, estaba
inmóvil cerca de la popa del Poseidón y
otro había ido hacia proa. Alrededor
había una mesa de objetos flotantes que
aún no se habían alejado del enorme
casco que flotaba como una ballena en
el mar calmo. Había botes salvavidas
vacíos, botes insumergibles que se
habían soltado de los pescantes al
zozobrar, sillas de cubierta, gorras,
prendas de vestir. Cuatro aviones del
Servicio de Rescate Aéreo y Marítimo
de los Estados Unidos surcaban el
espacio.
El Helgoland también había enviado
un bote salvavidas en el que remaba
torpemente un grupo de marineros y que
andaba cerca de la popa, hasta que el
comandante de la fragata tomó un
megáfono y gritó:
—¿Qué demonios quieren hacer?
Un hombre con pantalones calor
caqui y pescadora blanca, pero que
llevaba una gorra de oficial, se levantó y
respondió con marcado acento alemán:
—Queremos echarle un cable.
¡Salvamento!
—¡Apártense! —gritó con irritación
el comandante—. ¿O no ven que estamos
tratando de sacar a esta gente de aquí?
Después ya no me importa lo que hagan.
El alemán dio una orden y los
remeros se detuvieron y se quedaron a la
expectativa.
—¿Hay alguien más allá abajo? —
preguntó el comandante a través de la
brecha abierta en el casco.
—¡No, señor!
—Vuelvan a buscar y apresúrense,
que no va a durar mucho. —Se dio
vuelta hacia el grupo, preguntando—:
¿Están todos aquí? ¿Falta alguien entre
ustedes?
—Yo perdí a mi hijo Robin —dijo
Jane Shelby—. Tenía diez años.
—¿Su hijo? —repitió el comandante
—. ¿Dónde estaba? ¿Con ustedes?
—No —replicó Jane—. Fue mucho
más abajo, más temprano. No me
acuerdo en qué cubierta… trepamos
tantas. Fue cuando las luces se apagaron
y cundió el pánico.
—Sólo encontramos tres marineros
en una balsa —dijo el comandante—,
pero estamos sacando algunas personas
que están en la proa. Puede que haya ido
con ese grupo. Voy a preguntar. ¿Cuál es
el nombre completo?
—Robin Shelby.
Cerca de ellos había un
radiooperador con un radioteléfono
portátil y el comandante le indicó:
—Llame a proa y pregunte si está un
muchacho de diez años, llamado Robin
Shelby.
Por primera vez, el grupo tomó
conciencia de la actividad que se
desarrollaba en el otro extremo del
Poseidón, a unos centenares de metros
de distancia.
Era demasiado lejos para reconocer
las caras, pero había pasajeros y
marineros, y a Muller le llamó la
atención ver cómo se destacaban
absurdamente los trajes negros de
algunos pasajeros, vestidos todavía para
la cena, en la brillante luz de la mañana
tropical. Se dio cuenta de que sentía un
extraño resentimiento y, al ver que
Shelby y Martin miraban en la misma
dirección protegiéndose los ojos, pensó
si a ellos les pasaría lo mismo.
A lo largo de todo el horroroso
ascenso bajo el liderazgo de Scott,
Muller había pensado que, si llegaba a
producirse, su rescate y el de sus
compañeros sería algo limitado
exclusivamente a ellos, como
recompensa a su valor y su esfuerzo.
Habían afrontado y vencido obstáculos
insuperables, habían padecido el horror,
el miedo y la muerte y habían ganado.
Muller se daba cuenta incluso de que
había pensado en el comienzo de las
historias periodísticas: «Los únicos
sobrevivientes del desastre del
Poseidón fueron…».
Y allí estaban, a popa, como diez
espantapájaros magullados, sucios,
desnudos, atontados y agotados mientras
que al otro extremo del barco salían
otros de un agujero similar y
aparentemente algunos estaban todavía
vestidos.
¿Qué había pasado? ¿Cómo se las
habían arreglado? ¿Había habido alguna
forma fácil de llegar a la proa y se
habían limitado a trepar o caminar hasta
allí sin problemas ni dificultades y
esperar que los rescataran? ¿O también
ellos habían pasado por alguna terrible
aventura, y con qué derecho? ¿Quién los
había conducido? ¿Ellos también habían
dejado muertos tras de sí?
Muller no podía dejar de pensar en
lo que podría haber pasado si en vez de
seguir a Scott se hubieran quedado a
esperar con los otros en el comedor.
¿Tal vez se las habrían arreglado igual y
hasta sin perder tantos miembros del
grupo? Al ver salir a los otros se
despertaba en él una amarga sensación
de privación y pérdida que, al mismo
tiempo, lo llevaba a recriminarse por no
ser capaz de sentir regocijo al ver que
otros también habían llegado a la
salvación. Después pensó que si se
hubiera quedado en el comedor nunca
habría conocido a Nonnie…
Todos miraban atentamente las
operaciones que se efectuaban a proa.
«¡Oh, Dios, por favor, que Robin esté
ahí!», pensaba Shelby; después percibió
el absurdo de pedir ese favor, ¿por qué y
a quién?, y supo que había perdido su
última seguridad. Junto con su
matrimonio se había destruido su fe en
el servicio divino y en la ayuda que allí
se pudiera encontrar.
En cambio, de rodillas junto a la
quilla pintada de rojo, envuelta en una
manta, como una piel roja, la señorita
Kinsale se concentraba a solas en una
plegaria final de gratitud:
—Te agradezco, Señor, que nos
hayas considerado dignos de salvarnos.
Por la mente de Shelby pasó el
recuerdo de lo incómodo que se había
sentido en el momento, tan lejano, en
que Scott se había arrodillado y se sintió
confundido, acongojado y próximo a
desmoronarse.
Martin pensaba que él también había
recurrido al nombre de Dios y estaba
asustado y avergonzado a la vez. «¡Dios
mío! ¿Y si Wilma Lewis estuviera entre
ellos?», había pensado, y había vuelto a
sentir la amenaza a todo su modo de
vida.
Kemal, el turco, no sentía vergüenza.
Haciéndose pantalla sobre los ojos con
la mano, procuraba identificar a los
miembros de la tripulación que iban
saliendo del agujero abierto a proa, con
la esperanza de que ninguno de ellos
formara parte del grupo que él había
abandonado. Quería ser el único lo
bastante despierto como para haberse
salvado al unirse con el sacerdote loco y
sus amigos.
El radiooperador, que había estado
hablando por el radioteléfono, llamó al
comandante.
—¿Sí, Harper?
—Allá delante no hay ningún
muchacho de diez años que se llame
Robin Shelby, señor.
—¿Salieron todos ya?
—Sí, señor. Treinta y dos pasajeros
y doce tripulantes.
—Lo siento, señora, pero con esa
gente no hay ningún niño —comunicó el
comandante a Jane.
Ella le dio las gracias e insistió:
—¿No podrán buscar un poco más?
¿No habrá alguna esperanza?
—Señora, desde aquí hasta allá es
todo doble fondo. Podríamos intentar un
corte, pero…
El casco que tenían bajo los pies se
estremeció y desde muy dentro del barco
se oyó un ruido sordo y prolongado.
Como un eructo, a babor apareció una
enorme burbuja que arrojó una especie
de géiser de petróleo, perturbando la
calma del mar en esa hermosa mañana.
Junto con ella subió el cadáver de un
marinero.
—Llame el bote salvavidas y saquen
a esta gente de aquí en seguida —ordenó
el comandante.
El radiooperador habló
apresuradamente por su radioteléfono;
otros marineros hicieron señales y el
bote salvavidas que tenía escrito
«london tower» en la proa se acercó y
amarró en los cabos que pendían del
costado del casco invertido, con sus
siete metros y medio de altura. Las dos
gigantescas hélices de babor y la pala
del timón de cuarenta toneladas hacían
que todo y todos parecieran enanos. La
inclinación hacia delante se había
acentuado.
—¡Vamos! ¡Vamos! —ordenó con
impaciencia el comandante—. Rápido,
esas mujeres. Primero usted, señora. Los
hombres irán después. Ahora tenemos
las lanchas llenas de aparatos y
herramientas.
Un marinero del London Tower
aseguró la parte inferior de la escala que
la tripulación del Monroe había
arrojado desde la quilla hasta la línea de
flotación.
El comandante miró atentamente a
Jane y le preguntó:
—¿Puede hacerlo? ¿Será capaz de
bajar?
—Sí —respondió ella, sorprendida
por la ironía de que el último paso hacia
la seguridad tuviera que ser un
descenso.
—Por el momento tendrá que
quitarse la manta, pero en el bote
salvavidas tienen más —advirtió el
comandante, y explicó—: Después los
separaremos a ustedes según el lugar de
destino.
Jane volvió a descubrirse sin mayor
preocupación; todavía estaba demasiado
próxima a la familiar desnudez de la
aventura para pensar en el aspecto que
tendría, pero de pronto se sintió
amargamente agraviada cuando a mitad
de la escalera, precedida por un
marinero y seguida por otro, advirtió
que un fotógrafo se ponía de pie en la
proa del bote salvavidas para enfocarla
con su cámara. Era la primera vez que
volvía a pensar en esa civilización a la
cual habían conseguido regresar pese a
todos los obstáculos, y la idea la hizo
sentirse mal.
Inmediatamente la siguieron su hija,
la señorita Kinsale y Nonnie y después
su marido y Muller, Martin y Kemal.
Entre el comandante, el policía y
Rosen pareció producirse alguna
discusión, pero Jane no pudo oír lo que
decían. Finalmente, también ellos
descendieron por la escalera y un joven
tercer oficial los ayudó a subir al bote.
—No se preocupe, Manny —decía
Rogo—. Prometieron que la traerían.
Manny debía de haberse negado a
partir sin los restos de Belle.
—Bien —gritó el comandante desde
arriba—. ¡Gracias, eso es todo!
—Muy bien, señor —respondió el
oficial y dio la orden de partida.
El contramaestre y el primer
marinero desataron los cabos de popa y
proa y cuando el motor empezó a
funcionar, la pequeña embarcación se
desprendió del casco. Los diez
sobrevivientes se sentaron en un
apretado montón, formando un pequeño
grupo que un aura de aislamiento
separaba de toda la tripulación del bote,
incluso de la enfermera que los envolvió
en mantas, los puso cómodos y se afanó
con ellos hasta que se retiró a popa al
notar que en realidad no necesitaba ni
querían esos servicios, sino que más
bien parecía que por algún motivo
deseaban que los dejaran solos.
Los hombres de la fragata Monroe
se apresuraron a cargar su equipo en las
dos lanchas de motor, en una de las
cuales ya había sido depositado el
cuerpo de Belle Rose y luego ellos y los
oficiales también descendieron a los
botes y se alejaron. En ese momento el
bote salvavidas del carguero alemán se
acercó directamente a la popa y uno de
los tripulantes se las arregló para echar
un cabo en torno del eje del timón del
Poseidón. Recogieron el extremo y
empezaron a remar hacia atrás en
dirección a su barco, que se hallaba a un
cuarto de milla de distancia, con la
evidente intención de pasar un cable y
llevarse el casco a remolque.
—¡Malditos estúpidos, no van a
poder! —les gritó el comandante por el
megáfono—. ¿Quieren que se los trague?
¡Corten el cabo!
El hombre que usaba gorra de oficial
le respondió:
—¡Guarden el consejo, que sabemos
lo que hacemos! El año pasado hubo un
transporte de minerales que volcó y se
mantuvo cuarenta días a flote. Al final
tuvieron que hundirlo con explosivos.
Los llamaré como testigos de que
nosotros fuimos los primeros en echar
un cabo a bordo —agregó riendo—. Ya
avisamos por radio a dos de nuestros
remolcadores grandes de salvamento.
El diálogo llegó a oídos de los
sobrevivientes. ¿Acaso su barco hubiera
quedado así durante cuarenta días y
cuarenta noches? ¿Entonces toda la
desesperada aventura había sido para
nada?
—¡Anda y húndete, maldito! —
masculló entre dientes Rogo—. No me
gustan los alemanes.
Ya en ese momento el tremendo
esfuerzo realizado por el grupo y el
triunfo que habían alcanzado parecían
haber perdido cierta importancia. Todo
lo que habían padecido empezaba a
esfumarse en lontananza a medida que,
de una manera u otra, empezaban a darse
cuenta de que tendrían que
acostumbrarse a la idea de volver a
vivir. Al mirar a Martin, Muller pensó
que era como si se hubiera reducido de
tamaño y casi desapareciera dentro de la
frazada. Había perdido el mando y ya no
era necesario.
Y el Poseidón seguía allí, asomando
inmóvil, alto y sólido como un edificio,
mientras los rayos del sol destacaban el
color rojo de la pintura anticorrosiva
que cubría el casco.
El bote salvavidas empezó a
describir un amplio círculo. Las cosas y
los ruidos, los tres barcos estacionados
en las proximidades, el zumbido de los
motores de botes y lanchas, los restos
del naufragio esparcidos sobre el mar y,
más que nada, la pared implacable de la
nave invertida, todo parecía llegar a los
sobrevivientes como si lo vieran y
oyeran a través de un cristal. La parte de
sus nervios que llevaba al cerebro la luz
y el sonido no funcionaba todavía
normalmente y los náufragos se sentían
como flotando entre dos mundos, sin
estar preparados para ninguno de ellos.
Durante un momento, Jane Shelby se
encontró casi deseando estar otra vez en
las tinieblas, esforzándose por subir, por
llegar a una meta; ahora que la habían
alcanzado, no se sentía preparada para
ella, ni contenta.
Susan sacó la mano de bajo la manta
y la tocó, preguntándole:
—¿Estás bien, madre? —y agregó
—: Yo me siento tan rara.
—Sí, yo también —respondió Jane.
Cuando completaban el círculo se
cruzaron con el segundo bote salvavidas
del London Tower, que había recogido a
los sobrevivientes del sector de proa.
Estaba atestado de gente y lo vieron sólo
con los ojos, pero sin interpretar lo que
veían: bote salvavidas, tripulación,
sobrevivientes del Poseidón, marineros,
varios camareros todavía con las
chaquetillas blancas, mujeres
acurrucadas bajo las mantas, todo
flotaba sobre un océano de cristal que ni
la más leve brisa rizaba. Era demasiado
incongruente, demasiado increíble.
—¡Dios mío! —gritó repentinamente
Muller; y Nonnie, alarmada, preguntó
qué pasaba.
Los dos botes salvavidas estaban a
menos de doce metros de distancia.
—¡Son el Radiante y su chica! —
exclamó Muller y los saludó. ¡Eh,
ustedes! ¡Bates! ¡Pamela!
El Radiante levantó la vista Llevaba
todavía el traje de etiqueta, con la
camisa abierta en el cuello y rodeaba
con un brazo a la muchacha, envuelta en
una frazada. El rostro de Bates estaba
muy rojo y, al reconocer a los demás, les
dirigió una amplia sonrisa y los saludó
con la mano. El Radiante tenía una
botella en la mano. Baco, dios grande y
poderoso, no había descuidado a sus
fieles.
—Qué contenta estoy de que se
hayan salvado —exclamó Nonnie con
los ojos súbitamente llenos de lágrimas
—. Todo el tiempo estuve pensando en
ellos, ahí perdidos en la oscuridad, y en
que ella se había quedado atrás para
cuidarlo.
El brazo blanco y delgado de la
señorita Kinsale asomó entre las mantas
y saludó, después de demorarse un poco,
enredado en sus largos cabellos.
—Espero que cuide de esa niña,
después de todo lo que ella hizo por él
—expresó, y terminó con una voz
curiosamente imparcial—:… mas no
creo que lo haga.
—Oh, pero ahora no puede dejarla
—exclamó Susan—. ¿Y no vieron que la
tenía abrazada?
—Y también tenía una botella —
incluyó con severidad la señorita
Kinsale—. Estaba borracho y ella
también. Naturalmente, la abandonará.
Yo conozco hombres así.
—En realidad, es probable que pase
algo mucho peor —intervino Muller—.
Se casará con ella, y de vuelta del
Registro Civil Pamela empezará a
intentar reformarlo.
«Qué absurdo estar aquí sentada en
este bote, de esta manera y oyendo esta
conversación», pensó Susan.
El otro bote salvavidas, finalizada
su travesía, enfiló hacia el trasatlántico.
Cuando ambos botes se cruzaron,
Jane Shelby lo escudriñó ansiosamente.
Ahora se dio cuenta de que su marido
tenía la mirada fija en la estela blanca
que dejaba a popa, sacudiendo la cabeza
de un lado a otro, sin darse cuenta de
que lo observaban.
—No estaba ahí —murmuró Shelby
con aire absolutamente infeliz y
desesperado, y Jane sintió una punzada
de dolor en el corazón.
«¿Qué hacemos todos aquí? —pensó
—. ¿De dónde vienen todos esos
barcos? ¿Quién es esta gente? ¿Qué
tienen que ver con nosotros? ¿Por qué
perdí a mi Robin? ¿Cómo es que nos
atrevemos a estar vivos? ¡Para qué!
Todo tiene tan poco sentido».
Y algo más surgió dentro de ella,
firme y claro: «Tengo que reparar el
daño que hice. Destruir a este hombre y
destruir todo lo que queda, es tan
absurdo como todo lo que nos sucedió.
En alguna parte tiene que parar».
—Richard —dijo en alta voz—,
dame la mano. La necesito.
Durante un momento Shelby la miró
asombrado, inseguro de sí mismo y de
ella, hasta que tomó la mano que Jane le
tendía.
—Nos necesitaremos para llorar
juntos —dijo Jane—. No era cierto nada
de lo que dije allá… allá abajo.
Y miró hacia la pared del Poseidón,
pero ya el «allá abajo» era algo que
empezaba a desvanecerse, como si
hubiera sido soñado y no vivido.
—Había perdido la cabeza —
prosiguió Jane—. Estaba fuera de mí
con el dolor y la angustia por Robin, y
no sabía lo que decía. Nada de eso era
verdad, nada. Yo no hacía más que dar
golpes a ciegas, ¡Dick… perdimos a
nuestro hijo!
Shelby miró asombrado a su mujer,
conmovido y al mismo tiempo aliviado
al sentir que gran parte de la confianza
en sí mismo que le había sido arrebatada
volvía a fluir dentro de él. Ahora que
Jane admitía que todo eso no era verdad,
Richard ni siquiera podía recordar ya
las cosas que ella le había dicho y que
tanto lo habían dañado. Ya no
importaba; eso no era verdad y él estaba
otra vez intacto. Se aproximó a ella, la
acercó a él y la abrazó, murmurando:
—Procuraré compensártelo de algún
modo.
Jane se estremeció eternamente ante
la frase común, pero lo disimuló
cobijándose más en los brazos de su
marido.
Susan miró con admiración a su
madre y creció un poquito más.
Pese a que el sol tropical ascendía
ya en el cielo, Muller se sintió
repentinamente deprimido y con frío.
Aun sin oír del todo sus palabras, había
aceptado intuitivamente el sentido del
gesto de Jane y todo en él se rebelaba
contra la perversidad de que la vida de
un niño fuera arrebatada en
circunstancias de la más tremenda
crueldad. Durante el resto de sus días,
esa madre se torturaría pensando cómo
había muerto su hijo y hasta dónde ella
misma era culpable de su pérdida.
¿Cómo era posible regocijarse de que el
inglés borrachín y la pobre tontuela
desgarbada que se había enamorado de
él estuvieran a salvo y, al mismo tiempo,
llorar la muerte de Belle Rosen? ¿Y qué
valor tenían las otras vidas que habían
sido extinguidas en su grupo? ¿Scott,
lunático y valiente, tal vez hecho de la
pasta con que se hacen los santos?
¿Linda, perseguida desde la infancia por
un hado mezquino y cruel? ¿Y para qué
gran propósito había sido salvado el
turco Kemal? ¿Para volver a su país y
después buscarse otra tarea, cuatro
horas de trabajo y cuatro de descanso,
como engrasador de alguna otra
máquina? ¿Acaso Rogo estaría mejor
ahora, sin su mujer que lo atormentara?
Y él mismo, ¿por qué había
sobrevivido? ¿Para que la vida y la
persona de Nonnie fueran confiadas a
sus manos? ¿A qué categoría pertenecía
Nonnie? ¿Recompensa o castigo? ¿Sería
un jardín de delicias o una piedra de
molino colgada de su cuello? Ya ahora,
mientras la apretaba contra su cuerpo,
Muller no podía dejar de pensar en sus
amigos y de preguntarse: «¿Y qué
demonios dirán?».
La cabeza de Martin se había
asomado como la de una tortuga de su
caparazón de frazadas y, tras los lentes
de montura de oro, también sus ojos
habían recorrido a los sobrevivientes
que iban en el otro bote. Vacilaba entre
el temor y la esperanza de ver una figura
o divisar el resplandor de una espesa
cabellera brillante o el relámpago de
esos ojos en los cuales tantas veces se
había perdido, pero Wilma Lewis no
estaba entre ellos.
«Así que, al fin y al cabo, termino
sano y salvo —pensó Martin—.
Salvado, y hasta es posible que en los
periódicos me presenten como héroe. Y
no soy más que un enano podrido que se
pasó las vacaciones sirviendo a una
viuda insaciable. Y nadie lo sabrá; no
habrá castigos ni problemas. Adulterio
sin cargo».
Ni siquiera necesitaba decírselo a su
mujer y hacerla sufrir. Con el alivio se
mezclaba todavía una débil sensación de
desilusión; de alguna manera, él debería
haber tenido que sufrir.
—¿Dónde estamos? —preguntó
Muller, volviéndose hacia el oficial—.
¿De qué barco son ustedes? ¿Dónde
van?
—Del London Tower, de la «Royal-
Antilles Line», señor. Veracruz, La
Habana, Bermudas y Londres; ahora
estamos en el viaje de vuelta. Pronto los
pondremos cómodos, a ustedes y a sus
amigos. Si me permite, le diré que han
tenido mucha suerte, señor.
—Sí, ya lo sé —intervino Shelby—.
¿Tiene idea de qué fue lo que pasó?
—Un maremoto, señor —respondió
el joven oficial—. Nosotros estábamos
muy hacia el noroeste y ni siquiera
sentimos la sacudida. En la zona hay
otros dos barcos de los que todavía no
se tienen noticias y es posible que se
hayan hundido. Ustedes tuvieron más
suerte; la gente de la NASA puso manos
a la obra después de enterarse del
movimiento y uno de sus aviones con
radar los descubrió a ustedes poco
después de medianoche. Al dejar caer
algunas bengalas se dieron cuenta de lo
que había pasado. A las dos de la
mañana recibimos un mensaje del
Centro de Navegación de Washington
para que viniéramos a la zona en busca
de sobrevivientes, junto con el carguero
alemán. La Monroe estaba sólo a
doscientas millas al norte de ustedes, en
maniobras de recuperación de una
cápsula espacial no tripulada que se
lanzó desde Cabo Kennedy. Pero creo
que se van a enterar de todo cuando
lleguemos a bordo, señor.
Shelby sintió que se le encogía el
corazón. Era como si hubiera estado
hablando su hijo, Robin, que tanto sabía
de cosas como cohetes a la Lima,
centros de navegación y maniobras de
recuperación; Robin, que no había
llegado a tener ocasión de emprender el
camino a las estrellas. El aguijón del
dolor le recordó que para Jane el
sufrimiento sería perpetuo. Los hombres
tenían simplemente otros mecanismos
para estar en contacto con sus hijos.
Sería tremendo, en casa, tomar el balón
de béisbol y no tener a quién
arrojárselo. Y Shelby volvió a verse
frente al arco improvisado en el césped
del jardín y vio a Robin acalorado y con
los ojos brillantes y le oyó exclamar:
«Vas a ver qué gol, papi».
Algo que había dicho el oficial
volvió a llamarle la atención, y Shelby
preguntó:
—¿Londres? Pero nosotros somos
norteamericanos y no vivimos allí.
Era casi como si hubiera pensado
que al terminar la ascensión y si
lograban finalmente atravesar el casco
del Poseidón, se encontraría en Detroit,
de vuelta en su hogar.
—Me imagino que ya se ocuparán de
eso, señor.
—Yo quisiera enviarle un mensaje a
mi mujer, que está en Chicago —dijo
Martin.
—Estoy seguro de que no habrá
inconveniente, señor —respondió el
oficial, asintiendo con la cabeza.
Envuelto en sus mantas hasta la
cabeza, Manny Rosen se estremeció y se
lo oyó gemir: «¡Mami! ¡Mami!».
Nonnie quiso consolarlo; al moverse
hacia él, se le resbaló la frazada,
descubriendo el improvisado taparrabo
rosado, la tira atada en el pecho y la piel
palidísima manchada de petróleo. El
motorista del bote salvavidas advirtió al
mirarla que debajo de esa mugre había
alguien de su clase y exclamó:
—Pichona, ¿dónde estabas cuando
sucedió? ¿En un baile de máscaras?
El rostro de Nonnie se achicó
súbitamente y su boca tomó una
expresión dura y malhumorada. Dándose
la vuelta hacia el hombre, le espetó:
—¿Por qué no te vas a la mierda? —
y Muller volvió a oír en su voz todo lo
que le inspiraba a la vez amor y miedo:
la vulgaridad y vulnerabilidad de la
muchacha, todos los años de lucha y
defenderse sola y de estar a merced de
cualquiera que quisiera hacerle una
broma o tirarse un lance.
Volvió a colocarle la manta sobre
los hombros con una mano, mientras con
la otra le levantaba la carita para
mirarla. En los ángulos de la boca
minúscula quedaban todavía rastros del
inmoderado estallido, como una sombra
de la vulgaridad de Nonnie, pero Muller
volvió a sentirse conmovido.
Ya fuera porque su agudo instinto le
permitió captar algo que emanaba de él
o porque ahora que todo había pasado
pensara que las promesas formuladas
ante la inminencia de la muerte no tenían
por qué ser mantenidas, la muchacha
susurró:
—No hace falta que te cases
conmigo, Hubie. Yo nunca te dejaré; me
quedaré contigo todo el tiempo que tú
quieras.
Le concedían la libertad y, contra
todo lo que pudieran aconsejar la
cordura o la inteligencia, Muller la
rechazó. Nonnie estaría contenta con ser
su amante hasta que él la abandonara y
eso era lo fácil y sensato; su instinto se
lo decía. Durante un tiempo lo pasarían
muy bien y después, bueno, se darían
cuenta de que los dos fragmentos de
mundos diferentes que habían intentado
unir no se pegaban. Y sin embargo,
Muller no quería que ella tuviera
oportunidad de dejarlo, de ser la
primera en decir: «¿Qué tal si acabamos
con este asunto, viejo?». ¡Jamás!
Usó de nuevo la frase que le había
dicho en las entrañas del Poseidón
cuando intentaba consolarla:
—¡Cállate, Nonnie! Es tan poco
práctico cuando uno está de viaje.
Y se tranquilizó al sentir que el
cuerpecillo tenso se relajaba. Sin
embargo, aunque mantenía firmemente su
decisión, aunque todos sus deseos se
corporeizaban en Nonnie, Muller no
podía dejar de percibir toda la
vulgaridad de la muchacha y su voz
interior seguía preguntándole: «¿Qué
voy a hacer? ¿Qué demonios voy a hacer
con esta chica? ¿Qué dirán mis amigos?
¿Cómo será mi vida de ahora en
adelante?».
Dentro del Poseidón se oyó una
explosión ahogada y se produjo otro
burbujeante movimiento de agua en la
vecindad del inclinado sector de proa.
Se vio aparecer una gorra de oficial, con
su cordón de oro.
—Así que cuando volvieron a
bautizarte como Poseidón, ofendieron al
dios de los terremotos —murmuró
Muller.
—¿Qué dijiste, querido? —preguntó
Nonnie.
Muller dominó el impulso de
decirle: «No me llames "querido"» y se
limitó a responder:
—Nada, Nonnie. Digámosle adiós al
barco.
De nuevo Nonnie empezó a llorar y,
como tenía las mejillas cubiertas de
aceite, las lágrimas mantenían su forma
y una tras otra se deslizaban enteras por
la diminuta cara. —Y a todas mis
compañeras —sollozó.
—Me temo que sí, Nonnie.
La muchacha ocultó el rostro en los
pliegues de la manta de Muller y él la
abrazó, sintiendo que la quería mucho.
Capítulo XXV
LOS DESPOSEÍDOS
La lancha del Monroe se acercó al
bote salvavidas y redujo la velocidad
hasta que las dos embarcaciones
estuvieron navegando paralelas, a unos
metros de distancia.
—¿Quién es el señor que… —
empezó el comandante y vaciló—, que
la señora…?
—Manny, creo que quiere hablar con
usted —dijo Rogo, sacudiendo
suavemente a Rosen.
La cabeza de Rosen asomó bajo la
frazada; sus ojos humedecidos
pestañearon, heridos por el brillo del
sol y Manny miró a su alrededor para
orientarse.
—Discúlpeme por hablar así de
esto, señor —prosiguió el comandante
—, todavía no sé su apellido. Su… el
cuerpo de su esposa fue en la otra lancha
y la llevarán a bordo de nuestro barco.
De alguna manera, con su cabello
ralo apelmazado y en desorden, vaciado
el rostro de todo lo que tenía de rotundo
y vital, el hombrecillo se las arregló
para mostrar la más sorprendente
dignidad.
—Me llamo Emmanuel Rosen —
respondió—. ¿Puedo estar con ella, por
favor? Quisiera estar con ella. ¿Pueden
llevarme?
—Sí, lo llevaremos —respondió el
comandante—. Ya no falta mucho.
¿Cuántos norteamericanos hay entre
ustedes?
Martin, después de haber renunciado
al liderazgo, ya no parecía interesado y
Muller respondió en su lugar:
—Seis. El señor, la señora y la
señorita Shelby, el señor Martin, el
señor Rogo y yo.
—¿Ingleses?
—Dos. La señorita Kinsale y… —
durante un instante brevísimo, Muller
vaciló—, la señorita Parry. La señorita
Kinsale era pasajera y la señorita Parry
trabajaba en el teatro de a bordo.
—¿Y el otro? —preguntó el
comandante.
—Es un engrasador de la sala de
máquinas —explicó Muller—. Se nos
unió cuando estábamos al mando de…
—y se detuvo, sorprendido al
comprobar hasta qué punto el reverendo
Frank Scott había desaparecido de su
memoria. Pero la historia era demasiado
larga para contarla ahora, y terminó—:
Es turco y se llama Kemal. Sólo sabe
hablar turco y griego y unas pocas
palabras de inglés.
Al oír su nombre, Kemal sonrió y
los saludó con la mano.
—Me imagino que entonces será
más fácil repatriarlo desde Londres —
dijo el comandante y, elevando la voz
para hacerse oír de todo el grupo de
supervivientes, les informó—: Me
comuniqué con el capitán del London
Tower y él embarcará a todos los
ingleses y europeos; en el otro bote hay
algunos belgas, griegos y una pareja de
franceses, junto con algunos miembros
de la tripulación que son ingleses.
Nosotros ya recibimos instrucciones de
Washington; ustedes, a los
norteamericanos, los llevaremos a bordo
de la fragata Monroe y los
desembarcaremos en Miami. Allí se
tomarán las providencias para que
lleguen a sus hogares.
—Oh, pero entonces parece que
vamos a tener que despedirnos —
exclamó la señorita Kinsale.
Hablaba como si hubiera sido el
último día del viaje y estuvieran en
cubierta de paseo, rodeados por los
equipajes preparados y despidiéndose
tranquilamente. Los otros se miraron
sorprendidos; todavía no habían llegado
a pensar en que tenían que separarse, en
que el desigual pero valiente grupo
debía dispersarse. De algún modo, las
pruebas que habían afrontado juntos
deberían haberlos ligado para siempre.
Pero nadie sabía exactamente qué
decirse. «Encantado de haberla
conocido», no servía y tampoco parecía
que lo indicado fuera la expresión de
condolencias por la pérdida de Scott.
Por lo menos en cuanto a las apariencias
externas, la señorita Kinsale parecía
haberse recuperado de la tragedia, o por
lo menos había conseguido dominar sus
emociones. Y al pensar así, los
náufragos recordaron de qué extraña
manera se había desvanecido en la
mente de todos el reverendo doctor
Frank Scott. ¿Cómo era posible que
alguien que había desempeñado una
parte tan importante en su esfuerzo para
sobrevivir se les hubiera escapado de
manera tan completa en el momento del
rescate? Simplemente se había ido,
dejando sin resolver el misterio que lo
envolvía. ¿Había existido realmente
alguna vez?
—Oh, qué lástima —dijo Jane
Shelby para salir del paso—. Entonces
tenemos que escribirnos.
—Oh, sí, claro que sí —replicó la
señorita y después de esbozar un extraño
movimiento con las manos, se dio cuenta
de lo que hacía y prosiguió con una
risita—: ¡Qué tontería! Claro que no
tengo mi bolso, pero si me escriben al
«Banco Browne», en Camberley, me
llegará. Es fácil de recordar.
—Y a nosotros pueden escribirnos a
la «Cranborne Company», Detroit,
dirigiendo la carta a mi marido —dijo
Jane.
El bote se acercaba ya al flanco del
London Tower, pintado de blanco desde
la línea de flotación hasta la cubierta
superior, y podían oír el chapoteo del
agua de la sentina que fluía de los
costados y ver los rostros de los
pasajeros, amontonados allá arriba en
las cubiertas de paseo y de botes. Los
lentes de algunas cámaras enfocadas
hacia abajo deshacían en astillas la luz
del sol.
—Después de dejar a las dos
señoras inglesas y al marinero de
máquinas, ¿puede llevar a los
norteamericanos hasta el Monroe?
Nosotros acercaremos más la fragata —
pidió el comandante.
—Naturalmente, señor —respondió
el tercer oficial.
El Poseidón se hundía más de proa,
de modo que la quilla se inclinó
perceptiblemente. Sólo los indómitos
alemanes mantenían aún el contacto con
el casco; el bote salvavidas, remolcando
el cabo de cuerda, ahora reforzado con
otro, había llegado junto al carguero y
ya lo estaban izando. Había algo
ridículo y al mismo tiempo valiente en
ese cabo absurdo descuidadamente
amarrado al eje del timón.
El espectáculo irritó a Rogo, que
exclamó:
—Espero que cuando se hunda se
los trague a todos. Asesinaron a un
camarada mío en Bastogne.
Ya estaban junto al deslumbrante
costado del trasatlántico, donde se
abrieron dos puertas de hierro por las
cuales bajó una escalerilla. El bote
salvavidas atracó y, ante la proximidad
de los rostros que los observaban,
Muller y Nonnie se separaron. El proel
se paró en la estrecha plataforma y el
tercer oficial dijo:
—Los pasajeros ingleses, por favor
—y se acercó a la señorita Kinsale—.
Agárrese de mi brazo —le indicó—. En
un momento le daremos algo de ropa y
podrá estar cómoda.
—Permítame que la ayude, querida
—dijo la enfermera y pasó un brazo
maternal por los hombros de Nonnie,
que se había puesto instintivamente de
pie al oír llamar a los ingleses. Con aire
desamparado se volvió hacia Muller,
diciendo:
—Yo soy inglesa. ¿Tengo que ir, no?
Tan inesperado resultó para Muller
el súbito giro de los acontecimientos
que, tomado por sorpresa, él mismo se
oyó decir:
—Supongo que… Quizás… —y
miró vagamente a su alrededor, sin hacer
el más mínimo movimiento para
detenerla.
La enfermera seguía amparando a
Nonnie.
—¡Pobrecita, lo que debe de haber
sufrido! —exclamó—. Una taza de té y a
la cama, y se sentirá como nueva.
La señorita Kinsale estaba ya en la
plataforma sostenida por un marinero y
el tercer oficial ayudó a subir a Nonnie,
seguida por la enfermera y Kemal. El
contramaestre dio una orden y de pronto,
con ese movimiento misterioso e
imperceptible que es propio de los
botes, varios metros de agua
aparecieron entre el trasatlántico y el
bote salvavidas.
Muller estaba de pie, con expresión
desconcertada.
—¡Nonnie! Estarás muy bien, te van
a cuidar —gritó, y agregó casi como si
sólo entonces se le ocurriera—: Yo te
iré a buscar.
—¡Adiós y buena suerte, señorita
Kinsale! Nos escribiremos —saludó
Jane Shelby agitando la mano.
La brecha se ensanchó.
—¡Adiós, señorita Kinsale! ¡Hasta
pronto, Nonnie! ¡Adiós, Kemal! —
gritaban Rogo, Martin, los Shelby e
incluso Rosen. Todo pasó con tal
rapidez y en forma tan antiséptica que
Nonnie no tuvo siquiera tiempo de
llorar.
—¿Cómo se llamaba tu pueblo? —le
llegó la voz de Muller.
—Fareham Cross, en las afueras de
Bristol. Avon Terrace, número
veintisiete. Allí todos conocen a mamá y
papá —gritó la muchacha, levantando la
voz para hacerse oír por sobre las otras
despedidas. Luego, cuando empezó a
darse cuenta de lo que pasaba, se le
escapó un sollozo—. ¡Oh, Hubie!
Mientras la distancia convertía la
minúscula carita en una mancha en la
que sólo se destacaban los ojos, Muller
hizo bocina con las manos y volvió a
gritar a través de la franja de agua que
seguía ensanchándose:
—¡Yo te iré a buscar, Nonnie!
Muller era todavía presa de la
parálisis que lo había forzado a dejarla
ir y en ese momento se dio cuenta
también de que indudablemente nunca la
volvería a ver. Una sensación de
desolación y vacío se apoderó de él.
¿Qué había sucedido? ¿Por qué la había
dejado ir? ¿Qué lo había hecho actuar
así? Cuando veía la figura de Nonnie y
la de la señorita Kinsale que
desaparecían en el flanco del barco,
había pensado pedir al hombre que
estaba a cargo del bote que diera la
vuelta y volviera, que lo dejara ir a
reunirse con ella, pero no lo hizo. No
podía pronunciar las palabras y cuanto
más se apartaban de la nave, más
imposible se le hacía.
Su conciencia ya empezaba a decidir
exactamente cómo y por qué había
sucedido eso. Naturalmente, era la
maldita coincidencia de que el London
Tower fuera un buque inglés en viaje de
vuelta. O, si Nonnie le hubiera
preguntado: «¿Quieres que vaya?», en
vez de preguntar: «¿Tengo que ir, no?»,
claro que él hubiera respondido desde el
fondo de su corazón: «¡No, no! No
quiero que vayas».
Sintió que la sensación de vaciedad
y de tristeza que se había apoderado de
él lo hermanaba con Rogo, Rosen, los
Shelby y quizás incluso con la pobre
señorita Kinsale, pero se le ocurrió una
idea que lo alivió: «Todavía tienes una
oportunidad. No tienes por qué subir al
barco norteamericano; cuando el bote
salvavidas vuelva al London Tower
puedes ir con él y donde la encuentres,
deslizarte por detrás de ella para
cubrirle los ojos con las manos y la
tendrás otra vez en tus brazos». La
imagen volvió a levantarle el ánimo.
Martin luchaba desesperadamente
por apartar sus pensamientos de ese
camarote invadido por el mar, en el
enorme casco. Era posible que se
hubiera escapado sin consecuencias,
pero mientras el Poseidón estuviera allí,
él no podía dejar de pensar en la señora
Lewis. ¿Tendría los ojos abiertos o
cerrados?
En un esfuerzo por distraerse y
borrar la imagen de su mente, se dio la
vuelta hacia el policía, que observaba la
maniobra del carguero alemán mientras
éste intentaba echar un cable de acero a
bordo de la nave volcada. Habían
echado otro bote además del que seguía
atado a la popa del Poseidón por el
delgado filamento de cuerda.
—A ver, Rogo. Ahora que todo se
acabó, ¿a quién seguía usted realmente
en nuestro barco? —le preguntó y, como
si la idea acabara de ocurrírsele, agregó
—: Oiga, ¿no sería Scott?
Con fría deliberación, Rogo volvió
hacia Martin su rostro envuelto en la
manta y lo examinó con una helada
mirada policial; los ojillos de cerdo
brillaban en una cara tan ennegrecida
por la suciedad que parecía la de Al
Jolson, y respondió casi sin mover los
labios.
—Por el dulce amor de Dios, ¿por
qué no me deja en paz? ¿Qué importa
ahora si seguía o no a alguien? El hijo
de puta está muerto, ¿no es así? Como
mi mujer también —y de pronto agregó
con una crueldad escalofriante—: Y esa
rubia grandota con quien usted se
acostaba también.
Después volvió a darle la espalda a
Martin que, por extraño que parezca, no
se sorprendió siquiera; en todo caso,
experimentó casi una curiosa sensación
de alivio.
—¿Así que usted sabía…? —
preguntó.
—Sí, sabía —respondió Rogo
girando la cabeza.
Por un instante Martin pensó cómo
lo habría descubierto Rogo, pero en
seguida llegó a la conclusión de que ya
no importaba. No había logrado
ocultarlo como creía y quizás otros
también se habían enterado. De alguna
manera, con eso su mundo volvía otra
vez a su lugar.
Muller, sentado junto a Martin, los
había escuchado. «¡Ah, pequeño cretino!
—pensó—. Conque fuiste tú el que se
la trabajó», y no pudo dejar de pensar
qué aspecto habría tenido ese
hombrecillo gris y seco, jugando con la
mujer grande y voluptuosa.
Muller pensaba también en Rogo y
en Scott, y en las muchas cosas que
quedarían sin respuesta terminada ya la
fatal aventura.
Se oyó una voz de mando y el ruido
de una cuerda que golpeaba la cubierta
delantera del bote. Ya estaban junto al
grisáceo flanco de acero de la fragata,
inmóvil en el agua, con la cubierta
sembrada de marineros y oficiales de
uniforme.
Muller observó la superestructura,
una masa de antenas y aparatos
electrónicos. Las dos lanchas se veían
amarradas al costado y el comandante
que había organizado el rescate ya
estaba a bordo y se asomaba por la
barandilla. Dos marineros bajaron una
escala.
¡Scott y Rogo, Rogo y Scott! «¿Qué
importa ahora si seguía o no a alguien?
¿El hijo de puta está muerto, no es así?».
La respuesta de Rogo volvió a resonar
en la mente de Muller, incitándolo a
buscar retrospectivamente las pistas de
la relación entre Scott y Rogo durante la
aventura. Rogo odiaba al sacerdote,
pero si es por eso Rogo odiaba a todo el
mundo.
Amarrado ya el bote, los marineros
ayudaban a subir a los Shelby. Los
siguió Rosen, tambaleándose, porque
sólo tenía ojos para la forma envuelta
como un enorme paquete que descansaba
en la popa. Después fueron Muller y
Martin y como de costumbre, Rogo
cerró la marcha. ¿Había entonces algo
más siniestro en la relación entre Linda,
Scott y Rogo? ¿O simplemente Rogo se
había hartado de una vez por todas de
las interminables preguntas referentes a
lo que estaba haciendo a bordo y había
dado una respuesta despectiva? Muller
volvió a formularse la pregunta que
había oído al comienzo del viaje: «¿Por
qué un policía no puede salir de
vacaciones como todo el mundo?». Y
también: un hombre como Scott, ¿se
metería en algo tal que terminara siendo
perseguido por ese recio policía del
destacamento de «Broadway»? Era
demasiado absurdo.
Muller sintió que la cubierta de
acero de la Monroe le quemaba las
plantas de los pies.
—En un momento estará todo
arreglado —dijo el comandante al
observarlo y mientras ayudaban a subir
a Martin y a Rogo, dio las gracias al
contramaestre y le dio la orden de largar
—. Tenemos camarotes y ropa
preparada para ustedes —dijo a los
supervivientes.
Los nombres giraban todavía en la
cabeza de Mullen Rogo, Linda, Scott. El
agua se puso blanca en la popa del bote
salvavidas cuando la hélice volvió a
arrancar, y el bote partió.
Muller pensaba: «Linda muerta;
Scott muerto. ¿Qué se dijeron Scott y
Rogo cuando ambos bajaron hacia
donde estaba la pobre criatura
ensartada en la astilla de acero? ¿Fue
sólo su petulancia lo que impulsó a
Scott hacia la muerte cuando creyó que
su Dios iba a dar por tierra con su
propósito de guiar al grupo en el
ascenso desde las entrañas del barco
invertido? ¿O el policía le había
deslizado algunas palabras por la
comisura de la boca y esas palabras
habían hecho que Scott decidiera que
era mejor morir que vivir? No, eso no
tenía sentido, pero tampoco lo tenía
que el sacerdote maldijera a todas las
antiguas deidades bíblicas antes de
quitarse la vida». Evidentemente, ya
jamás sería posible obtener más
información del rostro liso, blando e
inexpresivo de Rogo.
Muller miró el agua y siguió con la
vista la estela del bote que se alejaba y
que ya estaba a varios centenares de
metros en el viaje final de regreso al
London Tower que resplandecía al sol, y
sintió que una aguja de hielo se le
clavaba en las entrañas. ¡Nonnie y su
decisión de ir hacia ella! Absorbido en
su cavilación sobre Scott, había seguido
a todos los demás a bordo con la ciega
inconsciencia de una oveja y había
dejado que el bote se fuera.
Involuntariamente elevó el brazo en
un gesto que procuraba empezar a
llamarlo de vuelta, aunque se daba
cuenta de que era inútil. No lo verían y
si gritaba, no lo oirían.
De pronto sintió pesar sobre él la
fría mirada de Rogo y advirtió que el
policía abría despectivamente la
comisura de la boca para decirle:
—Así que la dejó ir.
Muller no respondió; no podía decir
nada, porque era cierto.
Pero Rogo no había terminado y sin
alterar para nada la habitual monotonía
de su voz, prosiguió:
—Siempre supe que usted era una
rata —estimación a la que tampoco
Muller tenía nada que oponer y, antes de
darle finalmente la espalda, agregó
todavía—: Para el caso, yo diría que fue
una suerte para la chica. Los tipos como
usted son la peste para cualquiera que
tenga razón.
—Señor, creo que es mejor hacer
que esta gente descanse y atenderla un
poco. El shock ha sido bastante fuerte
—decía el médico, que había ido a
reunirse con el comandante, cuando un
estremecimiento recorrió a todo el
mundo a bordo de la fragata y se oyeron
exclamaciones y gritos de:
—¡Se hunde! ¡Se hunde!
Todos corrieron a la borda. El
comandante, el médico y los siete
norteamericanos que quedaron
inmóviles, mirando boquiabiertos cómo,
a media milla de distancia, la proa del
gigantesco lomo de ballena se sumergía
repentinamente bajo el soleado cristal
del mar y todo el resto del barco
empezaba, inevitablemente, a deslizarse
hacia delante.
Otro grito de sorpresa partió de los
hombres a bordo de la fragata. El
marinero que estaba en la proa de uno
de los botes del carguero alemán, atado
al casco de un cabo, no fue bastante
rápido para cortarlo con el hacha y una
fracción de segundo antes de que la
cuerda se cortara, la embarcación se dio
vuelta y los hombres cayeron al mar.
—¡Ahóguense, alemanes cretinos!
—gritó Mike Rogo desde la cubierta de
la fragata, mientras echaba atrás la
cabeza y prorrumpía en una risa helada.
La popa del Poseidón, con las
cuatro hélices que parecían gigantescos
ventiladores, se elevó en el aire y ya
parecía que iba a sumergirse
silenciosamente en la eternidad cuando,
en forma tan inesperada que Muller dio
un salto, los tres barcos que estaban en
las inmediaciones desataron
simultáneamente el ulular de silbatos y
sirenas en un último llanto de duelo que
era al mismo tiempo un saludo para la
nave que fuera una vez reina de los
mares.
Todavía se mantuvo un momento y,
después, con una dignidad que tenía algo
de final desesperado, desapareció bajo
la superficie. Donde había estado el
casco no quedaba otra cosa que una
masa de manchas de petróleo y desechos
flotantes, a través de los cuales se abrió
paso el segundo bote del carguero
alemán, en busca de los otros miembros
de la tripulación que se debatían en el
agua.
«Así que no estoy a salvo después
de todo; va a haber un castigo. Tal vez
el viejo Hosey tenía razón al hablar
tanto del infierno», pensaba Martin.
Pensaba también que dentro del recio
policía que era Rogo podría haber un
malandrín que no desdeñaría la
extorsión. Y Muller, ¿habría oído
también? Martin sabía que, finalmente,
al volver a su casa, lo contaría todo.
Sin que nadie se diera cuenta,
Emmanuel Rosen se había separado del
grupo y se había sentado solo, con la
cabeza entre las manos, junto a la figura
que yacía sobre la cubierta de acero
recalentado.
—Mami, mami, ojala estuviera allí
todavía. Ojalá estuviéramos los dos allí
—murmuró cuando se oyó el griterío y
el rugido de las sirenas, levantando la
vista a tiempo para ver por última vez al
Poseidón.
Jane y Richard Shelby estaban de
pie uno junto a otro y Susan, sola, se
mantenía a cierta distancia. Shelby se
preguntaba para sus adentros,
rememorando los primeros momentos de
la catástrofe, si tal vez no debería haber
seguido a Scott. ¿Habría sido una
especie de lunático? ¿Tendría algún
tornillo flojo por los golpes que habría
recibido en la, cabeza cuando jugaba al
béisbol? Los rescatados del sector de
proa, ¿no serían los que se habían
quedado tranquilamente en el comedor,
esperando que llegara un oficial a
decirles qué tenían que hacer? Si él
hubiera procedido así, ¿su hijo aún
estaría vivo? ¿Cómo se podía saber?
¿Qué se podía hacer? Y ahora jamás
sabrían lo que había pasado con el
muchacho. Pero Shelby pensó para sus
adentros: «Jane me lo ha perdonado
todo», y rodeó con el brazo la cintura de
su mujer, que de algún lado sacó fuerzas
para no apartarse de él.
Para Jane era tremendo estar allí,
esperando y rogando que su hijo ya
estuviera muerto, que el trozo de carne
de su carne que le arrancaban del
costado no tuviera ya vida o conciencia,
que no necesitara sufrir por segunda vez
la muerte, que en ese momento ella sólo
estuviera asistiendo a su desaparición y
no a su muerte.
Jane no abrigaba rencores ni culpaba
a nadie de la tragedia; sólo a sí misma y
a la mentira que había aceptado vivir. Y
en ese momento se despidió
silenciosamente no sólo de su hijo sino
de esa otra Jane que se había asomado
durante un momento tan fugaz, cuando ya
era demasiado tarde, y que ahora se iba
y desaparecía, tan profunda y
definitivamente como la desdichada
nave.
Susan Shelby, aferrándose a la
barandilla, dejaba correr sus lágrimas,
llorando todas las pérdidas que había
sufrido en ese viaje fatal: la de su
hermano, la de su juventud, la de la
imagen de su padre y de su hogar… Pero
Susan tenía una razón más para llorar.
También sus ojos que ahora vertían
lágrimas se habían esforzado por mirar
cuando se cruzaron con el bote
salvavidas del London Tower que
transportaba a los miembros de la
tripulación que se habían salvado.
Buscaba un rostro de niño, un par de
ojos celestes y unas mejillas rosadas
bajo una mata de pelo color arena, una
cabeza que ella había apretado contra su
pecho y que no estaba allí. Ese
muchacho, apenas algo mayor que ella,
cuyo encuentro casual cambiaría para
siempre la vida de Susan, también había
sido borrado para siempre. La muchacha
no podía imaginárselo muerto, de
cualquier manera que hubiera sucedido;
sólo sabía que era injusto que él no
hubiera tenido su oportunidad.
Entonces, con una extraña
desesperación que surgía desde muy
adentro de ella, sintió el deseo, la
esperanza y finalmente incluso el ruego
de que él la hubiera dejado embarazada;
de que no hubiera muerto del todo, de
que algo de él hubiera quedado y
pudiera vivir la vida que él había
perdido. Y la muchacha supo y sintió
que si eso sucedía, el nacimiento sería
para ella un instante de profunda y grave
alegría.
Sería una criatura como él, con la
boca bien formada, una naricita como un
capullo y mejillas sonrosadas y algún
día Susan lo llevaría… ¿dónde era? Por
un momento su mente regresó a ese
momento oscuro y aterrador, que ya no
le parecía aterrador y oscuro, sino sólo
un acontecimiento, un hecho. ¡Hull, así
era! Herbert había dicho que venía de
Hull y que su padre y su madre tenían un
negocio y vendían pescado y patatas
fritas. No sería tan difícil encontrar a los
padres de un joven marinero que se
había ahogado en la catástrofe del
Poseidón y ponerles la criatura en los
brazos, diciéndoles: «En realidad,
Herbert no murió del todo. Aquí tienen
una parte de él».
La imagen hizo que Susan sonriera
para sus adentros. Susurró:
—Por favor, Señor, permite que así
sea.
PAUL WILLIAM GALLICO, (26 de
julio de 1897-15 de julio de 1976) fue
un escritor norteamericano y periodista
deportivo. Graduado en la Universidad
de Columbia en 1919, se dedicó a la
crítica cinematográfica hasta que
accidentalmente se convirtió en
periodista deportivo muy reconocido en
el New York Daily News. En 1930
comenzó a escribir relatos cortos que
publicó en diversos periódicos y que
después convertiría en novelas. Muchas
de sus obras fueron adaptadas al cine,
siendo conocido sobre todo por su
novela La aventura del Poseidón,
principalmente a través de la adaptación
cinematográfica de 1972.
Vous aimerez peut-être aussi
- Listado de Precios de Materiales de ConstrucciónDocument53 pagesListado de Precios de Materiales de ConstrucciónCarlos Cardenas75% (4)
- Corazones Perdidos - Heinz G. KonsalikDocument1 118 pagesCorazones Perdidos - Heinz G. KonsalikLucíaEscobar50% (2)
- Lovelace, Delos W. - King KongDocument128 pagesLovelace, Delos W. - King Kongromina donosoPas encore d'évaluation
- Las Embarcaciones y Navegaciones en El Mundo Celta de La Edad Antigua A La Alta Edad Media. Fernando Alonso Romero PDFDocument35 pagesLas Embarcaciones y Navegaciones en El Mundo Celta de La Edad Antigua A La Alta Edad Media. Fernando Alonso Romero PDFjosephlarwenPas encore d'évaluation
- Apeos de Cepeda - Piloña (1712)Document53 pagesApeos de Cepeda - Piloña (1712)alejandrocantoraPas encore d'évaluation
- He Oido A Los Mares Gritar Mi NombreDocument306 pagesHe Oido A Los Mares Gritar Mi NombregusPas encore d'évaluation
- (Fray Athelstan 05) La Clara Luz de La Muerte - Paul HardingDocument122 pages(Fray Athelstan 05) La Clara Luz de La Muerte - Paul HardingDavidPas encore d'évaluation
- El Nadador John Cheever PDFDocument10 pagesEl Nadador John Cheever PDFantelo_mariana100% (1)
- La buena esposaD'EverandLa buena esposaEnrique de HérizPas encore d'évaluation
- La Construccion Del Jardin Del EdenDocument92 pagesLa Construccion Del Jardin Del EdenÁngelPas encore d'évaluation
- Du Brul Jack - Â La Clave de BabelDocument349 pagesDu Brul Jack - Â La Clave de BabelVero MArPas encore d'évaluation
- Baldomero Lillo - El AhogadoDocument7 pagesBaldomero Lillo - El AhogadoPatricia Cartagena ChelPas encore d'évaluation
- UnabomberDocument96 pagesUnabomberFleuri Reyes100% (1)
- Zombie 02 - PrisionerosDocument279 pagesZombie 02 - PrisionerosViviLaTuaVitaPas encore d'évaluation
- Corazon de GitanaDocument80 pagesCorazon de GitanaDani LopezPas encore d'évaluation
- Cargamento Maldito - Dan AbnettDocument924 pagesCargamento Maldito - Dan AbnettWALL STREET ENGLISH VENEZUELA100% (1)
- El Buque NegroDocument11 pagesEl Buque NegroYani ORPas encore d'évaluation
- Cuerpos vilesD'EverandCuerpos vilesFloreal MazíaPas encore d'évaluation
- Fuego en El Corazon - Jari GrandDocument550 pagesFuego en El Corazon - Jari GrandAngie Natalia Quiroz100% (1)
- TPCW Diez NegritosDocument13 pagesTPCW Diez NegritosSofia Montañez VelozaPas encore d'évaluation
- Flaubert, La Educación Sentimental I y IIDocument264 pagesFlaubert, La Educación Sentimental I y IIAndrés Pérez SepúlvedaPas encore d'évaluation
- Cuentos MaupassantDocument13 pagesCuentos MaupassantBrigitte ArandaPas encore d'évaluation
- Jane Heller - Un Crucero PeligrosoDocument252 pagesJane Heller - Un Crucero PeligrosoCar El OsoPas encore d'évaluation
- Stevenson - El Usurpador de CadaveresDocument15 pagesStevenson - El Usurpador de Cadaverescotrinamunozmilder0115Pas encore d'évaluation
- La Hija Del AlquimistaDocument57 pagesLa Hija Del AlquimistaChico Tienda100% (1)
- Capitanes Intrepidos-Rudyard KiplingDocument238 pagesCapitanes Intrepidos-Rudyard KiplingTomás DíazPas encore d'évaluation
- Nieves Hidalgo - El Mar en Tus OjosDocument233 pagesNieves Hidalgo - El Mar en Tus OjosMargarita Lopez80% (5)
- Cuanto más te debo: El viaje interior de Elizabeth Bishop y Lota de Macedo SoaresD'EverandCuanto más te debo: El viaje interior de Elizabeth Bishop y Lota de Macedo SoaresÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Woodiwiss Kathleen - Rio de PasionesDocument319 pagesWoodiwiss Kathleen - Rio de PasionesVERONICAPas encore d'évaluation
- HOFFMANN - Las Minas de FalunDocument16 pagesHOFFMANN - Las Minas de FalunCamila Sotano100% (1)
- La Isla Del Tesoro Texto AdaptadoDocument21 pagesLa Isla Del Tesoro Texto AdaptadolavaneHRPas encore d'évaluation
- Bennet Caroline - Saga Corazon 02 - El Corazon de La Doncella PDFDocument220 pagesBennet Caroline - Saga Corazon 02 - El Corazon de La Doncella PDFVanessaCardonaCPas encore d'évaluation
- El secreto de la solteronaDocument259 pagesEl secreto de la solteronanorma simentalPas encore d'évaluation
- La Llamada de La SelvaDocument58 pagesLa Llamada de La SelvaDavidRuizPas encore d'évaluation
- El Buen CriolloDocument90 pagesEl Buen CriolloTobiasSolanoPas encore d'évaluation
- Los Monos de San Telmo-Lizandro Chávez AlfaroDocument8 pagesLos Monos de San Telmo-Lizandro Chávez AlfaroPablo Martinez92% (12)
- La Caída de Mujer Del CieloDocument4 pagesLa Caída de Mujer Del CielotmüntzerPas encore d'évaluation
- El Gato Persa - Stuart PalmerDocument290 pagesEl Gato Persa - Stuart Palmermitrmz.mrPas encore d'évaluation
- De la Tierra del Hielo a la Tierra del Fuego: El mundo no tiene finD'EverandDe la Tierra del Hielo a la Tierra del Fuego: El mundo no tiene finPas encore d'évaluation
- Warhammer - Malus Darkblade 3 (Devorador de Almas) PDFDocument338 pagesWarhammer - Malus Darkblade 3 (Devorador de Almas) PDFRossalía GarcíaPas encore d'évaluation
- Powers, Tim - La Fuerza de Su MiradaDocument386 pagesPowers, Tim - La Fuerza de Su MiradaMorchaint NaurPas encore d'évaluation
- El anticuarioD'EverandEl anticuarioFrancisco GonzálezÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (2)
- La Tristeza VoluptuosaDocument63 pagesLa Tristeza VoluptuosaSantiago MendozaPas encore d'évaluation
- GTD para Dummies PDFDocument116 pagesGTD para Dummies PDFjcorderocorderoPas encore d'évaluation
- TesisDocument710 pagesTesisHugo Castillo RojasPas encore d'évaluation
- La Teoría de Las RestriccionesDocument12 pagesLa Teoría de Las Restriccionesmayi331Pas encore d'évaluation
- Gabriel Garcia Marquez - Cien Años de SoledadDocument173 pagesGabriel Garcia Marquez - Cien Años de SoledadVidalAnxo93% (14)
- Historia Del Descubrimiento y Conquista de AméricaDocument28 pagesHistoria Del Descubrimiento y Conquista de AméricaCG JesusPas encore d'évaluation
- Los Castillos Del Viejo San JuanDocument4 pagesLos Castillos Del Viejo San JuanRandol Pérez SalasPas encore d'évaluation
- Romanización de AsturiasDocument2 pagesRomanización de Asturiasrosa100% (1)
- Origen del BadmintonDocument4 pagesOrigen del BadmintonFredis Machado Marimon0% (1)
- Economía Del Imperio BinzantinoDocument5 pagesEconomía Del Imperio BinzantinoAnonymous goadNnb4Pas encore d'évaluation
- Demografia Imperio BizantinoDocument2 pagesDemografia Imperio BizantinoamuniverPas encore d'évaluation
- Descubrimiento de América prueba historiaDocument6 pagesDescubrimiento de América prueba historiaCarla Acevedo ZáratePas encore d'évaluation
- Quemar Las NavesDocument2 pagesQuemar Las NavesKeith Calderon Maldonado0% (1)
- PreguntasDocument180 pagesPreguntasWelmer Lizunde DamianoPas encore d'évaluation
- La Crónica ActividadesDocument2 pagesLa Crónica ActividadesVil EsePas encore d'évaluation
- Mujeres Que Hacen HistoriaDocument14 pagesMujeres Que Hacen HistoriaMaria Pilar Carilla100% (1)
- BolosDocument10 pagesBolosolmg23Pas encore d'évaluation
- Borredá-González. Grandes Expediciones Científicas EspañolasDocument13 pagesBorredá-González. Grandes Expediciones Científicas Españolasceci1501Pas encore d'évaluation
- Colonización PortuguesaDocument25 pagesColonización PortuguesaJhassmin Padilla Calderón100% (1)
- Williamson Descubrimiento y Conquista PDFDocument40 pagesWilliamson Descubrimiento y Conquista PDFAnita MuruaPas encore d'évaluation
- El Idioma Español Se Originó en La Región Suroeste de Europa Conocida Como La Península IbéricaDocument4 pagesEl Idioma Español Se Originó en La Región Suroeste de Europa Conocida Como La Península IbéricaCarlos PosadaPas encore d'évaluation
- Pasajeros Del Segundo Viaje de Colon PDFDocument32 pagesPasajeros Del Segundo Viaje de Colon PDFSegundo DeferrariPas encore d'évaluation
- Carlos Vidaurre GarcíaDocument5 pagesCarlos Vidaurre GarcíaAndy García100% (1)
- Diptico Combate de AngamosDocument2 pagesDiptico Combate de AngamosKhillary LU100% (4)
- 6 Descubrimientos de ColonDocument3 pages6 Descubrimientos de ColonAlson GarciaPas encore d'évaluation
- Primer encuentro marinoDocument96 pagesPrimer encuentro marinoFenoglio TintenherzPas encore d'évaluation
- ArticuloDocument8 pagesArticuloAdriana Miranda FernándezPas encore d'évaluation
- Los InmigrantesDocument327 pagesLos InmigrantesJuan Mendoza100% (2)
- Camino Santiago Gipuzkoa Zarauz Getaria PDFDocument7 pagesCamino Santiago Gipuzkoa Zarauz Getaria PDFfran41960aguirre100% (1)
- Exploración Europea Hacia Las IndiasDocument3 pagesExploración Europea Hacia Las IndiasSamuel Nima CajasPas encore d'évaluation
- 2º Eso-Ejercicios para Repasar La 1 EvaluaciónDocument9 pages2º Eso-Ejercicios para Repasar La 1 EvaluaciónAnonymous 2Z5Le9Pas encore d'évaluation