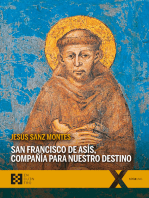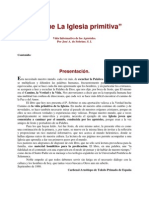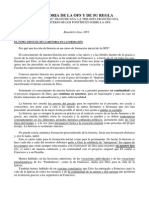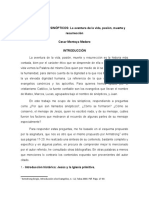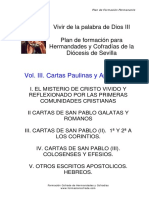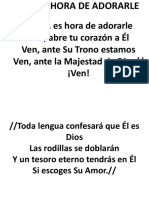Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Vivir Hoy El Evangelio Según El Espíritu de SAN FRANCISCO
Transféré par
Mikeofm0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
39 vues16 pagesVivir hoy el Evangelio según el espíritu de SAN FRANCISCO
por Optato van Asseldonk, OFMCap
Titre original
Vivir hoy el Evangelio según el espíritu de SAN FRANCISCO
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentVivir hoy el Evangelio según el espíritu de SAN FRANCISCO
por Optato van Asseldonk, OFMCap
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
39 vues16 pagesVivir Hoy El Evangelio Según El Espíritu de SAN FRANCISCO
Transféré par
MikeofmVivir hoy el Evangelio según el espíritu de SAN FRANCISCO
por Optato van Asseldonk, OFMCap
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 16
Vivir hoy el Evangelio según el espíritu de SAN FRANCISCO
por Optato van Asseldonk, OFMCap
[Título original: Vivre aujourd'hui l'Évangile selon l'esprit de saint François d'Assise,
en Études Franciscaines 15 (1965) 124-140]
«El hombre del Evangelio», tal apareció Francisco a la mirada de sus
contemporáneos y tal aparece hoy más que nunca.
Pío XI dio la razón profunda de ello cuando proclamó ante la cristiandad
que: «Nadie se ha asemejado a Cristo de una manera tan patente,
nadie ha vivido tan perfectamente el Evangelio». En esta sorprendente
conformidad de Francisco con el Cristo del Evangelio es donde hay que
buscar, sin duda, la causa por la que Francisco se ha convertido en «el
santo ecuménico», que atrae hacia sí a todos los cristianos, cualquiera
que sea su Iglesia; un hermano de Taizé deducía de aquí la vocación
ecuménica de la Orden franciscana.
Pero, ¿qué significa vivir el Evangelio según san Francisco de Asís? Para
comprenderlo es necesario, en primer lugar, situar a Francisco frente
a su tiempo y ver cómo reaccionaron y vivieron él y sus compañeros.
Se ven entonces dibujarse los rasgos que constituyen lo esencial de su
espíritu, y la forma en que él, ante los ojos de su siglo, encarnó el
Evangelio. Después de ello, se puede reflexionar más objetivamente
sobre la manera de encarnar el Evangelio tal como él lo vivió.
Una observación del P. Eberhard Scheffer nos ayudará, a manera de
introducción, a captar cómo se presentó en sus orígenes el movimiento
evangélico que es el movimiento franciscano:
«Por su vida según el Evangelio, san Francisco se nos presenta como
el representante de esa corriente religiosa de la Alta Edad Media, que
podría definirse como una especie de "movimiento bíblico". No se
trataba de un interés teórico por el Evangelio, sino de un
descubrimiento del Evangelio, descubrimiento que llevaba a poner en
práctica y vivir el Evangelio, única manera de dar su verdadero sentido
al Movimiento Bíblico y de justificar su existencia. Aunque la ciencia no
contaba entonces con los medios que poseemos actualmente, la vida
del Evangelio era seriamente querida y se sacaban de ahí todas las
consecuencias. Bajo este aspecto, el Movimiento Bíblico actual tiene
mucho que aprender del de entonces, porque el peligro actual está en
perderse en teorías que no obligan a nada, es decir, en hablar del
Evangelio en lugar de practicarlo».
LA VIDA EVANGÉLICA EN TIEMPO DE S. FRANCISCO
Desde Gregorio VII (†1085), la idea de una renovación de la Iglesia
mediante la vuelta a las enseñanzas y a la vida de Cristo y de los
Apóstoles se iba implantando cada vez más en los espíritus. Debido a
las Cruzadas, la Cristiandad de Occidente había vuelto a tomar
contacto con los Santos Lugares y restablecido la tradición viva de la
Biblia. Mientras los cruzados se sentían como nuevos israelitas,
encargados de ir a reconquistar la Tierra Prometida, los peregrinos,
que tomaron su relevo, traían de su peregrinación a Jerusalén y de sus
contactos con el monacato oriental una concepción más pura del
Evangelio, que iba a convertirse en una nueva fuente de inspiración
religiosa.
Esta encontró su expresión en el gran movimiento evangélico de
pobreza que, particularmente en el siglo XII, se adueñó de todas las
clases de la sociedad cristiana de Occidente y, en especial, de los
ermitaños y de los laicos. Tal movimiento iba a imitar a los primeros
cristianos de la Iglesia primitiva y, bajo el signo de la «vida apostólica»,
sus seguidores se iban a comprometer a vivir como «pobres de Cristo»
y como penitentes, cual «religiosos en el mundo». La vida comunitaria
tomaba como ideal a la primera Comunidad de Jerusalén: «Todos
pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en común» (Hch 4,32),
viviendo en la oración, la lectura de la Escritura, la penitencia, el
trabajo manual, la caridad y el testimonio del Evangelio.
Junto con este texto de los Hechos de los Apóstoles, el discurso de
Cristo al enviar a los Apóstoles en misión constituía la carta de la «vida
evangélica». Y lo que resulta sorprendente es la manera literal en que
se seguía esta regla de vida. No bastaba imitar en espíritu a Cristo y a
los Apóstoles, había que hacerlo a la letra. De donde, la preocupación
de ir siempre de dos en dos, de formar comunidades de doce
miembros, de no aceptar dinero, de no llevar calzado, de no prestar
juramento, de no llevar armas, de tener mujeres en sus agrupaciones,
de socorrer a los necesitados, de anunciar a los pobres la palabra de
Dios, de predicar la paz y de ser para todos los hombres verdaderos
hermanos y hermanas.
El movimiento se extendió sobre todo en el pueblo bajo, como lo
prueba la necesidad que sintieron entonces de traducir la Sagrada
Escritura a la lengua vulgar. Los principales representantes de esta
fuerte corriente de «pobreza evangélica» son bien conocidos: los
valdenses, los pobres católicos, los recluidos, las beguinas y los
begardos, y los cátaros; pero también, los hermanos menores, las
damas pobres, los hermanos predicadores y por fin los penitentes,
sobre todo los de la tercera orden.
En algunos de estos grupos se manifestaron tarde o temprano
tendencias sospechosas. En nombre de la letra de la Escritura, algunos
se opusieron con obstinación a opiniones o situaciones reconocidas por
la Iglesia, y llegaron a profesar un anticlericalismo herético, como es
el caso de los valdenses, o incluso hasta organizar una contra-Iglesia,
como los cátaros.
San Francisco era muy de su tiempo para no experimentar esta
sensibilización respecto al Evangelio, y de esta experiencia personal
nacería la Orden que iba a fundar. El Pobrecillo no era más que uno de
esos «pobres» a quien se reconocería entonces dentro de la
cristiandad. Y, si no está en el origen de esa renovación «evangélica»
en busca de su identidad, él es su culminación, porque su andadura
será totalmente otra.
EL CARÁCTER DE LA VIDA EVANGÉLICA DE FRANCISCO
El hecho destacado de la «vida según el Evangelio», tal como Francisco
la concibe y la realizará, es que la del Pobrecillo contrasta
completamente, por su carácter tan profundamente católico, con la
concepción que de ella se hacían tantos «pobres» de su tiempo. No hay
más que conocer la mentalidad de esta época para comprender lo que
esta nota de «catolicidad» tenía de nuevo. Es una nota fundamental.
El Evangelio que Francisco quiere vivir, lo recibe de la Iglesia durante
la Misa, que es su anamnesis o memoria actualizante y salvadora. A la
Iglesia es a quien él se dirige para que le explique, por boca del
sacerdote, el llamamiento que ella le ha transmitido en la Liturgia de
la Palabra. Y cuando ha escuchado la traducción literal que el
celebrante, representante de la Iglesia y de Cristo, le da al respecto,
la cuestión queda zanjada: Francisco sabe ahora lo que quiere (1 Cel
22).
Espontáneamente va a pedirle al Papa la «forma de vida» que el Señor
le ha inspirado, y a someter al jefe de la Iglesia el ensayo que hace de
ella. «El Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del
santo Evangelio», dice en su Testamento (vv. 14-15), «y el señor Papa
me la confirmó». Su Regla, que es «guardar el santo Evangelio»,
comienza en primer lugar por la promesa de obedecer «al señor Papa
y a la Iglesia romana» (2 R 1). Y termina con un mandato de Francisco
a los ministros generales, a los que impone por obediencia «que pidan
al señor Papa un cardenal de la santa Iglesia romana que sea
gobernador, protector y corrector de esta fraternidad; para que,
siempre sumisos y sujetos a los pies de la misma santa Iglesia, firmes
en la fe católica, guardemos la pobreza y la humildad, y el santo
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que firmemente prometimos»
(2 R 12).
En la Iglesia, pues, es donde Francisco quiere vivir esta vida
«evangélica» que él ha recibido de ella misma. «Hombre del
Evangelio», Francisco es el «hombre de la Jerarquía», hasta el punto
de que habiendo recibido del Papa, para sí y para sus hermanos, el
permiso de predicar el Evangelio, quiere que «los hermanos no
prediquen en la diócesis de un obispo cuando éste se lo haya
prohibido» (2 R 9). Y dirá en el Testamento (v. 7): «Si tuviese tanta
sabiduría como la que tuvo Salomón y me encontrase con algunos
pobrecillos sacerdotes de este siglo, en las parroquias en que habitan
no quiero predicar al margen de su voluntad... porque... son mis
señores». Prueba evidente de un sentido de la jerarquía, que en aquella
época se echaba con frecuencia de menos.
Otra característica que le distingue de los hombres de su tiempo es la
primacía que, en su interpretación del Evangelio, da Francisco al
espíritu sobre la letra. Sin duda, su manera de vivir el Evangelio está
impregnada profundamente de un literalismo que recuerda el de los
reformadores de entonces; pero en él, a diferencia de sus
contemporáneos, este apego a la letra del Evangelio no es un amor a
la letra por la letra, sino por el espíritu que él siente palpitar en ella. Si
copia tan de cerca y con tanto amor los hechos y gestos de Cristo, no
es más que para captar mejor el espíritu del Evangelio, penetrarse de
él y vivirlo a su vez. Por eso, la palabra de la Escritura que cita con
más frecuencia es la del evangelio de san Juan: «El espíritu es quien
da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son
espíritu y son vida» (Jn 6,63), que hay que unir a aquella otra todavía
más clara de san Pablo: «La letra mata, pero el espíritu da vida» (2
Cor 3,6). Todo esto está expresado luminosamente en su Carta a los
fieles, que constituye un verdadero manual de la Orden Franciscana
Seglar. Su deseo, al escribirla, es comunicar, pues se considera el
«servidor de todos», las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es
la Palabra del Padre, y las palabras del Espíritu Santo, que «son espíritu
y vida». Y termina con estas palabras:
«A todos aquellos a quienes llegue esta carta, rogamos, en la caridad
que es Dios, que acojan benignamente con amor divino las sobredichas
odoríferas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y los que no saben
leer, háganselas leer con frecuencia; y reténganlas consigo con obras
santas hasta el fin, porque son espíritu y vida. Y los que no hagan eso
tendrán que dar cuenta, en el día del juicio, ante el tribunal de nuestro
Señor Jesucristo» (1CtaF II,19-22).
La letra de la Escritura necesita ser explicada para que se capte mejor
su espíritu y no quedarse en la corteza de las palabras. Esta es la tarea
de los teólogos, cuya misión principal es hacer comprender el sentido
de la Escritura a los clérigos jóvenes, para que el clero sea capaz de
predicarla al pueblo. Por eso, en su Testamento (v. 13), dirige esta
exhortación a los hermanos: «Y también a todos los teólogos y a los
que nos administran las santísimas palabras divinas, debemos honrar
y tener en veneración, como a quienes nos administran espíritu y
vida». Véase la Carta que Francisco dirige a san Antonio: «A fray
Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que
enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que, en el estudio de
la misma, no apagues el espíritu de oración y devoción, como se
contiene en la Regla».
La Regla de 1223 contiene un texto que prueba con insuperable
claridad hasta qué punto, para san Francisco, el espíritu prevalece
sobre la letra aun de la Escritura. Hablando de los hermanos que no
han hecho estudios, o sea, según el lenguaje de aquel tiempo, de los
que no conocen las Sagradas Escrituras, declara: «No se preocupen de
hacer estudios los que no los hayan hecho. Aplíquense, en cambio, a
lo que por encima de todo deben anhelar: tener el espíritu del Señor y
su santa operación» (2 R 10,7-9). Recuérdese la Carta a san Antonio.
En una de sus Admoniciones, Francisco nos da la razón profunda de su
preferencia por el espíritu:
«Dice el Apóstol: La letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata
a los que únicamente desean saber las solas palabras (de los Libros
sagrados), para ser tenidos por más sabios entre los otros y poder
adquirir grandes riquezas que legar a sus consanguíneos y amigos. La
letra mata también a los religiosos que no quieren seguir el espíritu de
las divinas letras, sino prefieren saber sólo las palabras e interpretarlas
para otros. Y son vivificados por el espíritu de las divinas letras quienes
no atribuyen al cuerpo toda la letra que saben y desean saber, sino
que con la palabra y el ejemplo se la restituyen al altísimo Señor Dios,
de quien es todo bien» (Adm 7).
Para Francisco, la «letra» significa la Palabra de Dios estudiada por
amor propio, por codicia o también por curiosidad, es decir, para su
propia perdición y muerte espiritual. El «espíritu», por el contrario,
significa la Palabra contenida en la letra, acogida como un don divino,
al que se conforma la propia vida que testimoniará entonces de palabra
y de obra la riqueza de ese don precioso del Señor. Para Francisco no
hay más lectio divina, lectura de la Escritura, que la vida según el
Evangelio, por la que, en cuerpo y alma, se traduce la Escritura. Por
eso, su Regla no es otra cosa que el Evangelio vivido, la vida
evangélica.
Esta búsqueda del espíritu de Cristo bajo la letra de la Escritura es
muchísimo más que una búsqueda intelectual o de orden psicológico,
por la que se busca solamente impregnarse uno de la mentalidad de
Cristo y adoptar sus ideas y sus puntos de vista. Es la búsqueda de
Alguien, no sólo del espíritu de Cristo, sino de Cristo mismo en persona.
Aquí abordamos, en este tercer aspecto de la espiritualidad de
Francisco, el punto central más profundo de su vida evangélica: el
encuentro personal y concreto con el Verbo encarnado en la Sagrada
Escritura. Exceptuada la Virgen María nadie ha vivido de manera más
consecuente que el Pobrecillo la ley de la Encarnación. Dios es espíritu,
pero se hizo sensible, visible y tangible en la creación, en la
humanidad, en la Escritura y en la Encarnación del Verbo su Hijo. Del
Cántico del hermano sol, himno a la presencia de Dios en la creación,
a las llagas del divino Crucificado que Francisco lleva en su carne, al
Cuerpo y a la Sangre del Señor que él «ve» en la Eucaristía, y al
contacto con la Palabra divina que le proporciona la Escritura y
singularmente los santos Nombres y las palabras de la consagración,
todo es para Francisco encuentro con su Señor.
Pero el lugar privilegiado del encuentro, y lo que es mejor aún, de su
experiencia y como de su goce de Dios y de Cristo, es, ante todo, el
Evangelio y la Eucaristía. Aquí, el Verbo hecho carne se da a él de una
manera concreta que le trae «el espíritu y la vida». En la Carta a los
fieles, rememorando las palabras de Cristo, escribe:
«Y a nadie de nosotros quepa la menor duda de que ninguno puede
ser salvado sino por las santas palabras y la sangre de nuestro Señor
Jesucristo, que los clérigos pronuncian, proclaman y administran. Y
sólo ellos deben administrarlos y no otros» (2CtaF 34-35).
Palabras de un evangélico verdaderamente «católico», para quien,
como dice en su Testamento, la Escritura es inseparable de la
Eucaristía.
Una frase de Francisco, referida por Celano, hace entrever con qué
intensidad vivía él al Cristo que le suministraba la Escritura:
«Un compañero de Francisco, viéndolo enfermo y aquejado de dolores
de parte a parte, le dijo una vez: "Padre, las Escrituras han sido
siempre para ti un amparo; te han proporcionado siempre alivio en los
dolores. Haz, te lo pido, que te lean ahora algo de los profetas; tal vez
tu espíritu exultará en el Señor". Le respondió el Santo: "Es bueno
recurrir a los testimonios de las Escrituras, es bueno buscar en ellas al
Señor Dios nuestro; pero estoy ya tan penetrado de las Escrituras, que
me basta, y con mucho, para meditar y contemplar. No necesito de
muchas cosas, hijo; sé a Cristo pobre y crucificado"» (2 Cel 105).
Esta búsqueda de Cristo, él la llevó lo más lejos posible. Puso sus pasos
en los pasos del Verbo encarnado: «seguir las huellas de Cristo» fue
una de sus expresiones preferidas. Pero Francisco ardía en el deseo de
hacer todavía algo más. Hacer de su vida un reflejo de la vida de Cristo,
una representación del «Misterio» del Cristo del Evangelio interpretado
por los juglares «de Dios». Estudiar la Escritura, pensar de acuerdo con
el Evangelio no le bastaba ya; quiere obrar según el Evangelio,
interpretarlo en su vida y en la de sus hermanos para hacerlo revivir.
Vivir el Evangelio, tal es su programa, y he ahí la razón por qué copia
tan de cerca en los detalles de su vida los gestos del Evangelio. Su vida
fue eso, una gran «Interpretación», la «Interpretación» cautivadora de
Cristo.
Francisco revive en Greccio la Natividad de Cristo; en su cuaresma, en
una isla del Adriático, comparte el ayuno del Señor; sus correrías
apostólicas con sus hermanos evocan la vida pública de Jesús y de sus
Apóstoles; y su Oficio de la Pasión, el drama de Pascua o «Paso» del
Señor. Sobre el monte Alverna, celebra la Crucifixión; en su muerte,
comulga con la Cena del Salvador; y en la Eucaristía, se une al
Resucitado. En esta interpretación, Francisco no tarda apenas en estar
él mismo «animado por el Espíritu del Señor», y en no ver ya, oír, amar
y servir más que a Cristo en todo, por todas partes y siempre. En la
Escritura y en la Eucaristía, en María y en el sacerdote, pero también
en el pobre y en todos los hombres, e incluso en el corderillo y en el
gusanillo, y, finalmente, en toda la creación. Viviendo del Espíritu de
Cristo, se comportan como «hijo del Padre», como «hermano, esposa
y madre de Cristo» (cf. Mt 12,50; 2CtaF 50); y porque Cristo se le ha
convertido «todo en todos» (Col 3,11), el hermano Francisco, el
«hermano menor», el más pequeño de todos los hermanos, se
convierte en el «hermano universal» de todo el mundo, de todas las
criaturas.
Al reproducir así de un modo tan vivo el «misterio» del Cristo del
Evangelio, Francisco, el trovador por excelencia del Señor, se convirtió
él mismo en otro Cristo. Ahí radica el secreto de su popularidad única
y del atractivo ecuménico de que es objeto. El carisma de Francisco ha
sido, en la Iglesia, el de dar un relieve sorprendente al Cristo siempre
vivo del Evangelio: él lo representó y como lo encarnó para su tiempo
en su persona. Al dar cuerpo, por medio de la letra del Evangelio, al
Espíritu de Cristo, permitió a la Iglesia superar al mismo tiempo la
herejía de aquellos que no tienen más que la letra en la boca, y el error
de aquellos para quienes no existe más que el espíritu. Francisco fue
en este campo el santo de la Encarnación.
La cuarta característica de la vida evangélica de Francisco es la
libertad, esa libertad de los hijos de Dios que le viene de su fidelidad
al Espíritu de Cristo. Nadie ha sabido como él guardar la letra, sea la
del Evangelio o la de la Regla y el Testamento, sea la de la Ley divina
o la de las leyes humanas, eclesiásticas o civiles, y, sin embargo,
permanecer libre, porque esta letra estuvo siempre en él al servicio del
Amor. El absoluto del Espíritu le impide hacer de la letra un absoluto,
y siempre será consciente del carácter relativo de ésta. Es el santo de
la Encarnación teniendo plenamente conciencia de la necesidad que el
espíritu tiene de la letra, como el alma del cuerpo, para encarnarse y
vivir. Pero, cuando el Espíritu, según las circunstancias, pone el acento
sobre otra letra, el que vive del Espíritu se da cuenta de ello y se
dispone con alegría y espontaneidad a la renovación o reforma que ese
cambio le indica. Nada más sorprendente que el cuidado de Francisco,
incluso después de haber compuesto su Regla evangélica y su
Testamento, en exhortarse a sí mismo y en alentar constantemente a
los hermanos a «convertirse» y a apuntar siempre hacia una perfección
más alta; y esto, hasta el final de su vida. La Palabra de Dios, en efecto,
no cesa de hacerse cada vez más apremiante, porque jamás el Amor
es suficientemente amado y el espíritu exige siempre desarrollarse y
vivir más aún. La perfección evangélica es una marcha continua hacia
adelante, y la prueba del amor es amar hasta el extremo (Jn 13,1).
A este espíritu de «perfección» evangélica, a este amor a Cristo hasta
el extremo, Francisco se esfuerza por darle cuerpo y hacerle alcanzar
su talla verdadera. Las Palabras de la Escritura, sobre todo las del santo
Evangelio, le han sido reveladas a él personalmente para eso. Pero
Francisco sabe que ni el Evangelio todo entero, ni cada una de sus
letras, obliga en conciencia bajo pena de pecado, como se sostenía
corrientemente en su tiempo. A lo que se sabe llamado y obligado, él
y toda su fraternidad, es a tender, bajo el impulso del Espíritu, a la
«perfección» evangélica, caminando hasta el final tras las huellas de
Cristo muerto en la cruz. Esto es lo que él llama «guardar
espiritualmente» el Evangelio, la a Regla y el Testamento: «Tener el
espíritu del Señor y su santa operación, orar continuamente al Señor
con un corazón puro, y tener humildad y paciencia en la persecución y
en la enfermedad, y amar a los que nos persiguen y reprenden y
acusan» (2 R 10,9); «Los hermanos... trabajen fiel y devotamente, de
forma tal que... no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción,
a cuyo servicio deben estar las demás cosas temporales» (2 R 5,1-2).
Poseer el espíritu del Señor y dejarle que nos trabaje y nos conduzca
no puede llevarnos sino a seguir las huellas del Crucificado. Y Francisco
recuerda a sus hermanos que su única gloria es llevar cada día la cruz
de nuestro Señor Jesucristo (Adm 5 y 6). El uso que hace de la Tau,
como emblema y símbolo de su vida evangélica, muestra de manera
típica que tal vida se sitúa por completo bajo el signo de la cruz.
Del Evangelio, aparte los textos sobre el espíritu y la letra, los que a
Francisco le gusta destacar son aquellos que se refieren a la pobreza,
humildad y obediencia, es decir, los que describen lo que él llama la
«minoridad» y muestran cómo todos los hermanos, superiores o
súbditos, deben comportarse como «menores» en relación a todos y
considerar a todo el mundo como mayores y señores a quienes están
sujetos (cf. Mt 20,25-28; Lc 22,24-27; Jn 13,15; 1 R 4,6; 5,9-12; 6,3;
7,1-2; 16,6; 2 R 10,1-3; las Adm 4, 14, 20, 24). Por fidelidad a estas
palabras del Evangelio, que expresan tan bien el espíritu de Cristo,
Francisco se negará a que los superiores de la fraternidad se llamen
prelados, priores o abades, y escogerá para ellos los nombres de
«ministros» o «servidores», minister et servus, al tiempo que dará a
sus hermanos el nombre de «Hermanos Menores», que les recuerda su
condición y vocación en la Iglesia y en el mundo. Para con todos, ellos
son «hermanos menores», es decir, «hermanos pequeños», hijos
menores que no han alcanzado su mayoría de edad, hijos bajo tutela
a quienes su estado de minoridad les da la libertad de los hijos de Dios,
que no tienen que «preocuparse ni del alimento ni del vestido».
Esta libertad de hijo de Dios, que hace a Francisco libre para escoger
en la Escritura la letra que, vistas las circunstancias, expresa mejor el
espíritu del Señor, le permite también, por fidelidad mayor al espíritu,
hacer excepciones a la letra en favor de la caridad. Él mismo, en su
amor fraterno universal, jamás se sentirá impedido por la letra de la
Regla, que prohíbe el uso del dinero y es tan estricta en lo que se
refiere a las cosas confiadas al uso de los hermanos, para satisfacer
las necesidades de cualquier criatura que se encuentre necesitada. Da
sus vestidos a un pordiosero, y rescata con dinero un cordero que iba
a ser degollado, etc. Este amor personal al indigente, a costa incluso
de la letra de las prescripciones de la Regla, brota en Francisco de su
amor personal al Cristo del Evangelio, y culmina en esa misericordia
evangélica «que perdona hasta setenta veces siete» (cf. CtaM). El
protestante K. Beyschlag ve en este rasgo el secreto de la atracción
ejercida por Francisco y su Orden:
«Por esto es precisamente por lo que la Orden de los hermanos
menores adquirió en su tiempo una fuerza tan enorme de atracción.
Por él y sólo en él es posible una apertura. Por eso Francisco se
encuentra tan cerca de Jesús, y solamente ahí se entrevé por un
instante el misterio de su personalidad. Aquí, por última y única vez,
las exigencias de la imitación y las de la misericordia no se excluyen,
sino que se completan mutuamente».
Para Beyschlag, la libertad de los hijos de Dios ha provocado esa
«tensión anhelante» que marca la vida del Pobrecillo; las Reglas que
éste compuso no son más que tentativas de codificar, en la línea del
Sermón de la Montaña, los hechos y gestos espontáneos del Evangelio
y hacer de esas acciones brotadas del corazón de Cristo la norma de
vida de la fraternidad. Por eso, el espíritu evangélico de Francisco y de
su Orden debe impregnar constantemente la letra muerta de la Regla
y transcenderla para vivificarla.
Esta misma libertad de hijo de Dios le da además a Francisco una gran
fe en la «inspiración divina» que guía por caminos diversos a cada uno
de los miembros de su fraternidad tan unida. De ahí, el amplio margen
de libertad evangélica que, en el interior del marco mismo de la
obediencia, desea dejar a cada uno de sus hermanos. Tiene demasiada
experiencia del Espíritu del Señor para no estar íntimamente
convencido de que un solo y mismo Espíritu puede tomar formas
diversas y variar el acento que Él pone sobre la letra, sea ésta la del
Evangelio o la de la Regla. Esto, a sus ojos, vale tanto para los
hermanos considerados individualmente como para toda la Orden,
incluidas la Orden Franciscana Seglar y la Segunda Orden. Y jamás, a
pesar de las insistencias y presiones de algunos de sus confidentes y
más queridos discípulos, cederá a la tentación de imponer a la Orden,
como Regla de vida obligatoria en conciencia, la Ley Evangélica,
aunque la juzgue como la mejor y la recomiende en cualquier
circunstancia a todos y a cada uno.
Francisco tenía un espíritu demasiado profundamente católico y
evangélico para no respetar la tensión entre lo mínimo que obliga en
conciencia bajo pena de pecado y lo máximo que es el ideal mismo de
la perfección. Sabe que, si el dinamismo de esa tensión llega a
desaparecer o simplemente a descender demasiado, está perdido el
espíritu evangélico. La tensión degenera en conflicto, las dos
tendencias tratan de eliminarse una a la otra en lugar de equilibrarse
mutuamente, y la fraternidad se encuentra desgarrada, de un lado, por
las infracciones contra la Regla y, de otro, por el culto idolátrico de la
letra (recuérdense las disensiones entre la «Comunidad» y los
«Espirituales»). No hay otra solución que la conversión o reforma
evangélica: indagar, bajo el impulso del espíritu, la letra que conviene
a la nueva situación y que, habida cuenta de las circunstancias que han
cambiado, encarna del mejor modo posible el espíritu. En la medida en
que el espíritu evangélico de libertad permanezca vigoroso en la Orden,
la puesta al día, el «aggiornamento», es siempre posible, y la
renovación de la letra por el espíritu permite a los hermanos desunidos
en cuanto a la letra, volver a encontrarse en la unidad.
Muchas de las escisiones y separaciones no se habrían producido si ese
espíritu de libertad evangélica hubiera mantenido siempre su vigor
primero. Pero, desde los primeros años de la Orden, conoció un
descenso que constituyó, se ha podido decir, «la crucifixión íntima de
Francisco». Ojalá este desgarramiento del padre, en unión con la
crucifixión de su Señor, pueda merecer a sus hijos una conciencia más
viva de sus divisiones, que haga intolerable la separación. El más bello
testimonio que se puede tributar al «santo ecuménico» es, para sus
hijos, la unidad.
LA VIDA EVANGÉLICA HOY
Vivir el Evangelio según el espíritu de san Francisco exige en la hora
actual un sentido agudo del espíritu del Cristo del Evangelio. La
«metamorfosis del siglo XX» ha sido un cambio tan grande del hombre
y de la sociedad, que vivir al estilo de... quienes vivieron el Evangelio
en el siglo I o incluso en el siglo XIII, no sería en nuestros días, en el
ámbito occidental, más que folklore. La fidelidad misma al Evangelio y
al Pobrecillo exige una manera nueva de vivir, que responda al ideal
evangélico y corresponda a las condiciones de la vida moderna. Hay un
riesgo en ello, el de traicionar el Evangelio. Esta es la razón por la que
el trabajo de adaptación requiere de todos un sentido del espíritu de
Cristo más agudo hoy que en otros tiempos.
Que semejante renovación de la vida evangélica sea posible y pueda
cautivar a las generaciones actuales, nos lo prueba el atractivo y la
influencia que ejerce otro movimiento evangélico, el de las
fraternidades que tienen su origen en el P. de Foucauld. Pretender que
el espíritu evangélico no necesita ninguna forma exterior, que puede
prescindir de la letra y, sin embargo, vivirse en plenitud, nos parece
contrario no sólo al espíritu de san Francisco, sino también al de la
Iglesia católica y al espíritu de Cristo. Porque semejante opinión, según
nuestra convicción profunda, va en contra de una ley primordial, la ley
de la Encarnación.
El rasgo genial de Francisco, lo que constituye su superioridad, es
haber sido fiel, hasta en los detalles de su vida, a esta ley de la
encarnación. Su vida fue, lo hemos dicho, un «misterio» (especie de
«auto sacramental») que prolonga en la vida diaria los «misterios»
litúrgicos que se interpretan en la iglesia. Su vida pone en escena, en
la existencia de todos los días, los hechos y los gestos del Evangelio.
En todos sus actos, Francisco «interpreta» a Cristo, no a la manera
como un actor interpreta el personaje de cuya personalidad se reviste
y al que se supone que representa, sino como un discípulo enamorado
«imita» («mima») espontáneamente, incluso sin darse cuenta. Su
«interpretación» se caracteriza por: 1) el espíritu de oración del hijo
que tiene, en Cristo, un amor personal e íntimo hacia el Padre; 2) la
mentalidad de un verdadero «hermano menor», es decir, de un pobre,
humilde y obediente, que está sometido a todos; 3) el espíritu católico,
que es para él la norma misma de la vida evangélica; 4) el espíritu de
libertad y de alegría de los hijos de Dios.
Estas cuatro características ofrecen al hombre de nuestro tiempo
indicaciones preciosas sobre la manera de arreglárselas para
«interpretar» de nuevo la interpretación evangélica de Francisco y
representar, sin traicionarlo, el Evangelio según san Francisco, en un
contexto moderno en el que ya no es posible «interpretarlo» a la letra
como en el siglo XIII.
Las reflexiones siguientes no son más que sugerencias inspiradas en
las características de la «interpretación» de Francisco, indicaciones
incompletas y sujetas a revisión, que de ningún modo pretenden
aportar soluciones prefabricadas, sino simplemente preparar el
terreno.
«LECTIO DIVINA»
Si «La Regla y vida de los hermanos menores es ésta: guardar el santo
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo» (2 R 1,1), es evidente que la
lectura personal y comunitaria del Evangelio y de la Sagrada Escritura
ocupa, junto a la lectura litúrgica de la Biblia, un lugar primordial en la
vida evangélica que los hermanos han profesado. Lectura hecha en voz
alta y escuchada en silencio al principio de las comidas o en otros
momentos apropiados. Lectura privada, con o sin comentario, que
constituye la lectura espiritual fundamental e implica, por tanto, para
cada uno de los hermanos, el derecho de tener para su uso una
traducción moderna de la Biblia, derecho que es incluso más normal
que el de tener para su uso personal un ejemplar de la Regla y de las
Constituciones.
La lectura comunitaria de la Escritura debería tomar preferentemente
la forma de intercambios sobre la manera de vivir en nuestro siglo el
Evangelio. Esta puesta en común de las reflexiones y experiencias de
cada uno se centrará, como es lo más natural, en los siguientes temas:
El Sermón de la Montaña (Mt 4-7), carta fundamental del Reino
de Dios y de la vida evangélica. Francisco lo cita 26 veces en sus
escritos, y el texto de Mt 7,12: «Cuanto quisiereis que os hagan a
vosotros los hombres, hacédselo vosotros a ellos», en uno u otro
contexto, aparece 5 veces.
El Discurso de misión a los Apóstoles (Mt 10,1-14),
determinante en la vocación de Francisco (1 Cel 22; TC 25).
El Discurso sobre la Fraternidad en 1a Iglesia (Mt 18), que
describe la actitud que las diversas comunidades de la Iglesia deben
tener las unas para con las otras: el espíritu de infancia evangélica y
la solicitud que requiere, la misericordia evangélica que llega hasta
perdonar setenta veces siete, la corrección fraterna y la comunidad de
oración: «Donde están dos a tres reunidos en mi nombre, allí, en medio
de ellos, estoy yo» (Mt 18,19-20). Sabido es cuán grata fue al corazón
de Francisco esta «vida en común», bien se tratase del trabajo, de la
oración o de viajar por los caminos del mundo.
Los Hechos de los Apóstoles (2,42 y 4,32): «Eran constantes
en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la comunidad de vida,
en el partir el pan y en las oraciones»; «En el grupo de los creyentes
todos pensaban y sentían lo mismo; lo poseían todo en común y nadie
consideraba suyo nada de lo que tenía». Palabras clásicas bajo cuyo
lema se han realizado todas las reformas religiosas.
Otros temas se pueden proponer como, por ejemplo, el del lavatorio
de los pies (Jn 13,1-17).
A esta lectura de la Escritura se añadirá la de los escritos de Francisco,
en los que se expresan tan profundamente su pensamiento y su
oración bíblicas y su vida evangélica.
LEGISLACIÓN FRANCISCANA
[N. del T.- El autor escribió estas líneas antes de que la mayoría de las
familias franciscanas tuvieran sus Capítulos de renovación y adaptaran
sus Constituciones. Ello no obstante, consideramos que sus palabras
contienen directrices y consideraciones plenamente válidas hoy].
La Regla, las Constituciones y los demás textos legislativos de la Orden
no son más que la explicación y aplicación más precisa a nuestra vida
diaria del santo Evangelio, a fin de permitirnos reproducir mejor la vida
de Cristo y de sus Apóstoles y discípulos. La Iglesia siempre lo ha
entendido así. Ella ve en estos textos jurídicos unas normas para guiar
el esfuerzo comunitario de perfección «evangélica», precisando al
detalle cómo observar mejor los consejos evangélicos de la caridad. El
peligro se encuentra en el hincapié que, a lo largo de los siglos, se
acaba por hacer en la letra y que aplasta el verdadero sentido de la
ley.
Para ser fiel al espíritu de esas leves que gobiernan nuestra vida de
cada día, es necesario revisar toda esa legislación franciscana desde
su inspiración evangélica. Este retorno a las fuentes, que tiene por
objeto redescubrir la estructura fundamental «evangélica» de la vida
de los Hermanos Menores, permitirá revisarla, volverla exactamente al
centro de nuestra existencia y ajustarla de manera concreta a nuestra
vida diaria actual. Ello conducirá, sin duda, a eliminar buen número de
detalles de otros tiempos, actualmente en desuso, mientras, por el
contrario, se descubrirá en numerosas normas y usos, aparentemente
sin importancia, un fondo «evangélico» auténtico que no se
sospechaba en ellos. Bastará renovarlos y adaptarlos a nuestro tiempo
para que recobren a los ojos de todos su valor evangélico. No se
vacilará, por otro lado, en adoptar, aunque tengan que modificarse,
ciertas formas nuevas que el espíritu evangélico ha creado en nuestro
tiempo y que responden a la mentalidad y a las aspiraciones actuales:
tales son, por ejemplo, la reconciliación fraterna antes de la puesta del
sol o antes de la misa; la corrección fraterna antes de denunciar a un
hermano; el capítulo de culpas renovado en la línea de la revisión de
vida, en cuanto ésta tiene de transferible a la vida religiosa; la «oración
continua» mediante la distribución de las «horas» de la Oración de la
Iglesia a lo largo del día... y de la noche; las oraciones jaculatorias,
conocidas desde antiguo; las obras de caridad: «cada vez que lo
hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos...» (Mt 25,40); etc.
Este retorno a las fuentes de la legislación franciscana estará guiado
por la preocupación de una mayor fidelidad a la forma propia de los
franciscanos de vivir el Evangelio, tal como la Iglesia la aprobó y
continúa exigiéndola de la Orden. Esta forma propia, que no
«exclusiva», como si los demás no tuvieran derecho a ella, consiste en
la forma que la unión a la Persona de Cristo pobre y crucificado da al
espíritu de oración, tanto litúrgica como privada. Consiste igualmente
en la forma que da al espíritu de pobreza, de humildad y de obediencia
evangélicas la «minoridad», que hace de todos los hermanos, en
relación a todos los miembros de la Iglesia y de la familia humana, los
«menores». Entonces, y sólo entonces, podrán realizar en el mundo
actual la palabra del Evangelio: «Anunciar a los pobres la Buena
Nueva» (Lc 4,18), porque los pobres serán sus dueños y señores.
Basta que la revisión de la legislación franciscana se haga con este
espíritu para que la redacción y la observancia de estos textos queden
profundamente impregnadas de una caridad evangélica
verdaderamente «fraterna», exenta de paternalismo o de
maternalismo. Aun cuando las decisiones se tomen en la cumbre, no
vendrán, sin embargo, de arriba: tendrán su origen en la puesta en
común y en el examen de los problemas por todos los hermanos. Y la
legislación se aplicará con el espíritu del «evangélico» Francisco, es
decir, con la amplitud de espíritu y la bondad misericordiosa del
Seráfico Padre, teniendo en cuenta la vocación de cada uno y la
situación concreta de cada comunidad. Eso supone textos legislativos
suficientemente entreabiertos al Espíritu, para que los hermanos y sus
ministros puedan, en servicio de la caridad, ir más allá de la letra; una
legislación caracterizada, por consiguiente, por una sobriedad y una
simplicidad completamente evangélicas que confíe en el Espíritu de
Cristo difundido en todos. Se evitará, pues, promulgar más leyes,
estatutos y normas que las que exija el espíritu de caridad o ese mismo
espíritu haga deseables. En una palabra, toda ley, reglamento, cuadro
o institución estará al servicio del Ágape, de la vida de caridad del
individuo y de la comunidad para con Dios y para con el prójimo, la
gente del mundo, los hermanos y, singularmente, los pobres.
LAS FRATERNIDADES, CÉLULAS DE VIDA EVANGÉLICA EN EL
MUNDO
Si tenemos fe en la renovación evangélica de la Iglesia -la propia
Iglesia sí cree en ella, como lo atestigua el Concilio, y nosotros no
seríamos los hijos del hombre plenamente «apostólico» y «católico»
que era Francisco si no creyéramos en ella-, nuestro espíritu
«evangélico» acabará por traducirse en nuevas formas concretas
adaptadas a la situación presente. Pero si, en lugar de ver en esa
renovación, expresamente querida por la Iglesia, un ahondamiento, un
enriquecimiento y una reforma fecunda, no miramos ese esfuerzo de
adaptación más que como una solución de comodidad y una
debilitación del ideal evangélico, sabríamos entonces de qué espíritu
somos, porque en eso se juzgan los espíritus. Aquí tenemos un
«discernimiento de espíritus» de una importancia capital para el
porvenir inmediato de la Orden, y nos bastará remitirnos al célebre
pasaje de la Carta a los Corintios (1 Cor 13,4-7), para saber dónde se
encuentra la Orden: «El amor es paciente, es afable; el amor no tiene
envidia, no se jacta ni se engríe, no es grosero ni busca lo suyo, no se
exaspera ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia,
simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, se fía siempre, espera
siempre, aguanta siempre»; o bien a la Carta a los Gálatas: «El fruto
del Espíritu es amor, alegría, paz, tolerancia, agrado, generosidad,
lealtad, sencillez, dominio de sí. Contra esto no hay ley que valga. Los
que son del Mesías han crucificado sus bajos instintos con sus pasiones
y deseos» (Gál 5,22-24).
Un punto servirá de criterio o de piedra de toque para nuestra voluntad
de renovación evangélica: la creación entre nosotros de comunidades
que sean verdaderas «células» de vida evangélica en el mundo.
Una renovación o una reforma evangélica es de ordinario, como prueba
la historia de la Iglesia, obra de un individuo de un celo puro y ardiente,
a cuyo alrededor se agrupan algunas personas generosas y totalmente
consagradas al Señor. Encendido este hogar, la llama sube viva y clara
y el fuego se extiende a través del mundo. Las órdenes religiosas
fueron esos hogares. Francisco es considerado por toda la cristiandad
como el renovador y el reformador evangélico por excelencia, y todas
las renovaciones y reformas de su Orden se han producido de la misma
manera: a partir de un pequeño grupo que encuentra finalmente apoyo
en la Iglesia y en la Orden. Hoy vemos esto mismo fuera de la Orden,
por ejemplo, en las Fraternidades del P. de Foucauld, la comunidad de
Prado, los grupos del P. Gauthier o la fundación de Taizé. ¿Será la
Orden franciscana, por primera vez, infiel a esto que fue una ley
constante de su historia?
Con todo, desde diversas instancias, se invita insistentemente a los
religiosos a constituir nuevos centros de vida «evangélica» que
encarnen de manera moderna el espíritu del Evangelio, dándole una
forma o una «letra» que corresponda a la situación y a las condiciones
de vida actuales. La Iglesia cuenta para eso con las órdenes y los
institutos ya existentes: pueden y deben hacerlo. Pero hasta el
presente, la respuesta todavía apenas se acerca a la medida de la
llamada de la Iglesia y del mundo, y habría que preguntarse si el
Espíritu de Dios no realizará todo eso, como dice K. Rahner, al margen
de ellos y de una manera completamente diferente. Hombres como R.
Voillaume, el abate Pierre, W. Dirks, W. Nigg y otros abogan porque
haya religiosos que, en pequeños grupos, compartan la vida de los
pobres, su rudo trabajo y su incertidumbre del mañana -todo esto en
un gran amor de Cristo- y que así se hagan realmente de los suyos.
El P. Régamey escribe: «Sólo los religiosos individuales y los pequeños
grupos, las pequeñas comunidades pueden dar el testimonio de la
pobreza evangélica entre los más pobres de una manera que pueda
ser comprendida inmediatamente por ellos. Esta es una de las razones
por las que esos religiosos "paracaidistas" deben multiplicarse» (La
Pauvreté, París 1963, pp. 235-236).
Si hay un ambiente en el que tal llamamiento puede encontrar eco en
las almas, ése es ciertamente, nos parece, la Orden franciscana. Esta
manera más literal de vivir el Evangelio se encuentra demasiado
evidentemente en la línea misma de la tradición franciscana para que
pueda haber alguien entre los Hermanos Menores que la ponga en
duda: aun cuando haya algunos que no crean tal vez en la posibilidad
de semejantes centros más que dentro de un cuadro de vida más
humanista o más de «clases medias», todos, en definitiva, creen en
ella. El juicio de una experiencia de esta clase no se hace solamente
sobre los planos o en las conversaciones, the proof of the pudding is in
the eating, sólo poniéndola en práctica se la puede juzgar. La primera
condición es un equipo cuidadosamente escogido y preparado, abierto
a la vez a los superiores y al mundo, y de gran envergadura. Tarea
difícil, en verdad, pero a propósito de ella no será inútil recordar el
pasaje en que W. Dirks, en su libro La respuesta de los frailes (San
Sebastián, Ed. Dinor, 1957), pone en guardia a los hijos de san
Francisco y muy particularmente a los capuchinos contra el enemigo
más sutil y peligroso de la valentía franciscana: «su celda, bastante
humilde, pero relativamente confortable»:
«Cometido número uno del franciscanismo contemporáneo: superar el
miedo a los percances de la vida moderna arrostrando valientemente
la inseguridad. Sin duda, el deseo de estar asegurado contra toda
eventualidad constituye un deseo muy legítimo en cualesquiera
personas..., el pánico a los avatares de la presente vida es
posiblemente la mayor pesadilla del hombre contemporáneo. Lo
impulsa con fuerza a una búsqueda angustiosa de la seguridad a todo
trance y a cualquier precio. Es una fiebre por lo menos tan peligrosa
para el corazón humano como aquella otra de enriquecerse a toda
costa, que descubrió antaño san Francisco... El Fundador del
franciscanismo determinó entonces atajar esa fiebre, directamente con
la medicina de la pobreza voluntaria, e indirectamente por medio del
amor a la inseguridad voluntaria... La grandeza de alma de S. Francisco
y su filial confianza en la Providencia de Dios podrían muy bien en la
actualidad ser imitadas con fruto por todos sus hijos. Pero éstos
tropiezan ciertamente con un impedimento grande: su celda, bastante
humilde, pero relativamente confortable... En estos años calamitosos...
de un histérico frenesí por guarecerse en cualquier rinconcito seguro...,
el verdadero espíritu franciscano corre peligro de desvirtuarse en un
fraile que tiene cubiertas todas sus necesidades, para toda la vida, en
una celda, en un convento, en una Orden. Caso que los frailes menores
tengan el valor de renunciar a esta relativa seguridad de que disfrutan
al presente, sonará de nuevo para ellos la hora de realizar grandes
cosas... Abrigo el gran temor de que sus Escuelas Apostólicas no sean
muy a propósito para inculcar la valentía de la inseguridad; sobre todo,
allí donde la formación primaria y secundaria se empalma con alguna
de las carreras universitarias. La Orden debería desistir de esta forma
de reclutamiento. ¿Por qué no ir a buscar sus vocaciones entre los
jóvenes del pueblo, pertenezcan éstos a la clase asegurada o a la que
no tiene seguridades?... Arrostrar los riesgos de la inseguridad con
gran valor y decisión: he ahí la mejor misión del franciscanismo en la
hora actual. Pero le toca en suerte un segundo cometido, muy hermoso
por cierto: el de favorecer la causa de la paz irradiando en torno suyo
su grata apacibilidad. Los hijos de S. Francisco, por lo mismo que no
tienen morada fija, ni temen contratiempo alguno, antes, al contrario,
rebosan alegría y paz interior, se hallan en mejores condiciones que
los hijos de S. Benito para restablecer la paz vulnerada y apagar las
llamas de la discordia... Dar testimonio público de la profunda paz y de
la radiante alegría que anidan en el pecho de los que supieron
desprenderse de todos los bienes materiales de este mundo: ése es el
mejor servicio social propio que los frailes menores pueden hoy prestar
a Dios, a sí mismos, a los cristianos del siglo y a la Humanidad toda»
(pp. 334-338).
Esta renuncia a la seguridad del mañana debe situarse, esto nos parece
importante, en la perspectiva de una vida espiritual «oculta» y
materialmente protegida, lo que constituye como su segundo plano y
la preparación a la misma. Hablando de sus años de vida religiosa entre
los capuchinos, escribe el abate Pierre (Le Message de l'Abbé Pierre,
pp. 105-106):
«La vida increíble que llevo desde hace 15 años, una vida para volverse
loco, una vida que le deja a uno completamente vacío -lo experimento
todos los días-, si he perseverado en ella, si no me he desecado en ella
(dado que casi no tengo tiempo o ganas de leer, que corro tras el
tiempo que me falta, que es algo matador, que mi vida está llena de
tantas locuras que me hacen correr de un extremo del mundo al otro),
si he podido y todavía puedo llevar semejante vida, lo debo a los años
pasados en el convento donde disponía de tantas horas para orar.
Entre los Oficios del coro y salmodia, una hora de oración por la noche,
otra hora por la tarde, teníamos en total unas siete horas de oración,
día y noche, durante ocho años. En el tiempo restante, se meditaba, y
todo en pobreza. Se oraba más que se estudiaba, pues las
circunstancias no permitían hacer estudios brillantes. Lo reconozco
francamente, yo sufrí mucho y soy del parecer que se habrían podido
organizar mejor las cosas. Pero, por encima de todo, he comprendido
que lo único necesario, lo esencial no faltaba, es decir, las horas de
oración, durante las cuales se sufre, se piensa en nuestro Señor, se
medita en Él, se recuerda una vez más lo que se ha encontrado en el
Evangelio, lo que se ha anotado en los estudios. En esta oración, en
este ejercicio de la paciencia, hay algo que se graba profundamente en
nuestro interior».
Sobre estos cimientos del espíritu de oración, como se comprenderá,
una experiencia audaz de la «minoridad» evangélica dentro de los
ambientes proletarios y subproletarios más desfavorecidos está
perfectamente justificada. Lo que no significa que ésa sea la única
manera de vivir actualmente el Evangelio de una forma nueva.
También otras son posibles y no merecen menos atención, como, por
ejemplo, ponerse al servicio de la gente del mundo y de la colectividad
mediante un trabajo humilde, en una condición inferior, como, por
ejemplo, la de obrero, sirviente, mozo de sala en un hospital,
lavaplatos en un hotel, basurero municipal, etc., etc.
¡Que el espíritu evangélico esté vivo, y él encontrará espontáneamente
formas más adecuadas a las condiciones actuales, tanto para los
hermanos considerados individualmente como para los pequeños
equipos y para la comunidad misma!
[Selecciones de Franciscanismo, vol. VIII, núm. 23 (1979) 241-257]
Vous aimerez peut-être aussi
- Francisco de Asís Y La Biblia: "Honrando Al Señor en Las Palabras Que Él Pronunció" (Cta. O. 36)Document13 pagesFrancisco de Asís Y La Biblia: "Honrando Al Señor en Las Palabras Que Él Pronunció" (Cta. O. 36)Christian MarkPas encore d'évaluation
- San Francisco de Asís, compañía para nuestro destino: Un acercamiento a la teología de los santosD'EverandSan Francisco de Asís, compañía para nuestro destino: Un acercamiento a la teología de los santosPas encore d'évaluation
- 06la Formacion Franciscana en La Vida SacramentalDocument22 pages06la Formacion Franciscana en La Vida Sacramentallpaguaga3932Pas encore d'évaluation
- H de La T BuenaventuraDocument4 pagesH de La T BuenaventuraChuy FigueroaPas encore d'évaluation
- Visitas al Santísimo Sacramento y a María SantísimaD'EverandVisitas al Santísimo Sacramento y a María SantísimaÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- MICO J., Comentario A La Regla de 1223 (I) - Selecciones de Franciscanismo 75 (1996) 376-404Document30 pagesMICO J., Comentario A La Regla de 1223 (I) - Selecciones de Franciscanismo 75 (1996) 376-404Carlos EduardoPas encore d'évaluation
- MICO J., Comentario A La Regla de 1223 (I) - Selecciones de Franciscanismo 75 (1996) 376-404Document29 pagesMICO J., Comentario A La Regla de 1223 (I) - Selecciones de Franciscanismo 75 (1996) 376-404Carlos EduardoPas encore d'évaluation
- Textos escogidos de San Francisco Javier: Cartas de viajeD'EverandTextos escogidos de San Francisco Javier: Cartas de viajePas encore d'évaluation
- Evangelios ExplicaciónDocument9 pagesEvangelios ExplicaciónSantiagoLunaPeraltaPas encore d'évaluation
- San Pablo VI: de la cruz a la gloriaD'EverandSan Pablo VI: de la cruz a la gloriaÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Johannes Dörmann - El Itinerario Teológico de Juan Pablo IIDocument122 pagesJohannes Dörmann - El Itinerario Teológico de Juan Pablo IImegaterion50% (2)
- El espíritu sopla desde el SurD'EverandEl espíritu sopla desde el SurÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- La Cena Del CorderoDocument86 pagesLa Cena Del CorderoPablo RosenbaumPas encore d'évaluation
- Convesrion de Francisco y Primeros HermanosDocument3 pagesConvesrion de Francisco y Primeros HermanosALEJANDROPas encore d'évaluation
- Es Spiri CesareoDocument5 pagesEs Spiri CesareoAlvaro Herrera DazaPas encore d'évaluation
- Origen de Las Cinco SolasDocument5 pagesOrigen de Las Cinco SolasJovenpredicador09100% (1)
- Ratzinger San Buenaventura 2Document7 pagesRatzinger San Buenaventura 2xxxPas encore d'évaluation
- Misionariedad, El Rostro Dinámico de La Iglesia (Revista Anatéllei)Document12 pagesMisionariedad, El Rostro Dinámico de La Iglesia (Revista Anatéllei)EduardoCasas100% (1)
- Sobrino Jose A - Asi Fue La Iglesia PrimitivaDocument227 pagesSobrino Jose A - Asi Fue La Iglesia PrimitivaCesar-Nav100% (1)
- El Papa y CursillosDocument16 pagesEl Papa y CursillosCarlos VegaPas encore d'évaluation
- CIOFS - Tema de Formación para El Mes de Abril 2011Document5 pagesCIOFS - Tema de Formación para El Mes de Abril 2011ordensPas encore d'évaluation
- Los Cuatro EvangeliosDocument11 pagesLos Cuatro EvangeliosMoisès HernàndezPas encore d'évaluation
- Historia de La Teología, P RichardDocument6 pagesHistoria de La Teología, P RichardJuan Camilo ZapataPas encore d'évaluation
- Orar Con Los Salmos Juan Pablo IIDocument228 pagesOrar Con Los Salmos Juan Pablo IIAngelSainz100% (4)
- El Bautismo Del Espiritu SantoDocument298 pagesEl Bautismo Del Espiritu Santoaguilacalva96% (28)
- Capítulos 8 - 13 Y17 de El Reto de DiosDocument18 pagesCapítulos 8 - 13 Y17 de El Reto de DiosYane PinzonPas encore d'évaluation
- San León MagnoDocument3 pagesSan León MagnoFrancisco Del PozoPas encore d'évaluation
- La Liturgia en El Pensamiento Teológico de Joseph Ratzinger Benedicto XVIDocument5 pagesLa Liturgia en El Pensamiento Teológico de Joseph Ratzinger Benedicto XVIdyaminePas encore d'évaluation
- Pre ConstantinianaDocument34 pagesPre ConstantinianaVeronika RomeroPas encore d'évaluation
- Raices Pentecostales - Vinson Synan (25-51)Document27 pagesRaices Pentecostales - Vinson Synan (25-51)javier andres gonzalez cortesPas encore d'évaluation
- La Biblia y Los Padres de La IglesiaDocument5 pagesLa Biblia y Los Padres de La IglesiaMarc AndrzejPas encore d'évaluation
- Reseña de Catoliscismo PabloDocument3 pagesReseña de Catoliscismo PabloJuan Pa ASPas encore d'évaluation
- Breve Historia de La RCCDocument8 pagesBreve Historia de La RCCCésar David De León ZambranoPas encore d'évaluation
- Descubrimiento Gradual de La Forma de Vida Evangélica Por Francisco de AsísDocument12 pagesDescubrimiento Gradual de La Forma de Vida Evangélica Por Francisco de AsísCarlosPas encore d'évaluation
- Illanes - La Llamada Universal A La Santidad en La Historia de La IglesiaDocument7 pagesIllanes - La Llamada Universal A La Santidad en La Historia de La IglesiauribantePas encore d'évaluation
- Identidad y Vocación LaicalDocument32 pagesIdentidad y Vocación LaicalEquipo de Pastoral Hijas de San JoséPas encore d'évaluation
- 08 MonacatoDocument13 pages08 MonacatoSimon MartinezPas encore d'évaluation
- Regla de La OFSDocument7 pagesRegla de La OFSRafo QuequesanaPas encore d'évaluation
- Castillo Ramírez Israel - Temas y Preguntas en La Misionología de HoyDocument3 pagesCastillo Ramírez Israel - Temas y Preguntas en La Misionología de HoyIsrael CastilloPas encore d'évaluation
- Francisco de Asís y La Reforma de La Iglesia Por La Vía de La SantidadDocument7 pagesFrancisco de Asís y La Reforma de La Iglesia Por La Vía de La SantidadIsmael García MorenoPas encore d'évaluation
- Historia de La OFS y de Su ReglaDocument38 pagesHistoria de La OFS y de Su ReglaMúsica Asiática PunoPas encore d'évaluation
- Evangelio de San Juan Clase 1Document6 pagesEvangelio de San Juan Clase 1Elizabeth Osorio SalazarPas encore d'évaluation
- LOS EVANGELIOS SINOPTICOS La Aventura de La Vida Pasión Muerte y ResurrecciónDocument19 pagesLOS EVANGELIOS SINOPTICOS La Aventura de La Vida Pasión Muerte y ResurreccióncesarmontoyaPas encore d'évaluation
- Historia de La Renovacion Catolica Carismatica - Pbro Diejo JaramilloDocument10 pagesHistoria de La Renovacion Catolica Carismatica - Pbro Diejo JaramilloCamila CastañedaPas encore d'évaluation
- San Juan Crisóstomo 1Document5 pagesSan Juan Crisóstomo 1Dany Alexander Piedrahita PerezPas encore d'évaluation
- Cómo Preparar Una HomilíaDocument4 pagesCómo Preparar Una HomilíaJuan G. PPas encore d'évaluation
- TRABAJODocument5 pagesTRABAJOMarlon PeñaPas encore d'évaluation
- Actividad CamDocument28 pagesActividad CamyamilethPas encore d'évaluation
- Historia de EspiritualidadDocument14 pagesHistoria de EspiritualidadEmiliano Jiménez LeónPas encore d'évaluation
- Es El Señor Y Da La VidaDocument18 pagesEs El Señor Y Da La Vidajose maria paternina medinaPas encore d'évaluation
- Pironio Eduardo Renovacion de La Vida ConsagradaDocument32 pagesPironio Eduardo Renovacion de La Vida Consagradasanjosefino100% (1)
- Lorence Valor Del EvagelioDocument2 pagesLorence Valor Del Evageliolorefrancy5Pas encore d'évaluation
- Historia Del CristianismoDocument33 pagesHistoria Del CristianismoRamon Thu NegroPas encore d'évaluation
- Los Cuatro EvangeliosDocument17 pagesLos Cuatro EvangeliosgustavoPas encore d'évaluation
- ApocalipsisDocument37 pagesApocalipsisVariedades La BendiciónPas encore d'évaluation
- Apunte 8Document6 pagesApunte 8MikeofmPas encore d'évaluation
- Oraciones de ArrupeDocument28 pagesOraciones de ArrupejoseavilioPas encore d'évaluation
- Comunidad de ComunidadesDocument5 pagesComunidad de ComunidadesMikeofmPas encore d'évaluation
- Novena A San Antonio de PaduaDocument18 pagesNovena A San Antonio de PaduaMikeofmPas encore d'évaluation
- El Dogma en Evolución. Cómo Se Desarrollan Las Doctrinas de Fe, Seewald, Michael 2018Document251 pagesEl Dogma en Evolución. Cómo Se Desarrollan Las Doctrinas de Fe, Seewald, Michael 2018Mikeofm100% (4)
- Marigui 92Document134 pagesMarigui 92MikeofmPas encore d'évaluation
- DIOS EN LA PANDEMIA. Ser Cristianos en Tiempos de Prueba - Walter KasperDocument86 pagesDIOS EN LA PANDEMIA. Ser Cristianos en Tiempos de Prueba - Walter KasperUriel Asencio100% (5)
- Los Laicos en La IglesiaDocument15 pagesLos Laicos en La IglesiaMikeofmPas encore d'évaluation
- AparecidaDocument34 pagesAparecidaAlipio CP100% (1)
- Las Órdenes MendicantesDocument4 pagesLas Órdenes MendicantesMikeofmPas encore d'évaluation
- La Fraternidad en La Admoniciones de San FranciscoDocument6 pagesLa Fraternidad en La Admoniciones de San FranciscoMikeofmPas encore d'évaluation
- Las Asperezas Del Hermano FranciscoDocument17 pagesLas Asperezas Del Hermano FranciscoAlberto ToledoPas encore d'évaluation
- Características y EspiritualidadDocument10 pagesCaracterísticas y EspiritualidadMikeofmPas encore d'évaluation
- Las Asperezas Del Hermano FranciscoDocument17 pagesLas Asperezas Del Hermano FranciscoAlberto ToledoPas encore d'évaluation
- La Santa Operacion Del Espiritu Del SeñorDocument7 pagesLa Santa Operacion Del Espiritu Del SeñorMikeofmPas encore d'évaluation
- Francisco de Asis Testigo de Dios Capítulo IIDocument16 pagesFrancisco de Asis Testigo de Dios Capítulo IIMikeofmPas encore d'évaluation
- Pobreza Contestataria en Torno A Pedro Valdés y A Francisco de AsísDocument13 pagesPobreza Contestataria en Torno A Pedro Valdés y A Francisco de AsísMikeofmPas encore d'évaluation
- El Discernimiento EspiritualDocument36 pagesEl Discernimiento EspiritualMikeofm100% (1)
- El Marco Espiritual de Francisco de Asis Capítulo IDocument18 pagesEl Marco Espiritual de Francisco de Asis Capítulo IMikeofmPas encore d'évaluation
- Nunca MásDocument2 pagesNunca MásMikeofmPas encore d'évaluation
- Las Grandes Lineas de La Espiritualidad de San FranciscoDocument19 pagesLas Grandes Lineas de La Espiritualidad de San FranciscoMikeofmPas encore d'évaluation
- Lo AmargoDocument11 pagesLo AmargoMikeofmPas encore d'évaluation
- Aborto y El Control de La PoblaciónDocument10 pagesAborto y El Control de La PoblaciónMikeofmPas encore d'évaluation
- 25 Frases Del Año de La FeDocument4 pages25 Frases Del Año de La FeAlma JovenPas encore d'évaluation
- Un Joven en El SínodoDocument2 pagesUn Joven en El SínodoMikeofmPas encore d'évaluation
- Discurso de Cantinflas en La Película Su ExcelenciaDocument4 pagesDiscurso de Cantinflas en La Película Su ExcelenciaMikeofmPas encore d'évaluation
- Signos Con El TecladoDocument5 pagesSignos Con El TecladoMikeofmPas encore d'évaluation
- Diez Teorías Sobre Motivación en El TrabajoDocument8 pagesDiez Teorías Sobre Motivación en El TrabajoCristhianMauricioPas encore d'évaluation
- El Lado Oscuro Del PoderDocument5 pagesEl Lado Oscuro Del PoderMikeofmPas encore d'évaluation
- Trigo y CizañaDocument26 pagesTrigo y CizañaWil GaPas encore d'évaluation
- Cantos Domingo 16012022Document33 pagesCantos Domingo 16012022JULIAN REYESPas encore d'évaluation
- Reflexion La Tentacion de Jesus SerafinDocument10 pagesReflexion La Tentacion de Jesus SerafinRaul Gutierrez ArrietaPas encore d'évaluation
- Ahora Eres LibreDocument9 pagesAhora Eres LibreLicinio PinzonPas encore d'évaluation
- Secretos de Oración de ADN.Document79 pagesSecretos de Oración de ADN.Jose Luis Thomas100% (1)
- Constitucion Masonica de 1723Document11 pagesConstitucion Masonica de 1723Arq. Sergio Tapia Aguirre100% (1)
- Testimonios de Oración 24 Horas Steiger LatamDocument61 pagesTestimonios de Oración 24 Horas Steiger Latampablo cruzPas encore d'évaluation
- NO PODEIS VELAR CONMIGO UNA HORA Mat 26.4041 MTDocument6 pagesNO PODEIS VELAR CONMIGO UNA HORA Mat 26.4041 MTComunicaciones Distrito NuevePas encore d'évaluation
- Bongo Tawney, "Responsabilidades Del Sacerdote Nyahbinghi"Document5 pagesBongo Tawney, "Responsabilidades Del Sacerdote Nyahbinghi"sistren nyamiPas encore d'évaluation
- Como Decir No A Los Habitos Pecaminosos Erwin W Lutzer PDFDocument222 pagesComo Decir No A Los Habitos Pecaminosos Erwin W Lutzer PDFmario sanchez100% (4)
- Unicidad de DiosDocument10 pagesUnicidad de DiosJorge Luis BetancourtPas encore d'évaluation
- Entre El Modernismo y El FundamentalismoDocument227 pagesEntre El Modernismo y El FundamentalismoEdgardo IuornoPas encore d'évaluation
- Sacramento EucaristiaDocument2 pagesSacramento EucaristiaFernando VaqueraPas encore d'évaluation
- Tienes La Vida EternaDocument7 pagesTienes La Vida EternaLuz Samirna CristianoPas encore d'évaluation
- El Pensamiento Clave de Cada Libro de La BibliaDocument1 pageEl Pensamiento Clave de Cada Libro de La BibliaDiana DuffardPas encore d'évaluation
- Renovación de Votos MatrimonialesDocument2 pagesRenovación de Votos Matrimonialesmisael_borda100% (2)
- Historia Del Sacramento Del Orden 1Document14 pagesHistoria Del Sacramento Del Orden 1Luis Esteban FernandezPas encore d'évaluation
- Diócesis de Soacha Vicaria Episcopal para La Evangelización Indicaciones Del Obispo 1. Nivel de La PastoralDocument3 pagesDiócesis de Soacha Vicaria Episcopal para La Evangelización Indicaciones Del Obispo 1. Nivel de La Pastoralgustavo ravelo tonconPas encore d'évaluation
- Plan de ContingenciaDocument4 pagesPlan de ContingenciasosPas encore d'évaluation
- Canon Doctrinal de Las Asambleas de DiosDocument13 pagesCanon Doctrinal de Las Asambleas de Diosedithlucia.v20Pas encore d'évaluation
- Efectos Positivos de La Entrada Del Protestantismo en Costa RicaDocument6 pagesEfectos Positivos de La Entrada Del Protestantismo en Costa RicaMaria ChacobPas encore d'évaluation
- Catecismo 830-835Document7 pagesCatecismo 830-835dulcePas encore d'évaluation
- Los ApostolesDocument43 pagesLos Apostolesvicaral100% (2)
- La Fiesta de PentecostesDocument2 pagesLa Fiesta de PentecostesPiero PizarroPas encore d'évaluation
- Como Hablar A Un Deportista de CristoDocument2 pagesComo Hablar A Un Deportista de CristolarraguibelluchoPas encore d'évaluation
- Cuadernillo Clásico 16 - ArgentinosDocument23 pagesCuadernillo Clásico 16 - ArgentinosFederico CaivanoPas encore d'évaluation
- Caracteristicas de La Doctrina Social de La Iglesia5toDocument2 pagesCaracteristicas de La Doctrina Social de La Iglesia5toEstefany Zeineth Salazar Prudencio100% (1)
- Amor Propio Principal PecadoDocument3 pagesAmor Propio Principal Pecadoalex wilfredo hernandez ayalaPas encore d'évaluation
- Acordes para Teclado - SalmodeandoDocument10 pagesAcordes para Teclado - SalmodeandoEmanuel BautistaPas encore d'évaluation
- Método de Estudio BiográficoDocument4 pagesMétodo de Estudio BiográficoJoshua Ramírez LeyvaPas encore d'évaluation