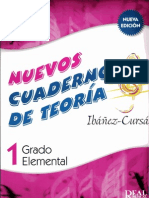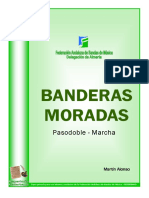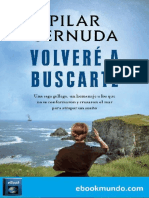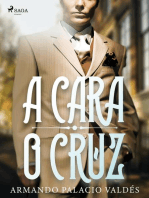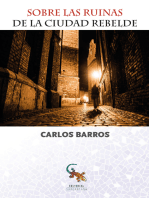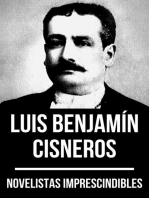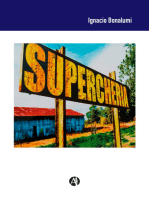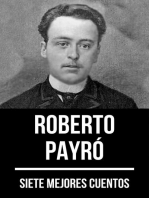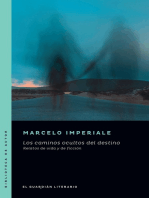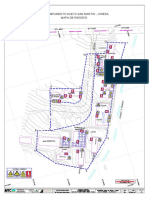Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Cajita de Música
Transféré par
LuisAlbertoBosco0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
99 vues5 pagesCuento corto de Luis Alberto Bosco de Paraná, Entre Ríos
Titre original
La Cajita de música
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentCuento corto de Luis Alberto Bosco de Paraná, Entre Ríos
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
99 vues5 pagesLa Cajita de Música
Transféré par
LuisAlbertoBoscoCuento corto de Luis Alberto Bosco de Paraná, Entre Ríos
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 5
Cuentos nuevos
Giras y giras con la eterna melodía
llenaste mi vida de magia y poesía
columpiando en mi corazón de niña
sueños de amor sueños de alegría.
De: Zarita y otros.
La cajita de música
Sabía que iba a morir. Todos lo sabíamos, pero él, Don Aristóbulo
Contrera de la Serna y Nievas, nacido en una estancia de Buenos
Aires, hijo y nieto de terratenientes y descendientes de
conquistadores, lo sabía porque su médico y amigo se lo confirmó.
—Te lo digo de una, no pasás de marzo.
Lo escuchó impávido, con aparente serenidad. Con su vista dirigida
a su interlocutor, pero mirando más allá, solo dijo: —Si, lo sé.
Seis meses no era mucho para resolver unos cuantos asuntos
pendientes. Él, incluso creía que no llegaría al límite pronosticado. Se
sentía realmente mal, no por los dolores que lo aquejaban, sino por la
certeza que le brindaban los anuncios de la cada vez más decadente
presencia de su cuerpo.
*****
Isidoro, esperaba ansioso su muerte. Con sus casi 65 años, sabía
que poco gozaría de la fortuna a heredar en tanto los años siguieran
sucediéndose y el viejo tan solo agonizara.
Azucena de la Cruz, vivía al margen de la familia y de la realidad. El
suicidio de un novio de juventud la alteró para siempre. Solo pintaba
cuadros tomando imágenes de religiosos de los libros que le
obsequiaron cuando niña; no hablaba y se trasladaba en los amplios
salones y habitaciones del casco de la estancia como una sombra,
como un proyecto que no fue. En el mundillo de las reuniones
sociales se la ignoraba e incluso la mayoría suponía que había
fallecido.
Disfrutaba de la música de ensueño de una cajita de música que le
regalara su madre cuando niña. Una muñequita bailarina vestida con
pollerín de gasa semitransparente, medias blancas y zapatillas de
medio punto que la asemejaban a las famosas bailarinas rusas de
ballet de la época; giraba y giraba al son de “Para Elisa” de
Beethoven. Se repetía una y otra vez, todos los días y parecía
apaciguar el alma atormentada de Azucena, que bailaba al compás de
la bella pero metálica melodía y terminaba por aburrir hasta el
cansancio a los demás habitantes de la estancia.
Maricármen de la Buenaventura, la menor de los hermanos, con
espíritu independiente y rebelde, desde muy temprana edad se había
ido de su casa y su familia la ignoraba. Por los últimos contactos, la
suponían en Bélgica o Suiza, pero de eso hacía ya dos años. Solo su
amigo, Rafael, un trotamundos de sus pagos, tenía contacto con ella
y cada tanto intercambiaban mensajes electrónicos o se encontraban
en los más impensables lugares del mundo; la última vez fue en
Casablanca donde suponían encontrar el “Rick’s Café” de la famosa
película, pero descubrieron que estaban en el lugar equivocado, pues
las escenas se habían filmado enteramente en Hollywood.
*****
—Lo sé —se repitió y regresó a la estancia.
Pensó en su esposa muerta hacía décadas, en sus hijos criados sin
control y contención, en su falta de descendencia y su enorme
riqueza sin destino.
—¡Carajo! Una hija demente y dos tarados.
Era multimillonario sin proponérselo. De sus miles de hectáreas en
la zona más rica de la pampa húmeda, salían a diario cientos de
toneladas de soja, trigo, maíz, además de novillos, ovejas, caballos
de raza y los más diversos productos que en cada época era oportuno
producir.
Sin esfuerzo, fue adueñándose de las tierras de la zona y en el
pueblo era el accionista principal de dos bancos europeos, titular de
la flota de camiones más importante de la región, del puerto
granelero que más trabajaba en el país, de los gigantescos silos para
depósito de las cosechas y de valores en la Bolsa de las principales
empresas, incluso del exterior.
—La plata, trae la plata —decía. Pero en realidad poco le
importaba.
Vivía recluido en la estancia y su alejamiento de los ambientes
sociales de su clase, lo presentaban ante éstos como un ser
individualista y soberbio. Fue tornándose así, en un personaje
repudiado no solo por sus empleados directos y capataces a los que
ignoraba sino además por sus iguales, quiénes no obstante, le
distinguían cada año y desde hacía quince, con la presidencia
honorífica de la Sociedad Rural de la zona.
Su administrador, al que consideraba como su verdadero hijo,
criado por él desde muy joven, operaba todos sus negocios. Ante la
indiferencia de sus herederos y su desinterés en aumento, en los
últimos años ni siquiera le importaban los resultados económicos y
financieros de sus variadas actividades.
Cada tanto se enteraba por “La Nación”, que algún toro de su
plantel había sido gran campeón en la Rural o que alguna tropilla de
caballos de pura sangre era exportada a algún reino del mundo
árabe.
Sus 97 años lo hacían más intolerante, más vacilante y sumamente
arbitrario en sus decisiones, las mayorías de las cuales no eran
aceptadas ni cumplidas por nadie. Muy pocas cosas le interesaban,
entre ellas, los cuadros con las imágenes de sus antepasados ante los
que se detenía muchas horas admirándolos sin recordar quienes eran.
El poco amor que podía ser capaz de generar, lo depositaba en sus
cinco perros que siempre dormitaban en su derredor; también se
entretenía releyendo libros que no terminaba pues no recordaba cuál
debía retomar o en que página había abandonado la lectura.
—¡Qué carajos! —decía y arrojaba el libro en cuestión en una
canasta desde donde volvían a la vieja biblioteca gracias a la
paciencia de doña Otiliana, la vieja encargada de la limpieza y el
orden.
El tumor en su cerebro, presionaba de manera persistente, a veces
la zona de la visión y otras, la de la memoria. Veía menos y su
desorientación se acentuaba cuando revisando cuadros y fotos
confirmaba que no podía identificar los retratados.
En los momentos de lucidez asumía una posición autocrítica muy
severa para consigo mismo.
—¿Para qué mierda tengo todo lo que tengo?
Encontró cierta justificación al pensar que toda su riqueza, era su
aporte a la República, aunque consideraba que ahora era dilapidada
por los políticos corruptos y populistas en el gobierno.
—Tres hijos de porquería y sin nietos a la vista. ¡A la puta con el
apellido!
Imaginaba a su hija encerrada en un psiquiátrico, a su hijo viviendo
de rentas en París y a su otra hija sin interés alguno por su fortuna,
quizás conquistada por algún comunista en algún lugar del mundo.
Soñaba con una argentina imposible, donde ellos, los ilustres
descendientes de ilustres antepasados, vivieran disfrutando de las
riquezas de sus campos sin los avatares que debieron sufrir por
dictadores como Yrigoyen y Perón. A veces, al salir del sopor y la
semi inconciencia que su enfermedad le producía, confundía su
ascendencia española con la británica a la que admiraba.
Caminaba poco y apoyado en el bastón que un antepasado suyo
recibiera de Rivadavia cuando presidente y en gratitud por negocios
compartidos por entonces. Era firme y distinguido, de madera noble
con empuñadura y puntera de marfil.
Se arrimó hasta la monumental estufa del salón principal, notó que
su vista se nublaba y su estabilidad era menor. Logró con esfuerzo
apoyar su cuerpo en el bastón y estirar su mano libre hasta alcanzar
el madero que hacía de repisa donde se encontraban recuerdos de
diferentes épocas.
Con el movimiento involuntario de su brazo arrojó al piso varios
elementos, entre ellos fotografías, trofeos de la Sociedad Rural, tallas
de maderas, una de un gaucho y otra con la figura del Generalísimo
Franco con dedicatoria a su persona.
Recogió como pudo algunos de ellos y le llamó la atención una
fotografía de una mujer, posando en un rosedal en un parque de
Resistencia, sentada en el suelo con él a un distinguido caballero.
—¡Carajo! ¡Quiénes son? —se dijo. Eran su esposa y él mismo.
Se dejó caer en el sillón de cuero, sacudió los vidrios que aún
quedaban adheridos al marco y recostándose sobre el alto respaldar,
centró largo rato su visión sobre la fotografía tratando de recordar,
pero no pudo.
Meses después, él mismo notó que su enfermedad había
desmejorado su visión, aunque no tanto como su memoria; sin
embargo gozaba momentos de plena lucidez.
Aquel domingo, ya anochecía, cuando decidió agregar un par de
troncos al hogar. La temperatura había descendido y él notaba el frío
en sus huesos. Se encaminó no sin dificultad hacia la estufa y al
apoyar el bastón para sostenerse, su puntera de marfil, muy lujosa
pero nada funcional, patinó sobre el piso de cerámica italiana y él se
desplomó contra el suelo.
No sintió gran dolor por el golpe y al caer lo hizo enteramente de
espaldas.
—¡ Otiliana! ¡Otiliana! —gritó y luego recordó que ese día ella no
trabajaba.
Intentó reincorporarse pero no pudo. Comenzó a sentir el frío del
piso e intentó reflexionar en cómo proceder. Al menos, ese día estaba
lúcido y podría esbozar un plan para liberarse de la cárcel de su
cuerpo inútil.
La canción que tantas veces le incomodó, la escuchó una vez más y
todo le indicaba que Azucena de la Cruz, con su eterna cajita de
música y su baile se acercaba a la sala.
—¡Azucena! ¡Azucena! —gritó. Su propia voz le resonó apagada,
ronca, titubeante.
Escuchó en silencio y percibió que el sonido de la música tantas
veces escuchada se hacía más y más potente.
Azucena, imitando la bailarina de la cajita de música, se acercó a
su padre y haciendo una gran inclinación de su cuerpo, aproximó su
rostro hasta casi tocar el de él.
—¡Ayúdame Azucena! ¡Hija! —le pidió.
—¿Quién sos? —le respondió y continuó su baile eterno.
Luis Alberto (Beto) Bosco
Paraná, 15 de febrero de 2015
Vous aimerez peut-être aussi
- Nuevos Cuadernos Teorà A Musical Ibáà ez-Cursá (1 Grado Elemental)Document73 pagesNuevos Cuadernos Teorà A Musical Ibáà ez-Cursá (1 Grado Elemental)Daniel Oscar Pucci86% (93)
- Respiracion Artificial Ricardo Piglia PDFDocument201 pagesRespiracion Artificial Ricardo Piglia PDFMarianoGomez100% (12)
- Mas Alla de La Vida y de La MuerteDocument12 pagesMas Alla de La Vida y de La MuerteKirley Yojany Reyna LopezPas encore d'évaluation
- Pasacalles: Banderas MoradasDocument31 pagesPasacalles: Banderas MoradasDiego Mayo SantiagoPas encore d'évaluation
- Historias Que La MemoriaDocument21 pagesHistorias Que La MemoriaJosé Aguilar100% (1)
- Volvere A Buscarte - Pilar CernudaDocument343 pagesVolvere A Buscarte - Pilar Cernudapelu1000Pas encore d'évaluation
- La ChaskañawiDocument184 pagesLa Chaskañawisynectix71% (7)
- Apuntes de Relación de Ayuda - José Carlos Bermejo - 220-1206-2-PB PDFDocument2 pagesApuntes de Relación de Ayuda - José Carlos Bermejo - 220-1206-2-PB PDFLuisAlbertoBosco100% (2)
- Filtros analógicos y osciladores con amplificadores operacionalesDocument11 pagesFiltros analógicos y osciladores con amplificadores operacionalesFrancisco Javier Burgos100% (1)
- Novia de VacacionesDocument276 pagesNovia de VacacionesDaniel LiñaresPas encore d'évaluation
- Novia de Vacaciones PDFDocument276 pagesNovia de Vacaciones PDFDanielPas encore d'évaluation
- Abraham ValdelomarDocument12 pagesAbraham ValdelomarsteffPas encore d'évaluation
- José Asunción SilvaDocument10 pagesJosé Asunción SilvayulyesneidaPas encore d'évaluation
- La LarvaDocument7 pagesLa LarvaYasser Espinoza Ruiz100% (1)
- De pasión y de guerra: Los amores del caudillo Francisco RamírezD'EverandDe pasión y de guerra: Los amores del caudillo Francisco RamírezPas encore d'évaluation
- Sobre las ruinas de la ciudad rebelde: La novela que nos muestra el arte mayor de la seda en todo su esplendor en el siglo XVIIID'EverandSobre las ruinas de la ciudad rebelde: La novela que nos muestra el arte mayor de la seda en todo su esplendor en el siglo XVIIIPas encore d'évaluation
- Juana de Dalid Mondaca M.Document110 pagesJuana de Dalid Mondaca M.mondaca2679Pas encore d'évaluation
- Poetas españoles Federico García Lorca y Pablo NerudaDocument11 pagesPoetas españoles Federico García Lorca y Pablo NerudaEduardo Lopez MartinezPas encore d'évaluation
- Biografía de Rubén Dario (6 Paginas) PDFDocument6 pagesBiografía de Rubén Dario (6 Paginas) PDFSantos Lanuza100% (1)
- Clase 9. Gorriti, Lo Íntimo (1420)Document7 pagesClase 9. Gorriti, Lo Íntimo (1420)KatherinePas encore d'évaluation
- Clase 9. Gorriti, Lo Íntimo (1420)Document7 pagesClase 9. Gorriti, Lo Íntimo (1420)KatherinePas encore d'évaluation
- Novelistas Imprescindibles - Luis Benjamín CisnerosD'EverandNovelistas Imprescindibles - Luis Benjamín CisnerosPas encore d'évaluation
- Biografía del periodista y escritor Uriel AlatristeDocument112 pagesBiografía del periodista y escritor Uriel AlatristeJesus AlvarezPas encore d'évaluation
- Bañez, Gabriel - VirgenDocument108 pagesBañez, Gabriel - VirgenAlejandro OlaguerPas encore d'évaluation
- De Los Cuates Pa La Raza DosDocument141 pagesDe Los Cuates Pa La Raza DosDanilavsky Oropezovich VaäzksPas encore d'évaluation
- Lejos de Veracruz - Vila MatasDocument113 pagesLejos de Veracruz - Vila Matasnancy lunaPas encore d'évaluation
- La relatividad de la luzDocument23 pagesLa relatividad de la luzJhonny Alexander Pacheco BallenPas encore d'évaluation
- Muerte Contante Mas Ala Del Amor OnceDocument9 pagesMuerte Contante Mas Ala Del Amor OnceOmaira Castellanos HernandezPas encore d'évaluation
- La leyenda del carretón fantasmaDocument3 pagesLa leyenda del carretón fantasmaJuan Pablo Paz QuirogaPas encore d'évaluation
- Cuentos Cortos III - El Lienzo de Eos (Arturo Jaila)Document11 pagesCuentos Cortos III - El Lienzo de Eos (Arturo Jaila)Arturo JailaPas encore d'évaluation
- Posmodernismo Ficha de ConceptoDocument7 pagesPosmodernismo Ficha de ConceptoMara MiñanPas encore d'évaluation
- La historia de Rebeca Paz, una mujer de 103 años llena de vida y secretosDocument3 pagesLa historia de Rebeca Paz, una mujer de 103 años llena de vida y secretosCarolinaPas encore d'évaluation
- Alma ChilenaDocument179 pagesAlma ChilenaFdo_sucrePas encore d'évaluation
- Couto Mia - Cada Hombre Es Una RazaDocument110 pagesCouto Mia - Cada Hombre Es Una RazaGloriaAmparoBetancurSotoPas encore d'évaluation
- Garcia Marquez. Muerte Constante Más Allá Del AmorDocument7 pagesGarcia Marquez. Muerte Constante Más Allá Del AmorMariettihPas encore d'évaluation
- Adelanto Hombres Made in MoscuDocument16 pagesAdelanto Hombres Made in MoscuwbkurtzPas encore d'évaluation
- Lecturas Secretas 1Document71 pagesLecturas Secretas 1abrahammendoza.poesiaPas encore d'évaluation
- El Angel Luchador - Pearl S BuckDocument155 pagesEl Angel Luchador - Pearl S BuckluPas encore d'évaluation
- Angeles Mastretta Ninguna Eternidad ComoDocument24 pagesAngeles Mastretta Ninguna Eternidad ComoPATRICIA100% (1)
- Revista Vuela Pluma Cultural #4 2014 - Envio WebDocument72 pagesRevista Vuela Pluma Cultural #4 2014 - Envio Webdesign_lumbreras100% (2)
- CPEUMDocument117 pagesCPEUMOscar QuirozPas encore d'évaluation
- Fragmentos del género del yoDocument11 pagesFragmentos del género del yodeptooletrasPas encore d'évaluation
- Rosario Covarrubias - Mujeres de Mi PaísDocument18 pagesRosario Covarrubias - Mujeres de Mi PaísIliana Rodríguez ZuletaPas encore d'évaluation
- Libro de ArenaDocument56 pagesLibro de ArenaErikaPas encore d'évaluation
- Los caminos ocultos del destino: Relatos de vida y de ficciónD'EverandLos caminos ocultos del destino: Relatos de vida y de ficciónPas encore d'évaluation
- Juan José ArreolaDocument2 pagesJuan José ArreolaRicardoCruzPas encore d'évaluation
- Rubén DarioDocument5 pagesRubén DariohesseausterPas encore d'évaluation
- Fragmento de Obras LiterariasDocument9 pagesFragmento de Obras LiterariasRosandy Olarte DuartePas encore d'évaluation
- DSM - 5 - Avances - en - La - Clasificacion - y - El - Doagnostico de Los Trastornos MentalesDocument12 pagesDSM - 5 - Avances - en - La - Clasificacion - y - El - Doagnostico de Los Trastornos MentalesLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- El Brillo de Las ZapatillasDocument5 pagesEl Brillo de Las ZapatillasLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- El HacheroDocument6 pagesEl HacheroLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Cto.46 - Alejandro, El GrandeDocument4 pagesCto.46 - Alejandro, El GrandeLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- La Entrevista MotivacionalDocument15 pagesLa Entrevista Motivacionaledavidgar02Pas encore d'évaluation
- El HacheroDocument6 pagesEl HacheroLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Rigoberto y La Mala SuerteDocument5 pagesRigoberto y La Mala SuerteLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Aspectos Psiquiatricos Del SuicidioDocument56 pagesAspectos Psiquiatricos Del SuicidioElenaPas encore d'évaluation
- Jean Paul Sartre - El Ser y La NadaDocument13 pagesJean Paul Sartre - El Ser y La NadaMarina Bosco Lic PsicologíaPas encore d'évaluation
- Decada Infame PDFDocument19 pagesDecada Infame PDFluciaPas encore d'évaluation
- Decada Infame PDFDocument19 pagesDecada Infame PDFluciaPas encore d'évaluation
- Adicciones - Internet en Niños y Adolescentes PDFDocument11 pagesAdicciones - Internet en Niños y Adolescentes PDFMarina Bosco Lic PsicologíaPas encore d'évaluation
- ESCALA DE PENSAMIENTOS SUICIDAS - CaratulaDocument1 pageESCALA DE PENSAMIENTOS SUICIDAS - CaratulaLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Cuento - La Revolución en Camiseta - Marzo2916Document6 pagesCuento - La Revolución en Camiseta - Marzo2916LuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Fetiche de La CT - RosaDocument61 pagesFetiche de La CT - RosaGuillermo JesúsPas encore d'évaluation
- Jean Paul Sartre - El Ser y La NadaDocument13 pagesJean Paul Sartre - El Ser y La NadaMarina Bosco Lic PsicologíaPas encore d'évaluation
- Thomas Un Inglés Argentino - Cuento Corto de Luis Alberto (BETO) BOSCODocument5 pagesThomas Un Inglés Argentino - Cuento Corto de Luis Alberto (BETO) BOSCOLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Guia Beck Depresion PDFDocument16 pagesGuia Beck Depresion PDFvivicuevasPas encore d'évaluation
- Cto.46 - Alejandro, El GrandeDocument4 pagesCto.46 - Alejandro, El GrandeLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- "Celeste" - Cuento Corto - Ficción - Realismo Mágico - de Luis Alberto Bosco (Beto) - Paraná (ER)Document9 pages"Celeste" - Cuento Corto - Ficción - Realismo Mágico - de Luis Alberto Bosco (Beto) - Paraná (ER)LuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Etapas de CambioDocument18 pagesEtapas de CambioLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Cto.45 La CuranderaDocument4 pagesCto.45 La CuranderaLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- 4pm NormalidadDocument10 pages4pm NormalidadAnonymous XAo2ncqOjePas encore d'évaluation
- El AscensorDocument8 pagesEl AscensorLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Cto.19 - Lucas y Su Amor Por TinaDocument3 pagesCto.19 - Lucas y Su Amor Por TinaLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- El Escritor (Cuento)Document9 pagesEl Escritor (Cuento)LuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Presentación Psicofarmacología Lic - Ma.boscoDocument10 pagesPresentación Psicofarmacología Lic - Ma.boscoLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- Cto.17 - El RoqueDocument5 pagesCto.17 - El RoqueLuisAlbertoBoscoPas encore d'évaluation
- EM30 InteriorDocument80 pagesEM30 InteriorChristian OrdazPas encore d'évaluation
- Señor, a Ti clamamos canto francés de advientoDocument7 pagesSeñor, a Ti clamamos canto francés de advientoJose Pablo100% (1)
- Confia en Mi - Nekane GonzalezDocument216 pagesConfia en Mi - Nekane Gonzalezpofe uberPas encore d'évaluation
- Anexo 8 Res 378Document2 pagesAnexo 8 Res 378Leo AyalaPas encore d'évaluation
- El GreñitasDocument6 pagesEl GreñitasCarolina MuñozPas encore d'évaluation
- Metodologías Libertarias Por Profeta Marginal - HipHop y EducaciónDocument48 pagesMetodologías Libertarias Por Profeta Marginal - HipHop y EducaciónEdu ArdoPas encore d'évaluation
- El Demonio, Sus Terrenos y Su CombateDocument19 pagesEl Demonio, Sus Terrenos y Su CombateJohnny WalkerPas encore d'évaluation
- Album de DinamicasDocument55 pagesAlbum de DinamicasMarlon Diaz100% (2)
- Unidad 7 Intervalos Simples y CompuestosDocument5 pagesUnidad 7 Intervalos Simples y CompuestosFranciscoLopezPas encore d'évaluation
- Cancionero Ultima Version 2007Document797 pagesCancionero Ultima Version 2007paloma100% (1)
- Sexta LeccionDocument4 pagesSexta LeccionAngibel CanoPas encore d'évaluation
- Tratado Del Compas 2 - 1 PDFDocument4 pagesTratado Del Compas 2 - 1 PDFSadık SoyoralPas encore d'évaluation
- Desarrollo LenguajeDocument6 pagesDesarrollo LenguajeJenvale Vasquez80% (5)
- 02 Mapa de Riesgo Nuevo SMDocument1 page02 Mapa de Riesgo Nuevo SMsaintoPas encore d'évaluation
- Programa MUSICORAL 2012Document2 pagesPrograma MUSICORAL 2012Fernando ArchilaPas encore d'évaluation
- Los MandalasDocument5 pagesLos MandalasMaría Beatriz Montes de Oca Chocho100% (1)
- Historia de CanserberoDocument2 pagesHistoria de CanserberoXxL30xX 8100% (1)
- Época Arcaica Es Una Periodización de La Historia de La Antigua Grecia Con La Que La Historiografía Distingue La Etapa en La Que La HéladeDocument2 pagesÉpoca Arcaica Es Una Periodización de La Historia de La Antigua Grecia Con La Que La Historiografía Distingue La Etapa en La Que La HéladeBlack Chávez100% (1)
- Heartstopper TOMO 2 CAPDocument40 pagesHeartstopper TOMO 2 CAPkata :3Pas encore d'évaluation
- Costumbres y Tradiciones VenezolanasDocument3 pagesCostumbres y Tradiciones VenezolanasMARIANA ALVARADOPas encore d'évaluation
- Bailes y Danzas Folkloricas de GuatemalaDocument3 pagesBailes y Danzas Folkloricas de GuatemalaangelaPas encore d'évaluation
- AQUELLOS OJOS VERDES - Partitura CompletaDocument1 pageAQUELLOS OJOS VERDES - Partitura Completaluis carlos villotaPas encore d'évaluation
- Carpeta de Presentación CoreográficaDocument4 pagesCarpeta de Presentación CoreográficameifPas encore d'évaluation
- Sesiones 2022Document2 003 pagesSesiones 2022Maxi DuréPas encore d'évaluation
- Ainhoa ArtetaDocument6 pagesAinhoa ArtetalcsimalPas encore d'évaluation
- Dione, madre de AfroditaDocument3 pagesDione, madre de AfroditaElias As100% (1)
- Memorias de La Musica en MexicoDocument67 pagesMemorias de La Musica en Mexicoviolazaro100% (3)