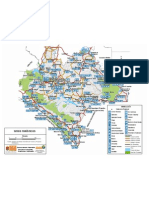Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
En La Ciudad de Los Niños y Narciso 2050 Microcuentos de CF Alegórica PDF
Transféré par
Anonymous 3jFG6oCTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
En La Ciudad de Los Niños y Narciso 2050 Microcuentos de CF Alegórica PDF
Transféré par
Anonymous 3jFG6oCDroits d'auteur :
Formats disponibles
En la ciudad de los niños – Martha Cerda
El niño de la boina roja metió los paquetes en una bolsa; luego llenó otra y otra hasta
completar cinco bolsas grandes de polietileno, con la inicial impresa en rojo de la cadena de
supermercados a la que pertenecían. El niño usaba además un delantal, sobre el cual aparecía,
en una credencial de identificación, su rostro como asomado por una ventana de acrílico.
Tendría unos diez años.
Algo en él me era familiar; no sabía qué. Recordé entonces cuando yo vagaba por las salas
de los hospitales en busca de alivio. No estaba enferma, pero necesitaba comprobarlo con mis
propios ojos que recogían la des esperanza y el dolor auténticos. Ahí vi por primera vez, en la
sala de cunas, la sección dedicada a los niños paqueteros. Estaban uniformados con sus
gorritos rojos y no lloraban; tenían los ojos abiertos, muy alertas. A la salida, las madres del día
anterior formaban una larga hilera y al llegar su turno recibían cada una a su niño, con su
respectivo uniforme y credencial. No podrían tener a los niños por más de diez años, decía una
voz por el altoparlante. A esa edad, la empresa los recogía y a partir de entonces vivían en los
supermercados. Las madres tomaban al niño en sus brazos y lo llamaban por su número. Ahí
lo había conocido, pensé al darle la propina. Recordé las palabras de su madre al acariciarlo:
«seismilquinientos, mi seismilquinientos». En efecto, en la credencial pude leer:
«seismilquinientos» y en su mirada el odio hacia mí y hacia todos los que teníamos un nombre
verdadero. Abrí la cajuela del coche, seismilquinientos acomodó las bolsas en el interior y antes
de cerrar me preguntó, fingiendo desinterés, cómo me llamaba. «Cuatrocientosveinte -le
contesté y agregué-: Pero no se lo digas a nadie.» Lo vi sonreír un instante. En el hospital
general el número ochocientoscincuentamil estaba naciendo en esos momentos.
Narciso 2050 – Angélica Santa Olaya
Se deseaba demasiado. Ya no era posible esperar más tiempo. Su cuerpo temblaba
anhelando la imagen que podía únicamente acariciar sobre el cristal.
Malditos científicos. Se suponía que aquella libertad para mutar testículos por ovarios y
tetillas por senos debía ejercerse por placer. El mecanismo de transmutación genérica servía
para amplificar las posibilidades del goce, no para inducir el sufrimiento.
Se miró nuevamente a los ojos. Sólo tenía que oprimir el lóbulo de la oreja; punto exacto en
que se ubicaba el interruptor. Apretó los labios. Su sueño era imposible. Nunca podría
poseerse, pero había que despedirse. Accionó el botón. Una corriente eléctrica sacudió su
cuerpo. Las últimas partículas hormonales se reinstalaron en las células. El cabello, largo y
sedoso, le cubrió la espalda. Admiró la perfección de sus caderas y acarició con la mirada la piel
libre de vellos. Se dijo que se amaba. El puño se estrelló contra los labios que sonreían con
amargura. Observó sus mejillas fracturadas.
Tomó un trozo de cristal que intentaba desprenderse de la imagen y lo hundió en el vientre
con decisión. La falta de uno de los fragmentos propició la caída de los otros. Uno a uno
cayeron al piso como haces de luz sobre la enrojecida superficie. Cerró los ojos y pensó en
otr@s que, como él, caerían en la trampa. El inventor de aquella maravilla biotecnológica tuvo
que haber vislumbrado, también, la destrucción de los espejos.
Vous aimerez peut-être aussi
- LeyendasDocument15 pagesLeyendasAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Lucre CioDocument1 pageLucre CioAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Fichas de Teoría IIIDocument36 pagesFichas de Teoría IIIAnonymous 3jFG6oC100% (2)
- Boccanera El Viaje de Gonzalez TunionDocument12 pagesBoccanera El Viaje de Gonzalez TunionEuge StraccaliPas encore d'évaluation
- Debate sobre la propuesta de jubilar la ortografíaDocument2 pagesDebate sobre la propuesta de jubilar la ortografíaAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Guía Caballero Del LeónDocument7 pagesGuía Caballero Del LeónAnonymous 3jFG6oC100% (1)
- CACEROLAZOSDocument3 pagesCACEROLAZOSAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- EsiDocument8 pagesEsiAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Actividades Sobre Principios Básicos de Sintaxis para Juan GarridoDocument2 pagesActividades Sobre Principios Básicos de Sintaxis para Juan GarridoAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Trabajo Práctico Nro3 para AlumnosDocument2 pagesTrabajo Práctico Nro3 para AlumnosAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Mateo Discepolo 6 2013Document19 pagesMateo Discepolo 6 2013Anonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- El Gaucho Martín Fierro en Tres ActosDocument7 pagesEl Gaucho Martín Fierro en Tres ActosAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Cómo Realizar Un Mapa ConceptualDocument4 pagesCómo Realizar Un Mapa ConceptualAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Hay Sólo Una VioletaDocument1 pageHay Sólo Una VioletaAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- DEfinición Extendida de Puesta en EscenaDocument1 pageDEfinición Extendida de Puesta en EscenaAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Actividades4 Modus VivendiDocument4 pagesActividades4 Modus VivendiAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Formato Apa GeneralDocument18 pagesFormato Apa GeneralJonathan' Cuotto Dellán'Pas encore d'évaluation
- Parcial Lenguas Clásicas II (El Mundo Latino)Document1 pageParcial Lenguas Clásicas II (El Mundo Latino)Anonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Vidal-Naquet, Pierre - El Mundo de HomeroDocument72 pagesVidal-Naquet, Pierre - El Mundo de Homerodoloresmgonzalezb8292100% (11)
- Glosas Día Del Respeto Por La Diversidad CulturalDocument1 pageGlosas Día Del Respeto Por La Diversidad Culturalelizubi67% (6)
- Mesa Examinadora Dic 2018 de Prácticas Del Lenguaje 1eroDocument1 pageMesa Examinadora Dic 2018 de Prácticas Del Lenguaje 1eroAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Anexo - Microsoft Word 2007 - Tipos de Errores en Harry Potter - 05 2014Document18 pagesAnexo - Microsoft Word 2007 - Tipos de Errores en Harry Potter - 05 2014lclkPas encore d'évaluation
- Presentación PDL-LitDocument18 pagesPresentación PDL-LitlclkPas encore d'évaluation
- La HormigaDocument1 pageLa HormigaNancy MirandaPas encore d'évaluation
- Acto ProtocolarDocument3 pagesActo ProtocolarAnonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- 73 Comunicado Nc2ba 73 Cronograma de Actos Pc3bablicos Desde El 25 de Agosto de 2014Document6 pages73 Comunicado Nc2ba 73 Cronograma de Actos Pc3bablicos Desde El 25 de Agosto de 2014Anonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Secundaria Regimen Academico Instructivo Disposicion Conjunta 02 20111Document9 pagesSecundaria Regimen Academico Instructivo Disposicion Conjunta 02 20111Valle MuñozPas encore d'évaluation
- Anexo 1 - Reseña Harry Potter - Word 2007Document1 pageAnexo 1 - Reseña Harry Potter - Word 2007lclkPas encore d'évaluation
- Módulo 10Document1 pageMódulo 10Anonymous 3jFG6oCPas encore d'évaluation
- Tarea Banca ScotiabankDocument9 pagesTarea Banca ScotiabankPaolo HiginioPas encore d'évaluation
- ¿Discriminas o Te Discriminan?Document51 pages¿Discriminas o Te Discriminan?Brisa LinaresPas encore d'évaluation
- Ventaja y Desventaja de Contratar Trabajores Sin ExperienciaDocument3 pagesVentaja y Desventaja de Contratar Trabajores Sin ExperienciaJhonny villca calimanPas encore d'évaluation
- 1 - INTRODUCCIÓN - 2da Parte AnaerobiosDocument49 pages1 - INTRODUCCIÓN - 2da Parte AnaerobiosLUCERITO RAMÍREZ SANABRIAPas encore d'évaluation
- Prueba Lectura Complementaria - LOS MEJORES AMIGOSDocument6 pagesPrueba Lectura Complementaria - LOS MEJORES AMIGOSmvarasePas encore d'évaluation
- Guia de Aprendizaje I Ciencias 2° AñosDocument4 pagesGuia de Aprendizaje I Ciencias 2° AñosPamela SalazarPas encore d'évaluation
- Tarea 3. Primera y Segunda Revolución IndustrialDocument20 pagesTarea 3. Primera y Segunda Revolución IndustrialjosePas encore d'évaluation
- Contabilidad de CostosDocument81 pagesContabilidad de CostosYasbleiidiis Muñoz GullosoPas encore d'évaluation
- Desintoxicar Del Cuerpo Completo - Rife Frecuencia, 20 HZ, Limpiar Cuerpo Entero - Musica Binaurales - YouTubeDocument5 pagesDesintoxicar Del Cuerpo Completo - Rife Frecuencia, 20 HZ, Limpiar Cuerpo Entero - Musica Binaurales - YouTubejorge0% (1)
- Formatos de Mantenimiento Dante InteractivoDocument21 pagesFormatos de Mantenimiento Dante InteractivoEzequiel Valencia100% (1)
- Técnicas de PlaneaciónDocument14 pagesTécnicas de PlaneaciónDalia Montiel95% (41)
- Matriz DOFADocument2 pagesMatriz DOFASANDRA MILENA BERMUDEZ BALCEROPas encore d'évaluation
- Lista de Verificacion Auditoria Interna: Gestion de Mejora ContinuaDocument9 pagesLista de Verificacion Auditoria Interna: Gestion de Mejora ContinuaYusti OrtizPas encore d'évaluation
- Acondicionamiento HospitalDocument22 pagesAcondicionamiento HospitalErick MirandaPas encore d'évaluation
- A First Course in Systems BiologyDocument2 pagesA First Course in Systems BiologyIam André Cucho JordánPas encore d'évaluation
- Color AntesDocument13 pagesColor AntesRuby TuesdayPas encore d'évaluation
- THOMAS TUCHEL-ayuerveda and RoutinesDocument5 pagesTHOMAS TUCHEL-ayuerveda and RoutinesChris Lagiard-jonesPas encore d'évaluation
- Tema 1 - Ej - Transistor - BJT PDFDocument5 pagesTema 1 - Ej - Transistor - BJT PDFRaul Rufo RodriguezPas encore d'évaluation
- Parte 1.-Diagnostico Metodologia y ArquitecturaDocument33 pagesParte 1.-Diagnostico Metodologia y ArquitecturaMaestra Prueba KPas encore d'évaluation
- VIDAS DE UN HEROEDocument156 pagesVIDAS DE UN HEROECentro de Bienestar del Anciano San Juan de DiosPas encore d'évaluation
- Salchichón: embutido de cerdo con especiasDocument2 pagesSalchichón: embutido de cerdo con especiasanzaeduardo1Pas encore d'évaluation
- Diagnóstico ambiental comunitario: Herramientas para su ejecuciónDocument3 pagesDiagnóstico ambiental comunitario: Herramientas para su ejecuciónRosario Orrego de BaldizonPas encore d'évaluation
- Recuperación DE CALDERERIA IVDocument2 pagesRecuperación DE CALDERERIA IVBrahyan Contreras MesiasPas encore d'évaluation
- Mapa Turismo ChiapasDocument1 pageMapa Turismo Chiapasgigi26mxPas encore d'évaluation
- Trabajo Final Sssro YoysiDocument19 pagesTrabajo Final Sssro YoysiMile JavierPas encore d'évaluation
- UNIVERSIDAD ContinentalDocument5 pagesUNIVERSIDAD ContinentalZzcarloszZ100% (1)
- Programa Intermedio Anual CB 2017Document124 pagesPrograma Intermedio Anual CB 2017Diego Bustos PPas encore d'évaluation
- Matrícula TECSUP 2022-2Document13 pagesMatrícula TECSUP 2022-2santiagoPas encore d'évaluation
- Detectar NEE aulaDocument19 pagesDetectar NEE aulaDiana AguilarPas encore d'évaluation
- Las 7 Teorías Del Origen de La Vida Más ImportantesDocument12 pagesLas 7 Teorías Del Origen de La Vida Más ImportantesKeevooHiidaalgooPas encore d'évaluation