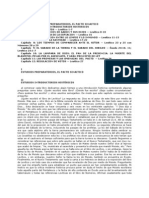Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Vida y Misterio de Jesus de Nazaret 3
Transféré par
ratigan0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
19 vues525 pagesbiblico
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
TXT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentbiblico
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme TXT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
19 vues525 pagesVida y Misterio de Jesus de Nazaret 3
Transféré par
ratiganbiblico
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme TXT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 525
<comienzo>
Este tercero y �ltimo volumen de la
trilog�a sobre Jes�s de Nazaret
aborda el estudio de lo que el autor
denomina la cruz y la gloria, es
decir, la Pasi�n, muerte y
Resurrecci�n del Se�or.
�En Jes�s son los hechos m�s
decisivos a�n que sus palabras. Y,
sobre todo, el hecho central de su
muerte y su resurrecci�n�. Con
estas palabras iniciales introduce
Mart�n Descalzo al lector en lo que
va a ser tema medular de este
�ltimo libro de la serie.
La metodolog�a adoptada en �l
sigue siendo similar a la de los dos
vol�menes anteriores: una
narraci�n apoyada en frecuentes
testimonios de los escritores y
tratadistas m�s variados. El
contenido, sin embargo, adquiere
con frecuencia una densidad y
doctrinal y una finura teol�gica y
asc�tica en la que no sobresalen los
tomos precedentes. Tal vez el tema
mismo de este volumen haya
empujado al autor a entregar la
decisiva �clave de toda la vida de
Cristo�, que, es �dice� acercar al
lector a una identificaci�n radical
con �l y muy especialmente con Su
cruz, que es, al mismo tiempo, su
segura glorificaci�n.
En ese noble empe�o, recrea por
medio de una prosa fluida y
brillante, llena de colorido, de
viveza, de imaginaci�n, y tambi�n
de dramatismo, los acontecimientos
�ltimos de la vida del Se�or.
Jos� Luis Mart�n Descalzo
Vida y misterio
de Jes�s de
Nazaret, III. La
cruz y la gloria
ePub r1.1
Titivillus 24.07.2017
T�tulo original: Vida y misterio de Jes�s
de Nazaret, III. La cruz y la gloria
Jos� Luis Mart�n Descalzo, 1 987
Editor digital: Titivillus
ePub base r1 .2
Este libro se ha maquetado siguiendo los
est�ndares de calidad de epublibre.org. Sus
editores no obtienen ning�n tipo de
beneficio econ�mico por ello ni tampoco
la mencionada p�gina. Si ha llegado a tu
poder desde otra web debes saber que
seguramente sus propietarios s� obtengan
ingresos publicitarios mediante textos
como �ste
INTRODUCCI�N
Jes�s no fue s�lo un buen maestro, ni fue
�nicamente un predicador de ideas
revolucionarias. Empeque�ecer�amos su
mensaje si lo reduj�ramos a sus
discursos, por importantes que fueran
�stos. Lo rebajar�amos si
contempl�ramos solamente sus milagros,
si s�lo hubiera tra�do luz para nuestras
inteligencias o si se hubiera limitado a
darnos un ejemplo de amor que
pudi�semos, de lejos, copiar. En Jes�s
son los hechos m�s decisivos a�n que
sus palabras. Y, sobre todo, el hecho
central de su muerte y su resurrecci�n.
Todo hombre revalida su vida con su
muerte. Al morir, certificamos lo que
somos, damos su verdadero sentido a
nuestras vidas. Y esto ocurre,
multiplicadamente, con la muerte de
Jes�s, sin la cual su existencia habr�a
sido una m�s entre las de los hombres.
Nos acercamos, por ello, a las
p�ginas m�s sagradas de esta vida y de
este misterio de Jes�s. P�ginas �nicas y
vertiginosas. Imposibles para el escritor.
As� lo constataba Gabriele D�Annunzio:
Todas las veces que me he
acercado a este tema (la pasi�n) he
temblado. Me parece que hasta hoy
nadie haya representado con la
potencia y la amplitud necesaria esta
�ntima tragedia, la m�s cerrada y
profunda que yo conozca.
Pero, si el escritor tiembla al
acercarse a ellas �no deber� hacerlo
tambi�n quien las lee y medita? No se
trata, es claro, de sentimentalismos. No
se trata de averiguar �cu�nto sufri� el
pobre Jes�s�. �ste no es un libro de
r�cords. Aqu� hay m�s que tal o cual
cantidad de dolor. Aqu� entra en juego el
destino de todo hombre. S�lo descalzos
podemos acercarnos a esta zarza
incombustible.
Porque la muerte de Jes�s no es una
an�cdota ocurrida en un rinc�n de las
p�ginas de la historia. Es, si se lee con
un �tomo de fe, algo que taladra el
mundo y el tiempo. Ocurri�, ocurre. A
fin de cuentas, sigue siendo exact�sima
la aguda intuici�n de Pascal:
Cristo estar� en agon�a hasta el
fin del mundo. No se debe dormir en
esta hora.
Esta hora en la que Cristo muere es
la nuestra. El viernes santo es hoy. Y hoy
ocurre algo decisivo para cada uno de
nosotros.
Decisivo por la persona que vive
esa muerte. Dostoyevski temblaba ante
el solo nombre de Jes�s:
Este hombre fue lo m�s excelso
de la tierra, la raz�n por la cual la
tierra existe. Todo nuestro planeta,
con todo lo que contiene, ser�a una
locura sin este hombre. No ha habido,
ni habr� jamas nada que le sea
comparable. Ah� �sta el gran milagro.
O como subraya Bonhoeffer:
Si la tierra ha sido digna de
albergar a un hombre como
Jesucristo, si un hombre como Jes�s
ha podido vivir aqu�, entonces
tambi�n para nosotros la vida vale la
pena de ser vivida. Si Jes�s no
hubiera vivido, entonces nuestra vida,
a pesar de todos los otros hombres
que conocemos, veneramos y
amamos, estar�a desprovista de
sentido.
Pero a�n es m�s decisiva esa muerte
por lo que en ella ocurre. Albert Camus,
desde su dram�tica falta de fe, lo intu�a
profundamente:
La noche del G�lgota tiene tanta
importancia en la historia de los
hombres porque en aquellas tinieblas,
abandonando ostensiblemente sus
privilegios tradicionales, la divinidad
ha vivido hasta el fondo, incluida la
desesperaci�n, la angustia de la
muerte.
Pero no es ni siquiera el drama
solitario de un hombre que es Dios. En
el Calvario se juega la historia de todos
los hombres. Dejemos hablar a L�on
Bloy:
Jes�s est� en el centro de todo,
asume todo, carga con todo, lo sufre
todo. Es imposible golpear hoy a un
ser cualquiera sin golpearle a �l,
imposible humillar a alguien sin
humillarle, maldecir o asesinar a uno
cualquiera sin maldecirle o matarle a
�l. Y el m�s vil de todos los
malandrines se ve obligado a tomar
en pr�stamo el rostro de Cristo para
recibir un bofet�n de no importa qu�
mano. De otro modo, la bofetada no
llegar�a nunca a alcanzarle y se
quedar�a suspendida, en el espacio de
los planetas, en los siglos de los
siglos, hasta que llegase a encontrar
ese rostro que perdona.
Tendr�amos, pues, que leer esta
historia sabiendo que es la nuestra.
Avanzar por sus vericuetos como por
nuestros dolores, alimentarnos de sus
esperanzas que son las �nicas nuestras
que no pueden marchitarse. Es el sentido
de toda vida y de toda muerte lo que en
estas p�ginas se cuenta.
Y quiero subrayar la uni�n de esa
vida y esa muerte, porque se muy bien
que, en realidad, en el subt�tulo que he
dado a este volumen (La cruz y la
gloria) hay una grave tautolog�a. La cruz
es la gloria. La gloria es la cruz. Jes�s
no sufri� el viernes y �despu�s� fue
glorificado el domingo, la gloria de
Jes�s estaba ya en las entretelas de su
cruz. Y, en definitiva �qu� otra cosa
quiere decir todo este volumen sino que
la verdadera gloria de todo hombre est�
en la asociaci�n a esa cruz? El viernes y
el domingo se juntan. Son un �nico d�a.
Hasta que el hombre no entiende esto,
tiene incompleta su alma.
Por eso tenemos que acercarnos a la
pasi�n de Jes�s sin empeque�ecerla con
sentimentalismos ni adaptaciones. No
nos ocurra a nosotros lo que Julien
Green echaba en cara a Renan que trato
de acercarnos la figura de Jes�s en lugar
de ayudarnos a nosotros a acercarnos a
�l.
Es �l quien cuenta. Somos nosotros
quienes tenemos no s�lo que entenderle,
sino, sobre todo, que seguirle.
Kierkegaard lo formul� perfectamente:
Se�or Jes�s, t� no viniste al
mundo para ser servido, ni tampoco
para ser admirado o simplemente
adorado. T� mismo eres el camino y
la vida. T� has deseado solamente
imitadores. Por eso, despi�rtanos del
empe�o de querer admirarte o
adorarte, en vez de imitarte y
parecemos a ti.
�sta es la �ltima clave de toda la
vida de Cristo. Por eso tengo que pedir
al lector que no entre en esta �ltima
jornada con curiosidad de la inteligencia
o con simple sentimiento del coraz�n. Se
enga�ar� a s� mismo si lo hace. Aqu� hay
que entrar arriesg�ndose, atrevi�ndose a
la gran apuesta.
A fin de cuentas s�lo se ha entendido
una vida de Jes�s cuando, al concluirla
puede decirse, con Cesbron:
La direcci�n que yo quiero dar a
mi vida esta resumida en aquellas
palabras de san Juan: �Hemos
encontrado al amor y hemos cre�do en
�l�. Encontrar al amor, �sta es la
gracia. Creer en �l, �sta es la fe. No
una fe tranquila y sin temblores y
sacudidas. Somos como los
disc�pulos que caminaban hacia
Ema�s, inciertos, turbados. Pero,
cuando desciende la tarde, un tercer
viajero se une a ellos para explicarlo
todo.
Ojal�, lector amigo, encuentres t� a
ese tercer viajero mientras cruzas estas
p�ginas.
T
1
LA CRUZ EN EL CENTRO
oda predicaci�n cristiana empieza
por la cruz. As� lo entendi� san
Pedro en aquella ma�ana de pentecost�s,
en la hora del fuego. Estaban a�n los
ap�stoles desconcertados ante los
muchos y vertiginosos acontecimientos
que en pocos d�as les hab�a tocado vivir,
cuando el fuego de Dios descendi�
sobre sus cabezas y sus almas y, de
repente, lo entendieron todo: la vida y la
muerte, la resurrecci�n y la esperanza.
Fue entonces cuando se dieron
verdaderamente cuenta de qui�n hab�a
estado entre ellos y por qu� hab�a
muerto y tambi�n por qu� la muerte era
incapaz de conservarlo entre sus garras.
El Esp�ritu santo se les subi� a la cabeza
como un vino de muchos grados. Y
entendieron que ten�an que comenzar a
gritar por todas partes el nombre de
Jes�s.
Pero �qu� dir�an de �l? �Por d�nde
empezar�an? Pedro lo entendi�
perfectamente. Y, subido en las
escalinatas del templo, en las que tantas
veces hab�a predicado su Maestro,
pronunci� el primer preg�n pascual de
la historia, el serm�n que, a lo largo de
dos mil a�os, ser�a el resumen de toda
predicaci�n cristiana:
Varones israelitas: El Dios de
Abrah�n, de Isaac, de Jacob, el Dios
de vuestros padres, ha glorificado a
su siervo, Jes�s, a quien vosotros
entregasteis y negasteis en presencia
de Pilato. Vosotros negasteis al Santo
y al Justo y pedisteis que se soltara a
un homicida. Disteis muerte al
Pr�ncipe de la vida, a quien Dios
resucit� de entre los muertos, de lo
cual nosotros somos testigos. Ahora
bien, hermanos: yo s� que lo que
hicisteis, lo hicisteis por ignorancia.
Pero Dios ha dado as� cumplimiento a
lo que hab�a anunciado por boca de
todos los profetas: la pasi�n de su
Ungido. Arrepent�os, pues, y
convert�os, para que sean borrados
vuestros pecados. Dios, resucitando a
su Siervo, os lo env�a a vosotros
primero, para que os bendiga al
convertirse cada uno de sus maldades
(Hech 3,12-26).
�ste es, a fin de cuentas, el
compendio de toda la fe cristiana. Pero
�c�mo anunciarlo hoy a un mundo al que
nada repugna tanto como la cruz? �C�mo
explicarlo a una civilizaci�n que
identifica la felicidad con el placer y la
grandeza con el poder y la violencia? Si
la cruz fue siempre un esc�ndalo �no lo
ser� hoy m�s que nunca?
Moltmann ha plantado en el centro
de la teolog�a contempor�nea �como
una bandera� la m�s definitiva de las
preguntas:
�Qu� significa el recuerdo del
Dios crucificado en una sociedad
oficialmente optimista que camina
sobre un mont�n de cad�veres?
Es cierto: nunca en su historia vivi�
el mundo m�s intensamente esta gran
paradoja: vivimos rodeados de muerte y
jugamos a ser felices. Hemos declarado
como dogma el progreso y estamos
convencidos de caminar hacia el mundo
mejor cuando todos nuestros senderos
est�n llenos de dolor y de muertos. �Y
qu� haremos los cristianos: atrevernos a
se�alar la cruz y el Crucificado como
centros de nuestra fe o embarcarnos
tambi�n en el dulce optimismo de una
religiosidad consoladora? Dejemos
hablar de nuevo a Moltmann:
La cruz ni se ama ni se puede
amar. Y, sin embargo, s�lo el
Crucificado es el que realiza aquella
libertad que cambia el mundo, porque
ya no teme a la muerte. El
Crucificado fue para su tiempo
esc�ndalo y necedad. Tambi�n hoy
resulta desfasado ponerlo en el centro
de la fe cristiana y de la teolog�a. Con
todo, �nicamente el recuerdo
anticipado de que �l es el que libera
al hombre del poder de los hechos
presentes y de las leyes y coacciones
de la historia, abri�ndolos para un
futuro que no vuelve a oscurecerse.
Hoy lo que interesa es que la Iglesia y
la teolog�a vuelvan a encontrarse con
el Cristo crucificado, para demostrar
al mundo su libertad, si es que
quieren ser lo que dicen de s�
mismas, es decir, la Iglesia de Cristo
y teolog�a cristiana.
�ste es, efectivamente, el �nico
problema: o la Iglesia y los cristianos
redescubren que son Iglesia de la cruz y
seguidores del Crucificado o dejan de
ser Iglesia de Cristo y cristianos. Todos
los dem�s son problemas menores y que
s�lo a esa luz encuentran respuesta.
Progresismos, integrismos, conservaci�n
o apertura, son juegos si salen de ese
quicio. La pregunta decisiva que cada
uno ha de responder es �sta: �Qu�
significan para m� y para el mundo la
cruz y el Crucificado?
Porque la gran tentaci�n de los
cristianos de hoy es �sta: Como el
mundo moderno no digiere la cruz,
hag�mosle un Cristo ad usum
delphinis[*]; suavic�moslo;
ofrezc�mosle un Jes�s que pueda
entender, tal vez acepte un Cristo
despojado de sangre y de todo elemento
sobrenatural; d�mosle un Maestro que le
sea ��til� para mejorar la superficie de
este mundo, aunque con ello tengamos
que arrancarle todo lo que le
caracteriza; sirvamos una fe digerible;
hagamos como el profesor que ofrece
como soluci�n a los problemas no la que
cree justa sino la que sus alumnos
desean y esperan; adapt�monos a la
�mentalidad� de los hombres de hoy,
aunque, al hacerlo, dejemos de darles el
ox�geno que precisamente ellos
necesitan.
Todos los humanismos han chocado
con la cruz. Para los romanos una
�religi�n de la cruz� era algo
antiest�tico, indigno, perverso. Cicer�n
dec�a:
Todo lo que tenga que ver con la
cruz debe mantenerse lejos de los
ciudadanos romanos, no s�lo de sus
cuerpos, sino hasta de sus
pensamientos, ojos y o�dos.
S�, iba contra las buenas costumbres
el hablar ante personas decentes de
aquella muerte repugnante que era
propia exclusivamente de esclavos. La
idea de venerar a un Dios crucificado
era algo incomprensible para el hombre
pagano. Y tal vez por ello la m�s antigua
imagen del Crucificado es aquella
caricaturesca con la que los ni�os de
Roma se re�an de un compa�ero
cristiano pintando en las paredes del
Palatino a un crucificado con cabeza de
burro bajo una inscripci�n que dec�a:
�Alex�meno adora a su Dios�.
La cruz no figuraba entonces en los
tronos ni en las coronas. No era signo de
triunfo en las batallas o en las iglesias.
Era simple escarnio, verg�enza humana,
irrisi�n.
Cristo ser�a el primero en
experimentar esta dificultad cuando se
atrevi� a anunciar a sus ap�stoles su
muerte dolorosa. Pedro, entonces, lo
toma aparte y lo reprende como
audazmente dice Marcos (8,31-32). Era,
realmente, demasiado pedir entonces a
los ap�stoles que entendieran el misterio
y esc�ndalo de la cruz. Pero su reacci�n
�como dice Grasso� es sintom�tica:
es la reacci�n de quien no puede
aceptar el sufrimiento que para todos
los hombres es un mal que hay que
eliminar, mientras Jes�s lo presenta
como una realidad que es preciso
abrazar voluntariamente.
Despu�s de Jes�s conocer� san
Pablo la misma dificultad, cuando, al
hablar en Atenas, no se atreve a nombrar
la cruz. Sabe qu� escandalosa resultar�
para sus oyentes, �l, que dir� m�s tarde
en la Carta a los corintios: Predicamos
a un Cristo crucificado, esc�ndalo
para los jud�os y locura para los
paganos (1,23).
M�s tarde, con el paso de los siglos,
hemos ido evitando el esc�ndalo de la
cruz con la m�s h�bil de las t�cnicas:
acostumbr�ndonos a ella o
convirti�ndola en signo de triunfo o de
sentimentalismo. La hemos colocado en
lo alto de los tronos y de las coronas, en
las torres de los templos, en el pecho de
las se�oras. La hemos ba�ado en oro o
cubierto de rosas. Cuando Goethe
cumpli� los sesenta a�os, sus alumnos le
regalaron una medalla en la que hab�a
grabada una cruz, ante lo que el escritor
reaccion� malhumorado, porque la cruz,
en su desnudez y dureza, contradec�a lo
�humano y razonable� de lo que no se
puede prescindir:
Una ligera crucecita de honor es
siempre algo alegre en la vida, pero
ninguna persona razonable deber�a
procurar desenterrar y plantar el
enojoso madero, lo m�s repulsivo
bajo el sol.
Claro, que siempre exist�a una
soluci�n. La que el poeta resumir�a en
sus famosos versos:
La cruz sumamente de rosas
rodeada est�.
�Qui�n le ha puesto rosas a la
cruz?
La corona se agranda, para, por
todas partes,
la ruda cruz con blandura
acompa�ar.
�sa es la gran pregunta que brota de
todos los humanismos: �qui�n le ha
puesto rosas a la cruz? �Qui�n se ha
inventado esta cruz �descrucificada�
que a diario nos muestran?
Nietzsche, que en definitiva era m�s
cruel y sincero, se atrev�a a mirarla cara
a cara, aunque, al hacerlo, viera en el
cristianismo la religi�n de la
decadencia, el odio religioso a todo lo
que enorgullece al hombre: la libertad,
la alegr�a de los sentidos, el desprecio
hacia los d�biles y peque�os:
Los hombres modernos, con su
embotamiento frente a toda
nomenclatura cristiana, no sienten ya
lo pavorosamente superlativo que
para un gusto antiguo se encerraba en
la paradoja de la f�rmula que habla
de Dios en la cruz. Jam�s y en
ninguna parte ha habido un tal arrojo
en trastocar algo tan terrible,
interrogante y problem�tico, como
esa f�rmula que promet�a un trastorno
radical de todos los valores antiguos.
�Y hoy, en el nuevo humanismo de un
mundo secularizado? Oigamos a
Domenico Grasso:
Un mundo secularizado parece
estar en los ant�podas de la cruz. �sta
nos habla de Dios y de sufrimiento.
El mundo secularizado rechaza a
Dios como in�til, m�s a�n, como
nocivo y alienante para la
construcci�n de la ciudad terrena, que
constituye su ideal. Y, adem�s, el
sufrimiento es precisamente lo que
esa secularizaci�n quiere eliminar.
Pero el mayor de los desconciertos
no es que los humanismos rechacen la
cruz, sino que los cristianos nos
hayamos acostumbrado a vivir con ella
sin que sea ya un esc�ndalo y una espina
para nosotros. Muchas cristolog�as
marginan hoy el tema de la cruz y
parecen reducir el mensaje de Jes�s a
una revoluci�n pol�tica. Muchos
cristianos conservadores quitan a la cruz
todo lo que tiene de revulsivo para el
mundo en que vivimos y la reducen a
sentimentalismo. Y as� hemos llegado a
un tiempo en el que �la cruz ya no
escandaliza! �No escandaliza porque ya
nada significa!
Y, sin embargo �Moltmann tiene
raz�n�. Hasta los disc�pulos de Jes�s
huyeron todos de la cruz de su Maestro.
Los cristianos que no tienen la
sensaci�n de tener que huir de este
Crucificado es que no han comprendido
todav�a con suficiente radicalidad.
Es cierto no se puede hablar de la
cruz sino temblando. No podemos
acercarnos a ella sin descalzar el alma,
es tierra de fuego. Es una provocaci�n
que nos aleja de todas las utop�as de
este mundo y separa la fe aut�ntica de
toda superstici�n. No facilita recetas de
triunfo. Nos lleva a una liberaci�n que
no se hace sin antes despojarse de todas
las falsas libertades. No invita a sentir,
sino a cambiar. Es tierra peligrosa. Es la
gran revoluci�n, la gran contradicci�n.
Despojada de esta contradicci�n, la cruz
se convierte en un �dolo que invita a la
autocomplacencia y no a la conversi�n
como debe hacer toda cruz aut�ntica.
Asumirla supone oponerse a todos los
fetiches, a todos los tab�es de nuestra
sociedad. Supone apostar y
solidarizarse con todas las victimas de
nuestro tiempo como aquel Crucificado
que se hizo su hermano y su libertador.
Una vida iluminada por la muerte
Comencemos, pues, por el principio
dando a la cruz su lugar central en la
vida de Jes�s. Cuando K�hler escribi�
la famosa frase Los evangelios no son
m�s que un relato de pasi�n con una
introducci�n prolija, no estaba haciendo
una afirmaci�n brillante, ni una paradoja
para llamar la atenci�n. Es cierto, para
los evangelistas el binomio muerteresurrecci�n no es simplemente el
desenlace de una historia, sino su centro.
De hecho los evangelios crecieron
hacia atr�s como afirma Paul Winter.
El evangelio creci� hacia atr�s, el
final estuvo all� antes de que se
hubiera pensado en el principio. Se
recordaban antes las cosas �ltimas.
La primera predicaci�n, las
tradiciones m�s antiguas, se centraban
en el tema de los sufrimientos y la
gloria del Mes�as. Fue luego, al
crecer el evangelio, cuando se
prolong�, como si dij�semos, la
historia de la pasi�n de Jes�s, con
recuerdos de hechos de su vida. El
punto en que el evangelio comienza
se alcanz� retrospectivamente,
partiendo del periodo de su muerte
hasta su bautismo, luego, hasta su
nacimiento, y, por �ltimo (para
empezar ya por el principio mismo)
hasta el Verbo que estaba con Dios.
Porque la cruz es el centro incluso
de la prehistoria de Jes�s. Su sombra se
proyecta no s�lo sobre toda su vida,
sino incluso antes de que �l naciese.
As� no es ret�rica la afirmaci�n de
uno de los mejores te�logos protestantes
de nuestro tiempo, P. T. Forsyth.
El sacrificio de Cristo comenz�
antes de que �l viniera al mundo y su
cruz era la cruz del cordero
degollado desde la fundaci�n del
mundo. All� arriba existe un Calvario
de donde ha partido todo. Por muy
grande que sea la obediencia de
Cristo no tendr�a dimensi�n divina si
ya de antemano no se alzase por
encima de la tierra. Su obediencia de
hombre no era sino un aspecto de esa
obediencia suprema que le movi� a
hacerse hombre.
�sa es la raz�n por la que, a todo lo
largo de las p�ginas del antiguo
testamento, se va dibujando, junto a la
imagen del Mes�as triunfante, la otra
imagen del Siervo sufriente. Porque,
efectivamente, como dice Von Balthasar,
toda la existencia de Israel converge en
el triduo sacro.
Y es que ser�a err�neo olvidar que
los jud�os, junto al Mes�as belicoso y
triunfador, recordaban aquel doloroso
dibujo que les ofrec�a el salmo 21.
Porque yo soy un gusano, no un
hombre,
verg�enza de la gente, desprecio
del pueblo,
al verme se burlan de m�,
hacen visajes, menean la cabeza.
�Acudi� al Se�or, que �l lo ponga
a salvo,
que lo libre, si tanto lo quiere�.
Me acorrala una tropa de
novillos,
me cercan toros de Bas�n,
abren contra m� las fauces
leones que descuartizan y rugen.
Estoy como agua derramada,
tengo los huesos descoyuntados,
mi coraz�n, como cera,
se derrite en mis entra�as,
mi garganta esta seca como una
teja,
la lengua se me pega al paladar,
me aprietas contra el polvo de la
muerte.
Me acorrala una jaur�a de
mastines,
me cerca una banda de
malhechores,
me taladran mis manos y mis pies
y puedo contar todos mis huesos.
Ellos me miran triunfantes,
se reparten mi ropa, se sortean mi
t�nica.
Y tem�an tambi�n la otra dram�tica
descripci�n de Isa�as, que con justicia
ha sido llamado �el evangelista del
antiguo testamento�:
Mirad, mi siervo prosperar�,
ser� elevado, ensalzado y puesto
muy alto.
Muchos se avergonzar�n de �l
porque, desfigurado, no parec�a
hombre
ni ten�a aspecto humano.
Le vimos sin aspecto atrayente,
despreciado y evitado por los
hombres
como un var�n de dolores
acostumbrado a sufrimientos
ante el cual se ocultan los rostros.
�l soport� nuestros sufrimientos
y aguant� nuestros dolores;
nosotros le estimamos leproso,
herido de Dios y humillado,
pero �l fue traspasado por
nuestras rebeliones,
triturado por nuestros cr�menes�
Maltratado, se humillaba y no
abr�a la boca
como cordero llevado al
matadero�
Le arrancaron de la tierra de los
vivos,
por los pecados de mi pueblo le
hirieron (Is 52,13-53,8).
La cruz en el nuevo testamento
Los ap�stoles, que no entendieron esta
omnipresencia de la cruz mientras Jes�s
vivi�, la descubrieron tras su
resurrecci�n. Y la convirtieron en el eje
central de su predicaci�n. Al hacerlo
pod�an remitirse a unas palabras de
Jes�s:
Est� escrito que el Cristo hab�a
de padecer y resucitar al tercer d�a de
entre los muertos, y que hab�a de
predicarse en su nombre la
conversi�n de los pecados a todas las
naciones, empezando por Jerusal�n.
Vosotros sois testigos de estas cosas
(Lc 24,46-48).
Y en testigos de esa pasi�n
preanunciada se convirtieron. Pablo
subrayar� que Cristo muri� por
nuestros pecados seg�n las Escrituras,
fue sepultado y resucit� al tercer d�a
seg�n las Escrituras (1 Cor 15,3) y
Pedro en todos sus primeros discursos
aludir� a esa muerte y resurrecci�n
anunciadas (Hech 2,25; 2,34; 3,18). Y ya
no hablar�n de esta muerte como de un
hecho m�s, como de un dato hist�rico
entre otros, sino como el eje central que
todo lo aclara y resume.
�Por qu� hac�an esto los ap�stoles?
�Hablaban tanto de la muerte para
explicarse aquello que no entend�an y
les asustaba? �Trataban de aclarar lo
que encontraban oscuro? O, por el
contrario, �es que eran conscientes de
que la cruz fue realmente algo decisivo
en la vida de Cristo? �Reflejaban el
hecho de que Jes�s vivi� con el
horizonte de la muerte siempre presente,
como una sombra que le persiguiera?
�Hay en el fondo algo m�s que
ingenuidad en todos esos pintores que
dibujan a Jes�s ni�o jugando ya con
cruces, con espinas?
Podr�amos responder a estas
preguntas con una experiencia muy
sencilla: tomar unos evangelios y
subrayar en ellos todo lo que huele a
cruz, todo lo que anuncie o presienta la
pasi�n. �Nos encontrar�amos con todo el
evangelio subrayado!
De los evangelios sin�pticos dicen
los especialistas que cuentan la vida de
Cristo como una simple prehistoria de
su pasi�n. Y Tillich subraya con acierto
que la cruz no es para ellos un hecho
aislado, sino �el� suceso hacia el que
camina la historia de su vida y por el
cual reciben sentido todos los dem�s
sucesos.
La vida de Jes�s transcurre,
efectivamente, bajo el imperativo del
padecer mucho (Mc 8,31; Lc 17,25;
22,37; 24,7; 24,26; 24,44). A ello le
lleva su actitud de servicio, cuando �l
tendr�a derecho a vivir como un Se�or.
Su servicio llega hasta poner su vida
como rescate de la multitud (Mc 10,45).
Frente a esta muerte dolorosa se levanta
la tentaci�n, que no dur� un solo
momento, sino toda una vida (Lc 4,13;
Heb 2,18; 4,15).
Hay, ciertamente, en Jes�s un
imperativo que �tira� de �l y que �l
asume con la m�s soberana libertad.
Casi se dir�a que Jes�s, que sabe que
sus adversarios buscan perderle
(Mc 3,6), les provocar� salt�ndose el
s�bado, poni�ndose por encima de la ley
(Mt 5,21). Hasta en los momentos m�s
luminosos, como la transfiguraci�n,
aparece esa sombra de la cruz que le
espera y de la que se habl� en el tomo
anterior de esta obra.
Es cierto: el evangelio entero est�
escrito desde el paradigma de la cruz
que viene. Reci�n nacido, Sime�n
anuncia a su Madre que la vida de este
ni�o ser� dram�tica y que una espada
traspasar� su alma (Lc 2,36). Y, reci�n
nacido, tiene que huir porque ya los
cuchillos de Herodes le amenazan
(Mt 2,13). En sus par�bolas, incluso en
las m�s sencillas, aparece la alusi�n a la
tragedia: Ya vendr� tiempo en que les
quiten al esposo (Mt 9,15). E, incluso,
cuando le piden un signo de poder, no
dar� otro que el de Jon�s, signo de
muerte y resurrecci�n (Mt 12,40; 16,4).
Hasta el ferviente homenaje de la
Magdalena es visto como un perfume
anticipado para la sepultura (Mc 14,8).
La hora
Esta �llamada de la cruz� se hace a�n
m�s visible en el evangelio de Juan,
construido todo �l bajo el signo de una
hora que viene, de una hora hacia la que
todo se encamina.
Tambi�n en �l ondea ese constante es
preciso (3,14; 20,9; 12,34) con el que se
le se�ala a Cristo la obligaci�n de
morir, obligaci�n que, por lo dem�s, se
asume con plena libertad (10,18; 14,31;
18,11). Muerte y resurrecci�n son en
Juan el tr�nsito deseado al Padre. Y la
pasi�n ser� la consagraci�n de Jes�s por
los hombres que el Padre le ha dado
(18,4-8; 17,19) y la prueba decisiva de
su amor por los amigos (15,10). Esta
muerte le devuelve al Padre (14,28) y
es, por ello, un marchar gozoso. Pero
tambi�n doloroso y terrible. Por eso
Jes�s llora y se conturba (11,33) y
quisiera esquivar esa hora. Pero, no
obstante, se mantiene firme (12,27-28).
Sabe que para eso se hizo carne, sabe
que ser� pulverizado (6,54-56), que
desaparecer�, como el grano, en la tierra
(12,24), que ser� alzado como la
serpiente en la que se recoge y muere
todo veneno (3,14).
Por eso en Juan ya el Bautista
presentar� a Jes�s desde el primer
momento como el cordero listo para el
sacrificio (1,29). Y el propio Jes�s
retar� a los funcionarios del templo
asegur�ndoles que, si destruyen el
templo de su cuerpo, �l lo reconstruir�
en tres d�as (2,19). Y anunciar� a
Nicodemo la necesidad de que el Hijo
sea levantado en la cruz (3,14). En Can�
sabe que a�n no ha llegado su hora (2,4)
y, en sus �ltimos meses, vivir� la
angustia de la hora que llega, que no
llega a�n, que est� llegando (7,6; 7,23;
8,20).
No es, por todo ello, dif�cil concluir
con Von Balthasar que el nuevo
testamento en su conjunto es un ir y
venir hacia la cruz y la resurrecci�n.
�Encarnacionismo o Redencionismo?
�Por qu� acumulo todas estas citas en
esta antesala de la pasi�n de Cristo?
Porque me parece que �ste es un
problema vital para entender la vida de
Jes�s y porque �sta es una cuesti�n que
hoy est� en candelero y, con frecuencia,
no bien planteada �el verdadero centro
de la vida de Jes�s fue su encarnaci�n o
su redenci�n? �Vino Jes�s �para� morir
o el morir fue s�lo un a�adido, del que
podr�a hasta haberse prescindido?
Los cristianos de hoy estamos en
plena euforia del redescubrimiento del
dogma de la encarnaci�n. �Bendito
descubrimiento! �Por �l sabemos hasta
qu� punto el simple hecho de que Dios
se hiciera hombre transforma y trastorna
toda la vida sobre la tierra! Pero cuando
ese gran hallazgo se desmesura entramos
en un �encarnacionismo� que excluye la
cruz o, al menos, la minusvalora.
El �encarnacionismo� es,
efectivamente un mito para muchos
cristianos de hoy. �se ser�a, dicen, el
verdadero centro del cristianismo. Y,
como conclusi�n, piensan que el
cristiano debe atender exclusivamente a
su arraigo en el mundo y no pensar en lo
que la redenci�n descubre y tiene de
muerte de este mundo. Piensan algunos
que ha habido en la Iglesia una
�inflaci�n de cruz�. Temen otros que la
cruz conduzca �nicamente a la
resignaci�n pasiva. Y, en lugar de
subrayar lo que la cruz tiene de
revolucionario y de equilibrar esa cruz
con la resurrecci�n para que no se quede
en dolorismo, lo que hacen es centrarlo
todo en una encarnaci�n sin cruz.
El propio Gonz�lez Faus ha
denunciado ese riesgo.
A base de decir que la cruz no
significa resignaci�n, se podr�a
convertir su necesidad hist�rica en
una necesidad meramente accidental
o circunstancial: la cruz habr�a sido
necesaria porque Jes�s tuvo la mala
suerte de vivir entre unos hombres
muy malvados, pero si hubiera tenido
la grand�sima suerte de vivir entre
nosotros, que somos tan buenos y
vamos a arreglar tan bien el mundo,
entonces la cruz no habr�a sido
necesaria.
Una tentaci�n as� es hermana gemela
de la que Satan�s propuso a Cristo en el
desierto: un cristianismo triunfante. Pero
Cristo prefino un cristianismo
crucificado.
El padre De Lubac ha
desenmascarado violentamente este
�encarnacionismo� superficial.
Cristo no vino para realizar la
obra de la encarnaci�n. La Palabra se
hizo carne para llevar a cabo la obra
de la redenci�n. El misterio de Cristo
es tambi�n nuestro misterio. Lo que
ocurri� en la Cabeza debe tambi�n
suceder en los miembros:
encarnaci�n, muerte y resurrecci�n;
es decir: arraigo, desarraigo y
transformaci�n. Una vida no es
aut�nticamente cristiana si no
contiene ese triple riesgo.
Estas palabras son un eco de las que
Bonhoeffer escribiera en su �tica.
En Jesucristo nosotros creemos en
Dios hecho hombre, crucificado y
resucitado. En la encarnaci�n
reconocemos el amor de Dios por su
creatura. En la crucifixi�n, el juicio
de Dios sobre toda carne. En la
resurrecci�n, la voluntad de Dios de
suscitar un mundo nuevo. Nada ser�a
m�s absurdo que romper el lazo que
une entre s� estas tres realidades,
porque en cada una de ellas est�
contenido el todo. Encarnaci�n, cruz
y resurrecci�n deben hacerse
manifiestas en su unidad y en su
diferencia. Una vida cristiana que no
se edifique simult�neamente sobre
estas tres realidades no ser�a
conforme al objeto m�s esencial y a
las estructuras m�s fundamentales de
la fe.
No debemos, pues, separar lo que
Cristo uni�. Jes�s no tuvo otra vida que
la que iba encaminada hacia la muerte
en la cruz. Despojar el evangelio de la
cruz es desmedularlo enteramente.
A la luz de la tradici�n cristiana
As� lo ha visto toda la tradici�n de la
Iglesia. Acierta Von Balthasar cuando
asegura que no hay principio teol�gico
en el que coincidan tan plenamente
oriente y occidente como este de que la
encarnaci�n se produjo en orden a la
redenci�n de la humanidad en la cruz.
Perm�taseme hilvanar unas pocas
citas que enmarquen este caminar de la
fe de la Iglesia.
Cristo enviado para morir,
consider� necesario nacer para poder
morir (Tertuliano).
El Logos no pod�a, de suyo,
morir. Por eso tom� un cuerpo que
pudiera morir para ofrecerlo por
todos. El Logos impasible port� un
cuerpo para tomar sobre s� lo nuestro
y ofrendarlo en sacrificio para que
todo el hombre alcance la salvaci�n
(san Atanasio).
Si interrogamos al misterio nos
dir� que su muerte no fue una secuela
de su nacimiento, sino que naci� para
poder morir (san Gregorio de Nisa).
Cristo hubo de asumir el mismo
material del que nosotros constamos.
Si no no habr�a podido recabar de
nosotros cosas que �l no hubiera
hecho. Para ser como nosotros carg�
con lo penoso: quiso pasar hambre,
pasar sed, dormir, no resistir al
sufrimiento, obedecer a la muerte,
resucitar visiblemente. En todo ello
ofreci� su propia humanidad como
sacrificio primicial (Hip�lito).
La encarnaci�n consiste en la
asimilaci�n de lo maldito de la
humanidad. S�lo asumiendo las
partes del hombre afectadas por la
muerte �cuerpo, alma, esp�ritu�
pudo actuar como fermento en la
masa para santificar a todos (san
Gregorio Nacianceno).
Baj� a nosotros, no s�lo para
tomar nuestra substancia, sino
tambi�n nuestra naturaleza pecadora.
Y no hubo otra causa para que el Hijo
naciera que la de poder ser clavado
en la cruz (san Le�n Magno).
La sucesi�n de encarnaci�n,
muerte y resurrecci�n significa para
el creyente una cada vez m�s honda
fundamentaci�n del mundo, el
misterio de la encarnaci�n de la
Palabra encierra el resumen
interpretativo de todos los enigmas y
modelos de la Escritura, as� como el
sentido de todas las criaturas
sensibles y espirituales. Pero quien
conoce el misterio de la cruz y el
sepulcro, conoce las verdaderas
razones de todas las cosas. Y,
finalmente, quien se adentra en la
fuerza oculta de la resurrecci�n
descubre el fin �ltimo por el cual
Dios lo cre� todo desde el principio
(M�ximo, el confesor).
Los hombres se distinguen de
Dios por tres cosas: por su
naturaleza, por su pecado, y por su
muerte. Pero el Redentor hizo que
desaparecieran los obst�culos que
impiden una relaci�n directa entre
Dios y los hombres. Para ello elimin�
uno a uno dichos obst�culos: el
primero, asumiendo la naturaleza
humana, el segundo, muriendo en
cruz, el tercero desterrando por
completo de la naturaleza humana la
tiran�a de la muerte al resucitar
(Nicol�s Cabasilas).
Dos herej�as empeque�ecedoras
Creo que debo detenerme aqu� para
responder a dos preguntas que, sin duda,
est� haciendo el lector: �por qu�
comienzo a hablar de la pasi�n de Cristo
haciendo estas aburridas reflexiones?
�Por qu� no empiezo a contar, sin m�s,
lo que ocurri�?
La respuesta es sencilla: porque s�
que al lector de hoy, cuando se adentra
en la pasi�n de Cristo, le asedian dos
viejas-nuevas herej�as. Una es esa
variante del arrianismo que vuelve a
estar de moda en todos aquellos que,
obsesionados por el humanismo m�s
exacerbado, creen que el hombre es lo
�nico que cuenta, el centro de todo. Y,
consiguientemente, creen que casi le
hemos hecho a Dios el favor de
�permitirle� ser hombre y creen tambi�n
que Cristo fue m�s Cristo en sus horas
de triunfo que en las de dolor. La otra
herej�a de moda es esa forma de nuevo
nestorianismo que reduce la pasi�n de
Jes�s a un ejercicio de �dolorismo�, a
una narraci�n en la que lo que cuenta es
�lo mucho� que sufri� Jes�s, como si se
tratara de un tit�n que ha batido el
r�cord de los sufrimientos. Dos
peligrosas herej�as. La primera no
entiende y oculta la pasi�n, la segunda la
rebaja y descentra.
Por eso es importante recordar,
desde las primeras p�ginas, que la
pasi�n de Jes�s es m�s que un drama
sangriento, m�s que una an�cdota
terrible. En la cruz, por de pronto, gira
la visi�n del hombre y se trastorna el
rostro que atribuimos a Dios.
Si preguntamos a los
contempor�neos de Jes�s qu� es para
ellos un hombre grande, la respuesta es
muy simple: un verdadero hombre es el
que vive una existencia de grandeza, el
que vive y muere noble y heroicamente,
el que desconoce la vulgaridad de la
vida, el que est� conducido por una
voluntad de poder, de gloria y
magnificencia. �stos y s�lo �stos son
hombres. Al lado est� una subexistencia
propia de esclavos, vulgar, mediocre,
ensuciada por el dolor, con una muerte
insignificante. Estos hombres no son
parte de la realidad, no pertenecen a la
humanidad propiamente dicha, son sus
detritus.
Pero al acercarnos a la vida y
muerte de Jes�s nos encontramos con
que �l asume esta segunda vida sin
grandeza y no parece tener inter�s
alguno en salirse de ella. Su pobreza es
la pobreza de los pobres, no la de un
S�crates filos�fico o la de un asceta
hier�tico. Sus amigos son gente sin
personalidad. Su vida carece de todo
brillo: ni sus compa�eros le entienden,
sus propios adversarios le valoran poco,
el fracaso se cierne constantemente
sobre su obra.
Pero es, sobre todo, su muerte la que
carece de la �grandeza� de los h�roes.
S�crates tiene una muerte brillante: es el
fil�sofo que se sacrifica por su idea.
Cesar consigui� una muerte heroica:
cay� bajo los pu�ales de sus amigos.
Qu� muertes m�s distintas de la de este
Jes�s cubierto de salivazos, burlado por
los soldados, condenado a muerte sin
que quede muy clara la causa, tra�do y
llevado a tribunales que le desprecian y
no saben muy bien c�mo quit�rselo de
en medio, crucificado finalmente entre
dos ladrones y con la soledad de los
amigos que le abandonan. No hay honor
en su muerte, que parece tener m�s de
vergonzosa que de soberana.
Por mucho que los cristianos
tratemos de embellecer su muerte nunca
lograremos arrancarla del pat�bulo
infame. Es cierto la pasi�n y muerte de
Jes�s �como dice Guardini� son,
desde un punto de vista humano
torturantes y dif�ciles de soportar.
Y nos obligan a preguntarnos si la
verdadera grandeza del hombre no
consistir� precisamente ni en la
grandeza, ni en el hero�smo, ni en el
brillo, ni en el esplendor, ni en el poder.
Ser hombre debe de ser otra cosa. Morir
lleno debe de ser otro modo de morir.
Los verdaderos valores del hombre
tienen que ser forzosamente otros. La
pasi�n de Jes�s tendr� que
descubr�rnoslo.
Pero si la cruz nos cambia el
concepto del hombre, mucho m�s nos
cambia el concepto de Dios.
El Dios de todas las religiones es el
Dios del poder, de la omnipotencia. El
Dios de S�crates es la sublimidad del
pensamiento supremo. El Dios de los
hind�es es el gran universo que teje
todas las existencias individuales. El
mismo Dios del antiguo testamento es el
Se�or de los ej�rcitos, el hacedor de
milagros.
Pero el Dios que vamos a encontrar
en la cruz es bien diferente. Como dice
Von Balthasar, al servir y lavar los pies
a su criatura, Dios se revela en lo m�s
propio de su divinidad y da a conocer
lo m�s hondo de su gloria. No es ya un
Dios de poder, es un Dios de amor, un
Dios de servicio. Es un Dios que baja y
desciende y as� muestra su verdadera
grandeza. Deja de ser primariamente
absoluto poder, para mostrarse como
absoluto amor. Su verdadera soberan�a
se muestra en el no aferrarse a lo
propio, sino en el dejarlo. Crece
entreg�ndose. Por eso el hombre puede
amarle, m�s que adorarle �nicamente.
Como escribe Alain:
Se dice que Dios es
omnipotencia. Pero a la omnipotencia
no se la ama. Y as� el poderoso es el
m�s pobre de todos. S�lo se ama la
debilidad.
Porque, como recuerda Bonhoeffer:
Cristo nos ayuda no con su
omnipotencia, sino con su debilidad y
sus sufrimientos.
�Qu� ingenuos somos al creer que
Dios creci� en su encarnaci�n! La
encarnaci�n �como dice san Cirilo�
no es un incremento, sino un
vaciamiento. Y es la cruz quien nos va a
mostrar verdaderamente ese rebajarse
de Dios, esa kenosis de la que tanto
hablan los padres griegos. Oigamos sus
palabras:
No hay por qu� tener miedo a
decir que la bondad de Cristo
aparece mayor, m�s divina y
realmente conforme a la imagen del
Padre cuando se humilla obediente
hasta la muerte y muerte de cruz, que
si se hubiera tenido por bien
indeclinable el ser igual a Dios y se
hubiera negado a hacerse siervo por
la salvaci�n del mundo (Or�genes).
Nada hay tan sublime como el que
Dios derramara su sangre por
nosotros (Juan Cris�stomo).
Prueba mucho m�s patente de su
poder que la magnitud de sus
milagros es el que la naturaleza
omnipotente fuera capaz de descender
hasta la bajura. La altura brilla en la
bajura, sin que por ello quede la
altura rebajada (Gregorio de Nisa).
No vino a m�s, sino que, siendo
Dios, tom� la condici�n de siervo, y,
al hacerlo, lejos de venir a m�s, se
puso por los suelos (Atanasio).
La cruz nos descubrir� as� al
verdadero Dios: al Dios humilde. Y
humilde en el sentido m�s radical de la
palabra: el grande que se inclina ante el
d�bil, el todopoderoso que valora lo
peque�o no porque reconozca que
�tambi�n lo peque�o tiene su valor�,
sino que lo valora �precisamente porque
es peque�o�.
Por todo esto digo que la cruz es
�revolucionaria�, porque est� llamada a
cambiar nuestros conceptos, nuestras
ideas sobre la realidad. A cambiar,
sobre todo, nuestra vida.
Porque �y �sta es la m�s profunda
intenci�n de este cap�tulo� desde la
cruz Jes�s no nos dice �mirad cu�nto
sufro, admiradme�, sino �mirad lo que
yo he hecho por vuestro amor, tomad
vuestra cruz, seguidme�. Jes�s no muri�
para despertar nuestras emociones, sino
para salvarnos, para invitarnos a una
nueva y distinta manera de vivir. Una
cruz que no conduce al seguimiento es
cualquier cosa menos la de Cristo.
Por eso acercarse a la cruz es
arriesgado y exigente. Invita a la
�segunda conversi�n�. Como le sucedi�
a san Agust�n, primero se convirti� al
Dios �nico y bueno. Y, despu�s, al Dios
crucificado. As� lo cuenta en el cap�tulo
siete de sus Confesiones. Porque
despu�s de descubrir a Dios a�n no era
cristiano. S�lo cuando Dios se hizo
concreto para �l en el Crucificado
descubri� que todo el fulgor del mundo
redimido brota de la sedienta ra�z del
Dios paciente.
Jes�s lo dijo bien tajantemente con
una de sus caracter�sticas m�s t�picas:
los l�deres (pol�ticos, humanos) que
buscan seguidores les muestran un
horizonte de �xitos y les ocultan, o
minimizan, las dificultades que
encontraran por el camino. Cristo, por el
contrario, apenas habla de su
resurrecci�n y, cuando lo hace, como en
la transfiguraci�n, lo hace casi a
escondidas, como vergonzosamente. En
cambio deja bien claro el dolor que
tendr�n que pasar sus seguidores para
llegar al triunfo.
Sus �rdenes a los suyos son tajantes
en este sentido: Si alguno quiere venir
en pos de m� que renuncie a s� mismo,
que tome su cruz y que me siga
(Mt 16,24). Y esto no se lo pide s�lo a
sus disc�pulos y elegidos. El evangelista
tiene buen cuidado de recordar que esta
frase fue pronunciada para la multitud
junto con los disc�pulos (Mc 8,34). Y
Mateo lo dir� m�s tajantemente: Quien
no toma su cruz y me sigue, no es digno
de m�.
Todos los cristianos aut�nticos lo
han entendido as�. Hay que seguir
desnudos al Cristo desnudo, clamaba
san Jer�nimo. Y, en nuestro siglo, ese
gran enamorado de la cruz que fue
Carlos de Foucauld no quer�a que en sus
comidas le sirviesen vino, no por hacer
una mortificaci�n, sino porque quer�a
ver siempre, gracias a la transparencia
del agua, los instrumentos de la pasi�n
que hab�a dibujado en el fondo de su
vaso.
Inventarse, pues, un cristianismo
descafeinado, �descrucificado�, es
ignorarlo todo sobre Cristo. Y no es esto
una invitaci�n a la tristeza. La verdadera
cruz le habla al creyente mucho m�s de
amor que de dolor, o, en todo caso, de
ese dolor que surge del verdadero amor.
El signo de la cruz no es un adorno, pero
tampoco un espantajo. Es una bendici�n.
San Agust�n lo dijo hermosamente: Los
hombres signados con la cruz
pertenecen ya a la gran casa.
E
2
LA CONSPIRACI�N
n el cap�tulo anterior hemos escrito
que la muerte de Jes�s no fue
simplemente el desenlace de una historia
y mucho menos un desenlace casual o
circunstancial como hubiera podido ser
un final por accidente. La muerte de
Jes�s fue una consecuencia, una
expresi�n y resumen de la conflictividad
de su vida. No muri� por un error o por
un malentendido (aunque hubiera
malentendidos en su condena) sino como
un verdadero fruto de su existencia.
Jes�s muri� como muri� porque hab�a
vivido como hab�a vivido.
Cuando P�guy hace reflexionar a la
Virgen sobre las ra�ces de la muerte de
su hijo, pone en los labios de Mar�a
estas palabras:
Ella ya se lo hab�a dicho a Jos�:
�Esto acabar� mal�.
�Hab�an sido tan felices treinta
a�os!
Pero eso no pod�a durar.
No pod�a acabar bien.
Por lo pronto, �l se hac�a
demasiados enemigos y eso
no es prudente.
Los enemigos que uno se hace
acaban por encontrarse siempre.
Y �l hab�a molestado a
demasiada gente.
A la gente no le gusta que la
molesten.
�Qu� l�stima! �Una vida que
hab�a comenzado tan bien!
Es cierto: la vida de Jes�s estuvo
dominada por el horizonte de la muerte
precisamente porque estuvo rodeada de
amenazas, porque en torno a �l fueron
creciendo sus enemigos y no dej� de
aumentar la hostilidad de �stos. Se
amonton� demasiada paja durante su
vida para que no llegara un d�a en que
saltara una chispa y toda ella ardiera.
Pero �cu�les fueron esos enemigos,
con qu� grupos choc� Jes�s hasta llegar
al desenlace de su muerte, de su
asesinato?
Esta pregunta ten�a respuestas
f�ciles hasta hace algunos a�os. En lo
teol�gico la daba el famoso poema de
Lista que declam�bamos de ni�os:
�Muere! �Gemid, humanos:
Todos en �l pusimos nuestras
manos!
En lo hist�rico la soluci�n no
parec�a m�s dif�cil. Dec�amos: los
jud�os mataron a Jes�s. Y aqu� conclu�a
el problema.
Hoy toda esta cuesti�n ha cambiado.
Los cristianos, por de pronto, hemos
descubierto lo injusto de esta
generalizaci�n, que, en definitiva, ha
estado en el origen de otro crimen
horrible: el antisemitismo. El Vaticano II
cerraba tajantemente esa larga injusticia:
Aunque las autoridades de los
jud�os con sus seguidores reclamaron
la muerte de Cristo, sin embargo, lo
que en su pasi�n se hizo no puede ser
imputado, ni indistintamente a todos
los jud�os que entonces viv�an, ni a
los jud�os de hoy.
La puntualizaci�n no puede ser m�s
justa. Ser�a tan absurdo acusar
directamente de esa muerte a los jud�os
de hoy y llamarles �pueblo deicida�
como responsabilizar a los alemanes de
nuestros d�as de los delitos de los nazis
o llamar �pueblo suicida� al espa�ol
por la historia de Numancia.
Y tampoco parece justo cargar esa
muerte sobre todos los jud�os
contempor�neos de Jes�s. Un alto
porcentaje de hebreos de la �poca
viv�an fuera de Israel y ni supieron de la
existencia o de la muerte de Jes�s. Por
otro lado, jud�os eran Mar�a y los
ap�stoles, y jud�os fueron todos los
primeros seguidores de Jes�s. No
parece l�gico englobarles en la
responsabilidad de aquella muerte.
Habr� que preguntarse, pues,
�nicamente cu�les fueron las personas o
los grupos sociales o religiosos de la
�poca con los que Jes�s choc� y que le
condujeron a la cruz.
Pero aqu� nos encontramos con un
nuevo problema: nadie quiere hoy
responsabilizarse de esa muerte y los
escritores de nuestro tiempo se pelotean
las culpas y se obstinan en pasar a
�otros� esa patata caliente.
El grupo de escritores jud�os que se
ha acercado a Jes�s con respeto y
admiraci�n (David Flusser, Geza
Vermes, Paul Winter, Etan Levine,
especialmente) han tejido toda una
mara�a de teor�as para cargar la �ltima
responsabilidad sobre los romanos o,
cuando m�s, sobre el peque�o grupo de
los dirigentes saduceos. En esta l�nea les
siguen hoy los m�s de los te�logos
norteamericanos y no pocos de los
seguidores de la teolog�a de la
liberaci�n. La obsesi�n por evitar un
injusto antisemitismo, conduce ahora a
inventarse un antirromanismo que parece
no molestar ya a nadie. Si para ello es
necesario torcer la historia y
reinterpretar los evangelios, esto parece
importar poco.
Y tal vez lo que m�s impresiona es
observar c�mo son las posturas
ideol�gicas de los diversos autores las
que incitan a cargar sobre �stos o
aqu�llos las m�ximas
responsabilidades: aquellos te�logos
m�s preocupados por lo
socioecon�mico y que quieren ver en la
muerte de Jes�s la consecuencia de un
choque de clases y el fruto de sus
ataques a los poderosos, cargan la
m�xima culpa sobre los saduceos; los
que sit�an la muerte de Jes�s en la clave
de un conflicto pol�tico, encuentran su
soluci�n responsabilizando
especialmente a los romanos; quienes
acent�an los valores religiosos y el
nuevo pensamiento defendido por Cristo
como or�genes del conflicto, ponen el
acento sobre los enfrentamientos de
Jes�s con los fariseos. Pero �cu�l fue la
verdad? �Cu�les fueron los juegos de
fuerza que condujeron a ese desenlace?
La respuesta depender�
fundamentalmente de la credibilidad que
demos a los evangelistas como
historiadores. �Contaron �stos realmente
las cosas como fueron, o �adaptaron�
los hechos para responder a las
circunstancias hist�ricas en las que
escrib�an o para satisfacer a sus
prejuicios antisemitas o a sus personales
enfoques antifariseos?
Paul Winter, jud�o, parte de la
negaci�n pr�cticamente total del valor
hist�rico de los evangelistas en este
campo. Para �l los autores del
evangelio, por un lado, al escribir
Marcos en Roma el texto que ser�a
fuente de todos los dem�s, trataban de
congraciarse con los romanos, de
mostrarles que Jes�s no fue enemigo de
las autoridades civiles de su tiempo y de
explicar que, consiguientemente, los
cristianos no eran enemigos de Roma.
Por ello habr�an suavizado todo lo
referente a los contactos de Jes�s con
los romanos y con Pilato y habr�an
cargado toda la �ltima responsabilidad
de su muerte sobre los jud�os. Por otro
lado, al escribir en plena pol�mica entre
los cristianos y los fariseos de la Iglesia
primitiva, habr�an colocado en boca de
Jes�s todos los argumentos que los
primeros cristianos dirig�an a los
fariseos, por lo que en los choques
Cristo-fariseos no deber�amos ver lo
que realmente ocurri� en tiempo de
Jes�s, sino la pol�mica de la Iglesia
primitiva, en la que se habr�a usado la
t�cnica de poner en boca de Jes�s frases
terribles contra los fariseos que nunca
habr�an sido dichas por Cristo pero que
se le atribu�an para darles mayor
autoridad.
En la realidad hist�rica, dir� Winter,
no hubo tanta distancia entre Jes�s y los
fariseos. Jes�s, dice, fue un fariseo m�s
que tuvo choques individuales con
algunos fariseos, pero no con el grupo
como tal. Esas pol�micas no tuvieron,
adem�s, influjo alguno en su muerte. Y
lo que indujo a las autoridades a actuar
contra �l no fue tanto el contenido de sus
doctrinas como los efectos que �stas
causaban en ciertos sectores del pueblo.
�Qu� hay que pensar de este
planteamiento? Por de pronto que es una
teor�a construida sobre ideas
preconcebidas a las que, luego, se
adaptan todos los argumentos aportados.
Que los evangelistas fueran influidos
por la situaci�n del tiempo en que
escribieron, es normal. Que hay en
Marcos una cierta suavizaci�n del
dibujo de Pilato, parece tambi�n claro.
Que hubiera en los evangelistas, sobre
todo en Juan, un influjo de las pol�micas
con los fariseos y que la comunidad
cristiana haya acentuado la oposici�n
existente entre Jes�s y los fariseos,
dando un car�cter m�s tajante y radical a
los dichos de Jes�s, entra tambi�n
dentro de lo l�gico. Pero pasar de ah� a
un invento por parte de los evangelistas
de todos sus choques con los grupos
fariseos y saduceos hay demasiada
distancia. Sobre todo si se tienen en
cuenta dos datos: que los problemas por
los que Jes�s choca con los fariseos
exist�an hist�ricamente de hecho en
tiempos de Cristo y antes de su muerte.
Y que esos choques no fueron algo
accidental y anecd�tico sino todo un
tejido de encuentros que llena todo el
evangelio. Por otro lado �ser�a
explicable la muerte de Jes�s si esos
enfrentamientos no hubieran existido?
Mejor ser�, por todo ello,
acercarnos humildemente a los hechos,
tal y como nos los describen de consuno
la historia y los evangelios, e intentar
seguir este largo conflicto que
desemboc� en una muerte tr�gica.
Entonces comenzaremos por
descubrir que los hechos fueron mucho
m�s complejos de lo que desear�an los
juicios preconcebidos. La conflictividad
en la vida de Jes�s fue una constante,
pero sus meandros fueron
entreteji�ndose con muchos altibajos y
con un cruzarse de fuerzas que
constituyen una aut�ntica madeja de
hostilidades. Al final descubriremos
que, efectivamente, �todos� pusieron en
�l sus manos; que todos le odiaron por
diversas razones, pero que esos odios
diversos se unieron para librarse de
aquel que les molestaba.
Como escribe Gonz�lez Faus:
Esta conflictividad sorprende por
su agudeza y por su totalidad, puesto
que, al final, todos pr�cticamente
parecen estar en contra de Jes�s
quien, como apunta uno de los
evangelistas con cierta iron�a, termina
por unir de esta manera a los
enemigos m�s irreconciliables: jud�os
y romanos, jefes y pueblo, Herodes y
Pilato. Unos por irritaci�n y otros por
desenga�o o por miedo, unos por
estar contra sus fines y otros por estar
contra sus medios, por la raz�n que
sea, todos se encuentran unidos en
una especie de �pacto de la
Moncloa� cuya monstruosidad mayor
radica en el hecho de que es
absolutamente necesario: siempre es
necesario matar al pobre y al d�bil y
�sa es la desautorizaci�n m�s radical
del sistema en que vivimos.
Jes�s fue, como todos los pobres e
inocentes de la historia, v�ctima de ese
conflicto de intereses, opiniones, odios
y miedos que acaban siempre por
aplastar a los m�s d�biles.
Pero �podremos distribuir
equitativamente las responsabilidades
de cada grupo? No ser� sencillo, porque
los propios evangelistas no lo hacen,
impresionados tal vez por esa mara�a
bajo la que sucumbi� Jes�s.
Si leemos con atenci�n a los
sin�pticos descubrimos que son nada
menos que 95 las ocasiones en las que
describen choques de Jes�s con sus
adversarios. Pero con frecuencia
mezclan y confunden a los grupos en que
estos enemigos se reun�an. As� nos
encontramos con que presentan como
opuestos a Jes�s:
41 veces a los �ancianos, pr�ncipes
de los sacerdotes y escribas�.
11 veces a los escribas solos.
12 a los escribas y fariseos.
14 a los fariseos solos.
3 a los �disc�pulos de Juan� y los
fariseos.
3 veces a los fariseos y los
herodianos.
1 vez a fariseos y saduceos.
3 veces a los saduceos solos y
1 vez a los fariseos junto a los
pr�ncipes de los sacerdotes.
Nunca aparecen, en cambio, durante
la vida de Jes�s conflictos con los
romanos, con los zelotes o con los
esenios. Esto en los tres sin�pticos. Juan
resuelve m�s f�cilmente el problema
refiri�ndose m�s gen�ricamente a �los
jud�os�.
�Cu�l fue la realidad de estos
choques de Jes�s? �En qu� se basaron
estos enfrentamientos? �Y c�mo se
produjeron de hecho?
Intentaremos responder a estas
preguntas en este cap�tulo, analizando,
en su primera parte, las relaciones de
Jes�s con cada uno de esos grupos y, en
la segunda, el proceso cronol�gico o
dial�ctico de esos choques crecientes.
Jes�s y los fariseos
Para los evangelistas, los primeros en
chocar con Jes�s fueron los fariseos y
para la tradici�n cristiana son �stos los
enemigos m�s empedernidos del
Maestro. �Es esto cierto? Lo es, siempre
que se tengan en cuenta tres datos
fundamentales:
� Que era inevitable que los
primeros conflictos surgieran
con el grupo de los fariseos que
eran los m�s abundantes y
dominadores en Galilea.
� Que era tambi�n l�gico que el
choque fuera m�s intenso
precisamente con aquellos que
m�s se parec�an a �l. Jes�s, que
raramente acomete contra los
dioses ex�ticos de los cananeos,
los gerasenos o los paganos, que
nunca dice una sola palabra
contra las divinidades romanas,
choca con aquellos que,
aspirando a su misma
religiosidad, la desviaban o la
torc�an. Siempre nuestros
mayores enemigos son los m�s
pr�ximos. Y son siempre las
diferencias de los semejantes las
que nos irritan m�s.
� Que, si bien en vida los choques
mayores fueron con el
farise�smo, �ste influy� mucho
menos en su muerte concreta. En
Jerusal�n el peso de los fariseos
era notablemente menor. Y, a la
hora de la muerte, fue la
enemistad con saduceos y
sacerdotes la m�s determinante.
Los choques con los fariseos se
situaron m�s en el campo
ideol�gico, teol�gico. Mientras
con los saduceos y sacerdotes
sucedieron en el terreno de la
pr�ctica. Los fariseos se
limitaron a tenderle trampas. Los
saduceos prefirieron actuar.
Pero ser� bueno que analicemos los
problemas de base que distanciaron a
Jes�s del farise�smo.
Era el farise�smo la secta m�s
religiosa del juda�smo. Era tambi�n la
m�s extendida. Y no tanto por su n�mero
�ya hemos dicho en otro lugar que
apenas pasaban de los 8000 en tiempos
de Jes�s� como por su influjo. Entre el
pueblo eran temidos y respetados; y
controlaban de hecho casi todos los
grupos religiosamente influyentes: un
gran n�mero de los escribas, de los
int�rpretes oficiales de la ley
pertenec�an al grupo fariseo o
compart�an sus puntos de vista.
Parece importante se�alar que el
farise�smo no era la suma de todos los
males. Era en rigor mucho m�s religioso
que el saduce�smo. No era un ate�smo, ni
un paganismo, sino una deformaci�n de
lo religioso. Era el enemigo dentro de
casa.
La clave ideol�gica del farise�smo
estaba en su reducci�n de la alianza a un
simple pacto comercial entre Dios y los
hombres. El fariseo niega pr�cticamente
la gracia. Su Dios es un Dios
comerciante que no ofrece nada
gratuitamente. La libertad humana no es
un regalo de Dios, sino un m�rito
propio. El hombre es, en rigor,
independiente de Dios, aut�nomo.
Ambos casi de igual a igual han hecho
un pacto comercial seg�n el cual el
hombre da a Dios sus buenas obras y
Dios a cambio ha de concederle la
felicidad y la salvaci�n. Esta relaci�n
entre Dios y el hombre ha sido se�alada
en la ley y por una ley, que se convierte,
as�, en algo superior al hombre y
superior incluso a Dios, pues Dios
mismo queda atado a ella.
No es dif�cil entender c�mo, en esta
mentalidad, lo decisivo son las obras,
mientras que el amor no tiene sitio. Y
unas obras entendidas cada vez m�s
como puro cumplimiento externo de una
deuda, como simple pago de una
obligaci�n que garantiza
autom�ticamente la retribuci�n por parte
de Dios. Dios que queda convertido en
un amo muy grande y poderoso, pero
que, evidentemente, ni puede ser padre,
ni podr�a tender a los hombres su mano
misericordiosa. Tampoco tiene cabida
en este campo la conciencia. El hombre
no tiene que optar, s�lo que cumplir. La
ley y sus prescripciones tienden a
matematizarse: todo debe estar medido,
pesado, cuadriculado, regulado como en
un sistema de perfectas contabilidades.
M. Revuelta ha se�alado el dato
curioso de que las p�ginas de los
rabinos, enteramente religiosas,
apenas nombren a Dios. La ley ocupa
todo su lugar. Dios es sustituido por la
casu�stica. Incluso se valora m�s el
conocimiento de la ley que su propio
cumplimiento. Estudiarla es una
obligaci�n superior a cumplirla,
superior a la oraci�n y a las obras de
misericordia. Saber la ley era todo su
orgullo. Flavio Josefo, muy influido por
este farise�smo, escribe abiertamente:
Que se le pregunte a cualquiera acerca
de nuestras leyes: las referir� todas
m�s f�cilmente que su propio nombre.
Tres puntos eran de especial
importancia dentro de los preceptos de
la ley: la circuncisi�n, el cumplimiento
del s�bado y las prescripciones
referentes a la pureza legal.
La circuncisi�n, que teol�gicamente
era una consagraci�n a Dios, se
convertir� para los fariseos en un simple
inscribirse en la lista del pueblo jud�o,
entrar en la familia de Abrah�n y
hacerse autom�ticamente participante de
todas las rentas y beneficios que
acarrean los enormes m�ritos del
patriarca. Entre ellos, la salvaci�n, que
el jud�o consegu�a de modo casi
infalible puesto que llegaba a afirmarse
que Abrah�n estaba sentado a la puerta
de la gehena para no dejar entrar all� a
ning�n circuncidado. Esta circuncisi�n
m�s que un signo de adscripci�n a Dios
lo era de separaci�n de los dem�s, que
quedan radicalmente condenados.
�Incircunciso� equivale a pecador,
profano, malvado. El fariseo llegaba a
afirmar, encantadoramente, que hasta los
propios �ngeles estaban circuncidados.
El s�bado era la segunda gran
obligaci�n, que, l�gicamente, cumpl�an
tambi�n los �ngeles y hasta el propio
Dios. Y aqu� es donde la casu�stica tej�a
todo el tejido de tela de ara�a que ya
hemos rese�ado en otro lugar de esta
obra.
Las leyes sobre la pureza legal
ven�an a consagrar todo ese esp�ritu
separatista y sacral de la religiosidad
farisea. Toda una secci�n de la Mishn�,
compuesta de doce tratados, est�
dedicada a este argumento. Y en ella
contar� mucho m�s esa pureza legal, ese
cumplimiento de un determinado n�mero
de abluciones, que la pureza del
coraz�n. As� o�mos decir, por ejemplo, a
un rabino que quien come pan sin
lavarse las manos es como quien
frecuenta a una meretriz. Y el mismo
gran doctor Hillel �en tantos puntos
pr�ximo al cristianismo� llegar� a
calificar de �hombres de la tierra� (es
decir: de imp�os y pecadores) a quienes
toman el alimento en estado de
impureza, o sea, sin haberse lavado las
manos.
Nacionalismo, formalismo, suficiencia
Estas ideas llevaban a los fariseos a una
visi�n del mundo, a un modo de ser que
forzosamente ten�a que chocar con
Jes�s.
El primer constitutivo de ese modo
de ser era el nacionalismo. Es �ste un
hecho que estuvo siempre en la historia
del pueblo jud�o (pero muy mitigado por
las abundantes afirmaciones
universalistas del antiguo testamento)
mas se acentu� especialmente en los
a�os del destierro y despu�s de �l. Es
�sta una tentaci�n normal en todo grupo
o pueblo perseguido. La mitificaci�n de
su historia, el concepto mesi�nico, la
excomuni�n de todos los que no
pertenezcan a ese grupo o pueblo, el ver
un enemigo en todo discrepante, son
fen�menos que muchas otras
organizaciones �incluso cat�licas�
han vivido a lo largo de los siglos. Pero
quiz� nunca se llev� tanto a la
exasperaci�n como entre el grupo de los
fariseos, que, a las tendencias
nacionalistas, un�an la sacralizaci�n de
lo religioso. El nacionalismo de los
jud�os era su dogma nacional primario,
que se ve�a intensificado por una alta
conciencia mesi�nica, pero no de un
mesianismo salvador de la comunidad
humana, sino vengador de los enemigos
de un pueblo concreto. Y este
nacionalismo mesianista pol�tico estaba
en tiempos de Jes�s en su culmen de
pol�mica expectaci�n.
El formalismo era el segundo
elemento constitutivo de la naturaleza
del farise�smo. Entendida la religi�n
como un pacto comercial y divinizada la
ley, era inevitable una visi�n de
contadur�a en lo religioso. Para el
fariseo la intenci�n no bastaba, el
coraz�n no contaba. Lo mismo que en
una deuda ha de pagarse todo, moneda a
moneda, en lo religioso lo que contaba
era la realizaci�n material, exacta,
�ntegra, de lo prescrito, aunque el
coraz�n estuviera lejos. Todos los
preceptos eran, adem�s, iguales:
trasgredir uno solo era trasgredir la ley
entera. Y en estos preceptos eran muchas
m�s las simples normas ceremoniales
que los verdaderos preceptos morales.
De ah� que con frecuencia se juzgara
leve lo que era grave y grave lo que era
leve. Jes�s hablar� de los fariseos que
filtran un mosquito y tragan un camello
(Mt 23,24).
Y en la pasi�n de Cristo nos
encontraremos con el ejemplo dram�tico
de unos sacerdotes que no vacilan en
matar a quien saben que es inocente y
que, sin embargo, no entran en el
pretorio romano para no contaminarse y
por comer la pascua limpios (Jn 18,28).
La suficiencia es la tercera gran
caracter�stica del fariseo, que desprecia
a todos los que no son de su grupo; que,
incluso, les odia. Y considera santo su
odio, porque previamente ha
identificado sus intereses con los de
Dios y concluye que todo el que no est�
con �l est� contra Dios.
Este desprecio es visceral hacia los
paganos de quienes muchos rabinos
afirmaban que no eran hombres y a los
que motejaban frecuentemente con
nombres de animales.
Pero sent�an lo mismo en el interior
del pueblo de Israel. Ser fariseo era
sin�nimo de santidad; no pertenecer a su
grupo, desconocer la ley, sin�nimo de
perdici�n. Este orgullo, que a nosotros
llega a resultarnos rid�culo, era en ellos
natural y espont�neo. Hoy no
entender�amos que alguien pudiera decir
frases como la de Sime�n bar Yochai
que afirma con toda la tranquilidad del
mundo que son muy escasos los hombres
sublimes. Y a�ade: Si son ciento, yo y
mi hijo somos dos de ellos; si son dos,
somos yo y mi hijo.
Consecuentes con este orgullo, su
desprecio al resto del pueblo era
absoluto. Los llamaban �hombres de la
tierra�, �hombres sin ley� y los ve�an
como una masa de degenerados. Lo que
no les imped�a dominarles.
Como escribe Revuelta:
Sobre ellos ejerc�an una especie
de hipnotismo masivo que les hac�a
capaces de sufrir pacientemente toda
clase de arbitrariedades y capaces de
volver, sin embargo, a acurrucarse
con gesto de adoraci�n, como el
perro a los pies de su amo. Jugaban
los doctores aprovechando el campo
magn�tico de la ley. Su hipnotismo
era, por tanto, el que ejerce la
suprema ciencia sobre la suprema
ignorancia cuando �sta ha sido
convencida de que aquella sabidur�a
es lo �nico que merece atenci�n y
veneraci�n.
Era una verdadera dictadura
espiritual. Y, como todos los dictadores,
despreciaban a los mismos que
oprim�an. As� sentenciaban, llenos de
santo celo, que participar en una
asamblea del pueblo de la tierra
produce la muerte. Por eso prohib�an
todo tipo de caridad hacia ellos. No se
les pod�a ofrecer pan, ni vender fruta, ni
darles albergue. En el mismo evangelio
encontramos pruebas de esta actitud en
aquella frase de los fariseos en el
sanedr�n: Estas gentes que no conocen
la ley son unos malditos (Jn 7,49).
Este desprecio era tanto m�s
sarc�stico cuanto que eran los fariseos
los responsables de ese
desconocimiento de la ley por parte del
pueblo. No toleraban otras escuelas que
las suyas, ni reconoc�an a otros doctores
que los salidos de entre sus disc�pulos.
�C�mo puede �ste saber las letras si no
las ha aprendido?, dicen
escandalizados cuando oyen predicar a
Jes�s (Jn 7,15). Y el mismo desprecio
respirar�n los miembros del sanedr�n
cuando juzguen a Pedro y Juan, a
quienes llaman hombres sin letras y
gente vulgar (Hech 4,13). Precisamente
�ste ser� uno de los vicios que Jes�s les
echar� en cara: �Ay de vosotros,
legistas, que os alzasteis con la llave
de la ciencia! �Vosotros no entr�is y a
quienes quieren entrar se lo estorb�is!
(Lc 11,52).
Pero esta dictadura era mansamente
acatada por el pueblo, por una mezcla
de temor y respeto. S�lo as� se explica
que la multitud, que sent�a admiraci�n
por Jes�s, termine, por temor a sus
amos, gritando contra �l en la plaza del
pretorio (Mt 27,20 ss.).
Que Jes�s chocara con este grupo de
hombres era simplemente inevitable.
M�s tarde veremos los diversos asaltos
de esta batalla.
Jes�s, los saduceos y los pr�ncipes de
los sacerdotes
Muy diferente es el conflicto de Jes�s
con los saduceos. �stos apenas aparecen
en las primeras p�ginas del evangelio y,
efectivamente, poco tuvieron que ver
con Jes�s hasta que �ste acerc� su
predicaci�n a Jerusal�n.
Por lo dem�s, el peso de lo doctrinal
en el saduce�smo era mucho menor que
en el farise�smo. Los saduceos formaban
m�s un grupo de intereses que de
doctrina. Eran como todos los
integristas: su estilo de piedad no obliga
a pensar mucho. Y formaban m�s una
tendencia de tipo pr�ctico. M�s que
ideas, ten�an una determinada actitud
ante la vida y las cosas, aunque, de
lejos, lo respaldasen con un montaje m�s
o menos ideol�gico.
As� los define M. Revuelta:
El saduceo es fundamentalmente
el jud�o que se encuentra ante el
problema de la vida y se encuentra
con suficientes resortes para
resolverlo; su manera es la apertura y
la f�cil comuni�n con todo tipo de
intereses y compromisos de tipo
comercial, es decir: compromisos
con ideas y posturas tal vez poco
conformes con la naturaleza de jud�o,
pero que aportan beneficios y
comodidades. Se rige el saduceo por
la ley del m�nimo esfuerzo y del
mayor lucro posible. Por eso el
saduce�smo se resuelve en ego�smo,
el ego�smo de la �urea mediocridad,
del buen vivir: un materialismo
pr�ctico; burocracia y tambi�n
pol�tica, con el dinero por base, y
todos sus manejos poco escrupulosos.
Con ello queda dicho que el
saduce�smo es un oportunismo oscilante:
en lo religioso vive un puritanismo
te�rico unido a una especie de ate�smo
pr�ctico. Acepta, por un lado, s�lo la
ley antigua y, por otro, niega la idea de
resurrecci�n y la vida de ultratumba e
incluso la misma inmortalidad del alma.
Esto le permite unir un puritanismo
doctrinal con un laxismo pr�ctico.
En lo pol�tico viven tambi�n un
oportunismo: fueron partidarios de la
independencia nacional bajo Hircano II
y Arist�bulo II y se hab�an vuelto
colaboracionistas con los romanos en
tiempo de Jes�s. Lo importante era ir a
favor de corriente y apostar siempre por
el amo de cada momento.
En lo social eran los ricos y los
poderosos. Ellos son los verdaderos
due�os del templo. El sumo sacerdote es
siempre un saduceo y lo mismo ocurre
con el alto clero que le rodea. Los altos
dirigentes religioso-pol�ticos se reclutan
siempre entre los grupos saduceos y son
ellos, por tanto, quienes mayor trato
tienen con las autoridades romanas.
En la vida de Jes�s aparecen tarde,
pero son los realmente peligrosos.
Mientras los fariseos se limitan a
ponerle a Cristo trampas ideol�gicas
que nunca les llevan a actuar, de modo
que su encarnizamiento contra Jes�s sea
ante todo especulativo, los saduceos
adoptan otra t�ctica. Cuando ellos se
meten en el asunto, los acontecimientos
se precipitan. Al principio �escribe
France Qu�r� tambi�n ellos creen que
podr�n sorprender a Jes�s en flagrante
delito de rebeli�n. Tiempo perdido,
porque son ellos los que quedan
machacados en la controversia. Se lo
piensan un poco m�s. Cambian de
t�ctica. �Primero detenerlo y luego ya
veremos�. Y entonces las cosas
empiezan a salirles bien.
Ser�n, efectivamente, ellos los
realmente eficaces a la hora de eliminar
a un Jes�s que molesta m�s que a sus
ideas a sus intereses. Ese predicador
puede romper el delicado equilibrio que
ellos han construido con los romanos. A
trav�s de An�s y Caif�s los veremos
m�s tarde en acci�n.
Jes�s y los escribas y herodianos
Generalmente en la opini�n popular
escribas y herodianos suelen meterse en
el mismo saco que los fariseos e,
incluso, confundirse con ellos, debido
tal vez a que el propio Marcos parece a
veces identificarlos. No era as�. Los
herodianos no eran, en rigor, un grupo
social o una categor�a en la Palestina del
tiempo de Jes�s. Era el pu�ado de
funcionarios que viv�an a la sombra de
Herodes y que, como �l, no buscaban
otra cosa que sobrevivir y hacerlo
placenteramente. Son personajes que
miran a Jes�s con m�s curiosidad y
desprecio que inter�s. �Ese profeta
molesto! �stos chocar�n m�s con Juan
Bautista que con Jes�s. Y con �ste s�lo
indirectamente ya que ven en �l, como
Herodes, una sombra del Bautista. Se
unir�n as� en su inquina a los fariseos,
pero sin ser especialmente
determinantes en la muerte de Jes�s.
M�s influir�n los escribas que son
tambi�n funcionarios, pero centrados
�stos en la administraci�n del templo y
de la ley religiosa. No forman tampoco
un grupo ideol�gico aparte: algunos son
fariseos, muchos saduceos o de otras
ideolog�as. Pero �stos s� ven en Jes�s un
enemigo ya que ellos se sienten
exclusivistas en la interpretaci�n de la
ley. Por ello Jes�s les fustigar� siempre
al lado de los fariseos. Son los
profesionales de la sabidur�a (que para
los jud�os era una especie de
profesionalidad de la virtud) pero lo
�nico que ambicionan es el poder. Para
ello abusan de la buena gente que les
conf�a la administraci�n de sus bienes
materiales o el cuidado de sus almas.
Jes�s pondr�a en peligro su negocio.
Estar�n, pues, al lado de los saduceos a
la hora del proceso de Jes�s.
Jes�s, los zelotes y los esenios
Un poco asombrosamente el evangelio
no nos cuenta ning�n choque con otros
dos grupos importantes en el tiempo de
Jes�s, los esenios y los zelotes, aun
siendo tan diferentes como eran del
Maestro.
Con los esenios, despu�s de a�os en
los que se acentu� una gran proximidad
al pensamiento cristiano, sabemos hoy
que los contactos de Jes�s o no
existieron o fueron m�nimos. Al estar
encerrados en monasterios como el que
se ha descubierto de Qumr�n, podemos
asegurar que no jugaron pr�cticamente
ning�n papel en la vida y la muerte de
Jes�s.
M�s delicado es el tema de los
zelotes. Hoy nadie duda que entre los
ap�stoles de Jes�s hab�a varios
pertenecientes a este grupo. Y es claro
que, al menos en un principio, los
zelotes debieron ver a Jes�s como uno
de los suyos. En la escena en que a
Jes�s quieren hacerle rey (Jn 6,15)
podemos ver un intento de ofrecerle el
papel de l�der de su movimiento de
liberaci�n. Y es muy posible que Pilato
terminara por ver a Jes�s como un zelote
m�s. Pero es claro que pronto vio este
grupo revolucionario qu� lejos estaba de
ellos Jes�s, tanto en sus fines, como en
sus medios. No puede decirse, por ello,
que los zelotes tuvieran nada que ver en
la muerte de Jes�s, si excluimos el caso
de Judas: si �ste fue un zelote
desilusionado del pacifismo de Jes�s no
habr�a que excluir que esta decepci�n
estuviera en el origen de su traici�n. Lo
mismo que puede pensarse que en la
preferencia de la multitud que eligi� a
Barrab�s frente a Jes�s estuviera
tambi�n la apuesta por zelotismo
violento frente a un Cristo al que la
multitud encontraba d�bil e indeciso.
Jes�s y los romanos
Otro hecho llamativo en la vida de Jes�s
es su ausencia de conflictos visibles con
los dominadores. Esto no es muy del
agrado de las teolog�as revolucionarias,
que preferir�an un Jes�s revoltoso frente
al orden-desorden establecido, pero
nadie ha encontrado ni en la historia ni
en los evangelios rastro alguno de este
enfrentamiento. Ni los romanos mueven
un dedo contra �l en vida, ni Jes�s tiene
choque alguno con los soldados
invasores. Al contrario, los pocos
contactos que con ellos tiene, son
amables y positivos. S�lo cuando Jes�s
se encuentra con Pilato comienzan estas
hostilidades. Pero �stas las
analizaremos en su momento.
�sta es la realidad de Jes�s en el
juego de fuerzas de su tiempo. �l, que no
estuvo realmente contra nadie, se
encontr� con que todos, antes o despu�s,
por unas o por otras razones, se situaban
contra �l. Y la batalla no fue de un d�a.
Es �ste un drama con muchos actos, con
muchas escaramuzas. Intentaremos
describirlas en las p�ginas que siguen.
El choque con Juan, el Bautista
Los fariseos entran en escena en el
evangelio antes, incluso, de la aparici�n
p�blica de Jes�s. El choque con Juan
ser� el pr�logo de su lucha contra
Cristo.
La aparici�n de Juan en el Jord�n
hab�a sido un estallido en todo el pa�s.
Un estallido mucho m�s ruidoso que la
llegada de Jes�s. �ste lo har�a en
Galilea, lejos de los centros de
influencia y comenzar�a con peque�os
grupos que no ten�an por qu� inquietar a
los fariseos. Juan les atacaba en su
propia madriguera y comenzaba su
predicaci�n con una dur�sima
recriminaci�n a los jerarcas de la �poca.
La verdad es que los fariseos ya estaban
habituados a este tipo de profetas que
pululaban en aquel tiempo. Pero los m�s
eran simples cabecillas de bandoleros
que tra�an objetivos pol�ticos y no
predicaban una doctrina. Los fariseos
compart�an los ideales pol�ticos de estos
peque�os mes�as, pero desaprobaban su
tono violento y, como buenos pol�ticos,
sab�an que era peligroso hostigar a la
fiera romana.
Pero Juan parec�a ir m�s contra ellos
que contra los romanos. No anuncia una
rebeli�n, sino que predica una
conversi�n (Mt 3,2). Adem�s este Juan,
que parece blando con los pecadores y
aun con los soldados romanos, s�lo con
los fariseos se enfrenta frontalmente. Les
llama a gritos raza de v�boras, les
anuncia que no escapar�n a la ira
inminente. M�s a�n: quita importancia
al hecho de ser hijos de Abrah�n y se
atreve a decir, blasfemamente, que
poderoso es Dios para hacer surgir de
estas piedras hijos de Abrah�n. Y ellos
se sienten claramente aludidos cuando
Juan anuncia que vendr� alguien que
limpiar� la era y recoger� su trigo en
el granero, mas la paja la quemar� con
fuego inextinguible (Mt 3,7-12).
Todo esto, o�do por algunos fariseos,
ten�a que llevar la alarma a Jerusal�n.
La popularidad de Juan crec�a, su
prestigio de asceta avalaba sus palabras.
Aquello pod�a ser un grave problema
para su autoridad, tal vez la primera
grieta seria en su dictadura.
Por eso deciden enviarle una
embajada. A Jes�s al principio le dar�an
menos importancia: se limitar�an a
enviarle polic�as que le espiasen. A Juan
le env�an una misi�n oficial u oficiosa
del mismo sanedr�n, compuesta de
sacerdotes, levitas y fariseos. No vienen
todav�a en plan de guerra; se presentan
como un grupo de inquisidores que
preguntan a Juan cu�les son las bases de
su predicaci�n y, m�s en directo, le
interrogan si �l es el Mes�as que
esperan.
La respuesta de Juan debi� de
tranquilizarles: no, �l no era el Mes�as.
Se limitaba a anunciarle. Los fariseos
debieron de pensar que esto no era
ninguna novedad: todos anunciaban al
Mes�as, todos le estaban esperando,
tambi�n ellos. Decir que ya estaba en
medio de ellos era, sin duda, la t�pica
exageraci�n metaf�rica de todos los
predicadores apocal�pticos.
Le despreciaron, pues, como a un
visionario m�s y ni se plantearon el
problema de acoger su bautismo o
escuchar su predicaci�n. M�s tarde
comentar�a Jes�s con tristeza esta
postura: Todo el pueblo que lo oy�, y
hasta los publicanos, dieron a Dios la
gloria del justo, siendo bautizados con
el bautismo de Juan; en cambio los
fariseos y escribas frustraron el
designio de Dios acerca de ellos, no
haci�ndose bautizar por �l
(Lc 7,29-30). Y se lo echar�
directamente en cara, compar�ndoles
con un grupo de ni�os caprichosos a
quienes nada contenta. Porque vino
Juan que no com�a, ni beb�a vino y
dijisteis: �Demonio tiene�. Y vino el
Hijo del hombre que come y bebe y
dec�s: �Ah� ten�is a un hombre glot�n y
borracho, amigo de publicanos y
pecadores� (Lc 7,33-35).
Rechazaron, pues, el mensaje de
Juan, como rechazar�an m�s tarde el de
Jes�s. �Fueron de hecho m�s all�? No lo
sabemos, pero una frase misteriosa del
evangelio nos hace pensar lo peor. Es
aquella que nos dice que Jes�s habiendo
o�do que Juan hab�a sido traicionado,
se retir� a Galilea (Mt 4,12).
Traicionado �c�mo? El verbo que usa el
evangelista habla de una verdadera
�entrega�, como si alguien hubiera
puesto a Juan en las manos de Herodes.
�Y qui�n fue ese alguien? El que Jes�s
huya de los fariseos al saber que Juan ha
sido traicionado, hace pensar que los
traidores pudieron ser estos mismos
polic�as que los fariseos le enviaban a
�l para tenerles al corriente.
Si todo esto es as� �como parece
muy veros�mil� tendr�amos que la
muerte de Juan habr�a tenido los mismos
instigadores que la de Jes�s. Y que los
fariseos ser�an los �ltimos responsables,
aun cuando fuera otro, como en el caso
de Jes�s, el ejecutor. Pero con Cristo la
batalla ser�a m�s larga.
En el templo
El primer choque con los fariseos, si
hemos de seguir la cronolog�a de Juan,
fue con motivo de la expulsi�n de los
mercaderes del templo. Sus primeras
predicaciones de Cafarna�n debieron de
pasar inadvertidas para los dirigentes de
Israel. El mismo milagro de Can� no
debi� de traspasar los l�mites de
Galilea. Y he aqu� que, cual un rayo,
Jes�s entra de pronto en la misma
madriguera de sus enemigos: baja al
templo, entra en �l con un l�tigo y
expulsa a vendedores y mercaderes.
La reacci�n de sacerdotes y fariseos
es de desconcierto. Lo que Jes�s ha
hecho no s�lo no va contra la ley sino
que es algo que ellos mismos debieran
haber hecho antes. Nada, pues, que
objetar desde el terreno jur�dico en que
ellos suelen moverse. Se limitan a
preguntarle con qu� autoridad hace lo
que ha hecho, usurpando sus poderes de
dirigentes de la comunidad y del templo.
Le exigen una se�al que legitime su
actuaci�n, que reconocen objetivamente
buena. Y Jes�s les da una respuesta
desconcertante: Destruid este templo y
en tres d�as lo reconstruir� (Jn 2,19).
Se dir�a que goza desconcertando a los
sabios. Pero ellos no le entendieron.
Jes�s anticipaba el desenlace de la
historia, pero ellos no pod�an ni
sospechar de qu� hablaba. No obstante,
como ten�an buena memoria, un d�a �en
la pasi�n le acusar�an de tratar de
destruir el templo� y tras su muerte
recordar�an que hab�a hablado de una
resurrecci�n al tercer d�a para pedirle a
Pilato que vigilase su tumba. Pero ahora,
tres a�os antes, no supieron c�mo
reaccionar. Y all� naci� su odio: les
hab�a dejado en rid�culo ante la masa
del pueblo que les segu�a a ciegas. Era,
se dieron cuenta, un enemigo m�s
peligroso de lo que hab�an imaginado.
Nicodemo
Pero no todos los fariseos reaccionaban
del mismo modo. Juan se�ala con
claridad el doble efecto que su
predicaci�n produc�a: Muchos creyeron
en su nombre, viendo los signos que
hac�a; mas Jes�s, por su parte, no se
fiaba de ellos, porque los conoc�a a
todos. No necesitaba informes de
nadie; �l conoc�a al hombre por dentro
(Jn 2,23-25).
Algunos eran, sin embargo, limpios.
Juan parece que quisiera subrayarlo al
colocar inmediatamente la narraci�n de
Nicodemo. Era un fariseo honesto que
comienza por llamar rab� a Jes�s,
reconociendo con ello que no hay un
monopolio de escuela. Cristo le recibir�
con cari�o, pero se dirigir� a �l como si
viniera en nombre de todos sus
compa�eros. Si cuando os he dicho
cosas terrenas no me cre�is �c�mo me
ibais a creer si os dijese cosas
celestiales? (Jn 3,12). Luego le hablar�
como si intuyese cu�l va a ser la postura
de la mayor�a de sus compa�eros: Vino
al mundo el Hijo de Dios no para
juzgarle, sino para salvarle. Mas el
que no cree en �l ya est� juzgado. La
sentencia est� ya escrita, porque los
hombres amaron m�s las tinieblas que
la luz que ha venido al mundo. Pues
eran malas sus obras. El que obra mal,
no viene a la luz para no ser
descubierto; mas el que obra bien
viene a la luz para que se manifiesten
sus obras como hechas en Dios
(Jn 3,17-21).
Tremendo retrato del mundo
farisaico hecho de hombres tenebrosos
que temen la luz. Pero hay excepciones,
como la de Nicodemo, que viene a la
luz. M�s tarde le veremos defendiendo
al Se�or ante el sanedr�n (Jn 7,50-51) y
llevando el ung�ento para ungir su
cuerpo muerto (Jn 19,39). Pero se
quedar�a casi solo a la hora de la
conspiraci�n de sus compa�eros.
Primeras escaramuzas en Galilea
Tras este primer encuentro, que sirve de
pr�logo, Jes�s regresa a Galilea. Y
empieza a predicar en las sinagogas.
Parece �comenta M. Revuelta�, que
Jes�s tiene inter�s en irles a buscar y
en plantearles la batalla en su propio
terreno.
Que a los fariseos les molestara y
preocupara la conclusi�n de estos
sermones, resulta l�gico. Porque la
gente comenzaba a comparar la
predicaci�n de Jes�s con las suyas. Y la
conclusi�n de esta comparaci�n era
favorable a quien hasta ayer hab�a sido
un simple carpintero de Nazaret. La
gente, dicen los evangelistas, se
maravillaba porque les ense�aba como
quien tiene autoridad y no como sus
escribas (Mc 1,22). El pueblo ten�a
buen olfato para distinguir a un profeta
de los simples repetidores. Pero
dif�cilmente pod�a ocurrir algo que fuera
m�s provocativo para escribas y
fariseos. Les dejaba al descubierto, les
desacreditaba.
Por eso ellos respond�an
minusvalorando esa doctrina nueva no
aprendida en sus escuelas. Atacaban
m�s la falta de formaci�n del predicador
que sus ideas, en las que, por el
momento, nada contrario a la ley
encontraban. Incluso parec�a respetuoso
de su autoridad. Ve�an que despu�s de
curar a un leproso (Mc 1,40-41) Jes�s le
mandaba presentarse a los sacerdotes y
realizar el sacrificio de purificaci�n
prescrito por Mois�s. Mientras todo
siguiera as�, nada tendr�an que decir
respecto al fondo de sus predicaciones.
Jes�s no les parec�a tan revolucionario
como algunos dec�an.
El perd�n de los pecados
Pero pronto se plantear� el problema
con toda su crudeza. Sucede pocos d�as
despu�s y en la misma ciudad de
Cafarna�n. Esta vez Jes�s est�
predicando en una casa particular. Y all�
est�n �designados por primera vez�
los polic�as de los fariseos: Y estaban
sentados unos fariseos y doctores de la
ley que hab�an venido de todas las
aldeas de Galilea, de Judea y de
Jerusal�n (Lc 5,17). Su actitud es
expectante. Han venido atra�dos por los
rumores que de �l circulan. Y
permanecen vigilantes, desconfiados,
pero sin decidirse a tomar a�n alguna
postura.
De pronto, algo sucede: cuatro
hombres abren el techo y descuelgan por
�l a un paral�tico. Hay tensi�n en el aire.
Y, entonces Jes�s, como si tratara de
provocar a los doctores, dice algo que
nadie, ni el mismo enfermo, esperaba:
Hijo, perdonados te son tus pecados
(Mc 2,5). Los fariseos se quedan mudos
ante lo que acaban de o�r. Hasta ahora
hac�a milagros y los somet�a a la ley.
Pero he aqu� de pronto que aparece un
problema de fondo. El profeta molesto
comienza a mostrarse como un hereje,
como un blasfemo. �Qui�n puede
perdonar pecados sino s�lo Dios?
(Mc 2,7). Pero la frase es tan inesperada
que no saben c�mo reaccionar. Las
palabras se les hielan en la boca. No
rasgan siquiera sus vestiduras. Temen no
haber entendido bien.
Jes�s responde entonces
multiplicando su desconcierto: primero
adivina sus pensamientos, luego les
demuestra, curando al enfermo, que tiene
poder para perdonar pecados como
acaba de decir.
El evangelio no nos trascribe cu�l
fue entonces la reacci�n de los fariseos
y doctores. Probablemente callaron
entre aterrados y desconcertados. Pero
su juicio sobre Jes�s comenzaba a
hacerse tajante. Ya estaban
predispuestos contra �l: cualquier
palabra suya iba a parecerles desviada
de la ley. Pero ni ellos esperaban una
cosa tan grave como aquella blasfemia
que acaban de o�r. Cierto que con su
gesto de curar hab�a demostrado que no
hab�a tal blasfemia. Pero esto, en lugar
de incitarles a meditar, les excitaba,
porque les humillaba. Quiz� en alguna
de sus mentes surgi� ya la idea de la
muerte.
El banquete de los pecadores
Pocos d�as despu�s aparecer� un nuevo
tema de esc�ndalo. Entre sus seguidores
m�s �ntimos, Jes�s ha elegido nada
menos que a un publicano. Y, por si esto
era poco, esta elecci�n se celebra con
un banquete al que asisten numerosos
compa�eros del nuevo elegido. Esto s�
que no se lo esperaban los fariseos. Los
otros mes�as que se lanzaban a predicar
la renovaci�n eran en esto a�n m�s
r�gidos que ellos mismos. Pero este
Jes�s era desconcertante. Ya hab�a
empezado con un barato populismo
predicando no a los cultos sino al
�pueblo de la tierra�. Pero aceptando un
banquete de publicanos, bajaba el
�ltimo escal�n.
Los fariseos no se atreven a entrar a
la sala del banquete para echarle en cara
su gesto: se hubieran contaminado
tambi�n ellos mezcl�ndose con los
pecadores. Se sit�an, por ello, junto a la
puerta y, desde all�, reprochan a los
disc�pulos de Cristo el que su maestro
coma con publicanos. Jes�s lo oye y,
lejos de disculparse, eleva a teor�a su
conducta: No tienen necesidad de
m�dico los sanos, sino los enfermos. La
respuesta les parece absurda: no es lo
mismo la salud del cuerpo que la del
alma; un m�dico tiene, por lo dem�s,
buen cuidado de no contagiarse de la
enfermedad que cura. Y el pecado es la
enfermedad m�s contagiosa.
Pero Jes�s no ha concluido. Y las
palabras que siguen son un reto abierto:
Andad y aprended qu� quiere decir
�misericordia quiero y no sacrificio�. Y
sabed que yo no vine a llamar a justos
sino a pecadores. Los fariseos
reconocen inmediatamente la cita de
Oseas (Os 6,6) el continuador del
esp�ritu cl�sico de los profetas. Y se dan
cuenta de la acusaci�n que encierra ese
�andad y aprended�, con la que les
presenta como mutiladores de esa misma
ley de la que tanto hablan. Pero a�n les
hiere m�s la frase final: evidentemente
ellos son los justos. Decir que no viene
para ellos, sino para los pecadores, es
declararles abiertamente la guerra. Para
los fariseos, como para todo dictador,
quien no est� totalmente a su favor, est�
contra ellos.
El ayuno
A�n a�adir� Mateo un tercer motivo de
choque. El grupo de los inquisidores
sigue husmeando en torno a Jes�s. Y
pronto encuentran una nueva disculpa.
Esta vez se presentan en una extra�a
compa��a: son algunos antiguos
disc�pulos de Juan que ven c�mo la fama
de su maestro desciende, mientras no
para de crecer la del Galileo. Para
ellos, todo lo que Juan hac�a era bueno
y, cuando comparan la doctrina del
Bautista con la de este nuevo
predicador, les parece que Juan quedara
a mil codos sobre Jes�s. Los fariseos
est�n dispuestos a aprovecharlo todo. Y,
si antes combatieron a Juan, ahora se
unen a sus disc�pulos contra Jes�s. Y
son los celosos los que toman la
palabra: �Por qu� �preguntan a Cristo
� nosotros y los fariseos ayunamos
frecuentemente y, en cambio, tus
disc�pulos no ayunan? No se atreven a
acusar directamente a Jes�s y prefieren
cargar la culpa del error a sus
disc�pulos. Pero para Cristo las cosas
de los suyos son como las propias.
Responde por ello con una de esas
im�genes que desconciertan a sus
enemigos: Los amigos del esposo no
tienen por qu� ayunar mientras el
esposo est� con ellos. Tiempo vendr�
en que �ste les sea arrebatado.
Entonces ayunar�n (Mt 9,15). �El
esposo�: he aqu� otra palabra que los
fariseos entienden bien. Y que les irrita:
porque saben que s�lo debe referirse a
Dios.
La determinaci�n
Los fariseos hab�an comprendido ya que
nada hab�a que hacer con Jes�s: o era un
loco o un desviado de la fe ortodoxa. En
ambos casos, era peligroso dejarle que
siguiera hablando a las multitudes.
Adem�s los conflictos segu�an
multiplic�ndose. Un d�a ver�n los
fariseos c�mo los disc�pulos de Jes�s
cogen una espiga de trigo en d�a de
s�bado (y espigar era uno de los 39
trabajos expresamente prohibidos en el
d�a del Se�or) y, al llamar la atenci�n al
Maestro, �ste no ofrece una explicaci�n
de tipo humano, que hubiera sido al
menos comprensible, sino que se
presenta a s� mismo, abiertamente, como
se�or del s�bado (Mc 2,28).
M�s grave fue cuando les dej� en
rid�culo un s�bado en plena sinagoga.
Tal vez hab�an sido ellos mismos
quienes empujaron a aquel hombre de la
mano seca para que pidiera a Jes�s una
curaci�n en ese d�a prohibido. Sab�an
que, seg�n la ley, una herida o una
enfermedad puede curarse en s�bado
cuando se trate de un caso
verdaderamente urgente. Pero una mano
seca no es un caso urgente. El enfermo
llevaba a�os as�. Bien pod�a esperar al
d�a siguiente.
Y Jes�s hab�a salido con aquella
respuesta desconcertante: �Es l�cito en
s�bado hacer bien o hacer mal? El
planteamiento les pareci� tan absurdo
que no supieron qu� contestar.
Respondieron en su coraz�n dici�ndose
a s� mismos que el famoso profeta
estaba decididamente loco. �l, entonces,
echando en torno una mirada sobre
ellos con indignaci�n, contrist�ndose
por el encallecimiento de su coraz�n,
dice al hombre: ��Extiende tu mano!�.
Y la extendi�. Y qued� restablecida
(Mc 3,3-5).
Estaba ya cansado de ellos, de aquel
seguirle escrutadores esperando
sorprenderle en falta. Ve�a la dureza de
sus corazones. Los milagros que hac�a,
en lugar de obligarles a pensar, s�lo
lograban multiplicar su odio. Estaban
literalmente encallecidos.
Tambi�n ellos estaban ya cansados
de �l, de sus gestos que consideraban
provocadores, de aquella autoridad con
que hablaba, de ver c�mo la gente le
segu�a como si fuese el mismo Dios. Por
eso, este �ltimo milagro de la mano seca
les empuj� a una decisi�n. Se reunieron
con los hombres de Herodes, que
tambi�n ve�an en �l un enemigo para su
pol�tica, y tomaron la determinaci�n de
acabar con �l (Mc 3,6).
Esto era lo �nico que se les ocurr�a.
Su santidad no les imped�a el crimen. Su
cerraz�n les prohib�a investigar si sus
milagros eran en realidad obra de Dios.
Como vulgares matones no encontraban
otra salida que el crimen.
Pero a�n faltaba mucho para que
pudieran consumar su intento. Jes�s
tiene a�n muchas cosas que hacer antes
de que llegue la hora y se cuidar�
durante alg�n tiempo. Pero el pu�al
estaba ya preparado.
Ataque frontal de Jes�s
Hemos de reconocer que, desde el punto
de vista de eso que llamamos
�prudencia pol�tica�, Cristo no fue
precisamente cauteloso o amigo de las
medias tintas. Cualquier otro hombre
despu�s de esta serie de choques se
hubiera replegado, habr�a buscado un
bache de silencio, olfateando el peligro.
Jes�s, por el contrario, parece
crecerse ante la dificultad. Y es el
asedio de los fariseos lo que le urge a
formular sin ambages su pensamiento
que, en el serm�n de la monta�a, se
muestra como diametralmente opuesto al
de los fariseos.
Sin caer en una obsesi�n antifarisea
que llegue a ver en cada palabra de
Jes�s una r�plica a sus enemigos, lo
cierto es que apenas hay una frase en el
serm�n de la monta�a que no sea una
rectificaci�n de esa doctrina que
oficialmente circulaba entonces por
Palestina. Dir�amos, incluso, que Jes�s
subraya especialmente aquellas ideas en
las que mayor peligro de deformaci�n
ve entre los suyos. Y sus ap�stoles y
seguidores hab�an estado todos
amamantados por escribas y fariseos.
Nada m�s opuesto al farise�smo que
ese tremendo pr�logo del serm�n que
son las bienaventuranzas. La gran
paradoja del cristianismo contradice
punto por punto ese reino de la tierra al
que los fariseos han reducido el reino de
los cielos. Hay, incluso, en la �ltima de
las bienaventuranzas una alusi�n directa
a los dirigentes religiosos del pueblo.
Jes�s dice a los suyos que se alegren y
alborocen cuando sean perseguidos,
odiados, calumniados. As� �a�ade�
persiguieron a los profetas que os
precedieron (Mt 5,12). Los disc�pulos
lo saben ya: sus perseguidores ser�n los
mismos que persiguieron y asesinaron a
los profetas anteriores: los dirigentes
oficiales del pueblo.
M�s tarde oiremos a Jes�s
puntualizando que �l no es enemigo de la
ley, como dicen los fariseos. �l no ha
venido a destruir, sino a completar.
Habr�, pues, que cumplir la ley hasta la
�ltima letra, pero habr� que cumplirla
de otro modo. Porque os certifico �
dice, bajando a la alusi�n directa� que
si vuestra justicia no sobrepuja a la de
los escribas y fariseos, no entrar�is en
el reino de los cielos (Mt 5,20). �Hab�a
fariseos entre sus oyentes? Es muy
probable. Pero, al menos, esta vez se
mordieron sus lenguas, esperando,
quiz�, ver hasta d�nde era capaz de
llegar.
Luego, todo el serm�n se
estructurar� sobre la frase: O�steis que
se dijo a los antiguos� pero yo os
digo� Esta f�rmula se ira repitiendo a
prop�sito del homicidio y la ira, del
adulterio y los malos pensamientos, del
divorcio, del juramento, de la ley del
tali�n, del amor a los enemigos, del
predominio de la caridad sobre los
simples actos de culto.
Despu�s las alusiones se har�n a�n
m�s directas: cuando hagas limosna no
mandes tocar la trompeta delante de ti
como hacen los hip�critas en las
sinagogas y por las calles para ser
honrados por los hombres (Mt 6,5).
Cuando ayun�is no os pong�is ce�udos
como los hip�critas que desfiguran su
rostro para aparecer como ayunadores
(Mt 6,16). Y en vuestra vida moral no os
dej�is guiar por los ciegos, porque si un
ciego gu�a a otro ciego ambos caen en
la fosa (Lc 6,39). A Nicodemo le hab�a
hablado de los hombres tenebrosos que
temen la luz, ahora les llama
abiertamente ciegos y gu�as de ciegos.
El ataque era, pues, ya total y
frontal. Los fariseos se daban cuenta de
que no es que el nuevo predicador
discrepara de ellos en algunos puntos
m�s o menos discutidos. Se colocaba
radicalmente enfrente de ellos. Y no lo
hac�a desde la �rbita de comodidad con
que se les enfrentaban los saduceos, lo
hac�a desde la misma ley de la que
ofrec�a una interpretaci�n que resultaba
para ellos absolutamente revolucionaria.
El entendimiento comenzaba a mostrarse
claramente imposible.
La pecadora
El primer acto del drama se cierra con
una escena espectacular: los fariseos
renuncian por un momento a su papel de
polic�as y visten su odio de amistad. Un
fariseo llamado Sim�n le invita a comer
a su casa. Probablemente no se trataba
de una simple trampa. Tal vez a�n no
estaban seguros, quiz� hab�a divisiones
entre ellos. Y quer�an verle de cerca,
dejarle expresarse a sus anchas para
cerciorarse.
La invitaci�n quiz� no era hostil,
pero tampoco cordial. Sim�n se muestra
ante Jes�s con una frialdad que raya en
la descortes�a: no le lava los pies, no le
da el beso y el abrazo de etiqueta, no le
unge la cabeza, como mandaba la
urbanidad de la �poca. Jes�s se da
cuenta de ello y prefiere callar.
Y, de pronto, en medio del banquete
irrumpe una pecadora p�blica que se
arroja a los pies de Jes�s y los unge con
su perfume y sus l�grimas. Aquella
entrada supone para Sim�n una
violencia infinita: �una pecadora p�blica
en su casa! Pero calla, en parte por
respeto al hu�sped y en parte por ver
c�mo reacciona �ste. Si es un profeta,
como dicen, conocer� qui�n es esta
mujer y la echar� de sus pies a latigazos.
Pero Jes�s no s�lo acepta a la mujer
sino que le dice abiertamente a Sim�n
que a esta pecadora se la perdona m�s
porque ha amado m�s que �l.
No cuentan los evangelistas c�mo
acab� aquel banquete tras la suprema
ofensa hecha a sus anfitriones: poner su
justicia por debajo de la de los mayores
pecadores. Tal vez alguno, quiz� el
mismo Sim�n, acept�, como Nicodemo,
la luz. Los m�s se sintieron heridos por
ella. Y comprendieron que ten�an raz�n
quienes no ve�an otra soluci�n que la de
la muerte.
La gran blasfemia
El segundo acto del drama se
desarrollar� en Jerusal�n. Tras unos
meses de predicaci�n en Galilea, Jes�s
sube por segunda vez a Jerusal�n con
motivo de la celebraci�n de una fiesta,
que podr�a ser la de pascua, o, m�s
probablemente, la de pentecost�s.
Estamos a finales de mayo del a�o 29.
La fama de Jes�s era ahora
sobradamente conocida entre todos los
fariseos tanto de Galilea como de Judea.
Pero a�n no hab�a existido ning�n gran
enfrentamiento en Jerusal�n, centro
principal de los dirigentes religiosos
jud�os.
La entrada de Jes�s en la ciudad
ser� provocadora. Era d�a de s�bado. Y
se dir�a que elige precisamente este d�a
para hacer una curaci�n que escandalice
a sus enemigos. En la piscina de
Bethesda, Jes�s manda levantarse a un
paral�tico y le ordena que tome su
camilla y se vaya. �Trata de llamar con
ello la atenci�n? La llam� ciertamente.
Es f�cil imaginarse lo que supuso la
entrada del enfermo con su camilla a
cuestas en el patio del templo. Muchos
no quer�an creer a sus ojos, ante aquel
pecado inaudito.
Pero esta vez no se tratar� s�lo de
una curaci�n en s�bado. Al preguntarle
los fariseos por qu� hace eso, Jes�s
responder� con algo m�s grave: Mi
Padre sigue obrando y yo tambi�n obro
(Jn 5,17). Ellos entienden perfectamente
lo que quiere decir. Por eso, pues �
comenta el evangelista�, pretend�an
los jud�os matarle, porque no s�lo
violaba el s�bado, sino tambi�n dec�a
ser Dios su Padre, haci�ndose a s�
mismo igual a Dios (Jn 5,18).
El problema estaba ahora planteado
en su verdadera altura. Los fariseos han
comprendido que no se trata de un
predicador m�s o menos exaltado que se
opone a ellos en tales o cuales puntos.
Jes�s es alguien que lo pone todo en
juego. No es revolucionario en sus
formas, pero en su doctrina se encierra
la m�s radical de las revoluciones. Los
doctores de la ley comprenden que ante
�l s�lo caben dos soluciones: o
adorarle, si dice verdad, o eliminarle, si
dice mentira. Y la idea de un hombre
que al mismo tiempo fuera Dios les
parece tan absolutamente absurda que ni
se molestan en pensarlo. Dentro de su
l�gica, hemos de reconocer que eran
coherentes y que lo que Jes�s ped�a era
una fe realmente gigantesca.
Pero el verdadero problema de los
fariseos no est� tanto en que no acepten
a Cristo, cuanto en que no conozcan a
Dios. Efectivamente su Dios puramente
legislador, su Dios sin coraz�n no pod�a
en absoluto aceptar una locura de amor
como la encarnaci�n.
Por eso Jes�s replica con una larga
explicaci�n sobre Dios. Si creyeran de
veras en el Dios verdadero no les ser�a
dif�cil entender y aceptar a su Hijo. Pero
�les dice� �c�mo vais a poder
vosotros creer, recibiendo como recib�s
gloria los unos de los otros, y no
buscando la gloria que procede del
�nico Dios? (Jn 5,44).
Su fallo no est�, pues, en que no
conozcan a Cristo, sino en que no han
entendido absolutamente nada de esa ley
a la que dicen dedicarse. Esa misma ley
ser� su acusadora. No pens�is que os
voy a acusar delante del Padre �les
dice�; ya hay quien os acusa, Mois�s,
en quien ten�is puesta toda vuestra
confianza. Porque si creyerais a
Mois�s, me creer�ais a m�, ya que de m�
escribi� �l. Pero si no cre�is a sus
escritos �c�mo vais a creer a mis
palabras? (Jn 5,45-47).
Dif�cilmente pod�a dec�rsele algo
m�s grave a un fariseo: negar que
conociera los escritos de Mois�s,
afirmar que �l era superior al gran
creador de su pueblo, puesto que Mois�s
habr�a escrito de �l. �Qu� se cre�a?
�Qu� locura era �sta? En toda su historia
no hab�an conocido a un hereje mayor.
Con sus palabras todo se tambaleaba.
Cuerpo a cuerpo en Galilea
Este suceso iba a suponer un cambio
total en sus relaciones. Quedaban atr�s
los roces, comenzaba la lucha. Jes�s se
ir� precisamente de Jerusal�n porque no
desea precipitar el desenlace; tiene
mucho que predicar a�n. Juan puntualiza
el dato: Tras esto Jes�s andaba por
Galilea, pues no quer�a andar por
Judea, porque le buscaban los jud�os
para matarle (Jn 7,1).
En Galilea, cogerle no era tan
sencillo: Jes�s tiene all� muchos m�s
amigos y cuenta con la protecci�n del
pueblo que le venera. Por otro lado aqu�
el influjo de los fariseos es menos
poderoso. Pero �stos no quieren soltar
su presa y le siguen hasta su comarca: Se
reunieron los fariseos y algunos de los
escribas venidos de Jerusal�n y se
presentaron a Jes�s (Mc 7,1). Ahora
son ellos los que pasan al ataque. Y su
t�ctica ser� tratar de humillar a Jes�s,
desprestigiarle ante sus propios fieles.
Por eso le echan en cara que sus
disc�pulos no observan la tradici�n de
los ancianos, porque comen su pan con
manos profanas (Mc 7,6). La respuesta
de Jes�s es ahora criticar esa misma
tradici�n que tanto veneran y presentarla
como una deformaci�n de la misma ley.
Esta vez contraataca con las m�s duras
palabras de Isa�as refiri�ndoselas
directamente a ellos: Muy bien profetiz�
Isa�as de vosotros, hip�critas, seg�n
est� escrito: �Este pueblo me honra
con los labios, mas su coraz�n anda
lejos de m�; es vano el culto que me
rinden, ense�ando doctrinas, preceptos
de hombres� (Is 29,13; Mc 7,6-7). Y
a�n a�adir� m�s claramente:
Eliminando el mandamiento de Dios, os
aferr�is a la tradici�n de los hombres
(Mc 7,8).
Ellos arg�ir�n pidi�ndole,
exigi�ndole una se�al definitiva que
respalde sus actuaciones. Jes�s,
entonces, no puede reprimir su
indignaci�n y gimiendo en su esp�ritu
responde: �Para qu� quiere esta
generaci�n una se�al? Os aseguro que
no se le dar� se�al alguna a esta
generaci�n (Mc 8,12). Y Mateo a�ade
dos terribles adjetivos: esta generaci�n
ad�ltera y perversa (Mt 16,4).
Con esta tremenda acusaci�n cerrar�
su di�logo con ellos. Y dej�ndolos, se
fue, dice el evangelista (Mt 16,4). Los
dejaba por imposibles. Y cerraba con
esta dram�tica frase su misi�n en
Galilea. De nada hab�an servido sus
esfuerzos para quienes no quer�an ver,
de nada sus milagros. Se iba. �l sab�a
que hacia la muerte.
Los alguaciles
El escenario cambia de nuevo, pero la
lucha sigue. Ahora Jes�s sube por
tercera vez a Jerusal�n. Ha ca�do el
oto�o del a�o 29. Est� pr�xima la fiesta
de los Tabern�culos cuando Jes�s
regresa a la ciudad. Y se la encuentra
convertida en un mar de discusiones. La
peque�a gente recuerda sus milagros y
su bondad, pero no se atreven a decirlo
en voz alta por miedo a los jud�os
(Jn 7,11-13). Otros en cambio le llaman
abiertamente embaucador y presentan
como trucos todos sus milagros.
Jes�s no reh�sa el enfrentamiento y,
en medio de este cruce de opiniones, se
pone a ense�ar abiertamente en el
templo. Y otra vez la multitud le rodea
asombrada de sus palabras y de la
fuerza con que las pronuncia.
Esta vez los jerarcas se deciden a la
acci�n. Saben ya que en la discusi�n son
siempre derrotados y temen que, cuanto
m�s le ataquen de palabra, m�s crecer�
su fama. Deciden apresarle. Y env�an a
un grupo de alguaciles para no
mancharse ellos las manos (Jn 7,32).
Pero Jes�s sigue hablando ante la
admiraci�n de todos. Nadie se atreve a
ponerle la mano encima.
Los alguaciles regresan de vac�o
diciendo que jam�s un hombre habl�
como habla este hombre (Jn 7,45-46).
Han visto, sin duda, c�mo estaba de
entusiasmada con �l la multitud y han
temido un tumulto si intentaban apresarle
all� mismo. Pero su respuesta enfurece a
quienes les han enviado: �Qu�?
�Tambi�n vosotros hab�is sido
embaucados? Y a�aden, como supremo
argumento: �Por ventura alguno entre
los jefes y entre los fariseos crey� en
�l? Y, cuando los alguaciles replican
que, en cambio, las turbas est�n
entusiasmadas con �l, ellos replican con
su eterno desprecio: Esas gentes que no
conocen la ley, son todos unos malditos
(Jn 7,47-49).
Entonces ocurre algo con lo que
ninguno de ellos contaba: un hombre
noble, alguien a quien todos conocen
muy bien y que cuenta con alto prestigio,
se adelanta para invitarles a la reflexi�n.
Es Nicodemo, el fariseo que buscaba la
luz. No defiende abiertamente a Jes�s,
recuerda s�lo que est�n en el sanedr�n y
que all� impera la justicia. Dice algo que
deb�a parecerle normal a un tribunal:
que no se puede condenar a nadie sin
pruebas y sin o�rle primero.
Pero todos se olvidan entonces de
que son jueces. Ellos tienen ya dada su
sentencia. Pero no pueden negar que
Nicodemo tiene raz�n. Prefieren por eso
atacarle directamente a �l con algo que
debe resultarle injurioso: �Acaso t�
tambi�n eres de Galilea? Investiga y
ver�s que de Galilea no sale ning�n
profeta. Estamos ante el puro prejuicio,
al que se a�ade, adem�s, un
regionalismo ingenuo. Ante esta muralla,
todos los milagros, todas las doctrinas
se tienen que estrellar. Ellos han
decidido ya que Jes�s es un impostor
por el simple hecho de no venir de su
tierra (Jn 7,50-52).
La mujer ad�ltera
Pero, pasada la c�lera, todos
comprenden que Nicodemo ten�a raz�n.
Necesitan pruebas. Deben encontrar
algo que pulverice definitivamente al
Galileo. Y la ocasi�n se les presenta
justamente al d�a siguiente. El Maestro
sigue predicando en los atrios del
templo cuando irrumpe en �l un grupo
que trae a una mujer sorprendida en
flagrante adulterio. La ley de Mois�s �
y no s�lo la tradici�n� manda que sea,
sin m�s, apedreada. �Estar� ahora Jes�s
de acuerdo con la ley o se inclinar� a
ese laxismo suyo de preferir los
pecadores a los justos? Se la ponen
delante. Dejan la sentencia en sus
manos.
Jes�s no puede decir que esa mujer
no haya pecado. Pero sabe que nadie es
capaz de juzgar a nadie entre los
hombres. Sabe que esta mujer tiene
capacidad de arrepentimiento. Sabe que
la justicia corresponde a Dios y que esa
justicia prefiere ser perd�n.
Por eso ni condena, ni absuelve de
la falta en s�. Enfrenta a todos con sus
conciencias: El que est� sin pecado que
tire la primera piedra (Jn 8,6-7). Y
descubre casi son sorpresa que a�n
queda un resto de sinceridad en los
acusadores. �Porque reconocen que
todos son pecadores? �Porque temen ser
desenmascarados all� mismo, si se
atreven a presentarse como justos? No
lo sabemos. Lo cierto es que se van con
las cabezas gachas. Han perdido una
batalla m�s.
Dos par�bolas
En las jornadas que siguen Jes�s
volver� a pasar al contraataque. Esta
vez a trav�s de dos par�bolas que ponen
en rid�culo a los fariseos y sacerdotes.
Un d�a contaba la historia de un
pobre caminante asaltado por los
ladrones, que le hab�an dejado medio
muerto al borde de un camino. �Y ten�a
que elegir precisamente a un levita y a
un sacerdote como ejemplos de falta de
caridad! �Y, para colmo, les contrapon�a
luego a un samaritano maldito que hac�a
el papel de bueno en la par�bola!
Otro d�a se burlaba de sus modos de
orar en el templo. Y contaba que eran
las oraciones de un publicano pecador
las que Dios escuchaba.
Todo esto llegaba, sin duda, a o�dos
de los fariseos que ten�an esp�as por
todas partes. �Aquello era demasiado!
�Aquello ten�a que terminar! Un hombre
as� era capaz de pulverizar en pocos
a�os la fama que ellos se hab�an
construido durante siglos. Este hombre
estaba, sin duda, endemoniado
(Lc 11,15). Era, en todo caso, un peligro
p�blico.
Un banquete tormentoso
Por aquel tiempo ocurri� el banquete
que nos cuenta san Lucas. Un fariseo
invita a Jes�s a su casa. El Maestro
conoce ya bien este tipo de invitaciones.
Comienza a estar cansado de ellas y esta
vez decide pasar directamente al ataque.
Le han invitado; pues deben aceptarle
como es. Se sienta a la mesa omitiendo
las abluciones que para su anfitri�n son
m�s que sagradas. Y surge la queja del
fariseo. Ahora Jes�s no elige palabras
suaves. Pronuncia uno de sus discursos
m�s duros sin preguntarse siquiera si es
oportuno siendo como es un invitado:
Vosotros los fariseos limpi�is la
copa y el plato por fuera, pero
vuestro interior est� lleno de rapi�a y
maldad. �Insensatos! �Acaso el que ha
hecho lo de fuera no ha hecho tambi�n
lo de dentro? �Ay de vosotros,
fariseos, que pag�is el diezmo de la
menta y del comino y de todas las
legumbres y descuid�is la justicia y el
amor de Dios! �Ay de vosotros,
fariseos, que am�is los primeros
asientos en las sinagogas y los
saludos en las plazas! �Ay de vosotros
que sois como sepulturas que no se
ven y que los hombres pisan sin
saberlo! (Lc 11,37-44).
El ataque fue tan duro e inesperado
que los fariseos se quedaron sin habla.
Sali� entonces en su defensa uno de los
doctores de la ley: Maestro �dijo
respetuosamente� hablando as�, nos
ultrajas tambi�n a nosotros (Lc 11,45).
Pero Jes�s, lejos de ablandarse, se
volvi� entonces al grupo de doctores:
�Ay tambi�n de vosotros, doctores
de la ley, que ech�is pesadas cargas
sobre los hombres y vosotros ni con
uno de vuestros dedos las toc�is! �Ay
de vosotros que edific�is monumentos
a los profetas que asesinaron vuestros
padres! Vosotros mismos atestigu�is
que consent�s en la obra de vuestros
padres: ellos los mataron pero
vosotros edific�is. Por eso dice la
sabidur�a de Dios: �Yo les env�o
profetas y ap�stoles y ellos los matan
y persiguen�, para que sea pedida
cuenta a esta generaci�n de la sangre
vertida desde el principio del mundo,
desde la sangre de Abel, hasta la
sangre de Zacar�as, os digo que le
ser� pedida cuenta a esta generaci�n.
�Ay de vosotros doctores de la ley,
que os hab�is apoderado de la llave
de la ciencia; y ni entr�is vosotros, ni
dej�is entrar! (Lc 11,46-53).
C�mo pudo terminar esta comida, es
f�cil imaginarlo. El evangelio se�ala
esta tensi�n cont�ndonos que cuando
sali� de all� comenzaron los escribas y
fariseos a acosarle terriblemente y a
proponerle muchas cuestiones,
arm�ndole insidias para sorprenderle
en algo que saliera de su boca
(Lc 11,53-54).
La historia estaba llegando a su
desenlace. S�lo faltaban la chispa y la
ocasi�n.
Es necesario que muera uno por el
pueblo
La chispa iba a ser la resurrecci�n de
L�zaro de la que hablaremos en el
pr�ximo cap�tulo. Un milagro tan
sonado, con persona tan conocida y a
pocos pasos de Jerusal�n, debi� de
conmover la ciudad como un trueno. Y
lo que fue para algunos motivo de fe
(Jn 11,45), result� para los fariseos y
sacerdotes la �ltima gota que llen� el
vaso de su c�lera.
Y esta vez decidieron ir a la cabeza.
No quer�an una muerte a ocultas, con una
pu�alada en cualquier esquina. Este
predicador deb�a ser p�blicamente
destrozado, ya que p�blicamente estaba
atac�ndoles.
Acudieron a los pr�ncipes de los
sacerdotes y �stos convocaron al pleno
del sanedr�n. Una vez all�, no se
anduvieron con hipocres�as: �Qu�
hacemos? Este hombre hace muchos
milagros. Si le dejamos as�, todos
creer�n en �l, y vendr�n los romanos y
destruir�n nuestro templo y nuestra
naci�n (Jn 11,47-48). No planteaban el
problema de Jes�s como el de un
delincuente. Incluso parec�an presentarle
como inocente. M�s: como un verdadero
taumaturgo. Prefer�an ser pr�cticos. Ya
no les interesaba la verdad, ni la ley.
S�lo les preocupaba su propia
seguridad. Los romanos empezaban a
cansarse de tantos predicadores
populares. Si Jes�s segu�a consiguiendo
partidarios, cualquier d�a ver�an en �l un
peligro pol�tico. Y los romanos no
hac�an distinciones. Vendr�an y
destruir�an todo el pa�s: amigos y
enemigos de Jes�s.
Tom� entonces la palabra un
personaje a quien nos encontraremos
m�s tarde en la pasi�n, un saduceo: Jos�
Caif�s, que era sumo sacerdote y
presidente del sanedr�n, la m�s alta
autoridad religiosa del pa�s. Vosotros no
sab�is nada �dijo despectivamente�
�no comprend�is que conviene que
muera un hombre por todo el pueblo y
no que perezca todo el pueblo?
(Jn 11,49-50). Era as� de expeditivo. La
palabra �muerte� no hac�a temblar sus
labios. La suerte estaba echada. En
aquel momento fariseos, saduceos,
sacerdotes, escribas, olvidan sus mutuas
diferencias ante el enemigo com�n.
Desde aquel d�a tomaron la resoluci�n
de matarle, dice el evangelista
(Jn 11,53). No se preguntan si es
inocente o culpable. La sentencia es
anterior al juicio. Les ha provocado
demasiado. Es la hora de la venganza.
Ya s�lo era necesario hallar la
ocasi�n. Pues los pr�ncipes de los
sacerdotes y los fariseos hab�an dado
�rdenes para que, si alguno supiese
d�nde estaba, lo indicase, a fin de
echarle mano (Jn 11,57). Ya s�lo
restaba encontrar el momento. Ya s�lo
faltaba Judas.
E
3
L�ZARO, EL HOMBRE
QUE MURI� DOS VECES
l nombre de Betania es hoy, en el
mundo cristiano, s�mbolo de
hospitalidad, de acogida, de amistad
afectuosa. En los tiempos de Jes�s era
una aldea sonriente construida en la
falda de una colina, en la vertiente
oriental del monte de los Olivos, a
quince estadios (algo menos de tres
kil�metros) de Jerusal�n. Deb�a de ser
entonces s�lo un racimo de casas
rodeadas de almendros, algarrobos,
olivos e higueras. Salvo por el calor de
los d�as de verano, un lugar admirable
para descansar.
El cristiano siente hoy una extra�a
emoci�n al pisar esta aldea que ha
cambiado de nombre, para tomar el de
quien ser� protagonista de la historia
que cuenta este cap�tulo: al-Eizariya, se
llama con una deformaci�n �rabe de
�L�zaro�. Es una emoci�n dif�cil de
explicar. Se trata de una aldehuela
miserable, con treinta o cuarenta casas,
cuando m�s. Casas labradoras ante las
que picotean y escarban las gallinas. Por
las calles corretean chiquillos, que
luego rodear�n el polvoriento autob�s
que llega desde Jerusal�n, para marear,
pedig�e�os, a los pocos peregrinos que
suben hasta la aldea, anhelosos de
descifrar el misterio que encierra.
El peregrino olfatea el aire que sus
recuerdos hacen milagroso. Busca en las
viejas ruinas. Aqu� vivi� un hombre que
muri� dos veces. Este mismo aire fue
testigo de una de las horas m�s intensas
que ha conocido la humanidad. Pero el
aire no cuenta nada y el peregrino
apenas si consigue un poco de silencio,
entre el �vido chillar de la chiquiller�a
que parece quisiera contradecir la fama
de hospitalidad que el nombre de
Betania evoca. El peregrino sabe
entonces que s�lo con la fe encuentran
estas calles su sentido; que es la Betania
del coraz�n la que realmente cuenta.
Porque aqu�, aunque nada lo testimonie
hoy, latieron al un�sono cuatro corazones
enormes.
Los amigos
Sabemos muy poco �y es bien triste�
de la vida cotidiana de Jes�s. �Pero tuvo
realmente vida cotidiana o vivi� en
perpetua tensi�n, como si una celeste
maroma tirara de �l desde lo alto? �De
qu� hablaba en las horas en que no
anunciaba el reino de los cielos? �Qu�
eran para �l las sobremesas? �C�mo
comentaba los sucesos del d�a? �Qu� le
gustaba comer y cu�les eran sus temas
de conversaci�n mientras yantaba?
Nos imaginamos a Jes�s
�ejerciendo� de Dios a toda hora. Y,
aunque nunca dejara de serlo, tampoco
se alej�, por ello, de ser hombre
plenamente. Y en su vida, como en la de
todo ser aut�nticamente humano, hubo �
tuvo que haber� �descansillos�, horas
de mirar el paisaje, tiempos para la
amistad y el descanso, todos esos
huecos que nos hacen soportable la tarea
de vivir.
Los evangelistas, como es l�gico,
nada nos ha trasmitido de esa otra
vertiente de su vida. Un bi�grafo
moderno tiene el sentido de la
cotidianidad, cuida de situar los mundos
interiores de su biografiado en la
vertiente real y completa de su vida
peque�a. Los escritores evang�licos
estaban demasiado deslumbrados por la
enorme tarea de testigos de la
resurrecci�n como para detenerse a
contarnos qu� le gustaba comer a Jes�s.
S�lo aqu� y all� aparecen peque�os
rasgos de esta su �vividura� humana.
Uno de estos rincones donde
�descansaba de vivir� era Betania.
Jes�s no hubiera sido hombre completo
si no hubiera rendido alg�n culto a la
amistad. Es la soledad la que tensa a las
almas y la amistad la que hace que esa
tensi�n no se torne inhumana. El pueblo
jud�o lo sab�a bien al cotizar la amistad
como uno de los dones m�s altos de
Dios.
La sagrada Escritura est� llena de
elogios a la amistad: El amigo fiel no
tiene precio (Eclo 6,15; 7,18) porque
ama en todo tiempo (Prov 17,17) y hace
la vida deliciosa (Sal 133; Prov 15,17).
El mismo Dios se presenta como amigo
de los hombres. Un pacto de amistad
sella con Abrah�n (Is 41,8; G�n 18,17),
con Mois�s (�x 33,11), con los profetas
(Am 3,7). Al enviar a Cristo se mostr�
como amigo de los hombres (Tit 3,4) y
el mismo Jes�s describi� a Dios como
alguien que se deja molestar por el
amigo inoportuno (Lc 11,5-8).
Jes�s �como dice L�on-Dufour�
dio a esta amistad de Dios un rostro de
carne viniendo a ser amigo de los
hombres, de cada uno de nosotros.
Pero tuvo, evidentemente, amigos
especiales. Lo fueron los doce
ap�stoles, sobre todo en la �ltima parte
de su vida: Ya no os llamo servidores,
sino amigos, les dijo (Jn 15,15). Y
cuantos le acompa�aban eran los amigos
del esposo (Jn 3,29) a quienes nadie
deb�a molestar mientras el esposo
estuviera con ellos.
Sin embargo, Jes�s era en realidad
para sus ap�stoles m�s un maestro que
un amigo. Ellos le miraban desde abajo
y �l realizaba con ellos, ante todo, una
misi�n de adoctrinamiento.
Podr�amos decir, por tanto, que es
Betania el verdadero centro de la
amistad de Jes�s. All� no tiene, al menos
en un primer momento, una funci�n
directamente mesi�nica. All� puede
retirarse a descansar, a estar
simplemente a gusto entre gentes
queridas y que le estimaban.
La familia de L�zaro
No conocemos mucho de esta familia.
Sabemos que eran gente conocida, bien
relacionada, influyente. Todo hace
pensar que su situaci�n econ�mica era
buena. Ten�an muchos amigos en
Jerusal�n y precisamente entre las clases
m�s poderosas. Podr�a pensarse que
Betania era una casa de reposo de unos
ricos, que ten�an en Jerusal�n su morada
principal.
Son muchos los datos que inclinan a
pensar que el propio L�zaro pudiera ser
un fariseo importante, uno de los pocos
que �como Nicodemo y Jos� de
Arimatea� creyeron en �l. El clima de
la casa era hondamente religioso. Casi
me atrever�a a decir que el evangelista
lo pinta como un poco beato, una de esas
casas de gente de asociaciones cat�licas
de hoy, frecuentada por curas y
can�nigos.
De qu� viv�an, tampoco lo sabemos.
L�zaro podr�a ser labrador o propietario
de tierras. O tener alg�n negocio en la
vecina Jerusal�n. Lo que s� parece, en
todo caso, es que era gente que viv�a
desahogadamente y no del trabajo
cotidiano de sus manos.
Eran tres hermanos, solteros los tres,
probablemente. Algunos comentaristas
casamenteros han querido ver en el rico
Sim�n, el fariseo, de cuyo convite ya
hemos hablado, a un posible padre de
L�zaro o incluso a un hipot�tico marido
de Marta. Pero esta suposici�n no se
basa en ning�n dato serio. Es mucho m�s
atendible la tradici�n que, apoyada en
los datos b�blicos, presenta a los tres
como hermanos solteros que viven
juntos, protegiendo L�zaro a sus
hermanas y viviendo ellas dedicadas a
cuidarle a �l.
Hay cient�ficos que opinan que
L�zaro llevaba mucho tiempo enfermo.
De hecho no aparece para nada en la
escena en que Lucas nos pinta a las dos
hermanas conversando con Jes�s
(10,39). De su vida interior los
evangelistas no nos ofrecen ni un solo
dato ni antes ni despu�s del hecho
tremendo que iba a vivir, como si
quisieran dejarnos abierto el gran
misterio que cruz� su alma.
Marta (que en hebreo quiere decir
�se�ora�) era la mayor de las hermanas.
Ella llevaba la direcci�n de la casa.
Era, tal y como aparece en el evangelio,
hembra decidida y un tanto dominante,
un car�cter duro de mujer fuerte, poco
amiga de sentimentalismos, honda en su
fe y arisca en su expresi�n.
Mar�a, mucho m�s joven sin duda,
era exactamente lo contrario a su
hermana. Y regresa aqu� la duda que ya
hemos se�alado en el segundo volumen
de esta obra, de si era la misma Mar�a
Magdalena a quien vimos llorar a los
pies de Jes�s.
Muchos exegetas creen que no
pueden casarse los datos psicol�gicos y
religiosos que describen a la primera y a
la segunda. �Acaso aquella desgarrada
pecadora p�blica tiene algo que ver con
esta mujer m�stica y contemplativa que
se pasa las horas a los pies de Jes�s? �Y
c�mo ligar esta mujer de buena familia
religiosa con aquella pecadora conocida
de todos?
Yo he de confesar que, cuanto m�s lo
examino, m�s me inclino a ver en ambas
a la misma persona. Dentro de toda
mujer hay cien mujeres. Y el car�cter
apasionado de la hermana de L�zaro
muestra en ella mucha m�s vitalidad de
la que suelen reflejar ciertas melifluas
pinturas. Su modo de reaccionar ante la
muerte de su hermano, su gesto en la
comida de Sim�n el Fariseo, tan
parecido al de la pecadora en el
banquete de Sim�n el Leproso, permiten
ver en ella la vertiginosa hondura de una
de esas mujeres que habitan las novelas
de Dostoyevski. �Es fantas�a pensar que
una mujer as� encontrara insoportable
vivir en esa casa invadida por los
ilustres sacerdotes y fariseos de
Jerusal�n y la llevara lejos, hasta
convertirse en una prostituta? La fr�a
distancia de L�zaro, el seco
autoritarismo de Marta, muy bien
pudieron ser insufribles para el loco
coraz�n de la joven Mar�a. Hoy, al
menos, vemos reaccionar as� a cientos
de muchachas que huyen de casas en las
que impera el formalismo religioso. Y el
camino del mal hace rodar hasta el
fondo a quienes lo inician como
aventura.
Si Jes�s logr� rescatar a Magdalena
de sus siete demonios carnales y
devolverla al seno del hogar, tendr�amos
muy l�gicamente explicada la amistad
de Cristo con esta familia; habr�amos
entendido que esta mujer tuviera dos
almas, vertiginosa la una e infinitamente
tierna la otra, cuando se encontraba ante
el hombre que le descubri� la luz de su
esp�ritu. Entender�amos bien esa entrega
total de Magdalena, a quien Jes�s habr�a
arrancado la m�scara de pecado que
cubr�a un coraz�n hondamente religioso.
Y no necesitar�amos sucias
imaginaciones para entender el atractivo
que Jes�s inspiraba en ella: le hab�a
devuelto el alma; le hab�a descubierto
que el verdadero amor no estaba ni en la
falsa religiosidad de su adolescencia, ni
en las entregas carnales de su juventud,
sino en algo infinitamente m�s hondo y
apasionante. Jes�s habr�a incendiado su
vida con algo mucho m�s radical que un
atractivo carnal. Y, al mismo tiempo,
habr�a sembrado en ella muchas m�s
preguntas que respuestas, lo mismo que
hizo con la samaritana: por eso ella
gustaba de sorber sus palabras, para
averiguar qu� hab�a en el fondo de aquel
hombre misterioso que la hab�a
reconciliado con la vida.
Lo �nico necesario
La escena que describe Lucas nos dibuja
bien a las dos mujeres. Jes�s ha ido,
como tantas veces, a la casa de sus
amigos. Y Marta, apenas pasados los
saludos de cortes�a, se ha puesto a
trajinar en la casa para preparar una
digna acogida a su hu�sped. Va y viene,
termina la limpieza, prepara las camas,
se entrega afanosa a organizar un
verdadero banquete. Mientras tanto,
Mar�a piensa que ser�a un pecado perder
un solo instante de la compa��a de
Jes�s. Se sienta cerca de �l y se dedica
a contemplarle, a sorber todas y cada
una de sus palabras. Est� all�, como
clavada por un im�n. Ni se plantea el
problema de la comida; ni se entera de
que su hermana va de ac� para all�; ni
pasa por su imaginaci�n la angustia por
si la casa est� limpia. Marta, mientras
va y viene, hace gestos que su hermana
no ve. La est� comiendo la pasividad de
Mar�a. Tambi�n a ella le gustar�a estar
all� sentada oyendo lo que Jes�s dice.
Pero �no ser�a una falta de respeto al
hu�sped servirle de cualquier forma la
comida? El suyo es tambi�n un modo de
amor; un amor agitado, pero verdadero.
Hay un momento en que no puede
m�s y, curiosamente, no se vuelve contra
su hermana, sino contra este Jes�s que
parece acapararla. Su amor se ha
manchado de una especie de celos. Por
eso su voz sale �cida, increpante: Se�or
�no te importa nada que mi hermana
me deje servir a m� sola? Dile, pues,
que me ayude. No se dirige siquiera a su
hermana. O porque la da por imposible,
o porque hay en su alma un secreto
rencor hacia ella. Si realmente Mar�a
fue la pecadora que pas� a�os lejos de
casa, escandalizando el mundo, se
entender�a mejor ese tono agrio y
despectivo hacia esta hermana suya que
ahora se las da de piadosa, all� a los
pies del Maestro.
La respuesta de Jes�s no es dura,
pero s� seria: Marta, Marta, te
angustias y turbas por muchas cosas;
una sola es necesaria. Mar�a ha
escogido la mejor parte, que no le ser�
quitada (Lc 10,40-42).
Una vez m�s las palabras de Jes�s
resultan desconcertantes. �No ten�a
Marta raz�n en buena parte? S�, sin
duda. Lo que ella hac�a era realmente
importante y lo hac�a por amor. Pero a
su amor se mezclaba una cierta
sequedad de esp�ritu. Jes�s no corrige el
que ella trabaje, sino el que haga
�muchas cosas� y el que las haga
�angustiada y turbada�. Jes�s critica,
sobre todo, esa escala de valores que la
hace olvidarse de lo realmente
necesario.
El gesto de Mar�a ha tenido, en
cambio, fortuna en la historia de la
Iglesia que ha visto siempre en �l un
anuncio de lo que ser� la vida en el
reino de los cielos: su recogimiento, su
desasimiento de todo lo terreno, su
contemplaci�n de Cristo sin pesta�ear,
son un resumen de aquel buscar el reino
de Dios y su justicia (Mt 6,33) que hace
olvidarse de toda la a�adidura.
Su hermana busca �muchas cosas�,
se divide, se dispersa, le puede la
impaciencia. Est� sirviendo, s�, y
sirviendo a Dios, pero lo hace nerviosa
y agitada, disgregada, como vivimos
todos los que braceamos en este mundo.
El otro mundo ser� el reino de lo
esencial. La Iglesia, que ha visto
siempre el pecado como divisi�n,
desuni�n, dispersi�n, entiende el cielo y
ese preludio que es la contemplaci�n
como unidad quieta y dichosa. Ha
pasado el trabajo de la diversidad y
permanece el amor de la unidad, dice
san Agust�n, hablando del cielo.
Pocos entienden esa contemplaci�n,
que confunden con la pasividad. Mar�a
tiene, en realidad, un ocio nada ocioso,
como comenta san Bernardo. No es que
no haga nada, es que elige lo esencial.
Contemplar, amar, escuchar, llenar de
jugo el alma, no son precisamente
pasividad, aunque el mundo valore muy
por encima de eso la lucha, la fuerza,
esa agitaci�n que llamamos �acci�n�
cuando es, en su mayor parte, un af�n de
enga�arnos a nosotros mismos, para
parecer que estamos llenos cuando
nuestra alma est� vac�a. Pero mal suplen
las manos la vaciedad del esp�ritu.
Por eso Jes�s defiende esta
contemplaci�n y la presenta como la
vanguardia de los verdaderos valores.
La contemplaci�n no huye de la
realidad, sino de la vaciedad. No elige
la soledad por temor al mundo, sino
porque sabe que en esa soledad hay m�s
plenitud que en el ruido.
Pero el que Jes�s se�ale la
prioridad de la contemplaci�n no
implica una condena de la acci�n. Se
trata �se�ala muy bien Cabodevilla�
de una frase pol�mica, en contestaci�n
a la queja presentada por Marta. Son
muy frecuentes en Jes�s estas frases que
tratan de subrayar prioridades en una
escala de valores, pero no debe
deducirse de ellas lo que realmente no
dicen. Cuando una mujer, en otra
ocasi�n, piropea a su Madre y Jes�s
replica que m�s dichosos son los que
oyen la palabra de Dios y la cumplen
(Lc 11,27-28) no est�, l�gicamente,
diciendo que Mar�a no la oiga ni
cumpla. Tampoco est� con esta frase
rechazando a Marta. No se equivoca,
por eso, Santa Teresa, cuando, saliendo
muy femeninamente en su defensa,
escribe que si todas se estuvieran como
la Magdalena, embebidas, no hubiera
quien diera de comer a este divino
Hu�sped.
Por eso es una pena que el
evangelista no nos cuente c�mo acab� la
escena. �Se dio cuenta Marta de que su
celo era justo, pero intempestivo? �Dej�
sus trabajos y se sent� tambi�n ella a
escuchar a Jes�s y luego, juntas ya, ella
y su hermana prepararon en un momento
la comida? �O conoci� el gozo de
descubrir que tambi�n ella, como Mar�a,
como la samaritana, se olvidaban de su
sed y su hambre ante aquella palabra
que alimentaba sus almas? No lo
sabemos. El evangelista dice lo que
quer�a decir y deja el resto a nuestra
imaginaci�n. Sin embargo han bastado
sus apuntes para que descubramos el
alto clima de amistad de aquella casa
sobre la que va a caer ahora el
rel�mpago de la muerte.
El mayor de los milagros
Seg�n el sentir de la casi totalidad de
comentaristas y te�logos, la resurrecci�n
de L�zaro fue el mayor de los milagros
hechos por Jes�s. Se trata de un muerto
ya de cuatro d�as que es devuelto a la
vida con s�lo una palabra. Y el hecho
ocurre a las mismas puertas de
Jerusal�n, delante de numerosos
testigos, hostiles a Cristo muchos de
ellos. Es, adem�s, un suceso que lleva
consigo tremendas consecuencias: la fe
para algunos, la muerte para Jes�s, pues
es la gota que llena el vaso de la c�lera
de sus adversarios.
Por otro lado, nos encontramos ante
la narraci�n m�s detallada de todos los
evangelios. Fili�n, lo se�ala con honda
intuici�n:
Ning�n otro milagro ha sido
narrado de modo tan completo, con
todas sus particularidades, as�
principales como accesorias. La
narraci�n es de una belleza y una
frescura incomparables: en ninguna
otra los bi�grafos de Jes�s mostraron
tan cabal conocimiento del arte de la
composici�n, visible hasta los m�s
nimios pormenores. En particular los
personajes est�n admirablemente
dibujados: Jes�s, que se nos presenta
tan divino, tan humano y tan amante;
el ap�stol Tom�s con sus palabras
sombr�as, pero esforzadas; Marta y
Mar�a, con los fin�simos matices de
sus distintos temperamentos; los
jud�os, muchos de los cuales no se
enternecieron ni ante las l�grimas del
Salvador ni de la mayor parte de los
asistentes. L�zaro es el �nico que
queda en la oscuridad. La
transparente veracidad del relato en
nada cede a su belleza. Muchos
pormenores minuciosos, que a nadie
se le hubiera ocurrido inventar,
demuestran que el narrador es un
testigo ocular, digno de fe, que cuenta
lo que ha visto con sus propios ojos y
o�do con sus o�dos. Cada paso y cada
movimiento del Hijo de Dios, sus
palabras, su estremecimiento, su
emoci�n, sus l�grimas, todo lo que
hay de m�s �ntimo, ha quedado
indeleble en el coraz�n del escritor
sagrado que nos lo ha transmitido con
escrupulosa fidelidad.
Estamos, y se percibe desde el
primer momento, en la �rbita del
evangelista Juan. Entramos en un turbi�n
caliente y emotivo y somos conducidos
por un coraz�n que nos lleva, s�, a una
verdad, pero a una verdad misteriosa,
cuyo filo m�s importante es el que no
vemos con los ojos. Historia y teolog�a
se funden; la palabra �verdad� pierde
aqu� su sentido matem�tico, para ir
mucho m�s all� de la pura facticidad de
los hechos. Al fondo de cada palabra
est� ya la muerte de Jes�s y su
resurrecci�n gloriosa.
Esta enfermedad no es de muerte
La cronolog�a es el �nico dato que Juan
no precisa en su narraci�n. Pero la
escena debi� de ocurrir entre la fiesta de
la dedicaci�n y la �ltima pascua de
Jes�s. Ricciotti sit�a la escena en lo
d�as finales de febrero o los primeros de
marzo del a�o 30. En todo caso fue no
muchas semanas antes de la muerte de
Cristo.
Hac�a varios meses que Jes�s estaba
predicando en Perea cuando un
mensajero lleg� precipitadamente desde
Betania y le dio una triste noticia: Se�or,
aqu�l a quien amas est� enfermo
(Jn 11,3). Este gran amigo (la palabra
que usa el evangelista expresa un afecto
entra�able) era L�zaro, ese personajesombra, uno de los m�s dram�ticos y
misteriosos de todo el evangelio. No se
nos dice cu�l era su enfermedad.
Probablemente Jes�s ya la conoc�a;
deb�a de ser la misma enfermedad que le
imped�a aparecer en la escena anterior;
pero ahora se hab�a agravado.
Del hecho de que Marta y Mar�a
supieran m�s o menos d�nde estaba
Jes�s, deducimos de nuevo el alto grado
de intimidad que �l manten�a con aquella
casa; de las palabras que dice el
mensajero deducimos la confianza que
en Jes�s ten�an ellas. Ni siquiera le
dicen que venga; se limitan a decirle que
su hermano se ha agravado, seguras de
que Jes�s lo dejar� todo para correr
hasta Betania. Su frase nos recuerda
aquel no tienen vino de la Virgen en
Can�. Ni ellas, ni su Madre ped�an; no
era necesario. Se�alan femeninamente el
problema y dejan a Jes�s el resto.
Pero la respuesta de Jes�s fue
desconcertante: Esta enfermedad no es
de muerte, sino para gloria de Dios,
para que su Hijo sea glorificado. �Era
una respuesta evasiva o indiferente?
Para evitar toda duda el evangelista
recuerda a rengl�n seguido que Jes�s
amaba a Marta y a su hermana y a
L�zaro. �Por qu� entonces aunque oy�
que estaba enfermo permaneci� en el
lugar donde estaba dos d�as m�s?
Quienes oyeron a Jes�s debieron de
quedarse s�lo con la primera parte de la
respuesta y concluyeron que L�zaro no
morir�a de aquella enfermedad. Y as�
debi� de pensarlo el mismo mensajero
que parti� sin duda contento con la
respuesta. Pero Cristo no hab�a afirmado
que L�zaro no morir�a de esta
enfermedad, sino que esa enfermedad no
concluir�a en la muerte; que era una
enfermedad que ten�a una alta funci�n
teol�gica. Por lo dem�s, Jes�s no
ignoraba que, en el momento en que el
mensajero lleg� a darle la noticia,
L�zaro hab�a muerto ya. La distancia que
separa Betania de la zona pr�xima al
Jord�n donde Jes�s se hallaba es de un
d�a de camino. Si contamos que Jes�s
lleg� cuando hac�a ya cuatro d�as que
hab�a muerto y sumamos el d�a que �l
tard� en llegar a Betania, los dos que
estuvo esperando en Perea y el d�a o d�a
y pico que el mensajero debi� de tardar
en buscarle, podemos concluir que
L�zaro hab�a muerto casi seguramente
poco despu�s de partir el mensajero en
busca de Jes�s.
Si esto es as� y Jes�s lo sab�a, es
claro que este retraso en su viaje posee
una intenci�n teol�gica. �l conoce la
importancia que tiene lo que ha de hacer
en Betania y desea que no quede de ello
duda alguna. Incluso es posible que se
marcara a s� mismo un retraso exacto de
cuatro d�as contando con la creencia
jud�a de que el cuarto era el d�a
definitivo de la muerte sin remedio. Los
hebreos de la �poca sol�an pensar que
una vez enterrados los muertos (y
siempre se enterraba en el mismo d�a
del �bito, o a la ma�ana siguiente si
fallec�an de noche) el alma permanec�a
girando tres d�as en torno al sepulcro,
como queriendo regresar al cuerpo de su
due�o y que s�lo en el cuarto d�a,
iniciada ya la descomposici�n, se
alejaba para siempre. Y es este cuarto
d�a el que Jes�s aguarda. Cristo �como
dice Edesheim� no tiene nunca prisa,
porque siempre est� seguro de lo que
tiene que hacer.
La decepci�n de las dos hermanas
La decepci�n debi� ser, en cambio,
cruel para las dos hermanas cuando
lleg� el mensajero. La respuesta que les
tra�a �esta enfermedad no es de
muerte� tuvo que sonarles como
ferozmente sarc�stica. Las esperanzas
las hab�an perdido ya cuando, poco
despu�s de partir el enviado, su hermano
muri�. Pensaron, tal vez, que no hubiera
valido la pena molestar a Jes�s con su
aviso, pero creyeron que, al menos,
ser�a para ellas un consuelo tenerle a su
lado en aquellas horas. Ya no podr�a dar
la salud a su hermano, pero servir�a al
menos para sostenerlas a ellas.
�O llegaron a creer en la posibilidad
de una resurrecci�n? Todo hace pensar
que, a tenor de las escenas que siguen,
esta hip�tesis ni pas� por sus cabezas.
�No hab�an o�do hablar de las
resurrecciones de la hija de Jairo y el
hijo de la viuda? Tal vez, pero de estas
escenas debieron de llegarles
narraciones confusas. Quiz� ni los
mismos ap�stoles hab�an medido el
tama�o de estos hechos. Y en todo caso,
una resurrecci�n es algo tan enorme que
nadie se atreve a pensar que pueda
ocurrir a su lado. Estaban seguras de
que Jes�s hubiera podido detener la
enfermedad de L�zaro. Pero no se
atrev�an a ir m�s all�. La cabeza humana
no es precisamente un prodigio de
l�gica. Sabe te�ricamente que quien
puede impedir una muerte, podr�a
igualmente restituir una vida. Pero
prefiere pensar que mientras lo primero
entra en la l�gica, lo segundo es zona ya
de la locura.
Por eso Marta y Mar�a ya s�lo
esperaban un poco de consuelo. Pero he
aqu� que el mensajero volv�a con algo
que a ellas tuvo que sonarles a evasiva.
Les resultaba sarc�stico el error de
Jes�s diciendo que aquella enfermedad
no era de muerte. Pero, sobre todo, les
era doloroso el ver que el mejor de sus
amigos no se hab�a precipitado a correr
hacia el gravemente enfermo.
Esto romp�a todos sus esquemas
mentales: si Jes�s era bueno y las quer�a
�c�mo de pronto este fallo que ten�a
todo el aspecto de traici�n? No quer�an
pensar mal de Jes�s, pero no entend�an
nada.
Es incluso muy veros�mil pensar
que, por aquellos d�as, debieron de
multiplicarse las iron�as en boca de sus
amigos fariseos. Fueron muchos los que
subieron de Jerusal�n hasta Betania para
acompa�ar en el duelo a las dos
hermanas. Las visitas de p�same eran
una tradici�n sagrada para los jud�os. Se
prolongaban durante siete d�as, pero
eran m�s numerosas durante los
primeros tres. Los orientales expresaban
su p�same con f�rmulas muy
caracter�sticas: al llegar a la casa del
duelo prorrump�an en gritos y llantos,
desgarraban sus vestiduras y se mesaban
los cabellos, luego se hund�an en un
largo silencio meditabundo, sentados en
el suelo. Despu�s ven�an las
conversaciones interminables, esas
vigilias de d�a y noche que son a�n
t�picas en muchos de nuestros pueblos.
No es imaginaci�n pensar que
muchos subieron a Betania con la
seguridad de encontrarse all� a Jes�s:
sab�an la amistad que le un�a con los
tres hermanos. Y, sin duda, tambi�n fue
grande su sorpresa. Preguntar�an
ir�nicamente a las mujeres si el Galileo
desconoc�a la noticia. Y ellas no
podr�an ocultar que le hab�an enviado un
mensajero. ��Y� no ha venido?�. Los
fariseos gozaban escarbando en la
herida. Adem�s, para ellos, era f�cil
encontrar la respuesta: ��No dec�an que
hac�a tantas curaciones? �Por qu� no las
hace en casa de sus amigos? �No ser�
que tiene� miedo?�. Sonre�an felices.
Ellos lo hab�an dicho muchas veces:
Jes�s mucho hacer milagros en
poblachos ocultos de Galilea donde no
pod�a haber sabios que los controlasen.
Pero all�, a tres kil�metros de Jerusal�n,
y en un ambiente culto, los trucos no
eran tan sencillos. Tal vez, incluso,
alguien sugiri� perversamente que a lo
mejor Jes�s ven�a todav�a y resucitaba a
L�zaro. Claro que, pensaban, aqu� la
cosa no iba a ser sencilla. Dec�an que
hab�a resucitado a dos personas, pero en
ambos casos se hab�a tratado de dos
muchachos reci�n muertos. �Vaya usted a
saber si estaban muertos de verdad o
s�lo en apariencia! �Qu� iban a saber
los pueblerinos de Na�n? Aqu� era otra
cosa: L�zaro llevaba ya dos, tres, cuatro
d�as muerto. Y, adem�s, estaban ellos
all� para controlarlo. Por eso no ven�a
Jes�s. No se atrev�a a intentar algo que
ser�a un fracaso seguro.
Marta y Mar�a oyeron sin duda
muchos comentarios como �stos. Y
sent�an que desgarraban su coraz�n. No
pod�an aceptarlos, pero algo dentro de
ellas les dec�a que quienes as� hablaban
ten�an raz�n. �Qu� otra explicaci�n
pod�a tener, si no, este fallo de Jes�s?
Vayamos a Judea
�l, mientras tanto, segu�a tranquilamente
en Perea su actividad apost�lica. Pero
transcurridos dos d�as y cuando ya
ninguno de los ap�stoles se acordaba de
L�zaro y su enfermedad, Jes�s se volvi�
a los suyos y les dijo: Vayamos a Judea
otra vez. La frase cay� entre los
ap�stoles como una bomba. Sab�an el
riesgo que corr�an en Jerusal�n y su
comarca. Por eso se volvieron asustados
a Jes�s: Maestro, sabes que los jud�os
te est�n buscando para apedrearte �y
vuelves otra vez all�?
La respuesta de Jes�s fue
tranquilizadora pero enigm�tica: �No
son doce las horas del d�a? Quien
camina durante el d�a no tropieza,
porque ve la luz de este mundo; pero si
camina de noche, tropieza, porque no
hay luz en �l. �Entendieron sus palabras
los ap�stoles? Probablemente s�lo
intuyeron algo que Jes�s hab�a repetido
muchas veces: que a�n no era su hora,
que ser�a la del poder de las tinieblas;
que nadie pod�a arrebatarle ni un
segundo a las horas que ten�a se�aladas
de vida.
Pero no tuvieron mucho tiempo para
embarcarse en c�balas, porque Jes�s
sigui� hablando con un brusco giro de
idea: L�zaro, nuestro amigo, duerme,
pero yo voy a despertarle de su sue�o.
Esto era a�n m�s desconcertante:
�expondr�a su vida s�lo para ir a
despertar a un dormido? Adem�s, si
dorm�a, �sta era una buena se�al. Los
m�dicos de la �poca se�alaban el sue�o
como uno de los diez s�ntomas de que
alguien estaba a punto de salir de su
enfermedad. Por eso ellos, que
interpretaban literalmente las palabras
del Maestro, replicaron: Se�or, si
duerme, se salvar�. Ya no se precisaba
la presencia de Jes�s, que no ten�a
necesidad de exponerse para hacer lo
que har�a sola la naturaleza.
Ahora el Maestro se puso
repentinamente serio. Y dijo: L�zaro ha
muerto. La noticia les golpe� a todos.
Porque le quer�an y, sobre todo, porque
sab�an cu�nto le quer�a Jes�s. Pero no
entend�an bien c�mo sab�a eso el
Maestro. �Hab�a venido alg�n nuevo
mensajero? Ellos no hab�an visto a
nadie. �Y no acababa de decir que
estaba dormido?
Jes�s cort� de nuevo sus
pensamientos: Pero me alegro de no
haber estado all�, para que vosotros
cre�is. Vamos, pues all�.
A los ap�stoles les giraba la cabeza:
�A qu� ven�a ese alegrarse de no haber
estado all�? �Y qu� ten�a que ver eso con
su fe? �En qu� ten�an que creer? No se
atrev�an ni a imaginar lo que Jes�s
pudiera proyectar respecto a L�zaro.
Todo era tremendamente oscuro y,
adem�s, el miedo no les dejaba razonar:
Jes�s iba a meterse y a meterles en la
misma boca del lobo. Y no sab�an por
qu�, ni para qu�.
Se adelant� entonces Tom�s que, en
su car�cter, un�a una extra�a mezcla de
pesimismo y audacia: Vamos tambi�n
nosotros y muramos con �l. Sab�a que
la decisi�n del Maestro era una locura
que s�lo pod�a terminar en el martirio,
pero se tiraba a �l como un ciervo
perseguido en el agua fr�a y negra.
Jes�s debi� de mirarle con una sonrisa
entre triste, por su pesimismo y corta fe,
y alegre, por su decidido amor. Pero
nada respondi�. Y ech� a andar hacia
Jerusal�n.
La oscura fe de Marta
Cuando Jes�s se acercaba a la casa de
sus amigos, percibi� en ella un ir y venir
de personas. Los duelos eran un
verdadero jubileo en la �poca de Jes�s y
L�zaro deb�a de tener muchos amigos en
la vecina Jerusal�n. Hab�an venido
sacerdotes, fariseos, gente ilustre,
conmovidos por la tragedia de estas dos
hermanas que ahora se quedaban solas.
El ceremonial del duelo duraba siete
largos d�as. Las dos mujeres, descalzas
y cubierta la cabeza en se�al de luto,
atend�an a las visitas, aunque su coraz�n
estaba en otra parte. Tal vez a�n
esperaban la visita de Jes�s, aunque �sta
ya no servir�a de nada.
La llegada del Maestro, con la
compa��a de sus doce, no pudo pasar
inadvertida en un pueblo tan peque�o. Y
tal vez la misma chiquiller�a corri�
anticipando la noticia. Al o�rla, Marta,
activa, nerviosa, volcada toda ella al
exterior, se levant� y corri� hacia �l.
Mar�a �puntualiza el evangelista� se
qued� sentada en casa. �No lleg� a
enterarse de la noticia o, tal vez, hab�a
en ella un dolor demasiado hondo, una
especie de resentimiento hacia Jes�s,
que la reten�a? �O era una intuici�n
aterrada de lo que iba a suceder lo que
la manten�a encadenada a su silla?
Marta corri� e increp� casi a Jes�s
con un triste reproche en el que se
mezclaba una enorme fe y un ancho
desconcierto: Se�or, si hubieras estado
aqu�, no habr�a muerto mi hermano.
Marta era as�, sincera, realista, un poco
brutal. No entend�a la conducta de Jes�s
y lo gritaba. Pero su fe era mayor que su
amargura y prosigui� con palabras que
humanamente eran locas: Pero s� que
cuanto pidas a Dios, �l te lo conceder�.
No se atreve a pedir una resurrecci�n, le
parece una blasfemia, pero tiene en
Cristo una fe tan terrible que sabe que
esa locura es, para �l, posible.
Jes�s ahora abandona las met�foras:
Resucitar� tu hermano. Pero el
realismo de Marta es feroz y no se
contenta con esa frase. �Resucitara?
�Cu�ndo? �Por qu� ese futuro? Ella no
busca consuelos baratos, quiere la vida
de su hermano ahora, ahora mismo. Por
eso acorrala a Jes�s con su respuesta: Ya
lo s� que resucitar� en el �ltimo d�a.
Sus palabras expresaban lo que entonces
aceptaba como evidente todo el pueblo
jud�o, con excepci�n de los saduceos.
Pero expresaba, al mismo tiempo, un
nuevo desencanto ante la postura de
Jes�s que interpretaba como
baratamente consoladora.
Y ahora la respuesta de Jes�s fue
mucho m�s all� de lo que Marta
esperaba: Yo soy la resurrecci�n y la
vida; el que cree en m�, aunque muera,
vivir� y todo el que vive y cree en m� no
morir� para siempre. �Crees esto?
Marta entonces se sinti� sacudida en
lo m�s hondo de sus entra�as. Jes�s
acababa de sacarla de su angustia de
mujer, de un amor hacia su hermano que,
aunque justo y humano, conten�a no poco
de ego�smo. Para Jes�s no se trataba de
un simple prolongar la vida de L�zaro.
�l buscaba resurrecciones m�s hondas y
radicales. Y por eso comenzaba por
replantear el fondo del problema
centr�ndolo en ese majestuoso �yo�. Es
precisamente el evangelista Juan quien
nos ha conservado mayor n�mero de
proclamaciones cristol�gicas iniciadas
por ese dram�tico pronombre: Yo soy el
pan de vida; yo soy la luz del mundo;
yo soy el camino, la verdad y la vida
(Jn 6,35; 8,12; 14,6). Ahora la f�rmula
era, si cabe, m�s rotunda: no s�lo dec�a
que �l era la vida, sino que �l era la
resurrecci�n y la vida. �l no ven�a a
prolongar unos m�seros a�os a los
hombres, ven�a a traer una supervida
que s�lo se realizar�a plenamente en su
resurrecci�n gloriosa. Por eso la fe era
lo decisivo. Creer en �l era m�s que
estar vivo; creer en �l era disfrutar de
esa supervida que no se acabar�.
Marta sinti� el v�rtigo de este
descubrimiento. Por eso se olvid� ya de
su hermano y ya nada m�s pidi� para �l.
No dijo: �creo que t� devolver�s la vida
a mi hermano�. Ese problema hab�a
decrecido en importancia. Dijo en
cambio: S�, Se�or, yo creo que t� eres el
Mes�as, el Hijo de Dios, que ha venido
a este mundo. Se entregaba a Jes�s
desarmada, sin nada que pedir, con todo
que creer. Su proclamaci�n cristol�gica
ten�a toda la fuerza que tuvo la de Pedro
en Cesarea de Filipo (Mt 16,16) pero
Jes�s esta vez no proclam�
bienaventurada a Marta. Ella sin
embargo debi� de sentir dentro de s�
esta bienaventuranza. Por eso ya nada
dijo, nada pidi�. Se levant� y regres� a
la casa. Sucediera lo que sucediera, la
resurrecci�n estaba ya dentro de ella.
Las l�grimas de Mar�a
Y, como toda fe busca ser compartida,
corri� hasta su hermana Mar�a, que
segu�a sentada en el interior de la casa:
El Maestro est� ah� y te llama, le dijo
al o�do. En realidad nada hab�a dicho
Jes�s, pero Marta, perdido de repente
todo ego�smo, necesitaba compartir su
don. Y conoc�a a su hermana. Bastar�a
decirle que Jes�s la llamaba para que
saliera corriendo. As� lo hizo ante la
sorpresa de quienes la rodeaban y no
hab�an o�do el mensaje de Marta. La
miraron asombrados, pensando que ir�a
a llorar al sepulcro y, levant�ndose
todos, la siguieron dispuestos a
presenciar otra escena desgarradora ante
la tumba del muerto.
Mar�a era mucho m�s joven, mucho
m�s loca que su hermana. Por eso no fue
capaz de conversar con el Maestro. Se
ech� a sus pies envuelta en un mar de
l�grimas y apenas si pudo musitar, entre
sollozos, la misma frase que antes hab�a
dicho su hermana y que sin duda se
hab�an repetido la una a la otra cientos
de veces durante los d�as anteriores: Si
hubieras estado aqu�, no habr�a muerto
mi hermano. Luego el llanto, s�lo el
llanto. Un llanto contagioso que
emocion� a todos los presentes.
Tambi�n a Jes�s que, como dice el
evangelista, se conmovi� en su esp�ritu
y se turb�. Y comenz� a llorar. La
palabra que usa el evangelio habla de un
llanto manso, de unas l�grimas que
corren por las mejillas, serenas y tristes.
No era el llanto convulso de Mar�a, ni
los llantos hist�ricos de las pla�ideras.
Era un llanto profundo y solemne que
conmovi� a todos cuantos lo vieron.
�Cu�nto le quer�a!, comentaron aun los
que estaban m�s predispuestos contra �l.
Era la primera vez que ese grupo de
dirigentes y fariseos a los que Juan
llama �los jud�os� dec�a de Jes�s una
palabra de comprensi�n humana. Un
llanto as� romp�a las piedras.
Es �sta la primera vez que el
evangelio nos muestra a Jes�s llorando.
P�ginas m�s tarde le veremos llorar
sobre Jerusal�n. Nunca llorar� por
tristezas o dolores propios. El suyo es
un llanto humano, solidario, un llanto
por esta nuestra oscura condici�n
humana. No llora, como nosotros ante la
muerte de los seres queridos, de
impotencia, al sabernos vencidos por la
muerte. Pero tampoco es la serenidad
ol�mpica de quien, vencedor de la
muerte, no experimenta lo que �sta tiene
de negrura. Es �dice Cabodevilla� el
llanto de un hombre que llora con los
hombres, que llora por las mismas
causas que afligen a los dem�s
hombres. Son las l�grimas de la
fraternidad.
Pero ni siquiera ese llanto de
alt�sima humanidad fue comprendido por
todos. Junto a quienes, en su llanto,
ve�an la profundidad de su amor a
L�zaro, estaban los que aprovechaban su
llanto para volverse contra �l: �No pudo
este que abri� los ojos del ciego �
dec�an� hacer que L�zaro no muriese?
�Curioso monumento de hipocres�a!
�Con las mismas palabras con que le
critican le est�n proclamando hacedor
de milagros!
Esta vez Jes�s no se detuvo a
desentra�ar los pensamientos de los
mal�volos. �D�nde lo hab�is puesto?,
pregunt�. Y alguien le contest�: Ven y lo
ver�s.
El sepulcro de L�zaro era la cripta
normal en las familias ricas de la �poca.
A�n hoy existen algunas en Betania y
una en la que la tradici�n quiere ver la
tumba de L�zaro. Era una cavidad
abierta en la roca a la que se descend�a
por una estrecha abertura de la que
arrancaban dos o tres escalones de
piedra. Una gran piedra, generalmente
circular, tapaba el ingreso para impedir
la entrada de los ladrones que
desvalijaban los cad�veres buscando
tesoros ocultos. Tras la piedra una
especie de sala de seis u ocho metros
cuadrados en cuyas paredes hab�a
abiertos una especie de nichos o
loculos. Sobre ellos, sin enterrarlos, sin
taparlos siquiera, se depositaban los
cad�veres. Si la familia era rica y
poderosa, no era raro que el sepulcro
constase de varias c�maras unidas entre
s� por pasillos subterr�neos.
La piedra gira
�Quitad la piedra!, orden� Jes�s cuando
estuvieron ante el sepulcro. Su voz era
una orden, pero no por eso desconcert�
menos a quienes le escuchaban. Fue
Marta quien rompi� el silencio. Aunque
hab�a sido ella quien antes ped�a el
milagro, no entendi� ahora cu�l pod�a
ser la intenci�n de Jes�s. Sin duda hab�a
interpretado sus palabras anteriores
como referidas a una resurrecci�n
puramente espiritual. Por eso pens� que
Jes�s quer�a s�lo ver por �ltima vez el
rostro del amigo muerto. Se�or �dijo�
ya hiede. Hace cuatro d�as que est�
muerto. As� deb�a ser en efecto: el olor
de los cad�veres, al no estar �stos
enterrados, invad�a toda la c�mara
sepulcral hasta hacerla irrespirable.
Pero Jes�s la tranquiliz�: �No te he
dicho que, si crees, ver�s la gloria de
Dios? Marta, que antes ped�a una
resurrecci�n puramente material, ha
pasado ahora a pensar en una
resurrecci�n que se refiere solamente al
esp�ritu. Pero la gloria de Dios, que es
m�s grande que un puro volver a la vida,
incluye, en este caso, tambi�n la vida de
aqu� abajo. Porque era necesario que
esa gloria fuera vista por quienes s�lo
ten�an ojos de carne. Por eso repiti�:
Quitad la piedra.
El silencio se hizo, sin duda,
dram�tico mientras un grupo de hombres
hac�a rodar la pesada piedra. Jes�s
entonces, ignorando el hedor que sal�a
de la tumba, sin atender a los murmullos
de quienes pensaban estar asistiendo al
gesto de un loco, volvi� sus ojos al
cielo y se concentr� en una oraci�n.
Pero no en una oraci�n de petici�n. Para
�l, el prodigio ya estaba hecho y s�lo
faltaba dar por ello las gracias a Dios:
Padre, te doy gracias porque me has
escuchado. Yo s� que siempre me
escuchas, pero lo digo por todos estos
que me rodean, para que crean que t�
me has enviado.
Su voz, que hab�a sonado ya alta y
sagrada en estas palabras, se elev� m�s
a�n, en un grito: �L�zaro, sal fuera! Era
una orden, la m�s dram�tica que ha dado
jam�s hombre alguno sobre la tierra.
Una orden que sacudi� al muerto y le
hizo removerse sobre la piedra fr�a en la
que descansaba.
Y al punto �dice el evangelista, con
una sencillez que escalofr�a� el que
estaba muerto sali�, ligados con fajas
pies y manos y el rostro envuelto en un
sudario. L�zaro, p�lido a�n del fr�o de
la tumba, sali� vacilante, sin ver a
nadie, sin entender nada de lo que estaba
sucedi�ndole, sintiendo circular por sus
venas un calor que no sab�a de d�nde le
ven�a.
Todos estaban aterrados, espantados
y maravillados al mismo tiempo. Estaba
all� inm�viles, como si ahora fueran
ellos los muertos. S�lo el taumaturgo
hab�a mantenido la serenidad. Dijo
tranquilamente, como si todo hubiera
regresado a lo cotidiano: Desatadlo y
dejadlo ir.
El evangelista no a�ade una palabra
m�s sobre la escena. Nada nos dice de
la alegr�a de las hermanas, nada de lo
que L�zaro dijo o call�, nada de lo que
luego hizo Cristo. Cierra as� su
informaci�n sobre el tremendo misterio
de la muerte vencida.
El silencio de los sin�pticos
No hace falta decir que pocas p�ginas
evang�licas habr�n sido tan batidas por
la cr�tica como esta de la resurrecci�n
de L�zaro. Y el argumento clave usado
por los cr�ticos racionalistas contra ella
es el del silencio de los tres sin�pticos
sobre la escena. �C�mo es que un hecho
de este calibre apolog�tico es narrado
�nicamente por Juan?
Antes de responder a este argumento
se�alemos que estos mismos cr�ticos,
que rechazan la escena de L�zaro por
encontrarla en un solo evangelista,
negar�n tambi�n la resurrecci�n de
Jes�s, narrada por los cuatro. No es
il�cito pensar que tambi�n rechazar�an la
de L�zaro si todos la contasen.
Digamos por otro lado que un
argumento a silentio es siempre un
argumento muy d�bil. Sabemos muy
bien, y los evangelistas lo dicen
expresamente, que los sin�pticos no
trataban de recoger todos los hechos de
Jes�s y que son muchas las escenas
importantes que s�lo son contadas por
uno o por dos. Tambi�n nos hablan, por
ejemplo, de que Jes�s realiz� �muchos
milagros� en Coroza�n sin que, luego,
sit�en ninguno concreto en esta ciudad.
Pero es que, adem�s, existen serias
razones que explican, por un lado, el
silencio de los sin�pticos y, por otro, el
que san Juan llenara este hueco de sus
compa�eros: es el propio Juan quien nos
dice algo m�s tarde (12,10) que los
miembros del sanedr�n hab�an resuelto
matar a L�zaro. Que los tres evangelios
sin�pticos, escritos todos ellos cuando
los fariseos eran a�n due�os de
Jerusal�n, omitieran una escena que
pod�a poner en peligro la vida de L�zaro
y sus hermanas, es perfectamente l�gico.
El evangelio de Juan, en cambio, escrito
cuando Jerusal�n no era ya m�s que un
mont�n de ruinas, pod�a contar la escena
sin peligro alguno para nadie.
La narraci�n de Juan es, por otro
lado, tan discreta, tan detallada, tan
personal, tan claramente obra de un
testigo visual de los hechos, que mal
podr�a atribuirse a tradiciones populares
o a mitificaciones posteriores.
Muchos cr�ticos racionalistas
prefieren por ello acudir a las m�s
complejas explicaciones para sortear el
milagro. T�pico es, por ejemplo, el
montaje que Renan organiza para
desvirtuar esta resurrecci�n. �ste no es
�dice� uno de esos milagros
completamente legendarios y de los
que nadie es responsable. M�s bien hay
que pensar, opina, que sucedi� en
Betania alguna cosa que fue
considerada como una resurrecci�n.
�Pero fue verdaderamente el regreso de
un muerto a la vida? Renan no puede
admitir esto, puesto que ha negado toda
posibilidad de un solo hecho milagroso.
He aqu� su explicaci�n:
La fama atribu�a ya a Jes�s dos o
tres hechos de esa naturaleza. La
familia de Betania fue inducida, quiz�
sin saberlo, al hecho importante que
se deseaba. Jes�s era all� adorado.
Parece que L�zaro estaba enfermo y
que, a consecuencia de un mensaje de
sus hermanas, alarmadas, Jes�s
abandon� Perea. La alegr�a de su
llegada pudo hacer volver a L�zaro a
la vida. Quiz� tambi�n el ardiente
deseo de tapar la boca a los que
negaban la misi�n divina de su amigo,
condujo a aquellas apasionadas
personas m�s all� de todos los
l�mites. Quiz� L�zaro, p�lido a�n a
causa de la enfermedad, se hizo
cubrir de vendas y encerrar en su
sepulcro de familia. La emoci�n que
Jes�s sinti� al lado del sepulcro de su
amigo que cre�a muerto, pudo ser
considerada por los concurrentes
como esa turbaci�n, ese
estremecimiento que acompa�aba a
los milagros. Jes�s dese� ver a�n una
vez al que hab�a amado, y, habiendo
sido separada la piedra, L�zaro sali�
envuelto en sus vendas y cubierta la
cabeza por un sudario. Esta aparici�n
debi� mirarse, naturalmente, por
todos, como un milagro. La fe no
conoce otra ley que el inter�s de
aquello que cree positivo. L�zaro y
sus dos hermanas pudieron ayudar a
la ejecuci�n de uno de sus milagros,
lo mismo que tantos hombres
piadosos que, convencidos de la
verdad de su religi�n han tratado de
triunfar de la obstinaci�n de los
hombres con medios que
consideraban bien d�biles.
Todo habr�a sido, pues, una
mentirijilla piadosa con la que L�zaro y
sus hermanas habr�an tratado de
�ayudar� a Jes�s a convencer a los
obstinados fariseos. Jes�s, apasionado
por su obra, se habr�a dejado envolver
en esta piadosa mentira.
La explicaci�n alcanza tales l�mites
de ingenuidad que no convenci� ni al
propio Renan que, despu�s de haberla
difundido en las doce primeras
ediciones de su obra, decidi� cambiarla
en la decimotercera y definitiva edici�n
de la misma. Aqu� prefiri� una
explicaci�n m�s radical: en realidad, en
Betania no habr�a ocurrido nada.
Simplemente un d�a los ap�stoles
habr�an pedido a Jes�s un milagro
decisivo para convencer a los
ciudadanos de Jerusal�n. Jes�s les
habr�a contestado �aludiendo a la
par�bola de L�zaro y el rico epul�n�
que los hierosolimitanos no creer�an ni
aunque L�zaro resucitase. De esta frase
habr�a salido posteriormente una
leyenda que supon�a la resurrecci�n real
de un tal L�zaro.
Que todo esto se presente como
�racional� es verdaderamente
sorprendente. Ser�a mucho m�s l�gico
negar �ntegramente el valor de los
evangelios, que presentar a un Jes�s
magn�fico que se deja embaucar por sus
amigos o que buscar todo tipo de
retorcidas explicaciones antes que
aceptar un milagro porque se ha partido
del supuesto de que �stos no pueden
existir.
A la luz de todas estas�
explicaciones devaluadoras, contrasta y
destaca a�n m�s la discreta nobleza con
la que Juan cuenta la escena sin rodearla
de melodramatismos, sin acudir a ning�n
tipo de simbolismos (�aunque tenga
tantos!); sin intentar montar sobre ella
�como tan f�cilmente hubiera podido�
un tratado teol�gico; sin presentarla
expresamente siquiera como un
preanuncio (�aunque c�mo no verlo?) de
la gran resurrecci�n de Jes�s.
Mas, aunque Juan no haga todo esto,
debemos hacerlo nosotros.
Deteng�monos, pues.
El misterio de L�zaro
Deteng�monos para preguntarnos por el
misterio de esta alma, el m�s agudo
misterio de cuantos existan. �Qu�
experiment� L�zaro? �Qu� significaron
para �l esos cuatro d�as� d�nde,
d�nde? �Qu� fue para �l la vida y c�mo
cruz� los a�os despu�s de su regreso?
Desgraciadamente nadie responder�
a estas preguntas. Escritores, poetas, han
girado sobre esta misteriosa existencia,
pero s�lo pueden ofrecernos sus
imaginaciones o aplicar a L�zaro lo que
ellos piensan de la vida y de la muerte.
Luis Cernuda nos contar�, por
ejemplo, que a L�zaro no le gust�
resucitar. Que al o�r la llamada de
Jes�s:
Hundi� la frente sobre el polvo
al sentir la pereza de la muerte.
Quiso cerrar los ojos,
buscar la vasta sombra.
Y que, forzado por aquella voz que
le arrastraba:
Sinti� de nuevo el sue�o, la
locura
y el error de estar vivo.
Y tuvo que pedirle al Profeta:
Fuerza para llevar la vida
nuevamente.
Aunque, al menos descubriera que,
en adelante, deber�a vivir trabajando:
No por mi vida ni mi esp�ritu,
mas por una verdad en aquellos
ojos entrevista
ahora.
Hermoso, s�. Pero �qui�n nos lo
certifica? Para Jorge Guill�n, al
contrario, L�zaro no se encontr� nada a
gusto muerto. Se encontr� harapiento
despojo de un pasado, siendo ya, no
L�zaro, sino ex-L�zaro, en un fatal
naufragio oscuro. Por eso, cuando Jes�s
le resucite, le pedir� que le deje aqu�, en
la peque�a y dulce tierra de los
hombres, y que su cielo no sea otra cosa
que una peque�a Betania, en una gloria
terrena. De nuevo, poes�a, s�lo poes�a.
En realidad nada sabemos de lo que
atraves� antes, durante y despu�s, por el
alma de L�zaro. �Muri�, realmente, o
s�lo estuvo suspendida su vida en
aquellos cuatro d�as? �Su �segunda�
vida fue, en realidad, una �segunda
vida� o una prolongaci�n de la anterior?
�A�adi� Cristo �un codo m�s� a su
existencia? �Y c�mo fue ese a�adido?
Las leyendas han tejido este segundo
�trozo� de vida de L�zaro, hasta hacerle
algunas obispo de Lyon muchos a�os
m�s tarde. Pero s�lo son leyendas. Tal
vez lo �nico que sabemos �que
tenemos derecho a suponer� es que
L�zaro comenz� a vivir �de veras�
ahora que sab�a lo que la muerte era. Es
decir, que vivi� como los hombres todos
deber�an hacerlo si se sintieran resucitar
cada ma�ana.
La verdadera vida
Lo que s� podemos hacer nosotros
aunque Juan no lo haga expresamente es
leer esta p�gina a la luz de todo el resto
del evangelio de Juan.
Para empezar descubriendo que el
concepto de �vida� y el de �vida
eterna� son dos de las ideas claves de
todo el cuarto evangelio y dominan todo
el cuadro que �ste da de la salvaci�n
obrada por Cristo. Como comenta
Wikenhauser la noci�n de �vida� en
Juan corresponde en importancia a la
de �reino de Dios� en los sin�pticos.
21 veces aparece en este evangelio la
palabra �vida�, 15 las palabras �vida
eterna�.
Seg�n Juan, Jes�s es siempre
depositario y dispensador de la vida.
Hablando de s� mismo dice que vive, es
decir, que posee la vida (Jn 6,57;
14,19), que tiene la vida en s� mismo
(5,26), que es la vida (Jn 11,25; 14,6).
Antes de la encarnaci�n la vida estaba
en �l (1,4), �l era la palabra de vida, en
�l est� la vida que nosotros hemos
recibido de Dios. Por eso �l es la
resurrecci�n y la vida (11,25), el
camino, la verdad y la vida (14,6). Por
eso se designa a s� mismo como el pan
de vida (6,35-48), como luz de la vida
(8,12), como aquel que da el agua viva
(4,10-11; 7,38), el pan vivo (6,51). Sus
palabras son esp�ritu y vida (6,63),
palabras de vida eterna (6,68), porque
vivifican, dispensan la vida. �l vino al
mundo para darle la vida (6,33; 10,10).
�l comunica la vida a los hombres de
acuerdo con la voluntad divina y por
encargo de Dios (17,2); Dios les da
vida a trav�s de �l (1 Jn 5,11).
Dios es el Padre que vive (6,57). �l
es el �nico que originalmente posee la
vida y �l quien la comunica. No hay otra
vida que la que Dios posee. Los
hombres tienen vida en el Hijo, en su
nombre (3,15; 20,31). Y esta vida que el
Hijo comunica a los hombres es mucho
m�s que la vida natural, es la vida
trascendente del mundo superior, la vida
eterna, un bien en orden a la salvaci�n,
o, para ser m�s exactos, es la salvaci�n
misma, la condici�n de quien est�
salvado. Los hombres realmente vienen
al mundo privados de vida, creen vivir
pero est�n muertos, est�n en la muerte, y
lo est�n mientras no reciban vida de
Jes�s.
A la luz de todo esto �podemos
entender mejor lo sucedido a L�zaro?
�No ser� su resurrecci�n, adem�s de un
milagro, un paradigma de todo el
pensamiento de Jes�s sobre la vida y la
muerte? �No tiene o puede tener todo
hombre dos vidas, una primera y mortal
y una segunda que se produce en su
encuentro con Cristo? �No es todo
creyente un L�zaro� que tal vez ignora
que lo es? �Ah si todos vivieran su
�segunda y verdadera vida� como debi�
de vivirla L�zaro!
Pero evidentemente la resurrecci�n
del hermano de Marta y Mar�a fue s�lo
un ensayo. Y tal vez no debi�ramos ni
siquiera llamarla resurrecci�n. Hay
te�logos que prefieren hablar de
�resucitaci�n�, para diferenciarla de la
verdadera, la de Jes�s. Porque el L�zaro
de Betania volvi� a morir a�os o meses
despu�s de su primer �regreso�. La
segunda vida, o el segundo trozo de su
vida, no comportaba la inmortalidad,
que es la sustancia de la resurrecci�n.
En Jes�s, la segunda vida fue la eterna,
la inmortal, la interminable. En L�zaro,
hay que repetirlo, s�lo hubo un anuncio,
un ensayo. En todo caso el verdadero y
m�s profundo milagro de aquel d�a, m�s
que la misma recuperaci�n de la vida
terrena, fue el encuentro de L�zaro con
Cristo. Un milagro, una fortuna, que
cualquier creyente puede encontrar.
Debemos ahora proseguir para
observar la seriedad con la que Juan nos
cuenta las consecuencias del prodigio.
Pudo pintar a su final un estallido de
entusiasmo y fervor, una cadena de
conversiones y de aclamaciones de la
divinidad de Jes�s. Pero Juan es
infinitamente m�s serio y realista.
Las consecuencias
Muchos de los jud�os que hab�an
venido a Betania y vieron lo que hab�a
hecho, creyeron en �l, pero algunos se
fueron a los fariseos y les dijeron lo
que hab�a hecho Jes�s. Y desde aquel
d�a tomaron la resoluci�n de matarle
(11,45-54).
�sta es la l�gica de la raza humana.
Como comenta Fulton Sheen:
De la misma manera que el sol
brilla sobre el barro y lo endurece, y
brilla sobre la cera y la ablanda, as�
este gran milagro endureci� algunos
corazones para la incredulidad y
abland� a otros para la fe. Algunos
creyeron, pero el efecto general fue
que los jud�os decidieron condenar a
muerte a Jes�s.
El ap�stol sabe muy bien que los
milagros no son remedios contra la
incredulidad. Si L�zaro y sus hermanas
hubieran cre�do hacer alg�n favor al
triunfo de Cristo �ayud�ndole� con un
supuesto milagro, habr�an demostrado,
entre otras cosas, muy corta inteligencia
y mucho desconocimiento de la realidad.
Habr�an, en definitiva, acelerado su
muerte.
Porque los fariseos poco hubieran
tenido que temer de Cristo si �ste
hubiera sido un impostor. Era el
conocimiento de su poder divino lo que
les empujaba a la acci�n, porque eso era
lo que le volv�a verdaderamente
peligroso. No niegan sus milagros. Al
contrario: lo que les alarma es
precisamente que hace muchos y que la
gente le seguir� cada vez en mayor
n�mero. Estrechar�n el cerco, no porque
le crean un impostor, sino porque se dan
cuenta de que no lo es.
Jes�s lo sabe: ten�a raz�n en el
fondo Tom�s al decir que subir a
Jerusal�n era ascender a la muerte.
Jes�s no s�lo se ha metido en la
madriguera del lobo, sino que le ha
provocado con un milagro irrefutable.
La resurrecci�n de L�zaro no dejaba
escapatoria: o cre�an en �l o le mataban.
Y hab�an decidido no creer en �l. Por
eso esta resurrecci�n era el sello de su
muerte.
Pero a�n no hab�a llegado su hora.
Por eso se�ala el evangelista que,
despu�s de estos hechos, Jes�s ya no
andaba en p�blico entre los jud�os;
antes se fue a una regi�n pr�xima al
desierto, a una ciudad llamada Efrem,
y all� moraba con los disc�pulos
(Jn 11,54).
Las otras l�grimas
Lo que no pod�a evitar era la tristeza. Y
no muchos d�as m�s tarde sus ojos
volver�an a llenarse de l�grimas. Pero
de l�grimas esta vez diferentes: As� que
estuvo cerca, al ver la ciudad, llor�
sobre ella, diciendo: ��Si al menos en
este d�a comprendieras los caminos que
llevan a la paz! Pero no, no tienes ojos
para verlo� (Lc 19,41).
No ten�an ojos, efectivamente. Ante
sus ojos se les hab�a puesto la prueba
definitiva: hab�an visto un muerto de
cuatro d�as levant�ndose con s�lo una
palabra; hab�a ocurrido a la luz del d�a y
ante todo tipo de testigos, amistosos y
hostiles; ten�an all� al resucitado con
quien pod�an conversar y cuyas manos
tocaban. Pero su �nica conclusi�n era
que ten�an que matar al taumaturgo y que
eliminar su prueba.
Es por esta ceguera por lo que ahora
llora Cristo. Un d�a, esa ciudad que
ahora duerme a sus plantas bajo el sol,
ser� asolada porque no supo, no quiso
entender. Y ser�n los jefes de ese pueblo
los supremos responsables; los mismos
que acudieron a Betania seguros de que
Jes�s no se atrever�a a actuar ante sus
ojos; los mismos que de all� salieron
con el coraz�n m�s emponzo�ado y con
una decisi�n tomada.
Y Jes�s ve ya esa ciudad destruida,
arrasada, sin que quede en pie una
piedra sobre otra. Y llora. Porque quiere
a esta ciudad como quer�a a L�zaro.
Pero sabe que si �l puede vencer a la
muerte y a la corrupci�n de la carne, se
encuentra maniatado ante un alma que
quiere cegarse a s� misma. �l es la
resurrecci�n y la vida, pero s�lo para
quien cree en �l. L�zaro, en realidad,
dorm�a. Su alma no se hab�a
corrompido, no ol�a a podredumbre. Los
fariseos, que horas m�s tarde regresaban
hacia sus madrigueras, cre�an estar
vivos. Pero sus almas ol�an mucho peor
que la tumba de L�zaro.
�Q
4
EL MISTERIO DE JUDAS
ui�n era Judas? �C�mo era
Judas? �Naci� traidor o comenz�
a serlo un d�a? �Amaba u odiaba a
Jes�s? �O quiz� le amaba y odiaba al
mismo tiempo? �Era un buen muchacho
cuando Jes�s le eligi� para ap�stol o fue
elegido ya �para� traidor? �Qu�
pensaba de Jes�s? �Lleg� a creer, a
conocer, a sospechar que pudiera ser
Dios en persona? �Cu�ndo, c�mo y por
qu� entr� Satan�s en su alma? �Cu�les
fueron los verdaderos, los profundos
m�viles de su traici�n?
He aqu� una cadena de preguntas que
jam�s encontrar�n respuesta. Tras ellas
se cerr� la puerta del misterio sellado
con un suicidio. Pero el hombre
moderno ha buscado, busca, sigue
buscando esa respuesta. Se dir�a que la
figura de Judas le obsesiona. Es, quiz�,
porque siente que Judas se le parece
demasiado. O por ese af�n tan moderno
de destriparlo todo, de averiguarlo todo,
una especie de p�nico al misterio y al
vac�o. O tal vez sea un ansia (o una
disculpa) de justicia lo que hace que no
nos contentemos con el viejo chafarrin�n
que convert�a a Judas en cubo de todas
las inmundicias, en chivo expiatorio
sobre quien todos cargaban sus propias
traiciones.
Lo cierto es que al hombre actual no
le bastan las viejas explicaciones. Y
busca. Y, si no halla, inventa. Y luego
descubre que ning�n invento le sacia,
porque ninguno es mejor que el anterior.
Y as� colecciona Judas como mariposas,
busca, revuelve, entra en los laberintos
de un alma que no tiene ni entrada ni
salida, que se nos escapa, que se nos
escapar� siempre.
Los evangelistas han sido, adem�s,
tremendamente parcos al hablar de este
personaje. Lo mismo que los pintores
que durante siglos olvidaron su figura,
que le pintaban cuando m�s de espaldas,
o en escorzo, como una sombra fugitiva.
O como en esas iglesias en las que la
figura de Judas ha sido raspada en las
sagradas cenas por una monja piadosa o
una beata inquisidora.
Sobre la base de los datos
hist�ricos, Judas es, para nosotros,
como un personaje de tragedia de la que
se hubiera perdido todo menos la escena
final. Conocemos el desenlace,
ignoramos los vericuetos que llevaron a
�l.
La explicaci�n de la avaricia
Durante muchos siglos la explicaci�n
que ha �funcionado� ha sido la de la
avaricia. Con una interpretaci�n
absolutamente literal de las frases
evang�licas, se pintaba un Judas
obsesionado por el dinero (sus s�mbolos
infalibles eran la bolsa y las monedas)
que habr�a vendido a su Maestro para
hacer un negocio, aun a sabiendas de
que vend�a a Dios. �sta es la
explicaci�n que durante siglos han
repetido los santos padres y los
predicadores, la que ha aceptado el
pueblo cristiano, la que a�n hoy empuja
en algunas aldeas espa�olas a construir
un monigote de paja que, el viernes
santo, se apedrea y se incendia con el
nombre de Judas. El traidor dejaba, as�,
de ser una persona, para convertirse en
un mito, en un s�mbolo de todas las
maldades m�s toscas, viles y sombr�as.
Puede ser que al trazar esta imagen �
escribe Guardini� el pueblo se dejara
influir por el deseo de encontrar a
alguien a quien culpar del horrible
destino de Jes�s, para acallar el
reproche �ntimo de la conciencia
personal.
Esta imagen, quiz� sin tanta tinta
gruesa, es la que a�n hoy encontramos
en algunas vidas de Cristo. Recoger�
aqu�, como representativa de toda una
tradici�n que ha llenado y a�n llena
nuestras pasiones, la descripci�n que
P�rez de Urbel hace de este misterio de
Judas:
Era un hombre pr�ctico, al
parecer, y tal vez por eso se le confi�
el cuidado de la caja com�n. Tal vez
antes de entrar en el colegio
apost�lico hab�a desempe�ado un
empleo semejante. Y el trato con el
dinero empez� a perderle. Jes�s lo
advert�a y lo sab�a. Tal vez la
violencia de su lenguaje cuando
hablaba de las riquezas, se deb�a, en
parte, a la presencia de Judas entre
sus oyentes. San Juan dice que
llevaba la bolsa del dinero y que
sisaba de lo que le daban para Jes�s
y los suyos. Cerca de un a�o hac�a
que caminaba al lado del profeta,
sostenido �nicamente por la idea de
una ambici�n terrena, por la codicia
de aquel reino en el cual parec�a estar
designado para asumir la gerencia de
la hacienda. La fuga de Jes�s, cuando
le quisieron hacer rey, debi� de ser
para �l una decepci�n terrible. Algo
debi� leer el Se�or en su mirada,
pues al d�a siguiente aludi� ya
claramente a la traici�n, anunciando
que entre los doce hab�a un demonio.
Desde entonces las advertencias se
multiplicaron: avisos generales sobre
el peligro de las riquezas, miradas
llenas de compasi�n, consejos sobre
la guarda de los dep�sitos confiados,
palabras, penetradas de discreci�n,
acerca de la levadura de los fariseos,
es decir, de la hipocres�a. El traidor
escuchaba indiferente y molesto. El
rab� pasaba sembrando milagros� Y
Judas, apart�ndose m�s y m�s cada
d�a del taumaturgo y de todos sus
compa�eros. Ahora la causa del
Maestro le parece perdida. Se han
esfumado aquellas brillantes
perspectivas que antes le hab�an
seducido y empieza a maldecir la
hora en que conoci� a Jes�s de
Nazaret. No estaba dispuesto a beber
el c�liz como Juan y Santiago; a
Pedro le odiaba seguramente; a Juan
le miraba con desprecio; la
Magdalena le parec�a una ilusa, y
despu�s de la escena en casa de
Sim�n, debi� sentir hacia ella una
repugnancia invencible. Ella hab�a
sido la ocasi�n de que le humillase el
Maestro, y ya antes le hab�a hecho
una verdadera ofensa al malgastar un
dinero que debiera haber pasado por
sus manos. Esto no fue m�s que un
incidente que acab� de decidirle a
separarse de aquella turba de
desgraciados, sacando a la vez un
provecho de su separaci�n.
Que en todo esto hay mucho de
verdad no parece que pueda negarse. El
texto de Juan que llama a Judas ladr�n y
que afirma que como ten�a la bolsa se
llevaba lo que en ella echaban
(Jn 12,6) no puede ignorarse ni
atribuirse, sin ninguna prueba, como
hace Renan, a un supuesto odio de Juan
hacia Judas. Tampoco parece que la
venta por treinta monedas pueda
interpretarse, sin ning�n argumento
serio, como algo puramente simb�lico.
Una fuente no puede descalificarse sin
m�s y, en todo caso, una fuente vale m�s
que cien hip�tesis. Por otro lado, no hay
que quitar importancia a un vicio como
la avaricia capaz de empujar a los
gestos m�s s�rdidos. Ni es tampoco muy
coherente que en un siglo como el
nuestro, habituado a poner lo econ�mico
por encima de todos los dem�s valores,
se desprecie, en el caso de Judas, la
posibilidad de la traici�n por razones de
dinero.
Sin embargo, parece claro que el
misterio de Judas va m�s all� que un
simple problema de avaricia. Si el
disc�pulo que le vendi� hubiera seguido
a Cristo s�lo por razones econ�micas,
no se entiende c�mo no busc� una
compa��a m�s rentable que el pobre
grupo de desarrapados que era, en
definitiva, el que segu�a a Jes�s. Y, a
poca inteligencia que Judas hubiera
tenido, se hubiera dado cuenta, antes de
un mes, de que, siguiendo a Jes�s, pocas
esperanzas econ�micas pod�a tener. Sus
sisas de la bolsa no hubieran contentado
a ning�n avaro. Pudieron ser un vicio
m�s en un alma peque�a, pero no el
vicio central de un alma grande, aunque
se tratara de una grandeza torcida.
Tampoco se entiende que un
verdadero avaro hubiera pedido por
Cristo un precio tan peque�o. Los treinta
siclos de plata no eran ciertamente esa
propina que dicen muchos
comentaristas. Treinta siclos era lo que
Judas hubiera ganado trabajando ciento
veinte d�as en las vi�as o en el pastoreo,
ya que el salario normal que entonces se
pagaba y del que nos hablan
repetidamente las par�bolas era un
cuarto de siclo de plata al d�a. Pero, aun
siendo esta cantidad bastante grande en
una econom�a miserable como era la de
Palestina entonces (la renta media por
cabeza se ha calculado en 62 d�lares
actuales al a�o), tampoco puede decirse
que se tratara de una cantidad
sustanciosa que compensara de alg�n
modo la traici�n a un amigo.
En tercer lugar, es dif�cil que un
avaro, aun arrepinti�ndose, tire de esa
manera el dinero recibido. Siempre
hubiera encontrado disculpas como
invertirlo en el entierro de Cristo o en
ayuda de sus compa�eros ap�stoles. La
psicolog�a del avaro puro es m�s
retorcida que la de alguien para quien la
avaricia es s�lo una parte de su coraz�n.
Parece, por todo ello, que no se
equivocan quienes estiman que, junto a
la avaricia, tuvo que haber otros
factores de corrupci�n en el alma de
Judas para conducirle a tan tr�gico
desenlace.
Pero al determinar cu�les fueran
esos motivos, se disparan ya las
imaginaciones y surgen tantas teor�as
como autores escriben sobre el tema.
Pasaremos, al menos, una r�pida revista
a las m�s significativas aparecidas en
las �ltimas d�cadas.
Un amor que se convirti� en odio
Son muchos los autores que estiman que
en el fondo de Judas hubo un amor, un
tremendo amor hacia Cristo, pero un
amor desviado que termin� por
convertirse en odio.
Un autor tan poco dado a
imaginaciones como Ricciotti apunta
esta soluci�n:
Judas fue, ciertamente, codicioso,
pero, adem�s, era alguna otra cosa.
Exist�an en �l, al menos, dos amores:
uno el del oro, que le impuls� a
traicionar a Jes�s, mas junto a ese
amor, hab�a otro, acaso m�s fuerte,
porque, ya cumplida la traici�n,
prevaleci� sobre el amor del oro,
impeli�ndole a restituir la ganancia, a
renegar de toda la traici�n, a dolerse
por la v�ctima y a matarse de
desesperaci�n al fin. �Cu�l era el
objeto de este amor en conflicto con
el amor al oro? Por mucho que
reflexionemos, no le hallamos otro
objeto posible sino Jes�s. Ahora
bien: si amaba a Jes�s �por qu� le
traicion�? Sin duda porque su amor
era grande, pero no indiscutible, no el
amor generoso, luminoso y confiado
de un Pedro o de un Juan, sino que
conten�a un algo de fumoso y oscuro.
En qu� consistiera ese elemento
oscuro, lo desconocemos y
probablemente ser� siempre para
nosotros el misterio de la suma
iniquidad.
La clave de este amor que un d�a se
convirti� en odio la encuentra
Cabodevilla en los celos, unos celos
posesivos, casi femeninos, que,
efectivamente, parecen encajar tanto con
la reacci�n de Judas ante la actuaci�n de
Mar�a Magdalena como con la decisi�n
absurda de entregar a su amigo:
�Nos atreveremos a suponer que
su odio a Jes�s de Nazaret fue mayor
que su amor al dinero? Quien haya
conocido la ferocidad de una pasi�n
exclusiva, esa peculiar vehemencia
del amor, tan pr�ximo al odio, no
desestimar� la explicaci�n de los
celos como un posible camino de
acercamiento al misterio de Judas.
�Tal vez no pudo aguantar que el
Se�or se defraudara al conocer sus
peque�as infidelidades iniciales?
�Tal vez no tuvo fuerzas para admitir
que Pedro fuese elegido jefe y
cabeza, que Juan gozara de una
intimidad que �l hab�a apetecido
locamente? No es imposible que el
amor de Judas por Cristo poseyera
esa insensata violencia, esa vocaci�n
al descarr�o que constituye, en todo
amor, el esp�ritu de propiedad. Am�,
sin duda, a Jes�s, pero quiz� no supo
tolerar el tener que compartirlo; lo
quer�a para �l solo. Lo am�, pero no
soport� el ser amado por �l menos
que otros. �No fue precisamente de
este linaje el pecado de Ca�n? Ca�n
llev� a mal que las ofrendas de su
hermano encontrasen mejor acogida a
los ojos de Yahv�, y desde entonces
�se enfureci� y andaba cabizbajo�
(G�n 4,5). Y no son pocos los
te�logos que hacen consistir tambi�n
el pecado de Lucifer en un orgulloso
extrav�o del amor: se rebel� fren�tico
ante la sola idea de que el hombre
fuese m�s amado que �l. Y Juan y
Lucas hacen intervenir al demonio
activamente en los prop�sitos de la
traici�n.
La hip�tesis de un amor exasperado
por los celos, por un af�n de
exclusividad posesiva, no carece de
inter�s ni de hondura psicol�gica.
Efectivamente, en todo gran odio, en
casi toda traici�n, existe alguna forma
de amor decepcionado. Pero las bases
b�blicas no son muchas. Hay ciertamente
en Judas un cierto histrionismo
exhibicionista y su actuaci�n en la casa
del fariseo parece un estallido de celos.
Pero las bases no son mayores. Y mucho
menos lo son a�n para pintar en Judas
�como hace Binet� un homosexual
decepcionado. La hip�tesis no tiene la
menor cabida en el clima de los
evangelios y nos conduce al puro terreno
de la fantas�a.
La santidad insoportable
Guardini, como buen conocedor del
mundo espiritual, ha aportado un dato
nuevo que ayudar�a a entender c�mo un
amor puede ir gradualmente
convirti�ndose en odio en un ambiente
como el que Judas vivi�:
Permaneciendo junto a Jes�s,
Judas se expon�a a un peligro terrible.
No es f�cil soportar una vida santa,
cuyos pensamientos, juicios y
acciones est�n firmemente enraizados
y orientados hacia Dios. Es insensato
creer que es sencillamente agradable
vivir cerca de un santo, incluso del
Hijo de Dios, e imaginarse que por
este solo hecho no nos quede m�s
remedio que ser buenos. �Puede
llegarse a ser un demonio! El mismo
Se�or nos lo dice: Respondioles
Jes�s: ��No he elegido yo a los
doce? Y uno de vosotros es un
diablo� (Jn 6,70). Judas no lo fue
desde un principio, como cree el
pueblo; fue volvi�ndose malo y
precisamente en la proximidad del
Salvador. S�, dig�moslo serenamente,
junto al Salvador, porque este puesto
est� para ca�da y levantamiento de
muchos (Lc 2,34). Despu�s del
incidente de Cafarna�n, la situaci�n
debi� de ser del todo insostenible
para Judas, sobre todo por el hecho
de tener siempre ante los ojos a esa
figura, sentir a cada instante su pureza
sobrehumana, comprobar
incesantemente �y eso era lo m�s
doloroso� esta disposici�n de
v�ctima, esta voluntad de sacrificarse
por los hombres. S�lo quien amara a
Jes�s era capaz de soportar todo esto.
Ya es muy dif�cil soportar �mejor
dir�amos perdonar� la grandeza de
un hombre cuando se es peque�o.
Pero �y cuando se trata de grandeza
religiosa, de grandeza divina, de
sacrificio, de la grandeza del
Redentor? Si no hay una fe inmensa y
un amor perfecto que nos induzca a
aceptar a este santo excelso como
norma y punto de partida, su
presencia ha de envenenar
forzosamente el alma. F�rmase
entonces, en el coraz�n de un hombre
tal, una irritaci�n sorda y mal�vola;
se rebela contra la grandeza pat�tica
de este santo; critica cada vez m�s
frecuentemente, acerva y hostilmente,
sus palabras y obras, hasta llegar al
punto culminante en que ya no se es
capaz de soportar al santo ni ver sus
gestos, ni o�r su voz. �ste fue el
momento en que Judas se convirti� en
aliado natural de los enemigos del
Maestro. Precisamente el odio de esta
excelsitud intolerable hizo aflorar su
maldad a la superficie.
La experiencia nos dice que,
efectivamente, junto a todo hombre
grande ha existido un peque�o envidioso
agazapado, y al lado de todo santo han
existido personas que se sent�an
aguijoneadas por esa santidad hasta la
exasperaci�n. La santidad es molesta,
insoportable para los mediocres y la
suprema santidad tuvo que ser, para un
alma peque�a, supremamente
insoportable.
Probablemente nos hemos fabricado
una visi�n falsa de lo que tuvo que ser la
vida de los ap�stoles junto a Jes�s.
Cierto que �l era la m�s alta
comprensi�n, pero tambi�n la m�xima
exigencia. Obligaba a tener el alma en
carne viva; estar a su orilla ten�a que ser
como vivir al borde de un desfiladero.
Pero el hombre ama la mediocridad,
gusta de vivir entredormido, con
descansillos, viviendo a trozos
despierto y a trozos dej�ndose llevar
por la vulgaridad. Porque el hombre es
vulgar. Ama vivir a medias verdades,
enga�arse a s� mismo, convencerse de
una propia genialidad que sabe que no
posee.
En Jes�s, en cambio, todo era
plenitud de vida; se dedicaba a vivir. Y
amaba esa verdad desnuda que a
nosotros, si somos sinceros, nos aterra.
Una vida as� ten�a que deslumbrar a
los que le rodeaban. Ten�a que ser para
ellos tan dura como la proximidad del
sol. Y ya sabemos que los hombres aman
al sol en la medida en que est� lo
suficientemente lejos para gustar su
calorcillo y huir su quemadura. Un sol
dentro de casa nos pulverizar�a.
Efectivamente mucho amor
necesitaron los ap�stoles para poder
vivir junto a un Dios en persona. Y
Judas no ten�a ese amor.
Un fariseo de coraz�n
Otros int�rpretes profieren buscar la
clave del problema en unas supuestas
tendencias farisaicas clavadas en el
fondo del coraz�n de Judas. Basan esta
teor�a en la afirmaci�n de que Judas era
el �nico no galileo dentro del grupo
apost�lico. En realidad no sabemos de
d�nde era natural Judas. La �nica pista
nos la da el apellido que hab�a recibido
de su padre: Iscariote. Durante muchos
siglos se ha traducido este apodo como
Ish Keriot, el hombre de Keriot, un
pueblo que algunos ge�grafos colocan
cercan de Silo y otros cerca de Hesrom,
en Judea. Los cient�ficos discuten hoy
seriamente esta etimolog�a y los m�s
prefieren derivar esa palabra �como
luego veremos� de �sicario�, viendo
as� en la familia de Judas un grupo de
zelotes.
Si realmente Judas hubiera sido el
�nico ap�stol proveniente de Judea,
tendr�amos una importante pista
psicol�gica para entender su distancia
espiritual respecto a los dem�s
ap�stoles. Es sabido c�mo los jud�os
despreciaban a los galileos, c�mo les
consideraban religiosamente impuros y
her�ticos, c�mo les separaban sus
dialectos que, hablados un poco deprisa,
resultaban dif�ciles de entender para
quienes no eran de la regi�n. As� lo
valora Ralph Gorman:
Si Judas era de Judea y
participaba de la antipat�a de los
jud�os hacia los galileos, tuvo que ser
dif�cil para �l llegar a intimar con los
otros ap�stoles. Es evidente, por sus
disputas sobre precedencias, que no
estaban libres de ambici�n personal.
En el caso de Judas, el sentimiento de
frustraci�n, al no obtener la
preferencia, se habr�a aumentado por
el sentimiento de su superioridad
sobre sus compa�eros. Pudo, incluso,
llegar a sentir que el reino predicado
por Cristo era esencialmente un
movimiento galileo, y, como tal, una
rebeli�n de clase contra la suprema
autoridad espiritual de Jerusal�n.
Ecos de esta lucha regionalista los
percibimos en muchas p�ginas
evang�licas. Juan llama �los jud�os�, sin
m�s, a los fariseos enemigos de Cristo.
Y en la pasi�n, el simple hecho de ser
galileo es un motivo para que los
criados del pretorio sospechen de
Pedro.
Si Judas era de Judea tuvo que
sentirse mucho m�s cerca religiosamente
de los fariseos que los dem�s ap�stoles.
Y en algunos de sus gestos hay rastros
evidentemente fariseos. En esa hip�tesis
no resulta inveros�mil pensar que Judas,
si hablaba el dialecto jud�o, sirviera de
medio int�rprete o de hombre de enlace
cuando Jes�s estaba en Jerusal�n. Pudo
tener, por ello, algunos amigos en el
mundo de los sacerdotes con quienes
habr�a m�s tarde de convenir la traici�n.
Alg�n otro comentarista ha
subrayado el impacto que tuvo que hacer
en Judas, siempre sobre la hip�tesis de
que fuera de Judea, la postura de Jes�s
ante el tema del templo. Jean Fran�ois
Six escribe, por ejemplo:
La predicci�n de la destrucci�n
del templo, hecha �nicamente a los
ap�stoles, le habr�a herido muy
especialmente; sin duda la toma al pie
de la letra y quiere, como buen hijo
de la sinagoga, entrar en contacto con
las autoridades religiosas para
discutir este asunto; �stas le
recuerdan entonces la obligaci�n
impuesta a todo buen jud�o de
obedecer las �rdenes de entregarlo.
El suicidio explicar�a la tensi�n en
que Judas tuvo que encontrarse:
�C�mo ser a la vez fiel a la ley y a
Jes�s? Las �ltimas actitudes de Jes�s
no pudieron por menos de provocar
en los doce un aut�ntico y profundo
enfrentamiento interior entre lo que
dec�a Jes�s y lo que ellos hab�an
aprendido sobre la veneraci�n debida
al templo.
Tambi�n aqu� hay datos que nos
obligan a meditar. Solemos pensar que
para los ap�stoles fue f�cil aceptar todo
lo que Jes�s les dec�a. Pero no debi� de
ser tan sencillo. Eran hombres buenos,
piadosos, religiosos, seriamente
educados en la ley. A ella hab�an
dedicado los veinte o treinta primeros
a�os de su vida. Los sacerdotes de
Israel eran, para ellos, los verdaderos
representantes de Dios; los fariseos eran
sus aut�nticos maestros. Por mucho que
Jes�s les deslumbrase, no pudo borrarse
tan f�cilmente todo lo anterior. En
muchos momentos debieron, incluso, de
preguntarse qui�n de los dos ten�a raz�n.
Si Judas era de Judea, toda esta
problem�tica tuvo que presentarse en �l
con fuerza redoblada. No es, incluso,
inveros�mil que mantuviera un doble
juego y que su coraz�n estuviera a media
distancia entre Jes�s y los fariseos,
tirado por la ley y por el mensaje de
Cristo como por dos caballos
encontrados. Judas, que pudo comenzar
a seguir a Jes�s por ver en �l un
verdadero restaurador de la pureza de la
fe, podr�a haber llegado un d�a a
comprender que lo que realmente
predicaba era otra fe distinta, que
supon�a la ruina total de la fe tradicional
de los jud�os. Por ello le habr�a
entregado, para eliminar a un enemigo
de su pueblo y de sus tradiciones
religiosas.
La hip�tesis zelote
La teor�a de gran moda es la hip�tesis
zelote. Las �ltimas d�cadas han
descubierto, y creo que acertadamente,
que el contexto pol�tico de la vida de
Jes�s fue m�s tenso de lo que se sol�a
imaginar. Hubo en torno a �l un
movimiento de fuerzas en el que
inevitablemente se vio envuelto o con el
que se vio confundido. Su origen
galileo, los planteamientos
revolucionarios de muchos aspectos de
su predicaci�n, hicieron sin duda que
muchos vieran a Jes�s como uno de
tantos cabecillas que por aquella �poca
se levantaban contra el invasor romano.
Y no es inveros�mil que por esta raz�n
le siguieran inicialmente muchos de sus
disc�pulos.
Entre ellos hab�a varios que, como
ya hemos dicho en otro lugar, proven�an
del campo zelote. Sim�n el cananeo es
un ejemplo claro, pues la palabra
�cananeo� es la trascripci�n griega de
la aramea zelote. Probablemente el
apodo �hijos del trueno� que se da a
Santiago y Juan era un apodo de guerra.
Hoy son muchos los cient�ficos que
traducen el �Barjona�, aplicado a
Pedro, como �el terrorista�. Y la
palabra �Iscariote� es hoy interpretada,
no como relacionada con Keriot, sino
con �sicario�. Y sicarios eran los m�s
radicales entre los zelotes, llamados as�
porque sab�an manejar h�bilmente la
�sica�, peque�o pu�al curvo que
llevaban muchos jud�os habitualmente
escondido bajo la t�nica. El mismo
nombre de Judas, que ten�a en Israel
tanta tradici�n belicosa, pudo ser puesto
al muchacho por una familia
revolucionaria.
�Podemos deducir de todo esto que
Judas fuera un zelote que se enrol� en
las filas de Jes�s viendo en �l un
cabecilla revolucionario y que un d�a se
decepcion� al ver que la revoluci�n de
Jes�s no era la que �l so�aba? Hay
algunos datos para apoyar esta
suposici�n. Pero no muchos. A pesar de
lo cual es �sta la opini�n m�s difundida
hoy entre los especialistas.
He aqu�, por ejemplo, c�mo la
expone Bruckberger:
Judas era de este mundo,
terriblemente. Sab�a que la grandeza
en este mundo nace de la fuerza,
��ltimo argumento de los reyes�. Los
fant�sticos milagros de Jes�s le
hab�an entusiasmado, admiraba el
despliegue de ese poder que se
extend�a hasta sobre la muerte. Hab�a
discernido ah�, con raz�n, un
instrumento de revoluci�n y
dominaci�n pol�ticas, infalible e
irresistible, capaz en todo momento
de inclinar la balanza a favor de
Jes�s. �Qu� hubiera hecho Lenin si
adem�s de su genio revolucionario,
hubiera tenido el don de hacer
milagros? Judas quiz� ten�a el genio
revolucionario de Lenin y Jes�s el
don de los milagros: entre los dos,
poseer�an el mundo. �Venceremos
porque somos los m�s fuertes�, es la
ley de la guerra humana, es la ley de
Judas. Sobre todo despu�s de la
resurrecci�n de L�zaro, milagro
deslumbrante que hab�a sembrado la
consternaci�n en el bando enemigo,
Judas hab�a sentido la victoria al
alcance de la mano: �Por qu� no
extender la mano y cerrarla sobre ese
fruto fabuloso que sue�an los
conquistadores? Judas no iba m�s
all�, so�aba con el imperio del
mundo para Jes�s. Los que conocen
las leyes de este mundo, saben que no
es el amor sobre lo que se fundan los
imperios. Judas hab�a llegado por eso
a odiar el amor.
Pero por el amor y s�lo por el
amor es por lo que reina Jes�s. El
imperio del mundo no es que est� por
encima de sus fuerzas, en absoluto;
est� por debajo de sus ambiciones.
Judas no sale de su asombro; cree
so�ar. Tener al alcance de la mano el
imperio del mundo y no quererlo, es
demasiado est�pido. A partir de este
momento, en que Judas comprendi�
por fin, empez� sin duda a odiar a
Jes�s, y a Mar�a Magdalena, que le
pareci� la c�mplice m�s peligrosa de
esa ambici�n de amor. Para el
realismo pol�tico la ambici�n de
amor, la ambici�n sobrenatural tra�da
a este mundo por Jes�s, es un sue�o
vano, y, por tanto, despreciable. Pero
para Jes�s, el realismo pol�tico es
una empresa igual de vana y a�n m�s
despreciable.
En el fondo, Judas era del mismo
mundo que los adversarios de Jes�s;
era, como ellos, un realista pol�tico.
Pero, mientras los adversarios de
Jes�s tem�an y respetaban la fuerza
romana, Judas, por su parte, pensaba
que Jes�s, con su poder taumat�rgico,
pod�a barrerlo todo, incluida Roma
con sus legiones. No se enga�aba.
Pero no pudo imaginarse que alguien
dispusiera de tal poder sin usarlo
para barrer, efectivamente, a Roma y
a sus espantosos colaboradores.
Cuando Judas traicion� y pas� al otro
campo, no hizo m�s que unirse a los
suyos.
No cabe duda de que la hip�tesis es
sugestiva y que explicar�a con bastante
coherencia la traici�n de Judas. La
enorme decepci�n de alguien que se ha
embarcado en una tarea de la que espera
la liberaci�n pol�tica de su pueblo y que
luego descubre que est� luchando a
favor de otra liberaci�n que no
comprende y que nada significa para �l,
pudo muy bien empujar a una sensaci�n
de fracaso y amargura que condujeran a
la traici�n de ese l�der que, desde su
punto de vista, le hab�a previamente
traicionado a �l. Pero la hip�tesis
carece de todo otro apoyo hist�rico y no
pasa de ser una suposici�n coherente.
La hip�tesis del p�nico
Una nueva corriente ver�a la ra�z de la
traici�n en algo tan elemental como es el
miedo. Evidentemente es el terror uno
de los m�s negros consejeros del
hombre y puede conducirle a cosas que
hubieran resultado absolutamente
inveros�miles en una persona serena. El
hombre acorralado se convierte en un
animal que, por salvar su pellejo, ser�a
capaz de vender a su propio padre. Ante
el miedo desaparece no s�lo la raz�n,
sino cualquier tipo de sentimiento. Y la
historia est� llena de dram�ticos
ejemplos.
Algo de esto habr�a ocurrido a
Judas. He aqu� como describe Papini
esta posibilidad:
Judas hab�a cre�do firmemente en
Jes�s, pero ya no cre�a en �l. Ante sus
palabras acerca del fin pr�ximo, ante
la amenazadora hostilidad de la
metr�poli, ante el retraso de la
manifestaci�n victoriosa, hab�a
acabado por perder toda fe en aqu�l a
quien hasta entonces hab�a seguido.
No ve�a acercarse el reino y s� venir
la muerte. Tal vez, husmeando entre el
pueblo, hab�a o�do algo de lo que la
pandilla tramaba, y tem�a que el
sanedr�n no se contentase con una
sola v�ctima y condenase a cuantos
desde tiempo atr�s andaban con
Jes�s. Vencido por el miedo �que
habr�a sido la forma adoptada por
Satan�s para apoderarse de �l�
pens� adelantarse, y as� salvar la
vida por medio de la traici�n. La
incredulidad y la cobard�a habr�an
sido, pues, los m�viles ignominiosos
de la ignominia.
En el mundo de la fantas�a y de la
heterodoxia
Naturalmente no ha concluido a�n la
cadena de hip�tesis surgidas en torno a
la figura de Judas. Hasta aqu� hemos
recogido aquellas que podr�amos llamar
�ortodoxas�, aquellas que se limitan a
aplicar los datos de la psicolog�a a los
pocos apuntes que nos ofrecen los
evangelios. En rigor, cualquiera de ellas
pudo responder a la verdad y podr�amos
aceptar cualquiera siempre que se
presente humildemente y no como un
reflejo de lo que ocurri�, sino de lo que
pudo suceder en el alma de Judas. Es,
incluso, posible que varios de estos
factores se juntasen, pues, normalmente,
toda acci�n humana tiene al mismo
tiempo muchas ra�ces: el amor que se ha
convertido en odio, el fracaso de las
esperanzas pol�ticas, lo insoportable que
el grande es para el mediocre, unos
brutales celos posesivos, todo esto pudo
convivir en el alma de Judas y el p�nico
ser la chispa que prendi� todo lo que
esas varias formas de resentimiento
hab�an acumulado.
Pero junto a estas explicaciones han
surgido otras que, o provienen
simplemente de la fantas�a o contradicen
abiertamente el mensaje de la redenci�n.
Citaremos al menos brevemente algunas
de las m�s significativas, surgidas todas
�stas m�s en el campo de la literatura
que en el de la investigaci�n.
Los ap�crifos
La tarea imaginativa en torno a la figura
de Judas se inici� ya en los primeros
siglos de la era cristiana. Gentes de
buena voluntad, insatisfechas por la
parquedad de las narraciones
evang�licas, pensaron suplir con la
imaginaci�n lo que los textos sagrados
no dec�an. Surgieron as� los evangelios
ap�crifos. En ellos encontramos
curiosas alusiones a Judas.
En el llamado Evangelio de los doce
ap�stoles el antifeminismo de la �poca
comienza a volcar la culpa de la traici�n
de Judas en una inventada esposa
avarienta. Seg�n los fragmentos que se
conservan de este curioso texto, la mujer
de Judas pon�a en rid�culo a su marido
cuando �ste no le tra�a el fruto de sus
sisas de la bolsa com�n y habr�a sido a
causa de la insaciabilidad y perfidia de
esa mujer, por lo que Judas, invitado
por ella, habr�a vendido a Cristo. Que
Judas estuviera casado es veros�mil: lo
estaban bastantes de los ap�stoles. Pero
qui�n y c�mo pudiera ser esa esposa
s�lo puede atestiguarlo la fantas�a. Y en
recientes novelas y piezas teatrales se
han tejido en torno a ella no pocas
historias.
Otro evangelio ap�crifo copto, el
llamado Evangelio de Bartolom�, nos
describe minuciosamente la bajada de
Judas a los infiernos, infierno que
encuentra vac�o porque Cristo ha
rescatado de la cautividad a todos los
muertos. Excepto a tres: las voces de
Herodes, Judas y Ca�n resuenan en
medio de la turbaci�n en el lugar del
terror y del gusano.
El llamado Evangelio �rabe de la
infancia busca explicaciones a la
traici�n en la infancia de Judas. All� se
nos presenta a un Judas ni�o
endemoniado que, bajo la rabia de
Satan�s que le posee, muerde a Jes�s,
tambi�n ni�o, en el mismo lugar del
costado donde un d�a recibir�a la
lanzada. Estamos en el mundo de la
imaginaci�n.
Curiosa es la versi�n de la llamada
Declaraci�n de Jos� de Arimatea, que,
en alguna de sus p�ginas, se parece a
esos textos ap�crifos que hoy hacen
circular los movimientos integristas.
Seg�n este viejo texto Judas era sobrino
de Caif�s y s�lo por instigaci�n de los
jud�os y para coger a Cristo en mentira,
sigui� a �ste durante tres a�os. Como
precio a su infiltraci�n entre los
ap�stoles habr�a recibido un didracma
de oro diario. Para mayor fantas�a se
nos cuenta que, cuando Dimas, el buen
ladr�n, rob� del templo los libros de la
ley y cuando la turba estaba a punto de
matar a la guardadora de este tesoro, la
hija de Caif�s, Judas habr�a convenido
con los sacerdotes imputar a Cristo ese
robo, raz�n por la que el pueblo se
habr�a vuelto contra Jes�s a la hora del
juicio. Ni como novela es bueno.
Las fantas�as modernas
Esta labor de fantas�a ha seguido hasta
nuestros tiempos, aunque ahora con
mayor complejidad psicol�gica.
T�pica de nuestro siglo es la novela
que Le�nidas Andr�iev dedica al
ap�stol traidor. Para el escritor ruso, la
clave del problema est� en la
deformidad f�sica de Judas: cheposo,
feo, repugnante, se habr�a defendido con
las armas de todo marginado. Su timidez
se habr�a convertido en cinismo, en odio
hacia s� mismo y hacia cuantos le
rodean. Sus desplantes, sus blasfemias,
ocultan algo tierno y desvalido: la
tristeza de un pobre ser que nunca fue
amado. Jes�s le habr�a acogido entre los
suyos por piedad. Con ese esp�ritu de
serena contradicci�n que le impulsaba
irresistiblemente hacia los r�probos y
los malditos, no titube� un momento en
acoger a Judas y le puso entre los
elegidos. Pero �ste, acostumbrado a ser
despreciado, habr�a mordido la �nica
mano sincera que se le tend�a. El
argumento, t�pico de la psiquiatr�a
moderna, poco tiene que ver con la
realidad hist�rica.
La obra probablemente m�s
elaborada y densa escrita sobre el
personaje es la de Lanza del Vasto, que
ha realizado una larga y dram�tica
meditaci�n sobre el mal. El Judas de
Lanza es, ante todo, un sofista de
inteligencia g�lida que choca con un
Jes�s que nada tiene que ver con el
intelectualismo, Este Judas es un histri�n
s�dico que goza oponi�ndose a todo. Es
capaz de defender y probar una
afirmaci�n, e, inmediatamente, defender
y demostrar la contraria. Siente el placer
de la maldad y del sufrimiento. Es la
misma inteligencia sin amor. Se siente
superior a los dem�s ap�stoles porque
es mucho m�s culto que ellos. Es,
incluso, mucho m�s l�gico e
�inteligente� que Cristo, a quien �l cree
un hombre cegado por su propia bondad.
Por eso le vender�, para salvar la
propia obra de Jes�s, que el Maestro
est� manchando por no ser
suficientemente en�rgico. Cuando Judas
traiciona es un farsante que contempla
con gozo su propia traici�n. S�lo la
muerte de Jes�s le sacar� de ese fr�o
tinglado en el que �l mismo se ha
encerrado.
La obra de Lanza, que cuenta con
muchas profundas intuiciones, se pierde
en su propia complejidad y pinta un
monstruo que tiene mucho m�s que ver
con los tipos de laboratorio de la
literatura contempor�nea que con las
pasiones duras y tajantes que los
evangelios testimonian.
Entre la piedad y la exaltaci�n
En la tradici�n cristiana, junto al odio
brutal a Judas, el rechazo y la quema de
su pelele, han existido tambi�n
corrientes de piedad hacia �l. T�pico es
el caso de Georges Bernanos a quien, ya
en su infancia, angustiaba la suerte
desgraciada de Judas. No pod�a aceptar
que quien tan cerca hab�a estado del
amor de Cristo, se hubiera condenado
para siempre. Y, con sus peque�os
ahorros infantiles, hac�a decir misas por
Judas, misas que, para que el sacerdote
no se las rechazase, encargaba diciendo
que eran �por un alma en pena�.
Pensaba que, en todo caso, como dec�a
santo Domingo, la caridad deb�a
extenderse hasta los condenados del
infierno.
Pero, junto a esta limpia piedad, han
existido los afanes de exaltaci�n.
Planteamientos rom�nticos, que llegan
hasta nuestros d�as, han tendido a una
mitificaci�n de Judas contraria a la que
le convert�a en un puro monstruo de
maldad. El �h�roe� Judas est� de moda,
como est� de moda la exaltaci�n de todo
rebelde.
Esta moda, por lo dem�s, no es tan
moderna. Ya en el siglo II un grupo de
herejes gn�sticos, llamados los
�cainitas�, buscaron la exaltaci�n de
todos los reprobados por la Escritura:
Ca�n y Judas entre ellos. Y de esa �poca
es un ap�crifo, del que existen
testimonios, pero que no se conserva,
llamado Evangelio de Judas que
desarrolla una teor�a que hoy, veinte
siglos despu�s, tiene mucho �xito. Seg�n
ese texto, Judas, habiendo descubierto
que Jes�s deb�a morir a traici�n, habr�a
aceptado, con gran tristeza y con valor
de m�rtir, ese negro papel que alguien
ten�a que realizar para que todo se
cumpliese. Judas habr�a sido as� un
instrumento necesario para la redenci�n,
por lo que m�s que reprobaci�n
merecer�a culto como h�roe y m�rtir.
Rastros de este planteamiento
encontraremos en muchas obras
literarias de nuestro siglo. Frieberger, en
una novela mediocre titulada Sim�n
Pedro, pescador, avanz� una idea
repetida hoy por muchos: Judas, en
realidad, no habr�a querido traicionar a
Cristo. Simplemente, al verlo vacilante
e indeciso, le empuj� a una situaci�n
l�mite en la que no tuviera m�s remedio
que usar de todo su poder. Judas estaba
seguro de que Cristo har�a un gran
milagro y escapar�a de la muerte. Al
morir Jes�s, se habr�a dado cuenta de su
error y se hab�a ahorcado.
En l�nea parecida Ren� Schwob en
sus Cinco misterios en forma de retablo
nos pinta a un Judas que no acaba de
saber si Cristo es Dios o un farsante.
Por ello le empuja a la muerte para
poder saber de una vez a qu�
atenernos.
En el Barrab�s de Michel de
Ghelderode nos encontramos a un Judas
que es empujado a la traici�n: �Ese
beso que te di? �dice�. No sab�a lo
que estaba haciendo. Una fuerza
oscura hizo que te lo diera. �Qu�
voluntad secreta y m�s fuerte que la
m�a me oblig� a actuar? �No he
desempe�ado el papel a que se me
destinaba? He cumplido mi espantoso
deber. Y un planteamiento parecido
encontramos en el Judas de Marcel
Pagnol.
A�n es m�s complejo el Judas
trazado por Puget y Bost. En su obra
teatral Un tal Judas es este ap�stol el
�nico que entiende a Cristo, el �nico que
en verdad no le traiciona. Partiendo de
una visi�n absolutamente negativa de la
humanidad, este Judas piensa que tiene
que ayudar a Jes�s, tiene que explicarle
que, en su mezcla de Dios y hombre,
dej� que hubiera demasiado de hombre.
La condici�n humana lo pudre todo. Lo
pudre hasta a �l. Por eso lo vende. Para
salvarle. Para obligarle a un acto
realmente divino como la resurrecci�n.
La sencillez evang�lica
El juego de la imaginaci�n podr�a seguir
hasta la eternidad y cada obra nos
ofrecer�a un Judas contrario al anterior.
Tendremos, pues, que volver a los
simples datos evang�licos que nos dan
mucha m�s verdad que todos los sue�os.
E incluso materiales dram�ticos m�s
s�lidos.
El primer gran misterio de Judas es
el de su vocaci�n. Nada sabemos de su
prehistoria y no es necesario inventarnos
todas las azarosas vidas anteriores que
imaginan los literatos. Todo hace pensar
que lleg� a Jes�s como llegaron los
dem�s: hombres ansiosos de verdad, que
aspiraban a un mesianismo temporal
como el que, por lo dem�s, so�aban
todos sus contempor�neos. Tal vez hab�a
sido antes disc�pulo del Bautista. Quiz�
se dedicaba, como los Zebedeos, a la
pesca o a cualquier otro oficio manual.
Lleg� a Jes�s, como los dem�s, con
sus defectos. Los ten�a Pedro, que era
violento, precipitado, f�cil de influir,
inconstante. Los ten�a Juan, que era
apasionado, intransigente, duro. Los
ten�a Tom�s, que era desconfiado,
incr�dulo, huidizo. Si Judas era ya
entonces avaricioso, su avaricia no era
m�s grave que la violencia de Pedro, la
desconfianza de Tom�s o la
intransigencia de Juan. Era uno m�s y
fue elegido con sus defectos, como los
otros.
Pensar que Cristo le eligiera �para�
traidor, no es coherente con el
pensamiento de Jes�s. El que estuviera
profetizado que uno de los suyos le
habr�a de traicionar, no implicaba en
absoluto el que ese traidor hubiera de
ser Judas. No se equivoca William
B. Yeats cuando hace decir a Judas en su
famoso poema �Calvario�:
Se decret� que Vos ser�ais
traicionado
�eso ya lo pens� por alguien,
mas no por m� precisamente;
no por m�, Judas, que nac� tal d�a
en tal aldea,
de tal padre y tal madre.
No estaba decretado que yo,
Judas,
envuelto en mi capote viejo
ir�a a hablar al sumo sacerdote,
y que por el camino marchar�a
glogloteando suavemente
de risa, como suelen las personas
que est�n solas.
Judas fue, evidentemente, libre. Su
avaricia o su ambici�n pudieron
derretirse en el contacto con Jes�s como
Pedro fren� su coraz�n irreflexivo con
su tremendo amor; como Juan, el
fan�tico, supo convertir su
intransigencia en una pura llama de
entrega; como Tom�s, el desconfiado,
supo entregarse de bruces a la verdad
cuando acab� de entreverla. En el
coraz�n de Judas la avaricia y la
ambici�n no tuvieron desgraciadamente
el fuerte contrapeso de un amor
desinteresado.
Jes�s le hab�a recibido con amor,
como a los dem�s. Rez� por �l, como
por todos, la v�spera de su elecci�n.
Como los otros once, fue llamado para
que anduviesen con �l y para enviarles
a predicar y que tuviesen potestad de
lanzar demonios (Mc 3,14-15). Como
los dem�s, fue escogido para sentarse en
uno de los doce tronos para juzgar las
doce tribus de Israel (Mt 19,28).
Su conducta en el colegio apost�lico
debi� de ser muy parecida a la del resto.
No era ni aparec�a como la oveja negra.
Cuando, en la cena, Jes�s anuncia que
uno de los doce le har� traici�n, no se
vuelven los ojos hacia �l como si todos
supieran o presintieran que Judas es el
desviado. Al contrario, todos se llenan
de preguntas, indagando qui�n puede ser
ese desgraciado. Hasta ese momento
nadie ha sospechado nada. Sus
estallidos cr�ticos no hab�an sido m�s
notorios ni m�s amargos que los de los
restantes.
Como los otros once, fue enviado a
predicar. Y como ellos hizo milagros.
Como los dem�s arroj� demonios. Y
volvi�, junto a los otros, feliz de que por
sus manos hubiera obrado Dios.
En su alma hab�a ambici�n,
esperanzas terrenas. Pero las hab�a
gemelas en todos los del grupo. Todos
discut�an por los primeros puestos en la
mesa, y Santiago y Juan, a pesar de estar
entre los preferidos, no se quedaban
cortos a la hora de pedir premios en el
reino. El mismo Pedro recibi�
represiones mucho m�s duras y abiertas
de las que Judas recibiera.
La crisis
Pasa un a�o entero despu�s de la
llamada de los ap�stoles hasta que Judas
vuelve a aparecer en las p�ginas
evang�licas. Y lo hace en un episodio
breve, pero tremendamente significativo.
Jes�s, en medio de su predicaci�n sobre
el Reino, hace una s�bita declaraci�n
que, como un rel�mpago, ilumina todo el
sombr�o horizonte de su vida. Ese fulgor
dejar� ver tambi�n, en esa noche, la
hondura en que Judas est� hundi�ndose.
Jes�s predica en Cafarna�n. En una
de tantas discusiones con los fariseos ha
dicho una frase misteriosa: Yo soy el pan
que ha bajado del cielo (Jn 6,41). Los
ap�stoles inicialmente la han entendido
como una de las met�foras que su
Maestro suele usar. Pero, ante el acoso
de los fariseos, Jes�s precisa que no
habla metaf�ricamente, que �l es
verdaderamente pan y que el que quiera
salvarse tendr� que comer su carne.
Ante estas afirmaciones se escandalizan
primero los fariseos, y los propios
disc�pulos de Cristo despu�s. Duro es
este lenguaje. �Qui�n puede tolerarlo?
No sabemos qui�n dijo esta frase, pero,
por lo que sigue, no ser�a extra�o que
hubiera sido el propio Judas. Porque
Juan, al comentar que muchos de sus
disc�pulos le abandonaron, apostilla:
Sab�a Jes�s qui�nes eran los que no
cre�an y qui�n era el que le hab�a de
entregar (Jn 6,65). C�mo conoci� Juan
estos pensamientos de Jes�s, no lo
sabemos. Tal vez tuvo el Maestro alguna
confidencia con �l. Quiz� fue s�lo una
mirada que el disc�pulo que mejor le
conoc�a supo interpretar y record� m�s
tarde, a la hora de escribir su evangelio.
Lo cierto es que sabemos que a estas
alturas, mediada la vida p�blica, el
abismo entre Cristo y Judas ya se hab�a
abierto. Hab�a nacido ya la traici�n en
su coraz�n. �Por qu� no le abandon�
entonces como muchos otros? Tampoco
lo sabemos. Quiz� su amor era a�n
mayor que su repulsi�n a lo que Jes�s
acababa de decir. Quiz� fue esa
curiosidad, que nos atrae hacia ciertas
cosas que nos repelen, lo que le mantuvo
junto a Jes�s para acabar de entender
aquel abismo que le fascinaba. Quiz� la
misma respuesta de Pedro, tan tajante, le
emocion� y le detuvo por el momento.
Hay, sin embargo, algo de tr�gico en la
escena. Es �sta la primera escisi�n que
se produce entre los disc�pulos de Jes�s.
Muchos se van. Los doce comienzan a
quedarse solos. Sin duda se api�aron
m�s en torno al Maestro, pero una
sensaci�n de fracaso qued� como un
poso en las almas de todos. Y en la de
Judas m�s que en la de ninguno.
Y cuando Cristo se volvi� a
preguntarles si tambi�n ellos quer�an
irse, Pedro se sinti� obligado a
responder en nombre de todos: �A qui�n
iremos? S�lo t� tienes palabras de vida
eterna (Jn 6,70). Jes�s agradeci� la
espont�nea respuesta de Pedro. Y se
sinti� orgulloso de haber elegido
precisamente a estos doce: �Por ventura
�dijo� no os he elegido yo a los
doce? Pero una nube turb� su
optimismo. Y a�adi�: Sin embargo, uno
de vosotros es diablo (Jn 6,71). La frase
debi� de turbar a todos. �A qui�n se
refer�a? Probablemente, como en la
�ltima cena, comenzaron todos a hacer
protestas de amor y de fidelidad.
Seguramente el mismo Judas las hizo
tambi�n. Ni �l era plenamente
consciente de los caminos torcidos que
estaba tomando ya su alma. Tal vez al
hacer alardes, como los dem�s, de
fidelidad, no era a�n enteramente
hip�crita. Pero all�, en su fondo,
present�a el muro que se levantaba entre
�l y su Maestro.
El vaso de perfume
Nuevamente desciende un velo sobre
Judas. Pasar� un a�o entero sin que los
evangelios vuelvan a hablarnos de �l.
Un tiempo que fue, sin duda, decisivo.
El mal, como un c�ncer, creci� dentro de
�l con todas sus ramificaciones. Cuando
volvamos a encontr�rnosle todo estar�
ya dispuesto para la traici�n. S�lo
faltar� una chispa diminuta que
desencadene la tragedia.
La escena ocurre en Betania, en
v�speras de la pascua, s�lo seis d�as
antes de la muerte de Cristo. Jes�s debi�
de recibir aquel d�a una acogida triunfal
en la peque�a aldea. Estaba a�n reciente
la resurrecci�n de L�zaro y eran muchos
los que, atra�dos por la curiosidad,
sub�an desde Jerusal�n para ver al
resucitado.
Precisamente en honor de L�zaro se
celebraba un importante banquete en
casa de otro ilustre fariseo, conocido
como Sim�n el leproso, que quiz� era
otro de los favorecidos con un milagro
de Cristo. Marta, la hermana de L�zaro,
dirig�a el servicio. Y Mar�a, que quiz�
no encontr� otra manera mejor de
agradecer a Jes�s el favor que poco
antes hab�an recibido, se arroj� a los
pies del Maestro, como anta�o hab�a
hecho otra pecadora (o tal vez ella
misma). Llevaba en las manos uno de
esos vasos de alabastro de cuello
alargado en los que los antiguos sol�an
guardar los perfumes. En el frasco hab�a
�el evangelista lo se�ala con toda
precisi�n� una libra de perfume de
nardo aut�ntico de gran valor.
Asombra el detallismo del narrador: era
sabido entre los antiguos, y Plinio lo
precisa, que el perfume de nardo era
muy frecuentemente adulterado y que, en
cambio, el aut�ntico se vend�a a precios
realmente astron�micos. Judas, experto
en econom�a, lo sab�a bien. De ah� su
esc�ndalo: �Por qu� este derroche? Ese
ung�ento se pod�a vender en m�s de
trescientos denarios y darlo a los
pobres. Era una cantidad
verdaderamente alta. Superior a la paga
de un trabajador en todo un a�o;
suficiente, seg�n la estimaci�n de Felipe
en otra ocasi�n, para dar de comer a
cinco mil personas (Jn 6,7).
Y Judas no se qued� solo en su
esc�ndalo: otros ap�stoles y varios
fariseos se unieron a sus protestas. Pero
en los dem�s ap�stoles estas protestas
eran sinceras, aunque equivocadas. En
Judas, puntualiza, casi con crueldad,
Juan, eran insinceras: Dijo esto, no
porque le importaran los pobres, sino
porque era ladr�n y teniendo la caja se
llevaba de lo que hab�a en ella
(Jn 12,6). La frase del evangelista es
dura y demuestra que ya entonces sent�a
una evidente hostilidad hacia Judas,
pero no puede descalificarse sin m�s
como un invento nacido de esa
hostilidad. Tanto m�s cuanto que otros
dos evangelistas (Mt 26,6-13 y
Mc 14,3-9) aunque no se�alan con el
dedo a Judas, recogen la escena id�ntica
en casi todos sus detalles.
La respuesta de Jes�s fue dura
tambi�n:
�Por qu� molest�is a esta mujer?
Ha hecho una buena obra conmigo,
porque a los pobres los tendr�is
siempre entre vosotros, pero a m� no
me tendr�is siempre, y, al derramar
ella este perfume sobre mi cuerpo, se
ha adelantado a perfumarlo para la
sepultura. En verdad os digo que
dondequiera que se predique este
evangelio, se contar� tambi�n lo que
ella ha hecho para elogio suyo
(Mt 26,10-13; Mc 14,6-10).
La respuesta de Cristo debi� de
herir a Judas como un latigazo: le
lastim� el elogio a aquella mujer hacia
la que sent�a viva antipat�a; le molest�
esa alusi�n a la muerte que debi�
parecerle un victimalismo sentimental;
le pareci� petulante esa alusi�n a un
elogio eterno a ese gesto que a �l le
resultaba lastimoso; le humill� esta
rega�ina en p�blico.
Era la chispa. Todos sus rencores,
todas sus incomprensiones salieron a
flote. Y su rencor no debi� de pasar
inadvertido a los muchos fariseos que
estaban presentes. Al o�r a Judas, se
dieron cuenta de que dentro del mismo
grupo de Jes�s hab�a quienes no estaban
de acuerdo con �l. No es inveros�mil
pensar que alguno susurr� al o�do de
Judas la posibilidad de colaborar con
ellos en el plan que ya ten�an preparado:
eliminar a Jes�s y a L�zaro, por culpa
del cual muchos cre�an en aquel
impostor (Jn 12,10-11). Probablemente,
de momento, a Judas la propuesta le
pareci� absurda. Quiz�, incluso, replic�
airadamente a quienes se la sugirieron.
�Qu� se hab�an cre�do? �l era fiel a su
Maestro, �l no estaba hecho de madera
de traidor. Pero la idea comenz� a
perturbar su sue�o. Gir� en su cabeza
durante cuatro d�as suscitando en �l
sentimientos encontrados.
Todos los traidores
�Fue Judas el �nico que se sinti�
atra�do por la traici�n? Es Guardini
quien formula esta inquietante pregunta.
Porque tal vez todos usamos el nombre
de Judas como coartada. Nos viene bien
un chivo expiatorio en quien cargar
todos nuestros fallos. La verdad es que,
ya en aquel tiempo, fueron todos los
ap�stoles los que no comprendieron a
Jes�s. De un modo u otro todos le
traicionaron, al menos abandon�ndole.
Quiz� todos sintieron deseos de hacer lo
que Judas hizo. Todos al menos tuvieron
miedo. Pero Judas ten�a el coraz�n
mucho m�s herido para resistir la
tentaci�n.
Lo que pas� en su alma durante
aquellos cuatro d�as seguir� siendo un
misterio para nosotros. Podremos buscar
mil explicaciones. Pero la inc�gnita
seguir� abierta, como abierto est� el
abismo del mal.
S�lo rebuscando dentro de nosotros
mismos podremos entender el drama y la
vileza de Judas. Porque en realidad
como prosigue Guardini �no hay en
nuestras vidas muchos d�as en que
abandonamos nuestra mejor verdad,
nuestro sentimiento m�s sagrado,
nuestro deber, nuestro amor, por una
vanidad, una sensualidad, un provecho,
una seguridad, un odio, una venganza?
�Es eso m�s que treinta monedas de
plata? No tenemos por qu� hablar del
�traidor�, acaso incluso con voz
indignada, como de algo lejano y
extra�o. Judas nos revela a nosotros
mismos.
S�, la traici�n de Judas no fue de
estirpe distinta de las nuestras. Todos
esos afanes por presentar su traici�n
como una mara�a de complejidades,
todos esos esfuerzos por verle como un
monstruo, no son otra cosa que intentos
de enga�arnos a nosotros mismos
dici�ndonos que nosotros no somos
como �l. Pero, en realidad, lo que
ocurri� en el alma de Judas entre aquel
s�bado y aquel mi�rcoles �la
monstruosidad de decidir vender a su
Maestro� fue exactamente lo mismo
que pasa en cualquier alma de las
nuestras la v�spera de pecar.
S�, cada uno de nosotros ha
contribuido a esa traici�n. Todos hemos
participado en la tarea de reunir
aquellas treinta monedas en las que
Judas empezaba a so�ar. Judas y Caif�s
fueron simplemente nuestros
representantes.
L
5
EL D�A DEL TRIUNFO
a resurrecci�n de L�zaro hab�a
sido, para los fariseos, como una
declaraci�n de guerra. El milagro que
hubiera debido convertirles, era, en
realidad, la �ltima gota en la copa de su
odio, lo que terminaba de empujarles a
tomar su violenta decisi�n.
Este hecho parecer�a incomprensible
si no conoci�ramos bien la mentalidad
de aquellos sacerdotes y fariseos. �Le
pensaban matar porque se hac�a Dios o
porque hab�an llegado a la conclusi�n
de que verdaderamente lo era? Se dir�a
que le hab�an soportado mientras esto no
era claro. Tal vez pensaban que, como
tantos otros profetas anteriores, se
cansar�a o se vender�a. Pero ahora ya
sab�an que Jes�s no era de esa pasta. La
resurrecci�n de L�zaro hab�a acabado
de convencerles. Ahora se daban cuenta
de hasta qu� punto Jes�s pon�a en juego
toda su religi�n y no s�lo sus intereses
materiales.
Llevaban a�os, d�cadas, siglos,
domesticando a Dios, encajon�ndolo en
su ley. Y ahora les hablaba alguien de un
Dios que se sal�a de sus casillas y que
se convert�a en peligroso como un tigre
escapado de su jaula. Si Jes�s ten�a
raz�n, Dios era m�s grande que su ley,
se les escapaba, romp�a los barrotes,
entraba en la vida de los hombres. Un
Dios as� era la locura. Un Dios para
quien s�lo contaba el amor, un Dios para
quien el coraz�n de una prostituta val�a
m�s que el perfecto cumplimiento de un
levita. Era el desorden. Si era
verdaderamente un Dios, lo era muy
poco razonablemente. Era un Dios que
hubiera enloquecido.
No eran ignorantes estos fariseos.
Conoc�an el peque�o coraz�n de los
hombres y sab�an que �stos tienen
capacidad para soportar muy poco amor.
Un Dios para quien el amor es m�s
importante que la ley pod�a ser
soportable para una peque�a minor�a de
santos, pero no servir�a para la masa
que no sabr�a qu� hacerse con ese Dios.
Y ellos dec�an defender y proteger a esa
masa.
No eran en esto diferentes a los
legisladores de todas las �pocas en
todas las religiones. Una tentaci�n como
la suya la sufrir�an a lo largo del
cristianismo todos los sacerdotes
sucesores de Jes�s: rebajar el amor de
Dios, canalizarlo en peque�as leyes,
hacer un Dios �digerible�. La hostilidad
de los fariseos hacia Cristo era de la
misma raza que la que sintieron los
inquisidores hacia Juana de Arco o los
cardenales romanos hacia Francisco de
As�s, s�lo que multiplicada, porque el
reto de Cristo era mayor que el de todos
los santos juntos.
Por eso los sacerdotes y fariseos
tomaron su decisi�n precisamente a ra�z
del mayor de sus milagros: era la prueba
definitiva de que Dios se sal�a de sus
casillas. Ellos le har�an retroceder a su
jaula, a latigazos. Y usar�an las �nicas
armas que Dios no conoc�a: el dolor y la
muerte. La cruz ser�a para ellos el hierro
candente con el que el domador
arrincona a la fiera enfurecida.
Y estaban nerviosos ante la
grandiosidad de la lucha que
emprend�an. Se preguntaban unos a los
otros si Jes�s vendr�a a la fiesta y
hab�an hecho que los pregoneros
anunciasen en todos los rincones de la
ciudad que, si alguien sab�a d�nde
estaba Jes�s, ten�a obligaci�n, como
buen israelita, de denunciarlo
(Jn 11,55-57).
Pero Jes�s ten�a a�n que prepararse
para la hora terrible. �Prepararse? No
porque lo necesitase; s� porque amaba la
soledad antes de la lucha. Ya lo hab�a
hecho durante cuarenta d�as antes de
comenzar su vida p�blica. Ahora el
combate iba a ser m�s cruel y
sangriento. Volvi� por eso a un lugar
muy pr�ximo al que hab�a sido testigo
de sus primeras tentaciones, un lugar en
las proximidades de Efr�n, unas cinco o
seis leguas al noroeste de Jerusal�n, en
la monta�a que domina la planicie de
Jeric�.
�Volvi� a encontrarse all� a Satan�s?
Nada nos dicen los evangelios. Cuentan
s�lo que all� estuvo un tiempo largo,
quiz� varias semanas, tal vez en la casa
campesina de algunos amigos; o, m�s
probablemente, en plena naturaleza, al
aire y bajo el sol. Eran los comienzos de
la primavera. Se dir�a que Jes�s
retrasaba su muerte, como si quisiera
hacer balance de los tres a�os
transcurridos desde que por primera vez
pis� estas tierras en las que a�n lat�a la
tr�gica memoria de Juan el Bautista. �l
hab�a disminuido para que Jes�s
creciera. Ahora llegaba la hora en que
tambi�n Jes�s hab�a de disminuir.
Libre hacia la muerte
De pronto, un d�a Jes�s anunci� a los
suyos un nuevo viaje. Hacia Jerusal�n.
Los disc�pulos no entendieron: en
Jerusal�n le estaban buscando para
matarle. Pero no se atrev�an a decirle
nada. �l lo sab�a mejor que ellos.
La narraci�n de Marcos se vuelve
dram�tica: Iba subiendo hacia
Jerusal�n. Jes�s caminaba delante y
ellos iban sobrecogidos y le segu�an
medrosos (Mc 10,32). El peque�o grupo
que le sigue le ha o�do, en realidad,
hablar ya repetidas veces de un final
doloroso, pero los hombres o�mos s�lo
aquello que queremos escuchar. Ellos
han seguido atados a sus sue�os de
gloria y de triunfo y han dejado al
margen las palabras amargas, pensando
quiz� que no han entendido bien o que su
Maestro exagera. Pero ahora empiezan a
percibir que el peligro es mayor de lo
que imaginaban y que aquellos l�gubres
anuncios eran m�s que ataques de
pesimismo.
Jes�s, por otro lado, ahora habla ya
sin tapujos de su muerte. Sabe que esos
doce compa�eros se han jugado la vida
por �l; por seguirle, lo han abandonado
todo. Tienen derecho a conocer toda la
verdad, incluso para que puedan
alejarse a tiempo, si lo desean. Por eso
ahora ya no oculta nada y habla con el
m�s feroz realismo:
Tomando de nuevo a los doce
comenz� a declararles lo que hab�a
de sucederle: �Subimos a Jerusal�n y
el Hijo del hombre ser� entregado a
los pr�ncipes de los sacerdotes y a
los escribas, que le condenar�n a
muerte y le entregar�n a los gentiles,
y se burlar�n de �l y le escupir�n, y le
azotar�n y le dar�n muerte, pero a los
tres d�as resucitar� (Mc 10,33-34).
Los ap�stoles no quieren creer a sus
o�dos. Ahora ya ni siquiera escuchan las
�ltimas palabras que anuncian un triunfo
final. Esa resurrecci�n �aunque acaban
de ver la de L�zaro� se les escapa.
Oyen, en cambio, esa precisa
descripci�n de dolores: ser� entregado,
puesto en manos de los romanos,
vendr�n burlas, escupitajos, azotes,
muerte� Le segu�an sobrecogidos y de
lejos, anota el evangelista. Nunca hab�a
caminado as� Jes�s. Ordinariamente
marchaba a su paso. Ahora iba solo,
delante, rompiendo el viento, como un
atleta que arde en ansias de lucha. Al
verle marchar as�, recuerdan tantas
palabras suyas que no hab�an entendido:
Nadie me quita la vida, soy yo mismo
quien la doy. Tengo poder para darla y
poder para tomarla (Jn 10,18).
Era libre, soberanamente libre.
Ning�n ser humano se ha encarado tan
libremente con la muerte. Estando para
cumplirse los d�as de su asunci�n dice
Lucas decidi� marchar a Jerusal�n
(9,51). Lo decidi�. Nada ni nadie le
coaccionaba. S�lo el viento interior,
s�lo la voluntad de su Padre le
empujaba. Porque su libertad era
obediencia y su obediencia libertad. Es
cierto que morir era el mandato que del
Padre hab�a recibido (Jn 10,18), pero
tambi�n que se ofreci� porque quiso
(Is 53,7). Es verdad que el Padre lo
entreg� a la muerte (Rom 8,32), pero
tambi�n lo es que se entreg� a s� mismo
(Ef5,2).
Era la hora se�alada por el Padre y
ansiada por �l. Y entraba en esta muerte
que era peor que una muerte, porque �l
sab�a que no se trataba s�lo de derramar
la sangre, sino tambi�n de hacerse
pecado (2 Cor 5,21) por los hombres.
Haci�ndose hombre, hab�a entrado ya en
tierra extra�a; haciendo suyo el pecado
de los hombres, entraba en la m�s hostil
de las tierras. En el huerto de los olivos
su carne temblar�a ante esta idea, pero
ahora ard�a en deseos de llegar a la
muerte. Por eso su paso era presuroso;
por eso dejaba atr�s a sus disc�pulos y
marchaba en cabeza como el nav�o
almirante de la gran batalla.
El c�liz de los Zebedeos
Y eso es lo que volv�a especialmente
extra�a la petici�n de los Zebedeos. En
medio de su miedo a�n ten�an tiempo de
pensar en sus ambiciones. Marcos pone
esta petici�n en boca de los propios
hermanos. Mateo introduce aqu� a la
madre de ambos, que muy
veros�milmente formaba parte del grupo
de mujeres que segu�an a Jes�s y que
pudo no enterarse de lo que Jes�s
acababa de decir y no medir, por tanto,
la dram�tica tensi�n del momento.
La frase encaja, evidentemente,
mejor en sus labios: se acerc� a Jes�s,
empujando consigo a sus hijos. Se
arrodill� tal vez, como quien ha de pedir
un gran favor: Di que estos hijos m�os
se sienten uno a tu derecha y otro a tu
izquierda (Mt 20,21). No pod�a ser m�s
mujer, ni menos oportuna.
Jes�s, al contestar, parece olvidarse
de ella y se dirige directamente a los
dos hermanos. Su respuesta es seca: No
sab�is lo que ped�s. Y si no es tan dura
como la que en otra ocasi�n recibiera
Pedro (Mc 8,31-33) quiz� se deba a la
presencia de esa madre ingenua que ha
hecho la absurda petici�n basada en el
amor a sus muchachos. Pero no es �sta
la hora del premio, sino la del dolor.
�Pod�is beber el c�liz que yo he de
beber? Usa una imagen que un jud�o
entend�a bien: el c�liz era el destino que
una persona ten�a reservada. Y que
pod�a ser de felicidad (Sal 16,5; 23,5)
pero que m�s frecuentemente era de
amargura. As� la Escritura hablaba del
c�liz de fuego y azufre (Sal 11,6), del
c�liz de la ira de Yahv� (Is 51,17), de la
abominable mixtura reservada a los
imp�os (Sal 75,9), o del c�liz que
provoca indescriptibles n�useas, c�liz
que beber�s hasta las heces, lo
morder�s, lo romper�s con los dientes y
con sus pedazos te rasgar�s el seno
(Ez 23,32-34).
Santiago y Juan entendieron. Jes�s
les estaba ofreciendo la mayor prueba
de amistad: beber de su propia copa.
Pero la copa que les ofrec�a era la de
esa muerte de la que les hablaba unos
minutos antes.
Por fortuna Juan y Santiago eran
ambiciosos, pero tambi�n generosos.
Podemos, respondieron, como quien da
un paso al frente. Jes�s sonri�
probablemente al o�rles: �ste era el
terreno en que �l quer�a ver a sus
ap�stoles. Mi c�liz ciertamente lo
beber�is �respondi�. Pero sentaros
a mi derecha y a mi izquierda es cosa
que decide mi Padre (Mc 10,40). A�os
m�s tarde recordar�a Santiago estas
palabras cuando era conducido a la
muerte por orden de Herodes Agripa. Y
Juan las recordar�a en tantos y tantos
peque�os martirios como le toc� vivir.
La petici�n de los Zebedeos no pas�
inadvertida para los dem�s ap�stoles. Y
se indignaron contra los dos hermanos.
Jes�s tuvo que ver con tristeza esta
indignaci�n, que no surg�a de una
desaprobaci�n de la ambici�n de los
Zebedeos, sino de la ambici�n herida de
quienes deseaban igualmente esos
puestos de privilegio. �A�n en esta
v�spera de la muerte no hab�an
entendido nada de nada sus m�s �ntimos?
�A�n estaba lleno su coraz�n de
esperanzas terrenas? Por eso llam� a los
suyos, volvi� a reunirlos en torno a s� y
les dijo:
Vosotros sab�is que los pr�ncipes
de las naciones las subyugan y que
los grandes imperan sobre ellas. No
ha de ser as� entre vosotros; al
contrario: el que entre vosotros
quiera llegar a ser grande, que sea
vuestro siervo, as� como el Hijo del
hombre no ha venido a ser servido,
sino a servir y dar su vida en
redenci�n de muchos (Mt 20,25-28).
Conforme se acerca la hora de su
muerte, el mensaje de Jes�s va ganando
en densidad. Ahora acaba de pronunciar
una de sus palabras clave: siervo,
servidor, servir. Para un jud�o, esta
palabra estaba llena de resonancias. La
hab�an le�do muchas veces en Isa�as y
encontraban en ella uno de los rostros
del Mes�as, ese que precisamente menos
les gustaba, pero que era el m�s
verdadero: el de quien ven�a a sufrir por
todos, el que hac�a girar todas las ideas
del poder, del dominio, de la autoridad.
En Jes�s, Dios tomaba forma de siervo,
se hund�a, se anonadaba en la condici�n
humana, en lo que tiene de m�s humilde
y humillante.
Tendr�an, pues, que empezar a
abandonar todas sus ambiciones. Para su
Maestro, gobernar era servir; en su
Reino no hab�a sitio m�s que para los
servidores. Y servidores hasta la
muerte. Esa muerte que ya no se iba de
los labios de Jes�s.
Zaqueo
De pronto, en medio del dramatismo de
la situaci�n, aparecen un personaje y una
escena que poco tienen que ver con esa
tensi�n. Se dir�a que se trata de una
an�cdota introducida por los
evangelistas para suavizar el momento.
Es Lucas quien lo narra y el p�rrafo
es uno de los m�s logrados e inspirados
de todo su evangelio. La primera parte
de su relato posee la espontaneidad
t�pica de los relatos de Marcos; la
segunda lo acabado de un cuadro de
Mateo; y todo la delicadeza de estilo
propia de Lucas, sin que falten algunas
de las elevaciones de esp�ritu dignas de
Juan.
Jes�s, de paso hacia Jerusal�n, entr�
en Jeric�. Y su llegada a la ciudad fue
precedida por su fama. All� le conoc�an
ya bien, pero, adem�s, muchos hab�an
o�do el preg�n de los sacerdotes
pidiendo que quien supiera su paradero
lo denunciase. Por eso se maravillaban
ahora de verle marchar derechamente al
matadero.
La curiosidad y los rumores de que
acababa de hacer un nuevo milagro
devolviendo la vista a Bartimeo, un
ciego a quien todos conoc�an en Jeric�,
hizo que una gran multitud se
conglomerase en la puerta de la ciudad.
Entre esos curiosos estaba un tal
Zaqueo, jefe y director de los aduaneros
de la zona. Era un personaje realmente
original: su mucho dinero no hab�a
enorgullecido su coraz�n; era
espont�neo, ardiente, curioso, sin
sentido del rid�culo. Un hombre que
carec�a de complejos, aunque ten�a
todos los motivos para tener muchos.
Era peque�ito de estatura, dice el
evangelista. Si tenemos en cuenta que la
estatura media de los jud�os de la �poca
era m�s bien baja (en torno al metro y
medio), Zaqueo deb�a de ser casi un
enano o, al menos, un buen chaparrete.
Con lo que, en las aglomeraciones de
multitudes, estaba condenado a no ver
nada.
Eso es lo que esta vez estaba
ocurri�ndole: entre el mar de cabezas no
lograba distinguir la del famoso maestro
galileo. Pero Zaqueo era hombre tozudo,
amigo de salirse con la suya. Si hubiera
tenido un c�ntimo de respeto humano no
se le habr�a ocurrido la idea de subirse
a un �rbol. ��l, un hombre famoso y
conocido en la ciudad, un hombre rico y
poderoso, exponerse as� a los
comentarios burlones de todo el mundo!
�Subirse a los �rboles era cosa de
chiquillos, no de gente formal como �l!
�Y qu� pensar�a el propio Jes�s si
llegaba a divisarle! La idea era
disparatada, pero Zaqueo no se detuvo
un momento a pensarla: se anticip� a la
comitiva, eligi� un lugar por donde
tuvieran forzosamente que pasar, busc�
all� un sicomoro que resistiera su peso,
y en �l se encaram�.
Todav�a hay hoy en Jeric� sicomoros
con ra�ces en arbotante que salen fuera
de la tierra y se unen casi con las ramas
m�s bajas. No era dif�cil subirse a ellas,
con lo que su estatura ganaba medio
metro m�s. All� se encaram� aquel
hombrecillo de cuerpo peque�o y alma
ardiente.
Cuando Jes�s pas� ante �l, no pudo
dejar de percibir la extra�a figura de
aquel hombre subido como un chiquillo
sobre un �rbol. Quiz� pregunt� de qui�n
se trataba y alguien le explic� que era un
famoso ricach�n que les exprim�a a
todos con los impuestos que, para
colmo, revert�an luego en las arcas
romanas. A Jes�s no le fue dif�cil
adivinar qu� gran coraz�n se escond�a
tras el peque�o cuerpecillo rid�culo. Y
afront� la situaci�n con un cierto
humorismo. Comenz� por llamar a
Zaqueo por su nombre, como si se
tratase de un viejo camarada y sigui�
por autoinvitarse a su casa. Baja pronto,
porque hoy me hospedar� en tu casa
(Lc 19,5).
La sorpresa de Zaqueo no es para
descrita. �C�mo sab�a su nombre este
predicador? �Por qu� esta familiaridad
en darse por invitado a su casa? Pero ya
hemos dicho que este hombre ten�a el
coraz�n mayor que las apariencias. Sin
hacer una pregunta, baj� del �rbol y
corri� hacia su casa para que todo
estuviera dispuesto cuando Jes�s
llegase.
Pero no todos asistieron a la escena
con la misma limpieza. Muchos
murmuraban de que hubiera entrado a
alojarse en casa de un hombre pecador
(Lc 19,7). �Es que no hab�a en todo
Jeric� un centenar de casas �limpias�
que hubiera podido escoger mejor que la
de ese impuro? Zaqueo es un traidor al
nacionalismo jud�o, un enemigo del
pueblo escogido y, por tanto, de Dios. Y
es m�s responsable que los simples
recaudadores (como fuera Mateo) que
aceptaban ese trabajo para malvivir.
Zaqueo es todo un jefe de aduana, uno
de los que realmente viv�an del sudor de
los pobres.
�Oy� Zaqueo todas estas
explicaciones? Si no las escuch�, le fue
f�cil suponerlas. Por eso se anticip� a
los escr�pulos que pudiera tener Jes�s
antes de entrar en su casa. Desde la
misma puerta y ante el amplio grupo de
ap�stoles y curiosos que acompa�aban a
Jes�s hizo una solemne proclamaci�n:
Se�or, desde hoy mismo doy la mitad de
mis bienes a los pobres y, si a alguien
le he defraudado en algo, le devolver�
el cu�druplo. La misma audacia
generosa que le lleva a subirse al
sicomoro, prescindiendo de todo respeto
humano, es la que le empuja ahora a una
decisi�n tan radical. No va a dar una
peque�a limosna, va a dar la mitad de su
hacienda. No va a devolver lo que haya
podido robar, va a multiplicarlo por
cuatro.
Jes�s ahora sonr�e: he aqu� alguien
que le ha entendido sin demasiadas
explicaciones, he aqu� un coraz�n como
los que �l mendiga. Dice: Hoy ha
venido la salvaci�n a esta casa, por
cuanto que �ste es verdaderamente un
hijo de Abraham. Y luego, repitiendo
algo que ya ha dicho muchas veces,
a�ade: Pues el Hijo del hombre ha
venido a buscar y salvar lo que estaba
perdido (Lc 19,10).
Quienes oyen esta frase sienten en
sus almas un nuevo latigazo: ven en ella
un nuevo reto a los fariseos, para
quienes lo perdido est� perdido para
siempre. �Otra vez el predicador que
desordena el orden establecido y coloca
a los pecadores y prostitutas por encima,
en su inter�s, de los santos y los puros!
Y regresa de nuevo la nube de la muerte
por el horizonte.
La unci�n en Betania
Un nuevo paso hacia la tragedia se dar�
en Betania. Ahora Jes�s ha decidido ya
no seguir ocult�ndose y se presenta en la
aldea donde m�s visible pod�a hacerse
su presencia: en Betania. Desde que,
semanas antes, ocurriera lo de L�zaro, la
peque�a aldea se ha convertido en lugar
de cita de los notables de Jerusal�n.
Todos quieren comprobarlo con sus
ojos. Y L�zaro y sus hermanas han
repetido cientos de veces la narraci�n
de la escena. Todos se disputan la
presencia de L�zaro en sus mesas, cual
si se tratase de un explorador venido de
lejanos pa�ses.
Esto es lo que hace este Sim�n que,
por las circunstancias, parece estar
emparentado de alguna manera con los
tres hermanos. Y en el banquete que
Sim�n organiza se producir� el choque
que ya hemos narrado en otro cap�tulo.
Un choque que herir� a los fariseos
presentes, pero que, sobre todo,
golpear� a Judas y le dar� ocasi�n de
ponerse de acuerdo con los enemigos de
Jes�s. Era la chispa que faltaba. La hora
se acerca.
Y Jes�s proclama p�blicamente que
conoce esa hora que viene: �Por qu�
molest�is a esta mujer? Al derramar su
perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho
ya para mi enterramiento (Mt 26,12).
En los o�dos de los ap�stoles las
palabras suenan a juego macabro.
Durante tres a�os vienen resisti�ndose a
esa imagen del Mes�as sangriento que
Jes�s parece preferir a la del Mes�as
triunfante. De estas dos im�genes que
Isa�as hab�a pintado con toda claridad
�la del libertador destinado al oprobio,
al sacrificio (Is 53) y la del vencedor
que dilatar� el reino y lograr� una paz
ilimitada sobre el trono de David
(Is 9,7)�, Jes�s parece haberse
quedado con la primera, mientras los
ap�stoles ven s�lo la segunda. Se
revelaban frente a ese cordero
ensangrentado, como tantos que a lo
largo de los siglos no acabar�n de
aceptar la idea de un Dios muerto. Es
una idea loca, escandalosa. San Pablo lo
se�alar�a m�s tarde: Los jud�os piden
portentos, los griegos buscan
sabidur�a, mientras que nosotros
predicamos a Cristo crucificado,
esc�ndalo para los jud�os, locura para
los gentiles (1 Cor 1,22-23).
Era ya esc�ndalo para los propios
ap�stoles de Jes�s. Y el Maestro no
hab�a desaprovechado la ocasi�n para
inculcarles esta visi�n que ellos se
resist�an a recibir. Asombra hoy que no
le hubieran entendido. Pero los hombres
vemos y o�mos s�lo lo que nos
conviene.
Jes�s hab�a comenzado con
insinuaciones sobre la misteriosa
destrucci�n del templo de su cuerpo
(Jn 2,18), hab�a anunciado que el Hijo
del hombre ser�a levantado en alto
(Jn 3,14-15), que el esposo ser�a
arrebatado a sus amigos (Mc 2,18-20).
Lo hab�a afirmado tajantemente tras la
confesi�n de Pedro (Mc 8,31-35) y lo
hab�a corroborado con vaticinios
clar�simos (Mc 9,31; 10,33-34). En la
misma transfiguraci�n hab�a vuelto a
hablar de su pasi�n (Lc 9,31; Mc 9,12).
Hab�a hablado del trigo que no puede
dar fruto si no muere (Jn 12,24); del
pastor que da la vida por sus ovejas
(Jn 10,11). Hab�a contado la historia de
los vi�adores que dan la muerte al hijo
igual que a los anteriores profetas
(Mc 12,1-11). Se hab�a confesado
obligado a beber un c�liz de amargura
(Mc 10,38). �Cab�a m�s claridad? Se
hab�a enfurecido cuando Pedro intentaba
apartarle de la idea de morir (Mt 16,23).
Hab�a repetido obstinadamente la idea
de la necesidad de su sufrimiento: Es
preciso que el Hijo sufra mucho
(Lc 9,22). Pero ellos eran torpes y
ciegos, como dir�a m�s tarde a los dos
de Ema�s. No se resignaban a creer lo
que no les agradaba. Cualquier disculpa
era buena para seguir encerrados en sus
esperanzas humanas.
La ma�ana del domingo
Jes�s y los suyos durmieron en Betania
la noche del s�bado. Y, con la ma�ana
del domingo, salieron hacia la ciudad
santa por la misma carretera de Jeric�
que hab�an seguido la v�spera. Hab�a en
ella un gran movimiento de gentes. La
pascua estaba encima y un gran n�mero
de caravanas sub�an a Jerusal�n por el
mismo camino que Jes�s tra�a. Y la
curiosidad de los comentarios surgidos
en torno al nuevo profeta, hab�a
probablemente aumentado aquel a�o el
n�mero habitual de peregrinos. Los
corazones de todos los caminantes
estaban alegres. Un jud�o sent�a siempre
el j�bilo de acercarse a la ciudad santa.
Iban con las almas abiertas. Ninguna
preparaci�n mejor para lo que estaba a
punto de ocurrir.
Porque, parad�jicamente, hoy Jes�s
iba a obrar de manera muy diferente a la
que era habitual en �l. Repetidas veces
hab�a rechazado las aclamaciones de la
multitud. Hab�a huido incluso cuando
percib�a un entusiasmo excesivo entre
los suyos. Esta ma�ana Jes�s no s�lo no
mostrar�a oposici�n alguna al
entusiasmo sino que hasta se dir�a que lo
organizaba �l mismo.
Salieron, pues, de Betania con la
ma�ana. Caminaban despacio, recitando
probablemente salmos y oraciones,
como era normal en todo peregrino que
se acerca a la ciudad santa. Hab�an
tomado el camino m�s corto, el que a�n
hoy conduce de Betania a Jerusal�n. Son
en total unos 2800 metros. De ascensi�n
el primer kil�metro por la vertiente
oriental del monte de los olivos y, desde
all�, de un r�pido descenso hacia la
puerta dorada y el templo.
El monte de los olivos, rara vez
mencionado en el antiguo testamento,
juega un amplio papel en los evangelios.
Su nombre, que no ha cambiado desde
los tiempos de David, se deb�a a los
muchos olivos que crec�an en �l. En
tiempos de Jes�s deb�a de estar
materialmente cubierto de �rboles. Hoy
s�lo quedan peque�os grupos aqu� y
all�. Pero, con todo, a�n se encuentran,
sobre todo en su base, no s�lo olivos,
sino granados, higueras, almendros,
algarrobos e incluso palmeras.
Su vertiente occidental, enfrente de
la ciudad, ten�a, adem�s, otro sentido
emotivo: los jud�os entend�an que este
torrente Cedr�n, el que separa la ciudad
del monte de los olivos, era el
mism�simo valle de Josafat donde
deber�a celebrarse el juicio final, seg�n
hab�a profetizado Joel (3,12). Y ten�an
muchos la devoci�n de ser enterrados en
aquellos parajes, para poder acudir los
primeros a la hora de ese juicio. All� se
levanta la famosa tumba de Absal�n y
muchos otros ilustres monumentos
funerarios.
El monte no es muy alto. La mayor
de sus cimas alcanza los 830 metros
sobre el nivel del Mediterr�neo, y la que
est� enfrente de Jerusal�n llega s�lo a
los 812. Su descenso, pues, es lento y
casi placentero. Pero lo suficientemente
largo para poder disfrutar largamente de
la vista de toda la ciudad que se
extiende mansa frente al monte.
El borriquillo de Betfag�
El grupo que acompa�aba a Jes�s deb�a
de ser bastante numeroso cuando se
acercaban a Betfag�. A los habituales
acompa�antes del Maestro se hab�an
sumado los admiradores y curiosos de
Betania y muchos de los grupos que
llegaban por el camino. Los jud�os
gustaban de reunirse en grandes
caravanas cuando peregrinaban hacia
Jerusal�n y �stas se hac�an cada vez m�s
numerosas conforme se acercaban a la
ciudad.
Betfag� (en hebreo Beth-pa�ghe:
�Casa de los higos verdes�) deb�a de
ser poco m�s que un caser�o al que el
Talmud consideraba un arrabal de
Jerusal�n. Estaba probablemente en el
mismo lugar, pr�ximo ya a la cumbre, en
que se asienta hoy la aldea del mismo
nombre y en la que ya en tiempos de los
cruzados se levant� una capilla
conmemorativa del suceso que
contamos.
Al llegar a la aldehuela, Jes�s dio
una orden que llen�, sin duda, de alegr�a
a todos cuantos le acompa�aban. Llam�
a dos de sus disc�pulos y les dijo:
Id al pueblo que ten�is delante y,
en cuanto entr�is, hallar�is un asnillo
atado, sobre el que ning�n hombre
cabalg� jam�s. Desatadlo y traedlo. Y
si alguien os dice: ��Por qu� hac�is
eso?�, decid: �El Se�or lo necesita y
enseguida os lo devuelve�
(Mc 11,1-3).
Entramos en una escena en la que
todo empieza a hacerse misterioso, o,
por lo menos, parad�jico. El hecho de
que la describan los cuatro evangelistas
demuestra, ya desde el primer momento,
la importancia que todos le atribuyen.
Pero �cu�l fue su verdadero sentido?
Una interpretaci�n pol�tica
Para quienes tratan de acentuar el
sentido pol�tico de la vida de Jes�s e
insisten en vincularle a movimientos
zelotes la entrada de Cristo en la ciudad
habr�a sido una verdadera ocupaci�n
militar de la misma. Colocan aqu�,
siguiendo la cronolog�a de Mateo, la
expulsi�n de los mercaderes del templo
e interpretan �sta como una verdadera
toma de la ciudadela de la ciudad.
Para Joel Carmichael �que lleva a
los extremos esta teor�a� el domingo
de ramos habr�a sido una verdadera
manifestaci�n pol�tica, el ��Hosanna!�
de las gentes habr�a sido un grito de
liberaci�n contra la opresi�n de los
romanos y las gentes que aclamaban a
Jes�s no habr�an visto en �l otra cosa
que un jefe nacionalista que pod�a
librarles no de la opresi�n del pecado,
sino de la �nica opresi�n que ellos
experimentaban visiblemente: la tiran�a
de los extranjeros.
Digamos, de momento, que esta
interpretaci�n encuentra por de pronto
dos graves objeciones: �Para qu� habr�a
montado Jes�s una manifestaci�n
pol�tica de la que no iba a sacar fruto
alguno, si a la noche siguiente iba a
regresar pac�ficamente a Betania? �Y si
esta manifestaci�n fue realmente tan
importante y belicosa, c�mo explicar
que en ning�n momento del juicio de
Jes�s, pocos d�as despu�s, aparezca la
menor alusi�n a la escena?
Afirmar, adem�s, sin ning�n otro
argumento probatorio, que los
evangelistas suavizaron la escena
d�ndole un car�cter puramente m�stico,
no parece suficiente. De hecho, la
interpretaci�n de Jes�s como vencedor
trascendente no s�lo encaja con una
visi�n del Mes�as anunciada por los
profetas, sino que es la �nica aceptable
dentro de todo lo que conocemos de la
mentalidad de Jes�s. Para entrar en la
visi�n de Carmichael y la interpretaci�n
zelote, tendr�amos que desmontar el
noventa y cinco por ciento de los
evangelios. Creer que s�lo en esos
fragmentos m�s belicosos fueron
sinceros los evangelistas y que
dulcificaron todo lo dem�s, es un caso
de prejuicio apriorista que poco tiene de
cient�fico. Los evangelios pueden
aceptarse o no como fuente, pero
seleccionar de ellos s�lo lo que
coincide con teor�as personales no
resulta muy coherente.
Enfrente se colocar�a otra
interpretaci�n puramente m�stica que
insistir�a en la humildad de la
borriquilla, en el clima casi infantil de
la chiquiller�a que rodea a Jes�s, en las
palmas agitadas que bien poco tienen
que ver con las armas. Pero
probablemente esta interpretaci�n incide
en los mismos defectos de la opuesta.
Hay, evidentemente, en la escena un algo
de tensi�n que no debe ser excluido.
Incluso no parece ileg�timo distinguir
entre lo que Jes�s quiso expresar y lo
que de hecho interpretaron los que le
aclamaban. Parece, por todo ello,
preferible renunciar a interpretaciones
personales y acercarse sencillamente a
la realidad de la escena tal y como la
trasmiten sus testigos.
El pr�ncipe de la paz
El primer dato sorprendente es que es
Jes�s quien toma la iniciativa de su
triunfo. �l, que tantas veces ha huido de
este tipo de manifestaciones, casi se
dir�a que la busca ahora. Es �l quien
manda a buscar el borriquillo.
Escritores piadosos, como Fillion,
subrayan la importancia de la selecci�n
de la cabalgadura:
Un rey puramente temporal, o
bien el Mes�as tal y como se lo
representaba la mayor parte de los
jud�os, hubiera hecho su entrada
triunfal en la metr�poli montado en
brioso alaz�n, rodeado de brillante
escolta de capitanes y soldados, al
sonido de trompetas, a banderas
desplegadas. El verdadero Mes�as
obtendr� un triunfo real, pero m�s
humilde, y cuyas manifestaciones
sean todas pac�ficas y llevar�n un
sello religioso. Por eso entra en
Jerusal�n sentado sencillamente sobre
un pollino, como un pr�ncipe de la
paz, como un rey espiritual, como un
salvador de las almas.
Todo esto son, evidentemente,
interpretaciones que hoy hacemos los
cristianos. Y aplicamos incluso mucho
de nuestra mentalidad occidental. Pero
el borriquillo no ten�a en Oriente ni el
sentido r�stico que nosotros le
atribuimos, ni el ternurismo po�tico que
Juan Ram�n Jim�nez aport�. El asno era,
en Palestina, cabalgadura de personas
notables, ya desde los tiempos de
Balaam (N�m 22,21). Jes�s, al elegir
esta montura, no busca, pues, tanto la
humildad como el animal normal entre
las gentes de su pa�s, gemelo al que la
novia usaba el d�a de su boda o al que
se ofrec�a a cualquier persona a quien se
quisiera festejar.
Pero busca, sobre todo, el
cumplimiento de una profec�a. Cuando
los evangelistas se�alan con tanta
precisi�n la profec�a de Zacar�as (9,9)
es porque, casi seguramente, el mismo
Maestro aludi� expresamente a ella:
�Salta de alegr�a, hija de Si�n!
�Lanza gritos de j�bilo, hija de
Jerusal�n!
He aqu� que viene a ti tu rey.
Es justo y protegido de Dios,
sencillo y cabalgando sobre un
asno,
sobre un pollino, hijo de asna.
La profec�a de Zacar�as coloca la
escena en su verdadero lugar: se trata
evidentemente de un rey, pero de un rey
mucho m�s espiritual que pol�tico. Y
esta idea aparece acentuada por la frase
de Jes�s que alude a que el asnillo a�n
no ha servido de montura a nadie, pues
los antiguos estimaban que un animal ya
empleado en usos profanos era menos
id�neo para usos religiosos.
Una multitud entusiasmada
�Entendieron los que rodeaban a Jes�s
este sentido religioso que �l quer�a dar a
su triunfo? Si atendemos a sus gritos
posteriores hemos de confesar que muy
confusamente. Los jud�os de entonces no
hac�an nuestras distinciones entre
pol�tica y religi�n. Un triunfo era un
triunfo, y todo quedaba envuelto en �l. Y
en un pueblo oprimido, todo adquir�a
alusiones contra el opresor. Pero el
clima de fiesta tuvo que predominar
sobre el de protesta. No se explicar�a de
otro modo ni el aire de la narraci�n, ni
la no intervenci�n de las tropas romanas
que tuvieron que ver la manifestaci�n
desde lo alto de la torre Antonia. La
manifestaci�n debi� de tener, pues,
mucho m�s de folclore que de algazara.
A�n hoy los palestinos llaman a la
procesi�n jubilosa que cada domingo de
ramos baja de Betania a Jerusal�n con el
nombre espa�ol de �fantas�a�. Algo as�
debi� de ser la primera.
Los ap�stoles y muchos de los que
acompa�aban a Jes�s se sintieron llenos
de alegr�a al ver llegar el borriquillo. Se
quitaron los mantos multicolores y lo
engualdraparon con ellos. Otros tend�an
los suyos sobre el camino para que
pasara sobre ellos el jinete. Los m�s,
cortaban ramas de olivo o de palmera y
las agitaban a su paso o las esparc�an
ante �l. Y los gritos llenaron el cielo:
�Hosanna! �Bendito el que viene en el
nombre del Se�or! �Bendito el reino
que viene de nuestro padre David!
�Hosanna en las alturas! (Mc 11,9-10).
De estas frases deduce Carmichael
toda su interpretaci�n pol�tica de la
escena. Ese ��Hosanna!� habr�a que
traducirlo por un ��Lib�ranos!� que no
pod�a tener otro sentido que el de la
liberaci�n pol�tica; y la frase �gritaban:
�Hosanna al Hijo de David!� tiene que
deberse a un cambio de l�neas que dijera
en realidad: �Gritaban al Hijo de
David: �Lib�ranos!�.
La interpretaci�n tiene mucho m�s
de fant�stico que de cient�fico. La
palabra �hosanna� en su sentido
etimol�gico primitivo ten�a un sentido
direct�simamente religioso y se traduc�a
por �Yahv� salva�. Pero en tiempos de
Cristo hab�a perdido su sentido
etimol�gico y se hab�a quedado como
puro grito de j�bilo que equivaldr�a
simplemente a nuestro ��Viva!�.
A esto se a�ad�a un segundo dato
importante. En la fiesta de los
tabern�culos todo jud�o llevaba en sus
manos dos ramos el lulag y el etrong el
primero de los cuales era de cedro y el
segundo una palma, adornada con mirto
y sauce. Esta palma, que los jud�os
agitaban en la procesi�n de la fiesta
citada, hab�a tomado el nombre de
�hosanna�, precisamente del grito que
se pronunciaba al agitarla.
La palabra, pues, hab�a perdido todo
sentido pol�tico y era una pura
manifestaci�n de entusiasmo que pod�a
unirse a cualquier otra frase. De hecho,
en este caso, el contexto del �hosanna�
es simplemente un sin�nimo de
�bendito�.
Todas las frases que la multitud grita
tienen, adem�s, cientos de formulaciones
parecidas en los salmos (concretamente
en 118,26 y en los salmos de Salom�n) o
en otros lugares de la Biblia. Y la frase
��Hosanna en las alturas!� (que a
Carmichael le parece absurda, pues, al
entender el hosanna como liberaci�n en
este mundo, no entiende qu� pueda tener
que ver con las alturas) es sin�nimo del
�Gloria a Dios en las alturas� (Lc 2,14)
que nos encontramos ya en los
comienzos de la vida de Jes�s.
Tenemos pues a unas docenas, tal
vez unos centenares de entusiastas que
gritan en torno a Jes�s viendo en �l un
l�der a la vez pol�tico y religioso. No
son revolucionarios, no son guerrilleros,
son gentes llenas de esperanza que no
saben con mucha claridad qu� es lo que
esperan. Jes�s, por primera vez en su
vida, autoriza o tolera esos aplausos.
Sabe que muy pocos entienden
claramente el sentido verdadero de su
misi�n y cu�l es la salvaci�n que �l trae.
Pero les deja gritar, como si quisiera
paladear por un momento los aplausos y
el triunfo. Sabe que pronto vendr� la
noche.
Dos sombras
Y, como anticipaci�n de esa noche que
le espera, en medio del triunfo del
mediod�a aparecen ya dos sombras. La
primera es la presencia de sus enemigos
de siempre. Un grupo de fariseos, que se
ha mezclado a la multitud enfervorizada,
no puede ocultar su esc�ndalo. No se
atreven a oponerse al entusiasmo
popular. Y se acercan a Jes�s para
pedirle que sea �l quien corte tanta
desmesura. Maestro �le dicen�
reprende a tus disc�pulos. No dicen
siquiera por qu� les tiene que reprender.
Les parece demasiado evidente d�nde
est� la falta: esos gritos proclam�ndole
hijo de David, ese entusiasmo como si
se tratase de un Dios� Saben que Jes�s
ha cortado otras veces manifestaciones
de este tipo. Piensan que volver� a
hacerlo ahora.
Pero hoy Jes�s desea que todos
conozcan lo que tantas veces �l mismo
ha ocultado. Sabe, adem�s, que es la
hora en la que lo que estaba oculto
quedar� patente para que nadie pueda
arg�ir ignorancia. Por eso responde con
sencilla energ�a: Os digo que, si �stos
callaren, gritar�an las piedras
(Lc 19,40).
En ese momento un grupo de
chiquillos comenz� a vitorear a Jes�s
con m�s fuerza. Quiz� lo hac�an con esa
maldad de los muchachos gozosos de
hacer mal a los sacerdotes que ve�an
conversando con Jes�s. �Hosanna al
Hijo de David!, gritaban en sus propias
narices. Ahora, ellos cargaron su voz de
toda la respetabilidad que pose�an e,
irritados, dijeron a Jes�s: �No oyes lo
que �stos dicen? En el rostro de Jes�s
debi� de aparecer una sonrisa ir�nica:
S� �dijo, les oigo y les entiendo. Y
vosotros tambi�n deb�ais entenderles�.
�No hab�is le�do en la Escritura: �De
los labios de los muchachos y los ni�os
de pecho sacaste alabanzas�? Los
sacerdotes y escribas entendieron bien
la alusi�n: Jes�s tomaba la frase del
salmo 8, precisamente all� donde el
autor sagrado contrapone la ingenua
alabanza de Dios hecha por los ni�os y
el silencio de los enemigos de Dios.
�Estaba present�ndose como divino, al
se�alar que quienes no le vitoreaban
eran enemigos de Dios? Se alejaron
furiosos. Y se dec�an a s� mismos que
ten�a raz�n Caif�s al se�alar la muerte
como la �nica salida si quer�an
conseguir que la gente no se fuera tras
aquel embaucador.
El llanto sobre la ciudad
La otra sombra fue m�s densa, m�s
honda y dolorosa para Jes�s. Hab�an
llegado ya a la cima del monte de los
olivos y a sus pies hab�a aparecido la
ciudad, que brillaba ante sus ojos bajo
el sol.
Jerusal�n era muy hermosa entonces.
M�s que hoy, y el actual es ya un
bell�simo espect�culo. Treinta a�os
antes, Herodes el Grande hab�a volcado
en la ciudad todo su ingenio y su orgullo
de constructor. A los pies del monte,
nada m�s cruzar el Cedr�n, aparec�a la
mole grandiosa del templo, esplendente
de oro y de m�rmoles c�ndidos. Unido
con �l se alzaba el poderoso
cuadril�tero de la torre Antonia con sus
cuatro torres. Al lado opuesto, hacia
occidente, la casa real de Herodes con
las tres torres que Tito, cuarenta a�os
m�s tarde, juzgar�a inexpugnables. Entre
ambos palacios, un laberinto de casas,
de piedra la mayor parte, mezcladas con
las cuales se repart�an numerosas
construcciones suntuosas muy recientes.
Y todo ello, ce�ido por una doble
muralla en la que se abr�an hermosas
puertas de madera claveteada.
Ante los ojos de Jes�s desfilaron en
un instante cientos y cientos de
im�genes. Vio a David, mil a�os antes,
construyendo esta entonces humilde
ciudad. Contempl� la jubilosa llegada
del arca a la explanada que ahora
brillaba bajo el sol. Ante sus ojos
apareci� el fabuloso templo que all�
mismo construy� Salom�n. En sus o�dos
resonaron tantas palabras de los
profetas. �sta era la ciudad escogida por
Yahv�, su Padre (1 Re 11,13;
2 Re 23,27). �sta era una urbe dise�ada
en los cielos, ciudad santa (Is 52,1),
lugar de salvaci�n (Is 46,13), trono de
Dios (Jer 3,17). Esta ciudad era la
alegr�a misma de Dios: Jerusal�n ser�
mi j�bilo, y mi pueblo mi gozo
(Is 65,18-19).
Pero ve tambi�n el pecado y la
iniquidad: Cuantas son las calles de
Jerusal�n, tantos fueron los altares
alzados para ofrecer incienso a Baal
(Jer 11,13). Por eso la ciudad que era el
gozo de Dios, se ha convertido en el
gozo de sus enemigos (Lam 2,17), en un
mont�n de ruinas, cubil de chacales
(Jer 9,11). Oye las terribles palabras de
Yahv�: Rechazar� a Jerusal�n, a esta
ciudad que yo hab�a elegido y a esta
casa de la cual dije: �Aqu� estar� ni
nombre� (2 Re 23,27).
Ve a esta ciudad asesina que mata a
los profetas y asesina a los que le son
enviados (Lc 13,34) y sus ojos recorren
las calles por las que dentro de muy
pocas horas sembrar� su sangre. Y sus
ojos se llenan de l�grimas.
Pero no llora por su propio dolor,
sino por la tragedia de quienes ser�n sus
asesinos.
Al ver la ciudad llor� sobre ella,
diciendo: ��Si al menos en este d�a
conocieras lo que necesitas para tu
paz! Pero ahora est� oculto a tus ojos.
Porque vendr�n d�as sobre ti en que
te rodear�n de trincheras tus
enemigos, y te cercar�n y te asediar�n
por todas partes, y te abatir�n al
suelo, a ti y a los hijos que tienes
dentro, y no dejar�n en ti piedra sobre
piedra, por no haber conocido el
tiempo de tu visitaci�n�
(Lc 19,43-44).
Cuarenta a�os m�s tarde todo esto
que Jes�s entrev� se habr� vuelto
dram�tica realidad. En Jerusal�n no
quedar� piedra sobre piedra. Y las
trincheras levantadas por los invasores
llegar�n precisamente hasta este lugar en
el que Jes�s llora. Y Tito, el destructor
de la ciudad, llorar� l�grimas parecidas
a las de Jes�s. Flavio Josefo cuenta que
el general romano cuando, meses
despu�s, pas� desde Antioqu�a a Egipto,
volvi� a entrar en Jerusal�n:
Y comparando entonces la triste
soledad que ve�a, con la pasada
magnificencia de la ciudad, y
recordando tanto la grandeza como la
antigua belleza de los edificios
arruinados, deplor� la destrucci�n de
la ciudad, no ya envaneci�ndose,
como otros habr�an hecho, de haberla
expugnado a pesar de ser tan grande y
fuerte, sino maldiciendo
repetidamente a los culpables que
hab�an iniciado la revuelta y atra�do
sobre la ciudad aquel castigo.
Pero si Tito llora tard�amente por
los edificios que �l mismo hab�a
derruido, Jes�s lo hace,
anticipadamente, por las almas de todos
los que ahora gritan en torno suyo y que
ma�ana le traicionar�n, y que son m�s
importantes que todos los edificios de
esta ciudad que brilla a sus pies bajo el
sol, mientras los que le rodean no
pueden entender sus l�grimas; no
podr�an, incluso si las vieran, porque
tienen tanto que gritar, que ni se enteran
de que una sombra de tristeza se ha
cruzado en el alma de ese Mes�as a
quien ellos ven triunfante y se niegan a
ver clavado, por ellos, en una cruz.
La entrada en Jerusal�n
Los cuatro evangelistas, que han
caminado unidos, con muy pocas
variantes, en toda la narraci�n anterior,
se dispersan al entrar Jes�s en
Jerusal�n. Lucas nada nos dice de su
entrada en la ciudad y hace s�lo unas
alusiones a su posterior predicaci�n en
el templo. Marcos se limita a decir
escuetamente: Entr� en Jerusal�n, en el
templo. Mateo da, en cambio, mucha
importancia a la conmoci�n causada por
Jes�s al entrar en la ciudad. Juan ofrece
una serie de di�logos y escenas que se
habr�an producido precisamente en este
d�a.
La narraci�n de Mateo es la m�s
dram�tica. Nos dice que toda la ciudad
se conmovi� y que los curiosos
preguntaban qui�n era ese hombre a
quien aclamaban entre palmas. Eran, sin
duda, muchos los forasteros que
llegaban a la ciudad en esos d�as y
buena parte de ellos quiz� nada hab�an
o�do sobre Jes�s. La respuesta que
Mateo transcribe a esa pregunta no deja
de ser significativa: �ste es Jes�s, el
profeta de Galilea. �Por qu� no le
proclaman ahora �hijo de David� como
hace s�lo unos minutos? �Por qu� se
repliegan t�midamente a llamarle s�lo
profeta e incluso le confinan en una
alejada regi�n? �Es que al estar ya
dentro de la ciudad se han vuelto
prudentes porque no se consideran
seguros, sabiendo que las autoridades
est�n contra �l? Es posible. Pero m�s
probable es que se trate de una respuesta
de galileos a los que, orgullosos de
Jes�s, lo que les importa es subrayar su
conciudadan�a: es nuestro profeta, el de
nuestra tierra.
Tras esta entrada en la ciudad coloca
Mateo una expulsi�n de los mercaderes
del templo, gemela, aunque m�s breve, a
la que Juan sit�a al comienzo de la vida
p�blica de Cristo y que ya analizamos
en el segundo volumen de esta obra. �Se
trata de la misma escena colocada aqu�
por Mateo para intensificar
dram�ticamente las horas previas a la
pasi�n? �O fue, por el contrario, Juan
quien la anticip� para abrir la vida
p�blica de Cristo con un choque frontal
con sus enemigos? �O se trata de dos
escenas parecidas ocurridas realmente
dos veces, una al comienzo y otra al
final de la vida p�blica? Las tres
hip�tesis se han discutido, demostrado,
refutado y cada una de las tres sigue
teniendo sus ac�rrimos partidarios.
Probablemente nunca se har� luz
definitiva sobre el problema.
A los amigos de la tesis zelote les
convence mucho m�s esta escena como
pr�logo inmediato de la pasi�n. El gesto
de violencia de Jes�s ocupando el
templo habr�a decidido a sacerdotes y
romanos al contraataque r�pido y
violento. Pero los partidarios de esta
interpretaci�n (aparte de que esa famosa
violencia armada de Jes�s en la
purificaci�n del templo no aparece por
parte alguna) tienen que enfrentarse con
el problema del marco en que el mismo
Mateo sit�a la narraci�n: es dif�cil
entender una ocupaci�n militar de una
fortaleza combinada con unos enfermos
que acuden para ser curados y, sobre
todo, con el griter�o que en torno a Jes�s
arma la chiquiller�a. Una ocupaci�n
militar realizada por chiquillos que
saltan y juegan no es demasiado
coherente.
Tendremos, pues, que concluir que
esta jornada, que se inicia con una fiesta
de aldea y acaba con la aclamaci�n de
los ni�os de la ciudad, tiene poco que
ver con un acontecimiento pol�tico
contra los ocupantes. Es muy probable
que en los �nimos de muchos de los que
aplaud�an y aun de los mismos
ap�stoles, hubiera una intenci�n y una
esperanza pol�tica en sus aplausos. Pero
ciertamente debieron encontrar
sorprendente a este caudillo que �no se
decid�a�, que optaba generalmente por
huir de sus partidarios y que, cuando una
vez les dejaba vitorearle, reduc�a todo a
sonrisas en una fiesta infantil. �Era
verdaderamente �l?, se preguntaban.
�Deb�an cambiar de jefe y buscar otro
mes�as en quien depositar sus
esperanzas? �O deb�an cambiar sus
esperanzas y su visi�n del mes�as para
seguir a este jefe? �stas eran preguntas a
las que ninguno de ellos sab�a
responder.
Unos griegos quieren ver a Jes�s
San Juan no se resigna a cerrar este d�a
sin descender a la hondura de los
grandes problemas. Y coloca a�n en este
domingo una serie de di�logos de una
belleza soberana.
La ocasi�n del primero la da un
grupo de griegos que ha venido tambi�n
a la fiesta jud�a y que manifiesta
curiosidad por conocer a Jes�s. �Eran
griegos de religi�n pagana o
simplemente jud�os de la di�spora? El
nombre que Juan les da parece m�s bien
referirse a un extranjero, de cualquier
naci�n, que no sea israelita. Para los
jud�os de la �poca el mundo se divid�a
en jud�os y no jud�os, y �stos eran en su
mayor parte deudores de la lengua y
civilizaci�n griegas. Eran, sin embargo,
hombres religiosos, ganados
probablemente por la propaganda de los
jud�os de la di�spora, quiz� estaban
emparentados con algunos jud�os de los
muchos que viv�an en Grecia. Medio por
curiosidad, medio por fe, hab�an bajado
a Jerusal�n para participar en la fiesta
pascual. No pod�an tomar parte en los
sacrificios, pero s�, como dice Juan con
precisi�n, en la adoraci�n.
La presencia de estos griegos va a
permitir a Cristo abrir su pensamiento
en esta tarde del domingo. Y sus
palabras se vuelven c�lidas y
misteriosas. Parece comenzar diciendo
que no es ya hora de entrevistas ni con
jud�os, ni paganos. Porque ha llegado la
hora de morir. Esa hora tantas veces
anunciada y presentida, ahora est� ya
aqu�. Pero �sta es la hora en que Jes�s
ser� verdaderamente glorificado. Parece
volver los ojos a lo ocurrido en la
ma�ana de este mismo d�a y comentar:
no es �sa la verdadera gloria que al Hijo
le espera. No se trata de triunfos ni
aplausos, que son s�lo un remedio de la
gran glorificaci�n que ser� su
resurrecci�n final. Pero, para llegar a
ella, habr� que pasar antes por la
humillaci�n y la muerte. Si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, quedar�
solo, no producir� fruto alguno. S�lo si
muere en la tierra, llevar� mucho fruto.
Vuelve Jes�s a sus viejas
comparaciones campesinas, tan
dram�ticamente pl�sticas. Habla de
morir, de pudrirse, no de simples
ocultaciones y apariencias. Y tambi�n el
que quiera seguirle tendr� que ir por ese
camino. No hay otro. Porque el que ama
su alma, el que la ahorra y se la reserva,
�se la ha perdido. S�lo quien la entrega
la salvar�.
Pero Jes�s no oculta tampoco su
miedo: Ahora mi alma est� turbada. �Y
qu� dir�? ��Padre, l�brame de esta
hora�? �Mas si yo he venido para esta
hora! (Jn 12,27). Los que le oyen est�n
emocionados. El estilo de Jes�s se va
volviendo dram�tico. Dialoga. Impreca.
Se pregunta y se responde a s� mismo.
Nadie se atreve a interrumpirle. Ahora
es el juicio de este mundo. Ahora el
pr�ncipe de este mundo es arrojado
fuera. Yyo, cuando sea levantado de la
tierra, atraer� a todos hacia m�. �Le
entend�an los que le escuchaban?
�Volvieron sus cabezas a llenarse de
sue�os militares y pol�ticos?
Ciertamente ninguno de ellos pudo
entonces imaginar que ese �ser
levantado� se refiriera a una crucifixi�n.
S�lo m�s tarde lo entender�an. S�lo tras
su muerte y resurrecci�n comprender�an,
como anota Juan, que esto lo dec�a
indicando qu� tipo de muerte habr�a de
padecer (Jn 12,32-33).
Quiz� fueron m�s inteligentes los
enemigos que los compa�eros. Y alguien
de la multitud interpret� que estaba
hablando de muerte. Por eso le increp�:
Nosotros sabemos por la ley que el
Mes�as permanece para siempre.
�C�mo, pues, dices t� que el Hijo del
hombre ha de ser levantado? �Qui�n es
ese Hijo del hombre? Jes�s esta vez ya
no contest� en directo a tan directas
preguntas. Bastante lo hab�a explicado a
lo largo de los tres a�os anteriores.
Prefiri� usar una de sus par�bolas: Por
poco tiempo a�n est� la luz en medio
de vosotros. Caminad, pues, mientras
ten�is luz, para que no os sorprendan
las tinieblas, porque el que camina en
tinieblas no sabe por d�nde va.
Mientras ten�is luz creed en la luz,
para que se�is hijos de la luz
(Jn 12,34-36).
�ste era el combate: la luz y las
tinieblas. Jes�s volv�a a las im�genes de
siempre. Juan lo hab�a dicho ya en el
comienzo de su evangelio: Vino la luz y
las tinieblas no la comprendieron. Por
eso estaba llegando la hora del poder
de las tinieblas. Pronto en el alma de
Judas y en las de muchos de los que
estaban escuch�ndole ser�a de noche.
Regreso a Betania
Hab�a oscurecido tambi�n en el cielo.
Nada m�s hab�a que discutir con quienes
no quer�an o�rle. Y dej�ndolos �dice
Mateo� sali� de la ciudad en
direcci�n a Betania, donde pas� la
noche (21,17).
Era realmente un paseo y Jes�s
rehizo con sus ap�stoles el mismo
camino que hab�an recorrido por la
ma�ana. Ahora les result� m�s largo
porque era cuesta arriba en su mayor
parte. Pero, sobre todo, se les hizo m�s
cuesta arriba en el alma. Los ap�stoles
repasaban los acontecimientos del d�a y
no lograban entenderlos. A la amargura
de la primera parte del camino, desde
Efr�n a Betania, hab�a sucedido este
s�bito estallido de alegr�a. Pero luego
ese gozo se hab�a apagado como un
cohete, sin dejar fruto alguno. Quiz� por
un momento llegaron a imaginarse que
Jes�s tomar�a la ciudad, violenta o
pac�ficamente. Pero pronto entendieron
que eso no hab�a ni pasado por la
imaginaci�n del Maestro. Al contrario:
pocas horas despu�s hab�a vuelto a
hablar de muerte y derrota. No
entend�an. No se atrev�an a preguntarle
nada nuevo. La tristeza era m�s pesada
que su cansancio. Aquella noche, en su
sue�o, hubo palmas que se convert�an en
lanzas y �hosannas� que se volv�an
insultos. Cerca de ellos, Jerusal�n
dorm�a como gran animal que acecha a
su presa.
6
LOS �LTIMOS
COMBATES
os jud�os del tiempo de Jes�s sub�an a
Jerusal�n como va hacia el mar un
L hmoimsmbare diemptiaecrireancaidaentrdoe: covnerloa
aparecer tras el recodo de un mont�culo
o a espaldas de las �ltimas casas. En la
infancia de un ni�o jud�o, Jerusal�n era
el fondo de la m�s hermosa esperanza.
En las veladas familiares el abuelo, el
padre, hablaban de la ciudad como de un
mundo m�gico. Y todo muchacho
palestino hab�a invertido muchos de sus
sue�os en imaginar esa ciudad que un
d�a ver�a. Caminaban, por eso,
anhelantes hacia ella, dispuestos a
comparar la realidad con sus sue�os,
�vidos los ojos y tembloroso el coraz�n.
La pascua era la fecha ideal para
estas peregrinaciones. Era primavera.
En los alrededores de la ciudad, las
colinas verdeaban y en el aire hab�a esa
calma chicha de las v�speras de los
grandes calores.
Llegaban desde todos los rincones,
no s�lo del pa�s, sino del mundo. De
toda la cuenca mediterr�nea, Egipto,
Fenicia, Siria, Asia Menor, Grecia,
hasta de la lejana Roma. En aquel
tiempo hab�a de siete a ocho millones de
jud�os esparcidos por todo el mundo
grecolatino, dispersados por las
persecuciones o por los negocios. Y
todos, al menos una vez en su vida,
�sub�an� a Jerusal�n. Llegaban con sus
variados vestidos, con sus diversas
lenguas, medio olvidado por muchos su
hebreo nativo.
�Cu�ntos eran? Flavio Josefo nos
ofrece cifras verdaderamente
fant�sticas: habla de dos millones y, en
alg�n caso, hasta de seis. El Talmud
eleva la cifra hasta doce. Pero Jerusal�n
no hubiera podido albergar a tanta gente.
La ciudad ten�a entonces entre treinta y
cien mil habitantes. Ya es mucho que
recibiera, seg�n los historiadores m�s
prudentes, otros cien mil en los d�as de
la pascua. Son, pues, cinco o seis
jerusalenes lo que sube a Jerusal�n. Las
casas se superpoblaban, muchos viv�an
y dorm�an en las calles. Los alrededores
de la ciudad se convert�an en un inmenso
campamento, donde, en millares de
tiendas, se hacinaban hombres, mujeres,
ni�os y animales.
Pero todos iban iluminados por su
fe. Ya antes de llegar hab�an llegado,
pues sus esp�ritus caminaban delante de
ellos. Cantaban, gritaban salmos. Sus
ojos ard�an transfigurados, sus
imaginaciones estaban pobladas de
recuerdos hist�ricos, le�dos en tantas
noches invernales en los libros sagrados
con el recuerdo de la patria lejana.
Ya en los alrededores de Jerusal�n,
se sent�an en su casa. Los venidos de
lejanos pa�ses y los que simplemente
llegaban de las otras provincias
palestinas encontraban una inexplicable
fraternidad. Si alguien ten�a hambre o
sed entraba en cualquier casa a pedirlo,
como si fuera la de sus hermanos.
Por los caminos se o�an
exclamaciones: Mi alma languidece;
desfallece de deseo por los santos
lugares. Mi carne y mi coraz�n se
estremecen de j�bilo cuando pienso en
el Dios de mi vida.
Cuando, por fin, llegaban a ver la
ciudad, �sta aparec�a multiplicada en su
belleza por el entusiasmo que ard�a en
todos los corazones. La m�s bella, la
perfecta, gozo de toda la tierra hab�a
dicho Jerem�as. Y todos la sent�an as�.
Sus calles, sus murallas quedaban
transfiguradas por todo lo que ellos
ve�an simbolizado en esas puertas y ese
recinto.
Al cruzar las murallas construidas
por Herodes, se ve�an envueltos en una
marea humana que les empujaba,
conduc�a, arrastraba. Con las gentes se
mezclaban asnos, caballos, algunos
camellos llegados del desierto. Era una
multitud ruidosa, excitada, maloliente.
Con ella se mezclaban los mercachifles
que ofrec�an todo g�nero de productos,
deseosos de aprovechar la fiesta
enga�ando a los ingenuos para hacer su
agosto.
El centro de la ciudad aunque
quedase en uno de sus extremos era la
explanada del templo. A �l iban o de �l
ven�an todos. Y del templo llegaban los
mugidos de los bueyes preparados para
el sacrificio, los balidos de centenares
de corderos, el picante olor de las
comidas o del incienso. Lejana, se
escuchaba, entre tanto bullicio, la
m�sica de trompetas de los levitas.
La higuera maldita
En este ambiente se movi� Jes�s durante
los �ltimos d�as de su vida, aquel lunes
y martes que fueron testigos de los
�ltimos combates de su existencia
terrena.
Era uno de los primeros d�as del
mes de abril del a�o 30, seg�n los
c�lculos de los mejores cron�logos,
cuando Jes�s sali� nuevamente de
Betania a Jerusal�n, la ma�ana siguiente
a su triunfo del domingo. Deb�a de ser
una amanecida fresca. En este tiempo,
como dec�a un refr�n de la �poca, el
buey tirita en la aurora, pero, a medio
d�a, busca la sombra de las higueras
para proteger su piel. El cielo amanec�a
rojo (Mateo dir�a que era presagio de
lluvia) y luego, seg�n caminaba el d�a,
se iba volviendo rosado, con una mezcla
de tintas violetas, amarillas y
anaranjadas.
�Hab�an dormido en casa de L�zaro?
Parece que s�, aunque un dato posterior
nos haga dudar de ello: Marcos y Mateo
nos dicen que Jes�s �sinti� hambre� y
no es veros�mil que un ama de casa tan
atenta como Marta les hubiera dejado
partir sin desayunar. �Acaso no estaba
escrito: Lev�ntate pronto y come.
Sesenta mensajeros podr�an ir deprisa
pero no rebasar�n al que ha comido
temprano? Tal vez Jes�s, al ir con sus
doce, no quiso cargar a sus amigos con
trece hu�spedes y durmieron en
cualquier cobertizo en las tierras de la
familia. O quiz� el hambre de Jes�s es
m�s metaf�rica que real.
Lo cierto es que al borde del camino
hab�a una opulenta, frondosa higuera.
Hab�a muchas por los alrededores.
Recordemos que el nombre de Betfag�,
el pueblecito a medio camino, quer�a
decir �casa de los higos verdes�. Jes�s
se acerca al arbusto. Marcos se
asombrar�: No era tiempo de higos.
Quiere decir que no era tiempo de que
estuviesen del todo maduros. Pero ya en
aquellos d�as se com�an algunos
primerizos. Incluso era costumbre, el
Talmud lo testifica, comer en la ma�ana
despu�s de la pascua el higo temprano,
enorme, de delicioso sabor. Tal vez
eran �stos los higos que Jes�s buscaba.
Con su mano tantea entre las abundantes
hojas.
Se aleja de pronto de ella con un
gesto que es in�dito para los ap�stoles:
habla a la higuera, la maldice: Que
nunca jam�s coma nadie fruto de ti
(Mc 11,14). Los ap�stoles le miran
sorprendidos: no entienden el por qu� de
ese gesto violento. Por otro lado saben
que su Maestro no es un rom�ntico:
nunca le han o�do dirigirse a un ser
inanimado y hablarle. Hab�a una vez
dado una orden a los vientos y al mar.
Pero �esa manera de desfogarse contra
una higuera que, adem�s, no estaba en
tiempo de higos!
Hace d�as que entienden menos que
nunca a su Maestro. Si sabe que en la
ciudad le buscan para matarle �por qu�
regresa a ella? Si ayer mismo acept� los
aplausos y el triunfo �por qu� luego no
sac� partido de esos miles de adeptos?
Muchos les vitorearon en Jerusal�n,
pero pocas horas despu�s nadie les dio
hospedaje en la ciudad; tuvieron que
regresar a Betania como unos vencidos.
Y ahora �por qu� este gesto que les
desconcierta? Por un momento, piensan
que est� diciendo una de esas par�bolas
pl�sticas que tanto le gustan: esta
higuera est�ril es el triunfo in�til de la
tarde anterior. Aquellas palmas,
aquellos gritos, aquel delirio de la
multitud, no dej� fruto alguno. �Est�
hablando de Jerusal�n como un �rbol
enga�oso del que ni Dios, ni �l esperan
nada? Por eso ni se atreven a preguntar a
su Maestro que, maldecida la higuera, ha
seguido andando hacia la ciudad.
A la ma�ana siguiente �el martes�
volver�n a pasar ante el arbusto. Y, ya
desde lejos, ver�n que se ha secado. Las
hojas, llenas ayer de savia, est�n lacias
y muertas. La higuera est� casi desnuda,
desecada hasta las ra�ces (Mc 11,20).
En medio de la monta�a verdeante, el
esqueleto seco es como un alarido.
Ahora sienten casi miedo. Es la c�lera
de Dios. Han visto cosas as� en los
libros de los profetas. Pero no conoc�an
este rostro terrible de Jes�s. Le han
visto curar, apaciguar, resucitar. Nunca
destruir. Es �ste el primer, el �nico,
milagro de Jes�s que trae la muerte. Se
atreven apenas a insinu�rselo: Maestro,
mira: el �rbol que maldijiste, se ha
secado. Por un momento se dicen a s�
mismos que este Jes�s castigador,
poderoso, con fuerza para aniquilar a
sus enemigos, les gusta, sobre todo en
esta hora que presienten terrible.
Pero Jes�s, en su respuesta, parece
esquivar el tema de la pregunta. Y dirige
la atenci�n de los suyos hacia un
problema de fe. Les dice que tambi�n
ellos podr�n hacer cosas asombrosas si
creen en �l. Podr�an mover monta�as,
cambiar el curso de los r�os, si tuvieran
fe en Dios sin vacilaciones. �Se ha dado
cuenta de que todos ellos �y no s�lo
Judas� est�n pasando una verdadera
crisis de fe en �l? �Ha entendido que el
miedo les vence? �Ha querido, por eso,
desenvainar por un momento ante ellos
la espada de su poder? Mas no tienen
tiempo de pararse a pensar. Jes�s de
nuevo ha comenzado a marchar, con
paso firme, hacia la ciudad.
El primer asalto
Hoy martes la muchedumbre en el
templo es a�n mayor que la de la
v�spera. Cada d�a son m�s los
peregrinos que llegan. Hay en todos un
aire de gente mal dormida. Y est�n
sucios del polvo del camino, de la falta
de agua en la ciudad. El atrio del templo
ha sido apenas limpiado en la noche
anterior y huele a excrementos de
animales, a incienso, a restos de comida.
Cuando Jes�s aparece en el atrio, la
noticia se difunde como un reguero de
p�lvora. Lo ocurrido el domingo es
comentario en todas las bocas. Son
muchos los curiosos que quieren
conocerle. Hay entre la gente grandes
discusiones a prop�sito de �l. Sus
partidarios decididos no son muchos,
pero s� un gran n�mero los que le
admiran. Le han o�do predicar y les
impresionan las cosas que dice y m�s
a�n c�mo las dice. Le han visto hacer
curaciones que tienen toda la apariencia
de prodigio. Pero son tambi�n muchas
las preguntas que surgen en sus cabezas:
�En qu� qued� su triunfo del domingo?
�Por qu� despu�s de entrar en la ciudad
como un vencedor, desapareci� como un
perseguido? �Tiene miedo? �Es que no
acaba de decidirse? Por otro lado, sus
doctrinas en parte les entusiasman y en
parte les resultan blasfemas. Hay quien
le pinta como un mal patriota, hay quien
le llama sacr�lego. Nunca se le oye
hablar mal de los romanos. Casi se dir�a
que es m�s enemigo de los dirigentes del
templo que de los extranjeros. Y la gente
comprende que entre los sacerdotes hay
muchas corruptelas �pero no deben
unirse todos los que llevan sangre jud�a
contra la agresi�n exterior? Primero
habr�a que echar a los invasores, luego
limpiar�an juntos la casa com�n. Se le
discute. Pero todos le reconocen un
poder fuera de lo normal. Y se interesan
por �l, le rodean, quieren terminar de
entender qu� es lo que lleva dentro. La
curiosidad hace lo dem�s. Todos quieren
ser testigos de uno de esos prodigios
que dicen que hace. Y hay un apasionado
inter�s por ver en qu� acaba la lucha
entablada entre �l y los fariseos. Por eso
la gente le rodea, le asedia apenas entra
en el atrio.
Tambi�n los fariseos est�n indecisos
y desconcertados. No respecto a �l: ya
han dado su sentencia. Lo que no acaban
de ver es la estrategia a seguir para
consumar su decisi�n. Les preocupa
encontrar el momento oportuno, no
vayan a volverse sus armas contra ellos.
�l parece pac�fico, pero nunca se sabe
cu�les pueden ser las reacciones de la
multitud. Jerusal�n es hoy un odre
demasiado lleno y la menor chispa
puede poner a la multitud a favor de
Jes�s o contra �l. Ellos est�n metidos
entre la gente, tienen buenos
informadores. Saben que son muchos los
galileos que hay hoy en la ciudad y esos
est�n abiertamente con su paisano. Los
dem�s no acaban de aclararse: sienten
hacia Jes�s una simpat�a indudable, pero
sus cabezas est�n llenas de confusi�n. Si
lograsen sorprender al intruso profeta en
una blasfemia en p�blico, eso ser�a la
gran soluci�n. Un estallido de
entusiasmo ortodoxo, una lapidaci�n all�
mismo y todo estar�a concluido. Lo que
no les gustar�a es un proceso en toda
regla. Ya se sabe que el sentimentalismo
popular se pone siempre a favor de los
detenidos. Por eso tratar�n de
desprestigiarle ante los suyos. Por eso
se organizan. Eligen a una comisi�n que
le ponga en un aprieto.
Pero tambi�n Jes�s les conoce desde
hace ya muchos a�os. Quiz� hasta se
acuerda de que, cuando s�lo ten�a doce
a�os, ya les puso en un aprieto con sus
preguntas, aqu� mismo, sobre estas losas
del templo. Luego, han sido tres a�os de
controversias, de trampas, de
asechanzas puestas contra �l. Les
espera. Ha aceptado batirse en su propio
terreno y con sus propias armas.
En el primer asalto tratan de
desmontar su autoridad, de dejarle en
rid�culo: �Con qu� autoridad haces las
cosas que haces? (Mt 21,23). Quiz� se
refieren a la expulsi�n de los
mercaderes, si es que �sta ocurri� el
domingo o el lunes. Quiz�, m�s
sencillamente, tal y como parece
desprenderse del texto de Mateo, se
refieren al simple hecho de ponerse a
ense�ar all� en el templo, sin ser doctor
de la ley, sin haber recibido el visto
bueno de los sacerdotes.
El ataque no era, en realidad,
demasiado inteligente. Jes�s
simplemente pod�a haberles respondido
que con la misma que ellos; o haberles
preguntado qui�nes son ellos para exigir
a nadie certificados de autoridad.
Pero Jes�s es un dial�ctico
excepcional y sabe que la mejor defensa
es un buen ataque. No se limita, por eso,
a defenderse. Han tratado de ponerle en
rid�culo, ser� �l quien les ponga en
rid�culo a ellos. Responde, pues, a su
pregunta con otra:
Tambi�n yo os voy a hacer una
pregunta, y, si me la contest�is, os
dir� yo con qu� autoridad hago esto.
El bautismo de Juan de d�nde era
�del cielo o de los hombres?
(Mt 21,24).
Se ha hecho un silencio dram�tico en
el corro. De pronto Jes�s ha metido la
muerte en medio de lo que parec�a una
escaramuza dial�ctica. Muchos de los
que le rodean conocieron a Juan.
Adem�s la muerte del profeta del Jord�n
no ha hecho m�s que aumentar su fama.
Un m�rtir siempre crece, sobre todo
cuando ha muerto a manos de un
enemigo com�n. Por otro lado los
sacerdotes se sienten un poco culpables
de no haber defendido ante Herodes a su
compatriota muerto est�pidamente en un
acceso de lujuria del odiado idumeo.
Ahora el silencio podr�a cortarse.
Los emisarios de los sacerdotes se
miran unos a otros. Se dan cuenta de que
Jes�s les ha encerrado en un dilema sin
salida. Si dicen que su bautismo era de
este mundo, la gente se les echar�
encima. Si dicen que era de Dios, les
preguntar� que por qu� no le aceptaron
primero y le defendieron despu�s. Se
dan cuenta de que el combate ha
acabado antes de empezar. Y prefieren
renunciar a la lucha. Mejor confesarse
ignorantes que exponerse a las iras de la
multitud o declarar que fueron sordos a
la voz de Dios. Contestan, pues, que no
lo saben.
Hay un brillo ir�nico en los ojos de
Jes�s y una llamarada de orgullo en los
de sus ap�stoles. Pues tampoco yo os
digo con qu� autoridad hago lo que
hago (Mt 21,27).
Los enemigos se van. Hay risas entre
la multitud. Y un respiro de alivio entre
los partidarios del Galileo. Los
ap�stoles se dan palmadas los unos a los
otros, se sienten orgullosos de su jefe.
�Y Judas? �Vacila tal vez?
Probablemente a estas horas ya ha
tenido los primeros contactos con los
representantes de los sacerdotes. No hay
nada decidido. Pero la traici�n ya ha
nacido en su alma. Ahora duda quiz�. �Y
si, despu�s de seguir tres a�os a Jes�s,
pasando penalidades, va a pasarse al
bando contrario precisamente cuando el
Maestro va a triunfar? Si Jes�s vence, �l
se quedar� en tierra de nadie: traidor
ante los suyos, y autor de una traici�n
in�til ante los enemigos. Se dice a s�
mismo que no debe precipitarse. Tiene
que observar, tiene que jugar sus cartas
con suma cautela. Espera. Escucha. Se
alegra de no haberse precipitado. Se
admira a s� mismo por su astucia.
Los homicidas
Cuando los enemigos se van, Jes�s sigue
predicando como si nada hubiera
ocurrido. Pero conforme habla, todos
perciben que sus palabras se van
cargando de un tinte dram�tico. Ahora
cuenta una terrible par�bola (Mt 21,33).
Es la historia de un gran propietario que
ha alquilado sus vi�as a unos renteros
malvados. Al llegar el tiempo de los
frutos, el due�o de las tierras manda un
emisario para cobrar su renta. Pero los
renteros apalean al emisario y se lo
devuelven magullado al due�o. Un
segundo enviado es apedreado, un
tercero es muerto. El due�o de la vi�a
no entiende. Su renta no es excesiva, �l
fue verdaderamente generoso al
prestarles la vi�a casi por nada. Piensa
que todo debe de haber sido un error.
Tal vez sus emisarios no fueron
suficientemente listos. Decide entonces
mandar a su propio hijo. Aunque s�lo
sea por ser quien es, los renteros lo
respetar�n. No se resigna a la idea de
haber depositado su amor en unos
malvados. Pero los renteros, al ver
llegar al muchacho, se miraron los unos
a los otros ri�ndose: �sta era su ocasi�n,
matar�an al heredero y se quedar�an con
la propiedad de la vi�a. Tomaron al
muchacho, le sacaron fuera de la vi�a �
�no quer�an mancharla con su sangre!�,
y lo estrangularon.
Se hab�a hecho un tenso silencio
mientras Jes�s hablaba. La historia era
objetivamente conmovedora y el Galileo
la contaba con pasi�n, como si estuviera
hablando de algo personal. �Entend�an
ya el trasfondo de lo que contaba? Lo
intu�an al menos. El amo era Dios, la
vi�a era aquella tierra de Israel,
aquellas promesas que Yahv� les hab�a
encomendado, los enviados eran los
profetas, los asesinos eran ellos. �Y el
hijo? �Estaba present�ndose a s� mismo
como hijo de Yahv�? Aquello les
parec�a una blasfemia, la mayor
imaginable. Pero �c�mo atacarle por
algo expuesto as�, en par�bola?
Jes�s no les dej� mucho tiempo para
pensar. Se volvi� a ellos, quiz� m�s
directamente a los fariseos que se
hab�an quedado en el exterior del corro,
mezclados con la gente: �Qu� cre�is que
har� el due�o de la vi�a con esos
labradores el d�a de su vuelta?
(Mt 21,40). Los fariseos callaron, pero
los m�s pr�ximos a Jes�s, dej�ndose
llevar por lo m�s noble de su coraz�n,
dijeron: Los matar� con una muerte
cruel y arrendar� la vi�a a otros
labradores que le den los frutos a su
tiempo (Mt 21,41).
Hab�an entendido. Jes�s dej�
entonces el mundo de las par�bolas y
baj� el escal�n de la realidad. �No
hab�is le�do en la Escritura que la
piedra que rechazaron los arquitectos
vino a ser la piedra angular? Por eso
os digo que el reino de Dios se os va a
quitar a vosotros para d�rselo a un
pueblo que d� sus frutos. Todo el que
caiga sobre esta piedra se estrellar� y
sobre quien ella caiga, lo aplastar�
(Mt 21,42-44).
Ahora todo estaba claro. �l era el
hijo, �l era la piedra. Se sab�a
rechazado, pero triunfador. Sab�a que
chocar�an contra �l, pero se presentaba
como vencedor final.
�Qu� es lo que imped�a a los
fariseos el actuar? �No buscaban una
blasfemia? Acababa de presentarse
como hijo de Yahv�, les hab�a llamado
homicidas, anunciaba que el reino le
ser�a quitado a Israel. �Pod�a decirse
m�s? Pero la emoci�n hab�a vencido a
quienes le escuchaban. Te�ricamente
todos deb�an haberse levantado contra
�l. Pero all� estaban mudos, golpeados.
Los sacerdotes y fariseos se daban
cuenta de que �sta era su ocasi�n, pero
tem�an que el pueblo reaccionara a favor
de este profeta amenazante, aun cuando
las amenazas iban contra todos.
Prefirieron alejarse para preparar su
segundo ataque.
Herodianos y saduceos
Pero los adversarios de Jes�s se
turnaban, lo mismo que cambiaban los
lugares y los oyentes. No podemos
imaginarnos esta jornada como un
continuado debate dial�ctico inm�vil
entre Cristo y sus enemigos. Un d�a es
largo. Las gentes iban y ven�an. Iba y
ven�a el mismo Jes�s con los suyos.
Cruzaba por los atrios y los p�rticos,
conversaba con la gente, su predicaci�n
avanzaba o retroced�a con los sucesos o
dependiendo de las preguntas de los que
se acercaban. Todo se presentaba
absolutamente informal y espont�neo.
Tendremos que desmontar de nuestras
cabezas esa imagen de un di�logo
sistem�tico que hemos aprendido de
nuestras representaciones de la pasi�n.
Se rezaba, se com�a, se conversaba, se
discut�a, s�lo de vez en cuando la
conversaci�n se convert�a en
predicaci�n.
Tal vez fue a media ma�ana, cuando
se acercaron los herodianos a tenderle
la trampa pol�tica de la moneda del
C�sar. Desde el lugar donde hablaban,
ve�an pasearse sobre las almenas de la
fortaleza Antonia a los centinelas
romanos, con sus cl�mides rojas,
velando por la paz en los p�rticos. Y
hab�a en las esquinas guardianes
discretamente ocultos. Y una peque�a
cohorte de soldados estaba apostada en
cada puerta. Esto es lo que hac�a m�s
delicada la respuesta de Jes�s. Un
peque�o resbal�n que pudiera
interpretarse como insulto al C�sar
hubiera bastado para provocar una
intervenci�n de los romanos. Pero Jes�s
�ya lo hemos visto en otro lugar�
sab�a defender los derechos de Dios sin
ofrecer disculpas para acusaciones
pol�ticas.
Tras los herodianos llegaron los
saduceos. Ven�an disimulando, como si
casualmente pasaran por all�.
Misteriosamente, grupos que
mutuamente se odiaban, coincid�an ante
quien consideraban un enemigo com�n.
Por unos d�as, por unas semanas estaban
dispuestos a olvidar sus rencores.
Los saduceos eran un
conservadurismo econ�mico disfrazado
de integrismo religioso. Y llegaban con
un acertijo que hoy a nosotros nos hace
sonre�r, pero que a ellos debi� de
parecerles una trampa imposible de
superar. Era uno de los juegos mentales
que a ellos les apasionaban en sus
debates con los fariseos para convencer
a �stos de que la resurrecci�n de los
muertos era un absurdo imposible.
Si un hombre �le dijeron�
muere sin tener hijos, su hermano
debe tomar por esposa a la viuda.
Ahora bien, en cierta ocasi�n hab�a
siete hermanos. Uno de ellos muri�
sin dejar hijos. El de m�s edad de los
supervivientes tom� por esposa a la
viuda. Pero muri� tambi�n sin
sucesi�n. Y as� ocurri� sucesivamente
con los dem�s hermanos. �En el d�a
de la resurrecci�n, de cu�l de ellos
ser� esposa esta mujer? (Mt 22,24).
La pregunta no pasaba realmente de
ser una broma de mal gusto: bas�ndose
en una prescripci�n de la ley pasaban a
ridiculizar la trascendencia de las
almas.
La voz de Jes�s son� seria:
�Qu� mal conoc�is las Escrituras!
�Qu� poco sab�is del poder de Dios!
Cuando los muertos resuciten, ni los
hombres se casar�n, ni las mujeres
ser�n dadas en matrimonio, sino que
ser�n como los �ngeles del cielo. Y
en cuanto a la resurrecci�n de los
muertos �no hab�is le�do en las
Escrituras c�mo Dios dijo a Mois�s
desde la zarza: �Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac, el Dios
de Jacob�? Porque no es Dios de
muertos, sino de vivos (Mt 22,29-32).
Entre la multitud hubo un murmullo
de admiraci�n. El pueblo, que miraba
con una relativa simpat�a a los fariseos,
no soportaba a los saduceos, aquellos
ricachones medio vendidos al invasor.
Pocas veces pod�an, como hoy, verles
quedar en rid�culo y alejarse
avergonzados.
Un rayo de luz
No todo son tinieblas en esta tensa
ma�ana del martes. Los enemigos de
Jes�s se han alejado, tras sus tres
derrotas en sus tres asaltos. Quiz� dejan
en paz a Jes�s por unas horas. �l sigue
conversando con los suyos que empiezan
a sentirse m�s seguros.
Es entonces cuando se acerca un
escriba que parece diferente de sus
restantes compa�eros. Parece un hombre
de buena voluntad. Est� admirado de lo
atinado de las respuestas dadas por
Jes�s y piensa que debe aprovechar la
ocasi�n para aclarar una cuesti�n que le
preocupa. Es un problema que parece
elemental, pero que estaba oscurecido
por la mara�a de los intelectuales de su
�poca. �Cu�l es �pregunta� el
mandamiento m�s grande de la ley?
(Mt 22,36). La pregunta es tan ingenua,
tan casi infantil, que Jes�s comprende
que no hay tras ella trampa alguna.
Contesta, por ello, con agrado:
El primero es: �El Se�or es
nuestro Dios, es el �nico Se�or, y
amar�s al Se�or tu Dios con todo tu
coraz�n, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas�. El
segundo es �ste: �Amar�s a tu
pr�jimo como a ti mismo�. Mayor
que �stos no hay mandamiento alguno
(Mc 12,29-31). De estos dos
mandamientos depende toda la ley y
los profetas (Mt 22,40).
�Qu� hab�a en esta respuesta tan
sencilla para causar emoci�n en sus
oyentes? Sin duda su misma sencillez.
En realidad, Jes�s se hab�a limitado a
recordar un fragmento de la �Shem�
Israel� que quienes le o�an recitaban
todos los d�as. Pero, al mismo tiempo,
Jes�s hab�a quitado toda la hojarasca
que complicaba esta oraci�n, hab�a
suprimido las frases de gratitud y
petici�n que daban a ese amor un
sentido interesado. En la oraci�n jud�a,
ese amor se mezclaba con frases que lo
empeque�ec�an hasta terminar hablando
de las borlas que hab�a que coser en los
bordes de los mantos. Jes�s presenta el
amor puro, simple, sin rodeos
farisaicos. Lo deja en sus t�rminos
esenciales y lo robustece al desnudarlo.
Pero la novedad m�s novedosa
estaba en la segunda parte de su
respuesta. El escriba hab�a preguntado
por el precepto m�s importante de la ley
y Jes�s responde con los dos m�s
importantes. No es que los jud�os
desconocieran este amor al pr�jimo. En
realidad Jes�s est� citando una frase del
Lev�tico: No te vengues y no guardes
rencor contra los hijos de tu pueblo.
Amar�s al pr�jimo como a ti mismo
(19,18). Pero, al citarlo, Jes�s vuelve a
realizar una doble operaci�n de
purificaci�n: quita al precepto todos sus
aspectos negativos y, sobre todo, lo
ampl�a mucho m�s all� de los l�mites del
nacionalismo jud�o. Para Jes�s todos
son pr�jimos, todos sin distinciones
deben ser amados.
Mas la gran originalidad de Jes�s
est� en la uni�n que establece entre estos
dos mandamientos. En la ley aparec�an,
s�, pero no se percib�a su �ntima uni�n.
Si Jes�s responde con dos
mandamientos a la pregunta de cu�l es el
m�s importante, es porque ambos son,
para �l, parte del mismo mandamiento.
As� lo entender�an sus disc�pulos
despu�s de su muerte. Quien ama al
pr�jimo ha cumplido la ley, escribir�
san Pablo (Rom 13,8-10). Para Santiago
el amor al pr�jimo es la ley regia
(Sant 2,8). Para Juan todo se resume en
el amor: El que no ama no conoce a
Dios, porque Dios es amor; si de esta
manera nos am� Dios, tambi�n
nosotros debemos amarnos unos a
otros; el que vive en el amor
permanece en Dios y Dios en �l
(1 Jn 4,8-16).
La encarnaci�n de Cristo hab�a
derribado las barreras: los dos amores
formaban parte de un �nico amor, puesto
que los intereses de Dios y los del
hombre se hab�an unido en su persona.
El escriba que hab�a preguntado
quiz� no lleg� a esta profunda intuici�n,
pero s� descubri� la novedad de la
respuesta de Jes�s. Por eso, siguiendo la
costumbre de los disc�pulos que sol�an
repetir la respuesta dada por el Maestro,
replic�:
Muy bien, Maestro: con raz�n has
dicho que �l es �nico y que no hay
otro fuera de �l y que amarle con todo
el coraz�n, con todo el entendimiento
y con todas las fuerzas y amar al
pr�jimo como a s� mismo es mucho
mejor que todos los holocaustos y
sacrificios (Mc 12,32-33).
A Jes�s le agrad� la respuesta del
escriba: hab�a recogido lo sustancial de
su doctrina al unir, �l tambi�n, los dos
amores. Hab�a saltado, adem�s, por
encima de su farise�smo al a�adir,
tom�ndolo del libro de Samuel, la
alusi�n expresa a la superioridad del
amor sobre todo acto de culto
(1 Sam 15,22). Por eso se volvi� hacia
�l y le respondi� con el mayor elogio
que Jes�s pod�a hacer: No est�s lejos
del Reino de Dios (Mc 12,34). Y, por un
momento, se siente feliz: en medio de la
niebla m�s hip�crita puede abrirse
camino un rayo de sol.
El hijo de David
Pero la tregua no dur� mucho. Era,
probablemente, ya por la tarde, cuando
nuevos grupos de escribas y fariseos se
acercaron al corrillo donde Jes�s segu�a
conversando con todos cuantos quer�an
o�rle. Tal vez alguno hab�a recordado el
triunfo de dos d�as antes, los gritos de la
multitud que le vitoreaba como hijo de
David, el esc�ndalo de los fariseos ante
estos gritos que consideraban blasfemos.
Ellos, aunque se sent�an aludidos,
callaban. Hab�an sufrido ya tres derrotas
por la ma�ana y tem�an un nuevo
revolc�n p�blico que herir�a
mortalmente su prestigio. Prefer�an
callar, escuchar y esperar.
Mas esta vez fue Jes�s quien pas� al
contraataque. Se volvi� directamente a
su grupo de doctores y les pregunt�:
�Qu� os parece del Mes�as? �De qui�n
es hijo? (Mt 22,42). La respuesta era,
para ellos, evidente: De David,
respondieron. En los ojos de Jes�s hab�a
ahora una chispa de iron�a:
�C�mo es posible entonces que
David, iluminado por el esp�ritu, le
llame �Se�or� cuando dice: �Dijo el
Se�or a mi Se�or: �si�ntate a mi
diestra, mientras pongo a tus
enemigos por escabel de tus pies��?
Si David le llama �Se�or� �c�mo es
hijo suyo? (Mt 22,43-45).
La pregunta de Jes�s les resultaba
inesperada por muchas razones. La
primera, porque �l siempre hab�a huido
de hablar con claridad del mes�as y de
su personalidad. La segunda, porque,
aunque no lo dec�a expresamente, todos
entend�an que estaba aludi�ndose a s�
mismo al hablar del hijo de David. Y, al
mismo tiempo, se presentaba como muy
superior a David; como alguien que se
sentaba a la derecha de Yahv� y que
disfrutaba de su intimidad. Todo en sus
palabras les sonaba a blasfemia, pero no
sab�an c�mo responder a su pregunta.
Por eso callaron, avergonzados,
aterrados.
Era realmente nuevo este lenguaje en
Jes�s: se dir�a que en esta pen�ltima
hora de su vida estaba dispuesto a abrir
ante sus oyentes todos los misterios, tan
celosamente guardados hasta entonces.
Se preguntaba, tal vez, si quienes dos
d�as antes le vitoreaban como �hijo de
David� se daban realmente cuenta de lo
que dec�an. Para ellos, ese grito
ensalzaba simplemente a un hombre,
muy poderoso, s�, vencedor de los
enemigos, restaurador de la paz en
Israel; pero s�lo un hombre. Hab�a visto
en sus ojos la decepci�n cuando, pocas
horas despu�s, aquellos gritos se hab�an
extinguido sin dejar ning�n provecho
concreto humano. �No hab�an intuido
siquiera que el trono del Mes�as estaba
a la derecha de Dios Padre y no en
palacio alguno de este mundo? Sin
embargo las Escrituras hablaban
claramente de ese puesto junto a Dios,
en su intimidad, hablaban de una
victoria mucho m�s importante que la
conseguida por las armas. Pero ellos
le�an en la palabra de Dios s�lo lo que
alcanzaban sus cortos ojos.
Por eso le urge a Jes�s dejar dicho
que el verdadero puesto de ese Mes�as
hay que colocarlo en la esfera de la
divinidad: sentarse a la diestra era para
los jud�os tanto como participar de una
vida, compartir una naturaleza.
El pueblo que rodea a Jes�s,
probablemente ni ahora entiende. Pero s�
entienden los fariseos: est� presentando
al Mes�as como alguien igual a Dios.
Por eso callan, mordi�ndose la lengua y
el alma. Si lo que este Galileo dice es
verdad, todas sus esperanzas pol�ticas
habr�n acabado. Y tendr�n que
desmontar todo su tinglado de
distinciones y preceptos. Tendr�n que
regresar a ese simple amor del que
hablaba hace un momento. Y, entonces,
�qu� ser�n ellos? Amar es algo que
puede hacer cualquiera de los
desharrapados que llenan este atrio.
Literalmente, los �ltimos ser�n los
primeros. �Y para eso tantos estudios
suyos? �Para eso tantos afanes, tantas
luchas como han soportado, tantas
zancadillas como han puesto? Si todo se
reduce al amor, todos ser�n iguales.
Incluso podr� ser verdad aquel disparate
que otra vez le oyeron seg�n el cual una
pecadora podr� amar m�s porque m�s se
le ha perdonado. Ellos han esperado
durante a�os y aun siglos la venida del
Mes�as para pasar a ocupar los primeros
puestos, y he aqu� que ahora se les habla
de un reino en el que todos ser�n
iguales, pobres y ricos, cultos e incultos,
jud�os y extranjeros. Es su final, lo
saben. Recuerdan la frase de Caif�s: Es
necesario que un hombre muera, para
la salvaci�n de todo el pueblo
(Jn 11,50). Y el pueblo, para ellos, son
sus privilegios, sus tradiciones, sus
ideas, todas sus artima�as para suplantar
esa voluntad popular que dicen servir.
Sienten c�mo las �ltimas gotas de la
c�lera llenan sus corazones a punto de
estallar.
El gran ataque
Pero es Jes�s quien, bruscamente,
estalla. Ha le�do en sus mentes como en
un libro abierto y ya no puede m�s. Parte
para un ataque frontal a sus enemigos.
Ya nada tiene que perder. Debe
desenmascararles de una vez antes de
que llegue la muerte.
En la versi�n de Marcos el ataque
inicial es contra los escribas:
Guardaos de los escribas, que
gustan de pasearse con rozagantes
t�nicas, de ser saludados en las
plazas, de ocupar los primeros
asientos en las sinagogas y los
primeros puestos en los banquetes,
mientras devoran las casas de las
viudas y simulan largas oraciones
(Mc 12,37-40).
El retrato no puede ser m�s realista.
Jes�s estigmatiza los tres pecados
capitales de los escribas: su orgullo, su
deseo de ser los primeros en todas
partes, su af�n de figurar; el a�n m�s
grave de usar toda su habilidad en
explotar jur�dicamente a las mujeres
indefensas, devorando sus bienes, so
pretexto de rezar por ellas; y su
hipocres�a en fingir que viven dedicados
a la oraci�n, mientras sus mentes est�n
en todo menos en Dios.
En la versi�n de Mateo el ataque
engloba a escribas y fariseos y es a�n
m�s sarc�stico que en Marcos:
En la c�tedra de Mois�s se han
sentado los escribas y los fariseos.
Haced, pues, y guardad lo que os
digan, pero no los imit�is en sus
obras, porque ellos dicen y no hacen.
Atan pesadas cargas y las ponen
sobre los hombros de los otros, pero
ellos no ponen ni un dedo para
moverlas. Todas sus obras las hacen
para ser vistos por los hombres.
Ensanchan sus filacterias y alargan
los flecos; gustan de los primeros
asientos en los banquetes y de las
primeras sillas en las sinagogas, y de
los saludos en las plazas y de ser
llamados por los hombres �rab�
(Mt 23,1-7).
Jes�s ataca aqu� a las supremas
autoridades de Israel. No les niega su
autoridad, les reconoce incluso como
sucesores de Mois�s y como jefes
espirituales de la naci�n, manda al
pueblo que siga lo que ellos dicen. Pero
descalifica su autoridad moral. Son sus
personas lo que corrompe sus
ense�anzas. Es la boca lo que est�
podrido, no lo que dice esa boca, que
podr�a hasta ser verdadero. Tampoco
condena Jes�s sus filacterias (las cintas
sagradas que por devoci�n se ataban en
la frente) sino su af�n por ensancharlas,
por aparecer religiosos. No critica las
borlas que la ley mandaba colocar en la
orla del manto: �l mismo las llevaba de
hecho (Mt 9,20). Lo que critica en su
tama�o desmedido para hacer
ostentaci�n de ellas. �l mismo ha
aceptado tambi�n con frecuencia que le
llamen rab� (Mt 26,25; 26,49; Mc 9,5;
11,21; 14,45; Jn 1,38; 1,49) pero nunca
ha sacado de ello motivo de vanidad.
No son las formas, no son las cosas; es
el coraz�n lo que pervierte las formas y
las cosas.
El farise�smo en casa
En este momento hay en el evangelio de
Mateo un giro brusco. �Qu� significan
estos consejos a los ap�stoles en medio
de su reprimenda a los escribas y
fariseos? �Es una interpolaci�n hecha
por los ap�stoles o por la misma
comunidad primitiva? �Fueron palabras
dichas por Jes�s en otra ocasi�n e
introducidas aqu� por Mateo por la
similitud del contexto?
No lo sabemos. Pero no ser�a
imposible que en aquel momento a Jes�s
le hubiera entrado miedo ver �
prof�ticamente� c�mo sus ap�stoles y
todos los cristianos del futuro tendr�an
las mismas tentaciones que los fariseos.
�Vio acaso crecer el farise�smo dentro
de su Iglesia? �Vio a sus representantes
futuros pareci�ndose a estos sucesores
de Mois�s?
Es muy probable. Por eso se volvi�
a los suyos para que quedase bien clara
su mente ante esas futuras tentaciones:
Pero vosotros no os hag�is llamar
rab�, porque uno solo es vuestro
Maestro y todos vosotros sois
hermanos. Ni llam�is padre a nadie
sobre la tierra, porque uno solo es
vuestro Padre, el que est� en los
cielos. Ni os hag�is llamar doctores,
porque uno solo es vuestro doctor:
Cristo. El m�s grande de vosotros sea
vuestro servidor. El que se ensalzare
ser� humillado, y el que se humillare
ser� ensalzado (Mt 23,8-12).
Era un nuevo esp�ritu lo que �l tra�a.
Ve�a c�mo los sacerdotes de la antigua
ley hab�an prostituido lo que ense�aban,
y tem�a que sus seguidores cayeran en
los mismos pecados. Ve�a la paternidad
de Dios devaluada, el gran magisterio
suyo reducido a la ch�chara de
mediocres repetidores que se
presentar�an como m�s importantes que
�l; ve�a el riesgo de que los gu�as
espirituales del futuro se parecieran
demasiado a los del pasado. Suprim�a
de un plumazo el concepto de autoridad,
de mando, de dominaci�n. Y lo
sustituir�a por el de servicio. Aunque tal
vez tem�a tambi�n que esta palabra fuera
un d�a prostituida y utilizada s�lo por
los ambiciosos de llegar a mandar.
�Tem�a acaso que los seguidores de su
evangelio terminar�an por ser m�s
disc�pulos de los fariseos que suyos
propios? Por eso lo gritaba ahora que
a�n ten�a tiempo: El m�s grande de
vosotros que sea vuestro servidor
(Mt 23,11). Sab�a probablemente que
s�lo le entender�an unas docenas de
santos.
Los siete gritos
Pero a�n no hemos conocido todo el
estallido de la c�lera de Dios. Es ahora
cuando su mano se levanta como un
rayo; cuando sus ojos llamean y cruza el
aire su voz como un l�tigo que por siete
veces va a golpear el alma de los
fariseos, como en una versi�n invertida
de las siete bienaventuranzas.
�Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hip�critas, que cerr�is a los
hombres el reino de los cielos! Ni
entr�is vosotros ni permit�s entrar a
los que querr�an hacerlo (Mt 23,13).
El primer latigazo es para los
escribas, los intelectuales de la secta,
sus inspiradores y supremos
responsables. Y el calificativo que
sonar� a lo largo de las siete
maldiciones es el de �hip�critas�,
hombres de dos caras. Ellos han perdido
la llave del reino de los cielos con su
mara�a de interpretaciones que
desnaturalizan la ley. Se han colocado
como mastines a su puerta. La cierran
para los sencillos. Y ellos tienen tanto
que excomulgar, que nunca se decidir�n
a entrar en ese reino que les espera.
�Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hip�critas, que recorr�is
mar y tierra para conseguir un solo
pros�lito y, cuando lo ten�is, le
hac�is dos veces m�s hijo del
infierno que vosotros! (Mt 23,14-15).
Jes�s conoce y reconoce el celo
misionero de estos fariseos. Pero no
buscan almas para Dios, sino para su
partido. Echan redes por el mundo, pero
no para salvar a los pescados, sino para
encadenarlos a su bando. As�, cuando un
pagano les sigue, no descubre, por ello,
a Dios, sino a la caricatura que ellos se
han inventado. Y se aleja del verdadero
Dios mucho m�s que cuando no le
conoc�a en absoluto.
�Ay de vosotros, gu�as de ciegos,
que dec�s: �Si uno jura por el templo,
eso no es nada; pero si jura por el oro
del templo, queda obligado�!
�Insensatos y ciegos! �Qu� vale m�s
el oro del templo o el templo que
santifica el oro? Y �si alguno jura por
el altar, eso no es nada; pero si jura
sobre la ofrenda que est� sobre �l,
�se queda obligado�. �Ciegos! �Qu�
es m�s: la ofrenda, o el altar que
santifica la ofrenda? Pues el que jura
por el altar, jura por �l y por lo que
est� encima de �l. Y el que jura por el
templo, jura por �l y por quien lo
habita. Y el que jura por el cielo, jura
por el trono de Dios y por el que en
�l se sienta (Mt 23,16-23).
Ahora Jes�s denuncia en los fariseos
la perversi�n del sentido de lo sagrado.
Creen que lo que hace santo al templo es
lo que ellos sacrifican en �l. Lo que vale
no es Dios, sino su oro, sus ofrendas. Se
olvidan de que no son las cosas las que
santifican a Dios, sino que es Dios quien
santifica a las cosas. Han tapado a Dios
con sus preceptos, han enterrado sus
corazones con sus ofrendas. Dios ha
quedado reducido a un mercachifle
encargado de recibir lo que ellos,
magn�nimos, le entregan. Por eso grita
Jes�s: hay que devolver lo sagrado a sus
verdaderas fuentes. Y �sas no est�n en la
ciencia de los fariseos.
�Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hip�critas, que diezm�is la
menta, el an�s y el comino y no os
cuid�is de lo m�s grave de la ley: la
justicia, la misericordia y la buena fe!
Y no es que sea malo hacer aquello,
pero sin olvidar lo principal. �Gu�as
ciegos que col�is un mosquito y os
trag�is un camello! (Mt 23,23-25).
Si en las tres primeras maldiciones
Jes�s ha condenado la perversi�n del
sentido religioso, ahora condena la
perversi�n del sentido moral. Ve a estos
hombres pesar mimosamente los
productos de su jard�n, incluidos los
m�s diminutos, para pagar al templo
exactamente la d�cima parte como
manda el Lev�tico; les ve colando su
vino antes de beberlo, no vayan a
tragarse un mosquito y queden, as�,
impuros; y les ve, por otro lado,
insensibles a la verdadera piedad,
dispuestos a vender a su mejor amigo
para proteger sus intereses�
�Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hip�critas, que limpi�is por
fuera la copa y el plato, que, por
dentro, est�n llenos de rapi�as y
codicias! Fariseo, ciego, limpia
primero por dentro la copa y el plato
y l�mpialo luego por fuera
(Mt 23,25-27).
As� eran: relucientes por fuera como
una hermosa vajilla. Pero su coraz�n
estaba lleno de malos deseos.
Restregaban sus manos y olvidaban su
coraz�n. No tocaban una moneda en
s�bado, pero robaban los dem�s d�as de
la semana estrujando y dominando a los
pobres.
�Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hip�critas, que os parec�is a
sepulcros blanqueados, hermosos por
fuera, mas por dentro llenos de
huesos de muertos y de toda suerte de
inmundicia! As� tambi�n vosotros por
fuera parec�is justos a los hombres,
mas por dentro est�is llenos de
hipocres�a y de iniquidad
(Mt 23,27-28).
La imaginaci�n de Jes�s se puebla
de las m�s tremendas y macabras
im�genes. Ya nada le detendr�. Ve ante
s� estos hermosos ejemplares de
dignidad y piedad. Ve sus t�nicas
inmaculadas, sus alardes religiosos en la
frente y los bordes de los mantos; ve sus
rostros afilados por los ayunos
verdaderos o fingidos. Y ve tambi�n sus
almas. Y siente lo que nosotros
sentir�amos si en los cementerios
logr�semos atravesar las l�pidas de los
sepulcros y ver lo que ellas esconden.
Grita de espanto ante esa podredumbre.
�Qui�n de nosotros contendr�a su grito si
contempl�ramos huesos y carne medio
comida por gusanos?
�Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hip�critas, que edific�is
sepulcros a los profetas y adorn�is
los monumentos de los justos y dec�s:
�si hubi�ramos vivido nosotros en
tiempos de nuestros padres no
habr�amos sido c�mplices suyos en la
sangre de los profetas�! Con ello
vosotros mismos os reconoc�is hijos
de asesinos de profetas. Colmad,
pues, la medida de vuestros padres.
�Serpientes, raza de v�boras! �C�mo
escapar�is del infierno? Por eso os
env�o yo profetas y sabios: a unos los
matar�is y los crucificar�is, a otros
los azotar�is en vuestras sinagogas y
los perseguir�is de ciudad en ciudad,
para que caiga sobre vosotros toda la
sangre inocente derramada sobre la
tierra (Mt 23,29-35).
Si hasta ahora ha usado un estilo
impersonal, en esta s�ptima y �ltima
maldici�n su voz se llena de ataques
personales y la iron�a se hace sangrante.
Ve c�mo la hipocres�a de los fariseos es
algo que cruzar� la historia: todas las
generaciones tratar�n de lavar sus manos
honrando a quienes humillaron los de la
generaci�n anterior. Y las mismas manos
que levantan monumentos a los muertos,
matan a los vivos que ser�n honrados
por la generaci�n siguiente. Jes�s ve ya
no s�lo su cruz, sino tambi�n la suerte
de sus ap�stoles, de sus primeros
seguidores, perseguidos de sinagoga en
sinagoga y de ciudad en ciudad, por
estos mismos �inocentes� que tiene
delante. Pero los hijos de v�bora son
v�boras tambi�n, y serpientes los que
vienen de raza de serpientes. Son hijos
de Ca�n y como Ca�n, y Jes�s, con sus
siete gritos, marca sus rostros para que
nunca los confunda la historia.
No dice el evangelista c�mo
reaccionaron los fariseos. El ataque era
tan brutal y tan inesperado que debieron
de quedarse sin habla. Se alejaron
p�lidos y temblorosos de c�lera. �Ellos
cortar�an esa lengua!
Tampoco sabemos c�mo reaccion�
la multitud. Nunca hab�an o�do hablar
as� a Jes�s y tuvieron que quedarse
aterrados. Tal vez los ap�stoles
esperaban que de un momento a otro
Jes�s les dar�a una orden de ataque a los
fariseos. Y en verdad que les hubiera
gustado. Hac�a calor y zumbaban los
mosquitos. Cuando Jes�s se call�,
volvieron a o�r el griter�o de la multitud
y los mugidos de los animales que
parec�an haber enmudecido mientras
Jes�s increpaba a los fariseos. Ahora se
daban cuenta de que aquello no pod�a
tener otro desenlace que la muerte o la
victoria. Jes�s ya s�lo pod�a ser dos
cosas: rey o v�ctima. No cab�a un tercer
desenlace.
�Y Judas? �Qu� pensaba Judas?
Estaba tambi�n en el corro de los m�s
pr�ximos a Jes�s. �Le parecieron
excesivas sus requisitorias? �Pens� que
no se pod�a tratar as� a los aut�nticos
representantes de Dios y de la ley?
�Pens� que Jes�s hab�a enloquecido o
que era un suicida? Tal vez �sta fue la
hora de su decisi�n. Tal vez fue �ste el
momento en que, disimuladamente, se
alej� de los suyos y tuvo el primer
contacto con los injuriados. Tal vez se
acerc� simplemente para decirles que �l
no pensaba as�, que �l hab�a seguido a
Cristo crey�ndole un buen jud�o. Y tal
vez su mirada de cordero traidor fue la
�nica victoria que consiguieron los
fariseos aquella tarde.
D
7
TREINTA MONEDAS
aniel Rops ha llamado al
mi�rcoles santo �el d�a de Judas�.
Efectivamente, los cuatro evangelistas,
como puestos de acuerdo, han dejado en
blanco esa ma�ana como si quisieran
subrayar la traici�n que sit�an esa tarde.
Quiz� es un recurso literario para
acentuar lo dram�tico de este suceso. O
quiz� m�s probablemente es que no
ocurri� realmente nada significativo y
que Jes�s pas� el d�a en oraci�n como
en las grandes v�speras sol�a hacer.
El martes hab�a sido un d�a agotador
e interminable. Era ya de noche cuando
Jes�s concluy�, frente a la ciudad, sus
sermones de la v�spera. En este tiempo
hace fresco en Jerusal�n al anochecer y
el cielo est� lleno de estrellas.
Caminaban bajo ellas los ap�stoles,
silenciosos, impresionados por lo que
acababan de o�r, sin terminar de
entenderlo.
Seguramente aquella noche
durmieron en Betania. �Durmieron?
Envueltos simplemente en sus mantos, en
alg�n cobertizo de la finca de L�zaro,
debi� de serles dif�cil a todos conciliar
el sue�o.
Tampoco en Jerusal�n pudieron
dormir muchos aquella noche. Lo
ocurrido por la ma�ana en los atrios del
templo era definitivamente clarificador.
Ahora todos saben ya a qu� atenerse:
�sta es una guerra frontal que s�lo puede
acabar con sangre.
Los fariseos ya han visto que no es
f�cil coger en falta al Galileo: siempre
sabe encontrar la f�rmula ambigua, la
distinci�n para salirse con la suya sin
aparentar que viola la ley. Pero, por otro
lado, han podido ver, porque ha
sucedido ante sus propias narices, c�mo
este hombre hipnotiza a la gente. Har�an
lo que �l les pidiera. Ya el domingo
estuvo a punto de estallar la revuelta y
a�n no han logrado comprender c�mo
todo aquello no estall� en sangre. Pero
lo que un d�a no pas�, puede ocurrir
cualquiera. Bastar�a que un soldado
romano perdiera los nervios, que la
multitud le acometiera, para que Pilato
ordenara una de sus conocidas
represalias. Y, entonces, la v�ctima no
ser�a s�lo Jes�s, sino tambi�n ellos.
Pilato no es amigo de distinciones: para
�l todos los jud�os son uno; la rebeli�n
de un grupito la ver�a como un
levantamiento nacional. Y correr�a la
sangre.
Tienen, pues, que anticiparse y
denunciar a Jes�s ante Pilato. Hablan
esa noche fariseos y saduceos: es hora
de actuar. Si para aqu�llos Jes�s es un
hereje, para �stos es un competidor. �No
son ellos los guardianes del orden?
�C�mo podr�n tolerar a este
pseudomes�as que puede ponerlo todo
en peligro? Sobre todo, insisten, son
especialmente peligrosos estos d�as de
Pascua, con tanta gente en Jerusal�n.
Donde hay multitudes el mot�n salta por
una simple chispa. Y hay que evitar la
ocasi�n. Lo pide �dicen� una raz�n
de estado.
Este argumento convence a los
saduceos. Convence a todo el que no
tiene otro tipo de razones. La raz�n de
estado �ha dicho un pol�tico� es lo
que se adopta cuando ya no se sabe qu�
hacer.
Pero �c�mo hacerlo? Los saduceos
son buenos t�cticos y saben que el arte
de un pol�tico es resolver un problema
sin crear otro mayor. �Y si la detenci�n
de Jes�s es la chispa que provoca ese
mot�n que tratan de evitar? La ciudad
est� llena de galileos, que podr�an
levantarse para defender a su paisano
por el simple hecho de serlo. Tendr�n
que actuar con astucia si quieren que las
cosas salgan bien. Lo ideal ser�a
detenerlo de noche, juzgarlo de noche y
ejecutarlo en la madrugada. Que sus
partidarios se encuentren con los hechos
consumados. Muerto el jefe, los
disc�pulos desaparecer�n como ratas
asustadas, Pero �c�mo detenerle en la
noche? Nunca se sabe con fijeza d�nde
dormir�. Estas �ltimas noches ha solido
pasarlas en casa de L�zaro: detenerlo
all�, en casa de un rico, amigo de todos
ellos, ser�a un grave esc�ndalo. Y,
adem�s, Betania es ahora un feudo
dominado por sus admiradores. Tendr�an
que sorprenderle en alg�n descampado,
en alg�n camino solitario. Pero eso no
es f�cil de conseguir en unos d�as en que
todos los alrededores de la ciudad son
un burbujear de gentes. Necesitar�an un
esp�a, un c�mplice entre los propios
amigos de Jes�s. Pero eso, piensan,
ser�a demasiada suerte. Alguien alude a
un disc�pulo que la v�spera anduvo
merodeando entorno a algunos fariseos y
que no ocultaba sus cr�ticas a Jes�s.
�sa, piensan, ser�a la soluci�n. Incluso
estar�an dispuestos a �ayudarle� a
traicionar con una buena suma de dinero.
Pero nadie sabe con certeza qui�n es ese
disc�pulo.
La noche de Judas
Quien menos puede dormir esa noche
del martes es Judas. Lo ocurrido ese d�a
ha terminado de confirmar todos sus
temores. La lucha frontal entre Jes�s y
los fariseos es inevitable. Y Jes�s lleva
todas las de perder. Si conf�a en que el
pueblo va a ayudarle, se equivoca. En
cuanto las espadas aparezcan, todos le
dejar�n solo. Incluso sus compa�eros.
�l los conoce bien.
Lo malo del asunto es que el ataque
no va a ir contra �l solo. �No se da
cuenta de que, con sus ataques a la
autoridad constituida, pone en peligro a
todos los que le siguen? Si los fariseos
cumplen las amenazas que �l ha podido
o�r con toda claridad, el detenido no
ser� s�lo Jes�s sino todos los que van
con �l. Y Judas no est� dispuesto a morir
por unas ideas en las que ya no cree y
por un Maestro al que empieza a odiar.
Podr�a huir, claro, ahora que a�n hay
tiempo. Pero �y despu�s?; �pasarse toda
la vida temiendo que alguien le
reconozca como un seguidor del
revolucionario? No basta una retirada
estrat�gica.
Adem�s est� su deber de buen jud�o.
Que Jes�s es un blasfemo, le parece
bastante claro. Un blasfemo ingenuo m�s
que malvado, pero un enemigo de la
religi�n al fin y al cabo. �l tendr�a, en
conciencia, obligaci�n de entregarle.
Cierto que esa palabra �entregarle�
suena a traici�n, pero en realidad no
ser�a otra cosa que un cumplir con su
obligaci�n de cumplidor de la ley.
�Y si�? Por un momento le asusta
la idea de que pudieran apedrear a Jes�s
como blasfemo. �l no le ama ya, pero
tampoco le odia tanto como para desear
su muerte violenta. En realidad, est�
convencido, m�s que un delincuente es
un iluso. Tal vez los fariseos lo
comprendan tambi�n y se limiten a un
castigo menor. En todo caso, eso ya no
es un problema suyo. �l lo que debe es
salvar su vida, y all� se las arreglen
luego los jueces y los sacerdotes.
Claro que tambi�n es cierto que,
perdiendo a Jes�s, pierde adem�s la
�nica fuente de sus ingresos. Bien que
mal, estos a�os ha vivido junto a �l sin
trabajar. Volver ahora al arado o a la
pesca no le resulta demasiado
agradable. Claro que tal vez pueda sacar
un poco de dinero por sus
informaciones. Y no ser� malo hacerse
amigo de los sacerdotes. Podr�an darle
alg�n puesto en el servicio del templo.
�l es un buen administrador. No estar�a
mal pasar de administrar la pobre caja
de Jes�s a manejar los tesoros del
templo. Eso s� que ser�a una gran
oportunidad.
La verdad es que le daba pena por
Jes�s. Pero �l deb�a ser pr�ctico. Ten�a
que pensar en s� mismo, y, tal y como se
hab�an puesto las cosas, ten�a que optar
entre morir con Jes�s y utilizarle,
sacando alguna ventaja de esta traici�n.
En realidad, nada deb�a a Jes�s, no ten�a
con �l ning�n compromiso. Y era Jes�s
quien, con sus posturas de la ma�ana
anterior, le forzaba a esta opci�n. Si �l
se hubiera limitado a ser un rab� m�s,
este choque no se habr�a producido.
Pero ahora la elecci�n era inevitable y
�l, Judas, era m�s v�ctima de esta opci�n
que otra cosa.
S�, pens�; lo har�a. A la ma�ana
siguiente bajar�a a la ciudad y se
entrevistar�a con los sacerdotes. Luego,
seg�n lo que resultara de la entrevista,
decidir�a. Por lo menos, con o�r a la otra
parte, no perder�a nada.
El mi�rcoles
La noche hab�a sido larga y dif�cil para
todos y muchos sue�os hab�an estado
poblados de pesadillas. Por eso se
alegraron cuando, a la ma�ana siguiente,
vieron que Jes�s no ten�a intenciones de
bajar aquel d�a a Jerusal�n. Tal vez lo
pas� conversando con los amigos de
Betania, tal vez en oraci�n. En todo caso
no fue igual a aquel terrible martes.
No fue dif�cil para Judas encontrar
una disculpa para bajar �l a la ciudad.
Encargado como estaba de la econom�a,
hab�a mil cosas que un administrador
pod�a tener que hacer. Se alej�, pues,
solo de Betania, recorriendo el camino
que hab�an hecho ya repetidas veces en
los d�as pasados. �Tembl� al pasar ante
la higuera seca por la maldici�n de
Jes�s? �Lati� m�s fuerte su coraz�n al
cruzar por el lugar donde la noche antes
Jes�s hab�a pronosticado la destrucci�n
de la hermosa ciudad que ahora se abr�a
ya ante sus ojos, no sab�a si como una
promesa o como una amenaza? Bajaba
encorvado, huidizo, temeroso de que
cualquier amigo le reconociera y se
empe�ara en acompa�arle. Tal vez por
eso prefiri� no entrar en la ciudad por
las puertas que conduc�an al templo.
Descendi� hasta el Cedr�n bordeando
los muros del templo y se adentr� en la
vieja ciudad de David. Penetr� luego en
la ciudad por la puerta que conduce a la
fuente de Silo�. Aqu� era mucho m�s
f�cil pasar inadvertido. Gentes con sus
borriquillos y mercader�as se
aglomeraban en las callejuelas. Un
hombre envuelto en su t�nica pod�a
escurrirse por all� como una sombra
fugitiva. Subi� agitado la escalinata de
grandes gradas de piedra que conduce al
palacio de Caif�s, la misma que treinta y
seis horas m�s tarde subir�a maniatado
Jes�s, la misma que suben hoy
temblorosos todos los peregrinos
cristianos que llegan a Jerusal�n.
El palacio de Caif�s
Conocemos hoy con exactitud el
emplazamiento de este palacio del sumo
sacerdote. Las excavaciones de los
padres agustinos de la Asunci�n, que
regentan la vecina iglesia de San Pedro
in Gallicanto, han puesto al descubierto
un enorme dintel de piedra en el que
aparece una inscripci�n con letras
hebreas que dicen: �Leachan Houa
Korban� (es decir: �esto es el Corb�n�,
la reserva del tesoro). Conocemos el
sentido de este Corb�n: en el libro IV de
los reyes se nos habla de c�mo el dinero
que proven�a de un delito, de una
ofrenda para la reparaci�n de una falta
no pod�a llevarse al templo, sino que era
para los sacerdotes y deb�a guardarse en
otro lugar. �Y cu�l mejor que la casa del
Sumo Sacerdote para esto?
En el lugar se han encontrado,
efectivamente, restos de todo un sistema
de recaudaciones: las salas a las que el
pueblo acud�a para depositar impuestos
y ofrendas, las colecciones de pesas y
medidas de las que se serv�an los
sacerdotes para el control de los
diezmos. Se han encontrado adem�s
pruebas de que se trataba de una gran
residencia, con amplios lugares para
servidores y esclavos, molinos tallados
en la roca con el caminillo para el asno
que hac�a girar la muela, cuadras,
silos� Era, evidentemente, la casa de
un gran personaje, el sumo sacerdote.
Se han encontrado tambi�n en el
lugar varias prisiones subterr�neas: la
prisi�n com�n con los bancos de piedra
en los que pod�an sentarse o tenderse los
detenidos; y la fosa profunda, sin otro
acceso que un agujero central en el techo
por el que los detenidos eran arrojados
o descendidos con una cuerda.
Por estas ruinas podemos hoy
reconstruir casi con exactitud la
arquitectura de esta casa, m�s inspirada
en las construcciones romanas que en las
jud�as: una entrada arqueada, formando
porche sobre la v�a p�blica, da acceso a
un portal o antepatio que conduce a un
gran patio central rodeado de p�rticos y
sobre el que se abren las habitaciones
fundamentales de la casa. Al fondo, una
segunda puerta se abre sobre un corral
en el que se hallan las habitaciones de la
servidumbre, la cuadra, el palomar, los
establos.
El encuentro con Caif�s
Seguramente Judas vacil� ante el gran
port�n de la casa del sumo sacerdote.
Por m�s que quisiera enga�arse a s�
mismo, no pod�a ocult�rsele la
trascendencia del paso que iba a dar. La
noche anterior todo le parec�a claro,
pero ahora algo vacilaba dentro de �l.
En una cosa no pod�a mentirse a s�
mismo: sab�a que al entregar a Jes�s le
entregaba a la muerte. Esto lo ve�a con
claridad meridiana, aunque en la noche
anterior quisiera imaginarse que tal vez
los sacerdotes se limitasen a un
escarmiento. No era tonto: conoc�a el
odio de los sacerdotes hacia Jes�s y
sab�a que la pena del blasfemo era la de
la muerte. Por lo dem�s, no estaba tan
lejos la degollaci�n del Bautista. La
muerte pod�a tardar m�s o menos, pero
si Jes�s llegaba a caer en manos de
Caif�s, no saldr�a vivo de ellas. Incluso
es probable que Judas supiera �la frase
se hab�a corrido por la ciudad, como lo
demuestra el que los evangelistas la
conocieran� que Caif�s hab�a hablado
ya expresamente de pena de muerte al
afirmar que era mejor que uno muriera
antes de que pereciera todo el pueblo.
S�, Judas lo sab�a. Por eso vacilaba.
Es, incluso, probable que varias veces
se le viera girar indeciso ante la puerta
del palacio de Caif�s. La verdad era que
odiaba y amaba a Jes�s al mismo
tiempo, aunque su odio era creciente y el
amor era s�lo un lejano residuo
sentimental.
El odio venci�, al fin, y Judas dijo al
portero del palacio que deseaba ver al
sumo sacerdote. El portero se rio sin
duda de aquel desarrapado con tan
enormes pretensiones. Pregunt� para
qu�, y Judas dijo que para un problema
personal que s�lo pod�a decir al propio
Caif�s en persona. Tal vez dijo que se
trataba de algo relacionado con Jes�s el
Nazareno.
El coraz�n de Caif�s se agit� al o�r
este nombre. Pero, astuto como era,
probablemente no baj� �l al principio y
se limit� a enviar a alguno de sus
ayudantes para sondear al visitante.
Judas insisti� en ver al propio Caif�s y
a�adi� que �l era uno de los �ntimos de
Jes�s, tan �ntimo que era el encargado
de la econom�a del grupo.
Ahora s� le brillaron los ojos a
Caif�s. �Y si fuera lo que ellos andaban
buscando? Le parec�a demasiada suerte.
Pero tal vez este disc�pulo fuera aquel
de quien le hab�an hablado como
hombre utilizable. Baj� al patio. No
sol�a hacerlo, ya que un sumo sacerdote
no se mezclaba con desconocidos, pero
esta vez el tema le interesaba demasiado
para dejarlo perder por un puntillo de
orgullo. Uni�, pues, en su gesto una
mezcla de inter�s y desd�n ante el
visitante.
Es probable que Judas comenzara
con los largos rodeos con que todo
traidor trata de enga�arse a s� mismo.
Que hiciera mil protestas de amor hacia
Jes�s, pero insistiendo en que para �l la
ley era anterior que los amigos. Se
present� como un fiel israelita que, si
hab�a seguido a Jes�s, era s�lo por
haberle cre�do un verdadero restaurador
de la pureza de la ley. Pero poco a poco
hab�a ido d�ndose cuenta de que era un
blasfemo.
Probablemente a Caif�s comenzaron
pronto a cansarle tantas explicaciones,
pues no hay nada m�s insoportable para
un hip�crita que otro hip�crita. Le cort�,
pues, secamente y le pregunt� a qu�
hab�a venido.
Ahora Judas se descar� ya y dijo sin
rodeos: �Cu�nto me dais si os lo
entrego? (Mt 26,15).
Esta brutalidad le gust� a Caif�s.
Ahora empezaban a hablar un lenguaje
com�n. Los rodeos y disculpas, para
otros. Indag� c�mo podr�a entregarlo sin
peligro de sublevaci�n de los
partidarios de Jes�s. Ahora Judas
explic� que no se creyeran que los
partidarios del Galileo eran tantos;
muchos le escuchaban con gusto, s�, pero
era un hombre hura�o y dif�cil y aun sus
mismos amigos no acababan nunca de
entenderle. Por lo dem�s, no ser�a tan
dif�cil elegir un momento en que
estuviera solo y desarmado. �Tendr�a
que ser de noche� dijo Caif�s. �Ser� de
noche� garantiz� Judas. �Pero
necesitar�amos encontrarle en un
descampado� insisti� Caif�s.
�Encontraremos ese momento� repiti�
Judas. Muchas noches, explic� despu�s,
Jes�s ten�a la extra�a costumbre de
quedarse a rezar en alg�n lugar solitario.
Eran veladas que no soportaban ni sus
m�s �ntimos: al final todos acababan
siempre por dormirse y �l se quedaba
completamente solo e inerme. S�lo
faltaba elegir con cuidado una de esas
noches. Y para eso, dijo Judas, estaba
�l. Pero ellos, insistir�a Caif�s,
necesitaban saberlo con anticipaci�n
para organizar un grupo de soldados que
lo prendiera. Por otro lado, los soldados
no conoc�an a Jes�s y pod�an cometer un
error entre las sombras de la noche.
�Todo eso es asunto m�o� asegur�
Judas. �l conoc�a con anticipaci�n qu�
noches pensaba Jes�s pasar en
descampado y hasta estaba dispuesto a
conducir a los soldados y se�alarles
qui�n era Jes�s. Pero todos esos
favores, a�adi� ahora ya con descaro,
hab�a que pagarlos bien.
La consulta a An�s
Caif�s sonre�a: tres a�os de vacilar
sobre qu� hacer con el Galileo, meses
de no encontrar c�mo terminar con �l,
despu�s de decidida su perdici�n, y he
aqu� que, de pronto, todo se le pon�a
m�s f�cil que un juego de ni�os. El
dinero no era ciertamente problema y,
adem�s, estaba seguro de que a este
desarrapado se le encandilar�an los ojos
con cuatro monedas. Sent�a hacia �l un
desprecio infinito.
S�lo faltaba un detalle: Caif�s no
mov�a un dedo sin consultarlo con el
�nico hombre que, en realidad, era m�s
importante que �l en Jerusal�n. Se
trataba de An�s, el gran viejo que mov�a
todos los hilos del pueblo jud�o.
Veinticuatro a�os antes, cuando
Jes�s ten�a nueve, An�s fue nombrado
sumo sacerdote por Publio Sulpicio
Quirino y hab�a demostrado su
inteligencia organizando a la perfecci�n
las redes comerciales de todo cuanto se
mov�a en torno al templo. S�lo que
buena parte de los frutos iban a parar a
sus arcas personales, con lo que se
hab�a convertido en la primera fortuna
de Israel.
Diez a�os m�s tarde los
procuradores romanos, celosos de un
poder que empezaba a ser excesivo, le
hab�an depuesto. Valerio Graco crey�
que podr�a quebrantar el influjo del
viejo, pero �ste sigui� con los negocios
del templo como si fueran una empresa
privada y nadie podr�a comprar un
cordero o vender una paloma sin que
An�s lo consintiera. Incluso mejor� al
dejar el cargo de sumo sacerdote,
porque pudo seguir con su negocio m�s
impunemente. De hecho, �l era sumo
sacerdote sin serlo, porque nadie pod�a
ocupar este cargo sin su consentimiento.
Y su poder era tan grande, que ni ten�a
que molestarse en ocultar este influjo:
tras �l fueron sucesivamente sumos
sacerdotes sus cinco hijos; ahora lo era
su yerno Caif�s, que se estaba
mostrando incluso m�s inteligente que
sus propios hijos. El cargo se hab�a
hecho negocio de familia y nadie se
atrev�a a discutirlo. La misma casa de
An�s estaba unida a la del sumo
sacerdote y no hab�a problema cuya
soluci�n no fuera precedida por una
visita al viejo patriarca.
Tambi�n ahora lo hizo Caif�s. Dej�
a Judas solo en el ancho patio y pas� a
la casa de su suegro. Quiz� s�lo ahora
Judas se dio cuenta de lo importante que
era lo que estaba haciendo. Aquel patio
solitario le impon�a y las l�mparas y los
m�rmoles hac�an aun miserables sus
vestidos. Se dio cuenta de que estaba en
manos de Caif�s. Ya no podr�a volverse
atr�s aunque quisiera. Incluso se ver�a
obligado a aceptar el dinero que le
ofrecieran. Pero ten�a la seguridad de
que ser�an espl�ndidos.
Cuando Caif�s regres�, sus ojos
brillaban m�s seguros. �De acuerdo�
dijo. Judas apenas se atrevi� a
preguntar: ��Cu�nto?�. El desprecio
creci� a�n m�s en los ojos del
sacerdote. Compuso su cara y dijo que
el precio estaba claramente se�alado
por la ley. El libro del �xodo precisaba
lo que deb�a hacerse en estos casos.
Podr�an darle treinta monedas de plata
que era lo que el libro santo se�alaba
como compensaci�n por un esclavo
muerto (�x 21,32).
Judas calcul� mentalmente: no era
realmente mucho. Era, m�s o menos, lo
que un agricultor cobraba por trabajar
en el campo ciento veinte d�as. No era
mucho. Pero le ayudar�a en los primeros
momentos. Por otro lado, era bueno
quedar a bien con Caif�s. Luego podr�a
pedirle alg�n cargo en el templo o en su
casa. Acept�. Caif�s a�n a�adi�
explicaciones diciendo que los dos
ten�an que ce�irse a lo que la ley
mandaba y se sinti� feliz al poder
restregar a Judas todas las
proclamaciones de fidelidad a la ley
que, al present�rsele, hab�a hecho. Judas
call� y tendi� su mano.
Caif�s pens� que el negocio no s�lo
era bueno sino que hasta le sal�a barato.
Estaba previamente seguro de que aquel
hombre aceptar�a lo que le ofrecieran.
Tan seguro que hasta llevaba ya las
treinta monedas contadas en su bolsa.
Pero se dio el gusto de d�rselas una a
una, viendo c�mo los ojos de Judas se
tragaban las monedas antes que la misma
mano con que las recib�a. Una, dos, tres,
cuatro�, veintiocho, veintinueve,
treinta. �Ahora, �le dijo�, esperamos
que cumplir�s tu palabra. De otro modo
te har�amos pagar caro este sacrilegio.
Ese dinero es sagrado�. Judas farfull�
mil seguridades. Avisar�a en cuanto la
ocasi�n se presentase. Y estaba cierto
de que no pasar�an muchos d�as.
Caif�s vio el gesto nervioso con que
Judas guardaba sus monedas. Y antes de
despedirle le pregunt�: �A�n no s� tu
nombre�.
Y al traidor le temblaban los labios
cuando respondi�: �Judas�.
El regreso del traidor
Hasta que no estuvo en la calle no se dio
cuenta Judas de qu� dif�cil era el
compromiso que hab�a aceptado. Le
hubiera sido f�cil acompa�ar en aquel
momento a los soldados hasta Betania y
conducirles al Maestro. Pero regresar a
su lado, convivir con �l y con los dem�s
ap�stoles qui�n sabe cu�ntos d�as, era
algo m�s duro de lo que pod�a
imaginarse. Entrar en la casa sonriendo,
inventar una hermosa disculpa, hablar,
hablar sin descanso para no dar lugar a
preguntas indiscretas. No se sent�a
avergonzado de lo que hab�a hecho, ni
mucho menos arrepentido; simplemente
se sent�a nervioso ante la idea de que su
traici�n pudiera retrasarse. Esos tragos
hay que pasarlos r�pidamente. Pero los
sumos sacerdotes le hab�an explicado
bien que quer�an encontrar a Jes�s en
descampado, evitando el esc�ndalo y el
tumulto. Y nadie pod�a prever lo que
Jes�s har�a. Sin ir m�s lejos hab�a
bajado a Jerusal�n los tres primeros
d�as de la semana y, en cambio, se hab�a
quedado en Betania todo el mi�rcoles.
�Habr�a sospechado algo? �Estaba
asustado al ver que el cerco de los
sacerdotes se cerraba? �Y si ahora�? A
Judas empez� a entrarle miedo de que
Jes�s pudiera huir de nuevo al desierto
o a Galilea como hab�a hecho unas
semanas antes y�ndose a Efr�n. Entonces
s� que se complicar�a todo. Judas volv�a
a palpar las treinta monedas en la
henchida bolsa. Nada le hubiera gustado
menos que tener que devolverlas ahora
que eran suyas.
En todo caso, pensaba, por lo menos
celebrar� aqu� la pascua. Dentro de dos
d�as, el viernes, era jornada de descanso
obligatorio, por ser el gran d�a pascual.
Tambi�n era d�a de descanso el s�bado.
Pod�a contar con tres jornadas. Malo
ser�a que en una de las tres no se le
ocurriera a Jes�s pasar una de sus
noches de oraci�n en el huerto de los
olivos o en alg�n lugar de las
inmediaciones. Se asust� al darse cuenta
de que estaba rezando para que Dios le
diera la suerte de encontrar una ocasi�n
para su traici�n.
En verdad no se sent�a traidor. Los
sacerdotes nunca hubieran colaborado
en una villan�a. Estaba realizando �se
dec�a� un acto santo, un acto que
alguien ten�a obligaci�n de hacer, si
quer�an salvar a su pueblo. Se sent�a
salvador, redentor. Y le dol�a hacerlo de
un modo aparentemente rastrero. Le
hubiera gustado explic�rselo a las
generaciones futuras. �Le entender�an?
Buscaba todas las razones del mundo
para convencerse a s� mismo de que
estaba cumpliendo su deber. Rebuscaba
en su memoria y, de pronto, toda la vida
de Jes�s se le volv�a her�tica. Se
avergonzaba casi de no haberlo
comprendido antes. Se re�a de su primer
entusiasmo cuando le conoci�. Hubo un
tiempo en que lleg� a creerlo el Mes�as
en persona; incluso se imagin� que
pod�a ser alguien de la misma intimidad
de Dios, su propio Hijo.
Ahora, en cambio, lo ve�a todo como
una cadena de blasfemias: las
violaciones del s�bado, sus gestos
hostiles al sant�simo templo, sus feroces
palabras contra los sacerdotes
representantes verdaderos de Dios, las
absurdas ideas de que alguien pudiera
comer su carne y beber su sangre�
Todo regresaba a su cabeza mientras
descend�a el torrente Cedr�n y escalaba
el monte de los olivos hacia Betania.
S�lo al acercarse de nuevo a la casa
donde Jes�s y los dem�s reposaban,
regres� el miedo a su coraz�n. �Y si
estaba equivoc�ndose? �Y si
verdaderamente era un enviado de Dios?
Volvi� a ver a L�zaro saliendo de su
tumba, volvi� a sentir c�mo los panes se
multiplicaban entre sus propios dedos,
como entre los de sus compa�eros.
Cerr� violentamente los ojos como
para apartar estas ideas. Hab�a
decidido. Fuera Dios o un hereje, �l
hab�a hecho su apuesta. Mantendr�a su
compromiso con los sacerdotes. Su
mano derecha apretaba la bolsa de las
monedas casi hasta hacerse sangre.
E
8
LA �LTIMA CENA
ran �seg�n los c�lculos m�s
probables� las seis de la tarde del
14 de Nis�n del a�o 3790 desde la
fundaci�n del mundo, seg�n la
tradicional contabilidad jud�a; del a�o
784 despu�s de la fundaci�n de Roma,
seg�n el calendario romano. Con el
tiempo se llamar�a a este d�a jueves
santo, seis de abril del a�o 30 de la era
cristiana.
El sol se acababa de poner, pero
desde el monte de los olivos se ve�an
a�n las puntas de sus rayos por encima
de las torres de la ciudad y del templo.
Jes�s ven�a, monte abajo, hacia la
ciudad en la que hab�a de morir antes de
24 horas. Jerusal�n ard�a en plena fiesta
y, en torno a ella, surg�a, como un
gigantesco campamento guerrero, otra
ciudad de tiendas en la que se cobijaban
muchas decenas de miles de personas.
Jes�s bajaba lentamente y en
silencio, mientras la brisa del atardecer
de primavera agitaba su vestido. Diez de
sus doce ap�stoles le segu�an nerviosos,
con la sensaci�n de que algo grande
estaba a punto de suceder, y con el
miedo de que lo que suceder�a pudiera
ser tr�gico para �l y para ellos.
Cruz� el torrente Cedr�n por el
viejo puente de piedra y entr� en
Jerusal�n por la puerta de la fuente. All�,
el peque�o grupo de Jes�s y sus
ap�stoles se cruz� con la riada de gente
que sal�a del templo tras asistir al tercer
sacrificio vespertino. De los hombros y
los cuellos de muchos colgaban, atados
por sus patas, cuerpos de corderos
muertos. El aire de la ciudad ol�a a
grasa cocida y a carne tostada. El humo
de las hogueras en que se consum�an las
entra�as de los corderos manchaba todo
el cielo de los alrededores. Y en los
ojos de los transe�ntes hab�a un brillo
misterioso y solemne, propio de quien
est� viviendo una jornada en la que su
alma entera se ve obligada a ponerse en
pie. Las gentes andaban
precipitadamente por calles mal
iluminadas.
Pocos momentos antes, entre los
brillos marm�reos del templo, el sumo
sacerdote hab�a le�do �o m�s bien
cantado� el cap�tulo doce del �xodo
que reglamentaba lo que todos sus
oyentes deb�an cumplir puntualmente
horas m�s tarde. Antes de la ceremonia,
Caif�s se hab�a lavado repetidamente
las manos, en las que ya nada quedaba
del olor a las treinta monedas pagadas la
v�spera. La voz del sacerdote rebotaba
sobre la multitud conmovida:
Yahv� dijo a Mois�s y Aaron en
tierra de Egipto: �Este mes ser� para
vosotros el comienzo del a�o, el mes
primero del a�o. Hablad a toda la
asamblea de Israel y decidles: �El
d�a diez de este mes tome cada uno,
seg�n las casas paternas, una res
menor por cada casa. Si la casa fuere
menor de lo necesario para comer la
res, tome a su vecino, al de la casa
cercana, seg�n el numero de
personas, comput�ndolo para la res,
seg�n lo que cada cual puede comer.
La res ser� sin defecto, macho,
primal, cordero o cabrito. Lo
reservar�is hasta el d�a catorce de
este mes y todo Israel lo inmolar�
entre dos luces�. Tomar�n de su
sangre y untar�n los postes y el dintel
de la casa donde se coma. Comer�n
la carne esa misma noche, la comer�n
asada al fuego, con panes �cimos y
lechugas silvestres. No comer�n nada
de �l crudo ni cocido al agua, todo
asado al fuego, cabeza, patas y
entra�as. No dejar�is nada para el d�a
siguiente, si algo quedare, lo
quemar�is. Hab�is de comerlo as�:
ce�idos los lomos, calzados los pies
y el b�culo en la mano, y comiendo
deprisa, pues es el paso de Yahv�.
Esta noche pasar� yo por la tierra de
Egipto y matar� a todos los
primog�nitos de la tierra de Egipto,
desde los hombres hasta los animales
y castigar� a todos los dioses de
Egipto. Yo, Yahv�. La sangre servir�
de se�al en las casas donde est�is, yo
ver� la sangre y pasar� de largo, y no
habr� para vosotros plaga mortal
cuando yo hiera la tierra de Egipto.
Este d�a ser� para vosotros
memorable y lo celebrar�is
solemnemente en honor de Yahv�, de
generaci�n en generaci�n. Ser� una
fiesta a perpetuidad� (�x 12,1-14).
Mientras Caif�s le�a lentamente esta
narraci�n, una escena dram�tica se
desarrollaba, como un cuadro pl�stico,
ante los ojos de los asistentes. Al
pronunciar las palabras �todo Israel lo
inmolar�, una fila de levitas, cada uno
de los cuales sujetaba entre sus manos
un cordero, levantaba sobre sus cabezas
y hund�a en sus gargantas un afilado
cuchillo. Era un golpe maestro, de
expertos. La ley mandaba que se hiciera
sin que las v�ctimas lanzaran un solo
quejido.
Los ni�os, sobre todo los que
asist�an por primera vez a la escena,
apartaban asustados sus ojos. Pero los
padres les obligaban a mirar, porque
aquello era parte de su historia y de su
fe.
Ve�an entonces c�mo un grupo de
sacerdotes pasaba recogiendo en una
taza de oro un poco de la sangre de cada
cordero. Luego la taza pasaba de mano
en mano hasta que el m�s pr�ximo al
altar de los sacrificios la derramaba
sobre la roca. Brillaba la sangre entre
las llamas un momento y corr�a luego,
por la estr�as de la piedra hasta
desaparecer en los sumideros de la base
del altar.
Despu�s los corderos degollados
eran colgados de garfios de bronce.
All�, con pericia de cirujanos, los
levitas los desollaban, cuidadosos de
que la piel interna quedase entera,
adherida a la carne. Los sacerdotes
examinaban uno por uno a los animales y
desechaban aqu�llos en los que
encontraban la menor imperfecci�n,
alg�n hueso quebrado, alguna mancha,
una simple matadura. Cuando los
sacerdotes daban su veredicto
favorable, los levitas, tambi�n de un
solo tajo, abr�an el vientre de los
corderos. Quitaban toda la grasa de sus
v�sceras y la echaban sobre los tizones
del altar de los sacrificios.
El sumo sacerdote, Caif�s, presid�a
la escena como supremo garante de que
todo se cumpl�a puntualmente. Ve�a
c�mo los cuerpos de los animales eran
frotados con sal, c�mo a cada v�ctima se
le cortaba el cuarto delantero derecho y
parte de la cabeza �que era el tributo
que, como marcaba la ley, se deb�a a los
sacerdotes� y c�mo el resto era puesto
a la venta de cuantos a�n no hab�an
hecho provisi�n para la celebraci�n de
su pascua. La ceremonia se cerraba
cuando un sacerdote, subido en una de
las almenas del templo, gritaba que ya
se ve�an tres estrellas en el firmamento.
Entonces vibraban en el aire los sones
de las trompetas de plata y todos los
habitantes de la ciudad comprend�an que
la pascua hab�a comenzado.
El hombre del c�ntaro
Tambi�n, al o�rlas, Jes�s y los suyos
entendieron que su hora hab�a llegado.
Aceleraron el paso hacia la casa donde
la cena les esperaba ya.
Por la ma�ana Pedro se hab�a
acercado al Maestro: �D�nde quieres
que te preparemos la Pascua?
(Mc 14,12). Jes�s les hab�a dado una
respuesta enigm�tica, propia casi de
conspiradores, dada tal vez para que
Judas no supiera d�nde se celebrar�a la
cena y no anticipara su traici�n antes de
ese momento para Jes�s tan necesario.
Id �les dijo� a la ciudad y
encontrar�is a un hombre llevando un
c�ntaro de agua. Seguidle y, donde
entre, decidle al due�o de la casa: �El
Maestro dice: ��D�nde est� mi sala
para comer la pascua con mis
disc�pulos?��. Y �l os ense�ar� una
sala grande, alfombrada y preparada.
Hacednos all� los preparativos
(Mc 14,13-16).
La se�al que les daba era realmente
extra�a. Raramente se ve�a en Palestina
a un hombre cargando un c�ntaro de
agua, �sa era tarea exclusiva de las
mujeres, que, precisamente, de ese
llevar sus jarras sobre la cabeza hab�an
adquirido el cadencioso andar de reinas
que las caracterizaba.
Era, por ello, f�cil distinguir �al
hombre del c�ntaro�. Los dos ap�stoles,
probablemente Pedro y Juan, le
siguieron por un camino muy parecido al
que Judas recorriera la tarde anterior
para preparar su traici�n. La casa ante la
que el criado se detuvo era una de las
t�picas de las familias acomodadas en
Jerusal�n. Una casa con dos pisos, el
primero de los cuales se reservaba para
la vida familiar y el segundo para los
hu�spedes. A este piso alto se sub�a por
unas escaleras exteriores, que daban
directamente hacia la calle. Por ellas
ascendieron los ap�stoles y arriba
encontraron al due�o. Era �ste, sin duda,
alguien muy conocido de Jes�s para que
tuviera con �l tanta confianza. Algunos
historiadores piensan en Nicodemo o en
Jos� de Arimatea. Pero es dif�cil que
Jes�s comprometiera a dos hombres tan
pr�ximos a los sacerdotes de Israel. Los
m�s piensan en la vivienda del padre o
de alg�n pariente del evangelista
Marcos, pues esta casa se convirti�,
poco despu�s de la muerte de Cristo, en
lugar habitual de reuni�n para los
cristianos de Jerusal�n. Tal vez este
parentesco y la posibilidad de que fuera
Marcos el misterioso joven que,
desnudo, huy� de las manos de los
guardias de Getseman�, sean la causa de
que la narraci�n de Marcos resulte en
todas estas escenas mucho m�s concreta
y detallada que las de los otros
evangelistas. Una tradici�n, adem�s,
muy antigua apoya esta uni�n entre
Marcos y la casa de la �ltima cena.
Tambi�n la tradici�n ha situado este
lugar del cen�culo en la cumbre del
monte Si�n, fuera de la ciudad, a unos
130 metros de la puerta que tiene el
mismo nombre de la colina, en una zona
que los mahometanos llamaban Nebi
Daud (el profeta David) por situar all�
mismo la tumba del rey David.
Existe a�n hoy esa casa tradicional,
aunque su arquitectura es del siglo XIV.
En su piso bajo dan hoy los jud�os culto
a la tumba de David con un permanente
desfilar de colegiales que acuden a
venerar a su gran antepasado. La sala
del piso superior es un paralelogramo
de 14 metros por 9, dividido en dos
naves por tres columnas. Los arcos
ojivales de la b�veda y los capiteles de
amplio follaje hablan de una �poca ya
muy adelantada de la arquitectura g�tica.
Tres ventanas que miran a mediod�a
iluminan la sala. Hoy el peregrino, que
no puede o�r ni decir misa donde tuvo
lugar la primera eucarist�a, que ni
siquiera es autorizado a rezar en voz alta
ante la atenta mirada de los guardianes
jud�os, siente que un nudo se forma en su
coraz�n al pisar aquellas santas y
tradicionales losas. Quisiera
arrodillarse all�, pero tampoco est�
permitido. S�lo una autorizaci�n muy
especial se lo toler� a Pablo VI cuando
visit� Palestina. En el rostro conmovido
del pont�fice que nos trasmitieron los
fot�grafos estaba toda la emoci�n de la
cristiandad entera ante este lugar
sagrado.
Los preparativos
Cuando el due�o de la casa ense�� a
Pedro y Juan la habitaci�n preparada,
las alfombras, los divanes y cojines que
rodeaban la mesa, ellos partieron para
comprar lo necesario para la cena.
Adquirieron en el mercado un cordero
que resultara suficiente para los trece
comensales y acudieron a uno de los
sacrificios del templo para que fuera
degollado seg�n los ritos se�alados.
Luego, ellos mismos lo asaron en el
horno de ladrillo y prepararon las tortas
de pan sin levadura. Era el matsoth, el
pan que los jud�os comieron al salir de
Egipto, hecho sin levadura porque la
salida fue tan precipitada que las
mujeres no tuvieron tiempo de ponerla.
Prepararon despu�s la ensalada de
hierbas amargas que les recordar�a las
penas del cautiverio, y el cuenco de
vinagre en el que las mojar�an. Llevaron
vino suficiente. Era caro en aquel
tiempo, pero en los d�as de la pascua los
levitas lo expend�an en el templo a
precio de coste. Le a�adieron un quinto
de agua como la ley mandaba. Y
finalmente prepararon el charoset, que
era una salsa color de ladrillo
compuesta de almendras, higos, d�tiles y
canela machacados en vino. Ya s�lo les
faltaban los grandes c�ntaros de agua
para las abluciones.
Todo esto lo hicieron con fidelidad y
cuidado, como realizando un rito que ya
desde que eran ni�os les emocionaba.
En su infancia de pescadores, los d�as
de la pascua eran la gran fiesta y asist�an
con ojos extasiados a toda esta
complicada preparaci�n que sus padres
intercalaban con narraciones de la
historia de su pueblo.
Con Jes�s hab�an comido ya varias
veces la pascua. Pero este a�o todo
parec�a tener un sentido distinto. El
Maestro estaba viviendo sus horas como
si fueran las �ltimas y los ap�stoles se
hab�an contagiado de esta emoci�n suya.
Por eso aquel cordero, aquel pan, aquel
vino se les llenaban de s�mbolos que
a�n no lograban entender. Tal vez esta
noche �pensaban� se descorrer�a el
velo del misterio. Cuando oyeron las
trompetas del templo aceleraron los
�ltimos preparativos. Y estaban
concluy�ndolos cuando oyeron en la
escalera los pasos de Jes�s y sus otros
diez compa�eros.
El problema de la fecha
Al llegar aqu� tenemos que detenernos
un momento para aludir, al menos, a una
cuesti�n que durante d�cadas ha
martirizado a los investigadores: la de
la cronolog�a de estos dos �ltimos d�as
de Jes�s. Los cuatro evangelios
coinciden en situar la cena en un jueves
y la muerte de Jes�s en un viernes. Pero,
mientras los tres sin�pticos colocan ese
jueves en el d�a de la pascua, catorce de
Nis�n, y, consiguientemente, la muerte
de Jes�s en el d�a siguiente a la pascua,
Juan coloca la pascua en el viernes, con
lo que ese jueves anterior habr�a sido 13
de Nis�n, y no catorce, y as� Jes�s
habr�a celebrado su cena pascual un d�a
antes de lo prescrito por la ley jud�a.
Para Juan �habitualmente muy buen
cron�logo� Jes�s muri� en la
parasceve de la pascua (19,14), es
decir, en las horas anteriores y nos
cuenta expresamente que los sacerdotes
no entraron en el pretorio �(de Pilato)
� para no contaminarse y poder as�
comer la pascua (18,28).
Esta discrepancia de los
evangelistas ha dividido a los
cient�ficos y m�s de un centenar de
libros intenta, sin �xito, aclarar la
contradicci�n.
Para algunos (Zahn, Erlangen,
Torrey, Lightfoot, Sch�ttgen y muchos
otros) son los sin�pticos los que est�n
en lo cierto y Juan habr�a cambiado las
fechas para dar una mayor fuerza
simb�lica a la muerte de Jes�s,
haci�ndola coincidir con la hora exacta
en la que los sacerdotes sacrificaban en
el templo los corderos para la pascua.
Pero esta interpretaci�n, aunque
hermosa, encierra much�simos
problemas dado que el 15 de Nis�n, d�a
siguiente a la celebraci�n pascual, era
d�a de reposo para los jud�os, m�s
sagrado que ning�n otro s�bado. �C�mo
explicar, entonces, que ese d�a los
enemigos de Jes�s, por mucho que le
aborreciesen, descuidaran su cena
pascual para ir a prenderle? �C�mo se
explicar�a que llevasen armas
(Mt 26,47), que encendieran fuego en la
misma casa del sumo sacerdote
(Lc 22,55), que Sim�n el cirineo
regresara de trabajar del campo
(Mc 15,46) o, incluso, que las piadosas
mujeres preparasen aromas y ung�entos
(Lc 36,56)? Todo esto hace pensar que
aquella noche y la ma�ana siguiente no
eran a�n sagradas para ellos.
Todas estas cuestiones no existir�an
en cambio si la cronolog�a de san Juan
es exacta. Pero esta cronolog�a crea un
problema tal vez mayor: �C�mo y por
qu� habr�a celebrado Cristo la cena
pascual un d�a antes de lo prescrito? �O
tal vez la �ltima cena de Jes�s fue una
comida como las dem�s y no una
celebraci�n pascual? Te�ricamente no
es imposible que la �ltima cena no fuese
una celebraci�n pascual (y autores tan
importantes como Raymond E. Brown
as� lo sostienen) pero parece mucho m�s
convincente el imponente trabajo de
Joachim Jeremias para demostrar, con
todo lujo de detalles, que la �ltima cena
tuvo un car�cter verdaderamente
pascual. Esto ha sido adem�s �aunque
estemos lejos de verlo con evidencia�
lo que han pensado los te�logos en toda
la tradici�n y lo que muchos cristianos
creen hoy, situando en la pascua una
celebraci�n calcada del seder jud�o.
Entre estas dos posiciones (los que
aceptan la cronolog�a sin�ptica y los que
prefieren la joannea) est� un gran
n�mero de autores que buscan todo tipo
de argumentos para dar la raz�n a los
dos, tratando de encontrar teor�as
conciliadoras.
El hallazgo en Qumr�n de un
calendario esenio que situaba la
celebraci�n de la pascua siempre en la
noche del martes al mi�rcoles, ha hecho
pensar a muchos que Jes�s habr�a
celebrado la cena pascual en martes
(dejando as� los dos d�as siguientes,
mi�rcoles y jueves, para los procesos de
Jes�s ante Caif�s y Pilato) para morir el
viernes, d�a en que los sumos
sacerdotes, siguiendo la tradici�n jud�a,
celebrar�an la pascua. Esta tesis ha sido
en�rgicamente defendida por Joubert y
Ruckstuhl, pero tambi�n discutida por
muchos de los mejores especialistas
(Benoit, Gachter, Jeremias, Blinzer y
Brown) que no entienden por qu� Cristo,
que no era esenio, hubiera podido usar
este calendario de una secta que los
jud�os consideraban her�tica.
Otros autores hablan de la existencia
en tiempos de Jes�s de discrepancias
entre los jud�os en torno a la fecha de la
pascua. Hablan algunos (Chwolson,
Klausner, Zolli, Lagrange, Strack,
Billerbeck, Lichtenstein) de que los
galileos celebraban la pascua un d�a
antes que los jud�os, o de la existencia
de una pugna entre fariseos y saduceos,
con lo que Jes�s habr�a celebrado la
fiesta seg�n la costumbre de los galileos
y de la masa influida por los fariseos,
mientras que los sumos sacerdotes
habr�an seguido la costumbre saducea de
situar el 14 de Nis�n un d�a despu�s.
La teor�a m�s sencilla �y, a mi
modo personal de ver, la m�s l�gica�
es la desarrollada por J. Pickl que
se�ala que siendo tant�simos los
peregrinos que ese d�a llenaban la
ciudad �Jerusal�n multiplica por tres o
por cuatro su poblaci�n� no hab�a ni
sitio ni posibilidad de que todos
encontraran lugares o corderos
sacrificados para celebrar la pascua el
mismo d�a, por lo que existir�a una
cierta libertad en cuanto a la fecha de la
celebraci�n.
Si esto fuese as� y si sumamos el
hecho de que Cristo, que sab�a que
aquella noche le entregar�a Judas, pudo
querer anticipar la celebraci�n de la
pascua (no olvidemos que habla a sus
ap�stoles del grand�simo deseo que
ten�a de celebrarla con ellos) tal vez
estuvi�ramos en el camino de la
soluci�n.
De todos modos el problema
(secundario, en realidad) permanece sin
soluci�n definitiva. Y explica los
debates que la Iglesia primitiva vivi� en
torno a la fecha de la pascua,
discusiones que a�n hoy perviven con la
Iglesia ortodoxa celebrando en fecha
distinta de la cat�lica la fecha de la
muerte de Jes�s. Dios, record�moslo
una vez m�s, se ha sumergido en este
barro de las pol�micas de los hombres.
Bueno ser�, de todos modos, que
empecemos a acostumbrarnos, en toda la
pasi�n de Jes�s, a distinguir los
problemas de fondo de los accidentales.
No vayamos a caer en la trampa de
aquellos cristianos �sobre los que
ironizaba P�guy� para quienes lo m�s
importante era saber si en la �ltima cena
se utilizaron tenedores o no. Pronto
encontraremos numerosas discrepancias
de detalle entre los evangelistas, que
para nada turban el coincidente
contenido de su mensaje religioso.
Una hora tensa
Cuando Jes�s entr� en la sala hab�a en
ella un fuerte olor a grasa y a especias
picantes. El due�o de la casa mostr� a
Jes�s la mesa preparada y le pregunt� si
todo estaba a su gusto. El Maestro gir�
su vista por la sala �era muy
importante para �l aquella noche� y
respondi� con una sonrisa agradecida.
En el camino, los ap�stoles le hab�an
encontrado extraordinariamente
silencioso como si estuviera
prepar�ndose para algo enorme o cual si
estuviera muy cansado. Ellos �como
escribe Bishop� le miraban esperando
una se�al de tristeza o alegr�a para
guiar sus sentimientos, casi lo mismo
que las ovejas, que, cuando brillan los
rel�mpagos y resuenan los truenos, no
miran al cielo, sino al pastor.
Estaban asustados. Ya la solemnidad
de la pascua les pon�a tensos y la alegr�a
de la fiesta hab�a sido apagada por
tantos anuncios dram�ticos como Jes�s
hab�a hecho en los d�as precedentes.
Hablaban, por ello, en voz baja,
expectantes.
Los criados terminaban de poner la
mesa. Era un rect�ngulo de poco m�s de
treinta cent�metros de altura, cubierto
con blanqu�simos manteles. Tres de sus
partes ten�an adosados, haciendo forma
de U, tres anchos bancos cubiertos con
cojines.
Tradicionalmente los jud�os hab�an
comido la pascua de pie. As� lo
mandaba la Escritura. Pero en tiempos
de Jes�s las costumbres hab�an
cambiado ya bajo el influjo romano: los
invasores les hab�an ense�ado que
comer de pie era postura de esclavos y
que los hombres libres deb�an comer
recostados. Y los jud�os hab�an
aceptado este nuevo estilo.
Las tradicionales pinturas de la
�ltima cena nos han acostumbrado a
imaginar a Jes�s sentado, a la moderna,
en una larga mesa con sus disc�pulos a
uno y otro lado del Maestro. S�lo el arte
m�s antiguo conserva la imagen real de
esta cena, con Jes�s y los ap�stoles
tumbados, recost�ndose sobre el brazo
izquierdo y dejando el derecho libre
para comer de los platos comunes
esparcidos en la mesa central.
Tampoco sabemos con exactitud
c�mo se distribuyeron los puestos de la
mesa. El triclinio del fondo, con tres
puestos, era, evidentemente, el de la
presidencia, pero tampoco sabemos con
precisi�n si el puesto de honor era el del
centro de estos tres �como supone
Ricciotti� o, siguiendo la costumbre
romana, el de la izquierda, como piensa
Bernard. Segu�a en importancia el banco
de la izquierda y luego el de la derecha,
con cinco puestos cada uno, empezando
tambi�n de izquierda a derecha la mayor
o menor importancia de los puestos.
Del relato de la cena s�lo podemos
deducir que Juan estaba inmediatamente
a la derecha de Jes�s (s�lo as� pod�a
apoyar su cabeza en el pecho del
Maestro); que Judas estaba muy cerca de
Jes�s y que Pedro estaba probablemente
m�s lejos de Jes�s que de Juan (puesto
que pidi� a Juan que preguntase algo a
Jes�s).
DISTRIBUCI�N DE RICCIOTTI
DISTRIBUCI�N DE LAGRANGEBERNARD
Vemos, pues, como, de estos pocos
datos, han tratado de deducir muchos
escritores una reconstrucci�n de la
colocaci�n de los principales
personajes del drama. Pero las
opiniones discrepan. Ricciotti coloca en
el triclinio del fondo a Jes�s en el
centro, con Juan a su derecha y Pedro a
su izquierda, poniendo a Judas en el
primer puesto del triclinio de la
izquierda, es decir, a la derecha de Juan.
Mas veros�mil parece la distribuci�n de
Bernard que da a Cristo el puesto de la
izquierda en el triclinio del fondo, con
Juan a su derecha, poniendo a Pedro en
el primer puesto del triclinio de la
izquierda y a Judas en el �ltimo de la
derecha, es decir, inmediatamente a la
izquierda de Jes�s. Lo que s� sabemos
es que, una vez m�s, los disc�pulos
comenzaron a discutir sobre los puestos
que les correspond�an. En parte porque
todos quer�an estar cerca del Maestro,
en parte porque cada uno se sent�a m�s
importante que el resto de sus
compa�eros, Jes�s esta vez no les
reprendi� como en otras ocasiones. La
pena de verles discutir por tan poco en
una hora tan solemne fue una m�s junto a
las muchas que ya embargaban su
coraz�n. Pero call� y se sent� a la mesa.
Los criados hab�an colocado ya sobre
ella el cordero dorado y crujiente y, en
torno a �l, los platos con hierbas
silvestres, con salsas y especias y las
frutas.
Con gran deseo he deseado comer esta
pascua
S�lo ahora abri� Jes�s sus labios. Con
su mirada recorri� una a una las caras
de sus doce disc�pulos y dijo en voz
queda.
Con gran deseo he deseado comer
esta pascua con vosotros antes de
padecer. Porque en verdad os digo
que no volver� a comerla hasta que se
cumpla en el reino de Dios
(Lc 22,15-16).
Se miraron los unos a los otros como
tratando de ayudarse a entender palabras
tan misteriosas. Se sent�an amados,
pero, una vez m�s, los sombr�os
presagios oscurec�an ese amor. Aquel
aire de despedida amargaba su alegr�a.
Sab�an, s�, que exist�an amenazas en
torno a Jes�s, pero le hab�an visto
escabullirse de ellas tantas veces que no
entend�an esta resignaci�n fatalista de
ahora. �Y a qu� comida estaba aludiendo
en ese cumplimiento en el reino de
Dios? �C�mo unir esa idea de
padecimiento con la de victoria que
anunciaba ese reino? Estaban perplejos
y aturdidos. Sent�an deseos de
asegurarle que all� estaban ellos para
defenderle, pero todas las palabras les
parec�an in�tiles. Callaban.
Le vieron entonces tomar la primera
copa y llenarla de vino Tendieron sus
manos para llenar las suyas como
mandaba el rito tradicional. Pero vieron
entonces que �l, alterando lo
establecido, pasaba la copa a Juan
diciendo:
Tomadla y distribuidla entre
vosotros. Pues os digo que no beber�
ya del fruto de la vid hasta que llegue
el reino de Dios (Lc 22,17-18).
No entend�an. Todo parec�a cargarse
de s�mbolos que se les escapaban.
Recibieron la copa con temor y bebieron
de ella como esperando que el sabor del
vino aclarar�a el misterio. Eran gestos
que, en realidad, nada ten�an de
misterioso, pero Jes�s los hac�a como si
fueran �nicos, como si estuviera
haci�ndolos para la eternidad.
Cuchicheaban entre ellos como un
simple desahogo de los nervios.
Ahora Jes�s hab�a comenzado a
comer con toda naturalidad el primer
plato de la cena. En �l se mezclaban
legumbres y verduras t�picas de
Palestina: habas, lentejas, lechugas,
pepinos, cebollas, bulbos, rociado todo
ello con una salsa de hierbas amargas
maceradas. Jes�s, siguiendo las
costumbres habituales, se hab�a servido
con los dedos y hab�a pasado la fuente a
sus vecinos.
Lavatorio de los pies
Poco a poco los disc�pulos se fueron
animando y, como gente ruda que eran,
pronto la charla se convirti� en
discusi�n. Comenzaron a recordar cosas
que les hab�an ocurrido con Jes�s y
todos empezaron a presumir de sus
m�ritos y devoci�n al Maestro. Sus
nervios se desahogaban en un orgullo
infantil. Alguien debi� de criticar que
Juan, siendo el m�s joven, se hubiera
sentado en el puesto de honor, junto al
Maestro. Todos estaban seguros de que
aquel lugar les correspond�a a ellos.
Jes�s estaba como absorbido en sus
pensamientos, pero no pudo pasarle
inadvertido aquel irrisorio debate.
Levant� la cabeza y al sonar su voz
callaron todas las otras conversaciones:
Hab�is visto c�mo los reyes de
los gentiles dominan a sus s�bditos.
�Que no sea as� entre vosotros, sino
que el mayor sea como el menor y el
que manda como el que sirve! Porque
�qui�n es mayor, el que est� a la mesa
o el que sirve? �No es acaso mayor el
que esta sentado a la mesa? Pues
bien, yo estoy entre vosotros como el
que sirve (Lc 22,25-28).
Ahora aun entend�an menos. �Qu�
quer�a decir con estas palabras? Fue en
este momento cuando dos criados
entraron en la sala, para que, terminado
el primer plato, los comensales, seg�n
era costumbre, se lavasen las manos.
Cada comensal, seg�n marcaba el rito,
deb�a poner las manos sobre la jofaina
que el criado le tend�a, para que el
sirviente derramara sobre ellas un
chorro de agua templada. Uno de los
criados se acerc� a Jes�s, pero �ste, en
lugar de poner sus manos para lavarlas,
tom� la jofaina y se puso en pie. El
criado y los ap�stoles le miraron
asombrados. Vieron c�mo tomaba
tambi�n la toalla que el criado llevaba;
c�mo se la ce��a a la cintura, at�ndola a
la espalda; c�mo cog�a tambi�n el jarro
del agua. El silencio pod�a cortarse.
�Qu� iba a hacer el Maestro? Le vieron
acercarse al ap�stol colocado en el
extremo derecho de la mesa,
arrodillarse ante �l, desatarle las
sandalias y comenzar a lavarle los pies.
�Qu� significaba esto? �Qu� sentido
ten�a? Por un momento los ap�stoles no
pudieron evitar el pensamiento de que
Jes�s desvariaba. Aquello era un gesto
de esclavo que se sal�a de toda l�gica.
Un sentido de purificaci�n ritual no
pod�a tener, pues poco antes se hab�an
lavado todos las manos como
prescrib�an los libros sagrados. �Era
una explicaci�n pl�stica de aquella
humildad a la que acababa de
exhortarles? Vieron c�mo Jes�s lavaba
lentamente los pies de su compa�ero,
c�mo los secaba cuidadosamente.
Pensaron que al concluir explicar�a su
gesto, pero Jes�s comenz� luego a lavar
los pies al segundo de la fila, luego al
tercero. Y el silencio se hac�a
interminable. Lleg� a Judas. Se arrodill�
tambi�n ante �l, desat� sus sandalias.
Sus ojos se cruzaron con los del traidor
y �ste sinti� que un temblor cruzaba por
todo su cuerpo. Le parec�a que Jes�s le
estaba mirando con unos ojos que
hablaban de ternura y reproche al mismo
tiempo. �Conocer�a acaso su proyectada
traici�n? �Iba a delatarle delante de
todos? Sinti� que el agua quemaba su
piel, pero a�n m�s quemantes eran los
dedos de Jes�s al tocarla. Acentu� su
mirada amistosa hacia el Maestro. Quiz�
hizo grandes aspavientos de humildad.
Pero Jes�s hab�a terminado ya de
secarle y sin decir palabra continuaba su
tarea con el siguiente.
Hasta llegar a Pedro ninguno se
hab�a atrevido a hablar ni a oponerse a
lo que Jes�s hac�a. Pero Sim�n no era
de los que se callan. Retir� sus pies con
gesto escandalizado. �T� me lavas a m�
los pies?, dijo, acentuando mucho el
�t� y el �m�. La mano de Jes�s tocaba
ya sus sandalias. Lo que yo hago �dijo
� no lo entiendes ahora. M�s adelante
lo entender�s. Pedro retir� ahora sus
pies casi con c�lera. Y m�s
envalentonado insisti�: Jam�s me
lavar�s los pies. Era el Pedro de
siempre, fogoso, testarudo, apasionado.
�C�mo pod�a tolerar que Jes�s hiciera
con �l oficio de esclavo? Ahora es Jes�s
quien endurece su tono: Si no te lavo no
tendr�s parte conmigo. La frase es
como un ultim�tum en el que Pedro se
juega su amistad con Jes�s. Y ahora el
castillo interior del disc�pulo se
derrumba y su fuego le lleva al otro
extremo: Entonces no s�lo los pies, sino
tambi�n las manos y la cabeza. La
salida hace sonre�r a Jes�s, pero su
sonrisa se apaga con la rapidez del
rel�mpago: El que se ha ba�ado �dice
� no necesita lavarse sino los pies que
ha manchado el polvo del camino. Y
vosotros est�is limpios� Aqu� su voz
se quiebra. La tristeza, que antes apag�
su sonrisa, cubre ahora tambi�n su voz
cuando a�ade: Aunque no todos. �Mir�
a Judas al decir estas palabras?
�Entendi�, al menos, Judas el sentido de
su frase? Los otros once se miraron
desconcertados: �Qu� quer�a decir con
ese a�adido? Esperaban que Jes�s diese
alguna explicaci�n, pero ahora parec�a
engolfado en la tarea de lavar los pies a
Pedro que, confuso, le dejaba hacer.
El silencio se hizo m�s espeso
mientras lavaba los pies a los restantes y
todos deseaban que concluyera de una
vez. Pero Jes�s no parec�a tener prisa.
Cuando acab�, pleg� lentamente la
toalla, se lav� �l las manos, se sec� la
frente y, s�lo cuando regres� a su sitio,
habl� al fin:
�Comprend�is lo que he hecho
con vosotros? Vosotros me llam�is
�Maestro� y �Se�or�. Y dec�s bien,
porque lo soy. Pues si yo, Maestro y
Se�or, os he lavado los pies, tambi�n
vosotros deb�is lavaros los pies los
unos a los otros. Yo os he dado
ejemplo, para que hag�is tambi�n
vosotros lo que he hecho yo. Porque
en verdad os digo que el siervo no es
mayor que su amo, ni el enviado
mayor que quien le env�a.
El sentido de un gesto
�Entendieron los ap�stoles lo que
acababa de ocurrir? �Entendemos
nosotros todo lo que tiene de
vertiginoso? �No ser� mucho m�s hondo
de lo que sospechamos?
Empecemos por destacar un hecho:
los tres sin�pticos ignoran esta escena
que, sin duda, no form� parte de la
catequesis primitiva, seguramente
porque los primeros evangelistas tem�an
escandalizar con ella a los ne�fitos.
Dif�cilmente entendemos lo que de
humillaci�n significaba ese gesto para
los contempor�neos de Jes�s.
Recordemos que, en aquella �poca,
ocup� el trono imperial un monstruo, el
emperador Cal�gula, que como m�xima
humillaci�n para los senadores ca�dos
en desgracia, les obligaba a que
estuvieran durante la comida ce�idos
con un lienzo para demostrarles hasta
qu� punto eran esclavos. Recordemos
tambi�n que ning�n jud�o estaba
obligado a lavar los pies a sus propios
amos, para mostrar que un jud�o no era
esclavo.
Justamente lo subraya Papini:
�nicamente una madre o un
esclavo hubiera podido hacer lo que
Jes�s hizo aquella noche. La madre a
sus hijos peque�os y a nadie m�s. El
esclavo a sus due�os y a nadie m�s.
La madre, contenta, por amor. El
esclavo, resignado, por obediencia.
Pero los doce no son ni hijos ni amos
de Jes�s.
�Qu� significa, pues, esta escena?
Muchos comentaristas de Juan se
contentan con el simbolismo de la
humildad, sugerido por las mismas
palabras de Jes�s, y no ven otro
significado m�s profundo. Antiguamente
as� lo entendieron Cris�stomo y Teodoro
de Mopsuestia, modernamente han
opinado lo mismo Lagrange, Bernard,
Fiebig, Van der Bussche y muchos otros.
Pero hay que preguntarse si eso es
suficiente. Porque el mismo texto de
Juan obliga a plantearse muchas
cuestiones. Los vers�culos 6-10 indican
que lo hecho por Jes�s en el lavatorio
de los pies es algo esencial si se quiere
compartir con �l su herencia (v 8), que
esa acci�n limpia de pecado (v 10), que
s�lo m�s tarde �tal vez tras la
resurrecci�n� entender�n los ap�stoles
lo all� realizado (v 7). �Si fuera s�lo un
gesto de humildad no hubieran podido
entenderlo en aquel momento?
Guardini ha insistido en que aqu�
tiene que haber algo m�s que un simple
ejemplo de humildad:
Esta interpretaci�n es demasiado
realista para dar en el clavo,
demasiado moral y demasiado
pedag�gica. La conducta de
Jesucristo no obedece nunca a tales
puntos de vista. Perm�taseme decir
que la opini�n de que Jes�s siempre
�dio ejemplo� destruye much�simos
rasgos de su santa imagen. Es
indudable que dio ejemplo. Fue y es
el modelo por excelencia. Pero la
figura de Jes�s pierde toda su
espontaneidad si nos empe�amos en
ver en �l una actitud pedag�gica.
Introd�cese con ello en su pura
imagen una falta de naturalidad y,
finalmente, tambi�n de verdad. No,
Jesucristo vivi� entre sus disc�pulos e
hizo en toda ocasi�n lo que el
momento exig�a, sin preocuparse
particularmente de dar ejemplo. Pero,
precisamente por no haber pensado
en ello, se constituy� en ejemplo,
porque sus actos eran aut�nticos,
justos y naturales. La ejemplaridad de
Jes�s estriba en que en �l comienza la
existencia cristiana. Por lo que
�seguir sus huellas� no significa
�remedarle�, lo cual engendrar�a
gestos artificiales y pretenciosos,
sino vivir en �l y obrar en cada
momento seg�n su esp�ritu. No.
Hemos de profundizar mucho m�s.
Efectivamente, toda la tradici�n
cristiana ha querido, a lo largo de los
siglos, profundizar m�s y buscar una
segunda hondura tras las apariencias de
este lavatorio. Or�genes lo ha
relacionado con la preparaci�n para
predicar el evangelio. Bultmann ve en la
escena una acci�n parab�lica que
simboliza la purificaci�n de los
ap�stoles en virtud de la palabra de
Jes�s. Hoskyns y Richter consideran el
lavatorio como s�mbolo de la muerte de
Jes�s. Otros investigadores han
explorado las posibilidades
sacramentales del simbolismo: una
alusi�n al bautismo, a la eucarist�a, a la
confesi�n. Lohmeyer ha visto en la
escena incluso una ordenaci�n
sacerdotal de los ap�stoles. Pero los
mejores comentaristas ven en ella como
un resumen y anticipo de todo lo que
ser� la pasi�n de Jes�s, una acci�n
prof�tica que simboliza la humillaci�n
que supone la muerte de Jes�s para
salvar a los dem�s. Es lo que Guardini
�que ha profundizado m�s que nadie en
este punto� resumir� en la palabra
�anonadamiento�. Porque estamos ante
una escena de amor infinito, pero mucho
m�s a�n.
As� lo comenta Guardini:
Un Dios que no fuese m�s que el
amor infinito no obrar�a todav�a como
�l. Hab�a que buscar, pues, algo m�s,
y hemos visto que era la humildad.
�sta no nace en el hombre. Su ruta no
es ascendente, sino descendente. La
actitud del peque�o que se inclina
ante el grande, todav�a no es
humildad. Es, simplemente, verdad.
El grande que se humilla ante el
peque�o, es el verdaderamente
humilde. La encarnaci�n es la
humildad fundamental. Y en el
cap�tulo segundo de la ep�stola a los
Filipenses, san Pablo habla de la idea
que inspira la encarnaci�n desde toda
la eternidad. Dice del hijo de Dios:
�Quien, existiendo en forma de Dios,
no reput� tesoro codiciable el
mantenerse igual a Dios, antes se
anonad�, tomando la forma de siervo
y haci�ndose semejante a los
hombres�. As�, surgi� en �l, pero en
una profundidad insondable a toda
psicolog�a y metaf�sica, la voluntad
de �anonadarse� a s� mismo, de
despojarse de esa existencia gloriosa,
de esa plenitud soberana de amor a
nosotros. Nuestra redenci�n no fue
para Dios un acto que realiz� como
un gesto lejano, que no lo conmoviera
para nada. La tom� mucho m�s en
serio. San Pablo nos insin�a un punto
de vista al hablar de la kenosis, de la
�expoliaci�n� o del
�anonadamiento�.
Ahora estamos tocando la clave del
problema: en el lavatorio de los pies
hay mucho m�s que un simple �ejemplo�
de humildad, lo mismo que en la pasi�n
de Jes�s hay mucho m�s que simple
�dolor�, la clave de arco est� en la
aceptaci�n voluntaria de esa �ca�da�, de
ese abandono de s� mismo al vac�o, de
ese �anonadamiento�.
Se comprende que los disc�pulos se
sintieran perplejos. No les faltan
razones. Ante sus ojos se est�
produciendo un �cambio de valores�
como nunca ocurri� en la historia. Un
cambio de valores que es el n�cleo del
cristianismo. Un cambio de valores que
es �obligatorio�, porque quien no entra
en esa �oblaci�n� divina no tendr� parte
en Jes�s, no ser� verdaderamente
cristiano. Jes�s no pide a los suyos s�lo
que sean humildes o que amen, les pide
que entren por el camino del sacrificio
redentor. Todo cristiano recibe, antes o
despu�s, esta invitaci�n al
anonadamiento. A ese anonadamiento
que �seg�n Guardini� el mundo
considera locura, el coraz�n lo
encuentra intolerable, la raz�n absurdo
�Acaso no es esto lo que nos atemoriza
en la existencia cristiana? �Acaso no es
nuestra flojera la que quiere reducir el
cristianismo a una �tica, a una
�concepci�n del mundo�, cuando se
trata, en cambio, simplemente, de
compartir la existencia vertiginosa de
Jesucristo?
Charles Hauret resume
perfectamente el sentido del lavatorio de
los pies:
Toda la existencia del Se�or se
encuentra resumida, recapitulada en
la escena del lavatorio de los pies. Al
venir al mundo, el Verbo toma el
uniforme de los esclavos. Esta escena
ilustra y simboliza el programa de la
vida del salvador: rescatar el mundo
mediante la entrega absoluta. Esta
acci�n de unos instantes resume toda
una existencia y hace presentir �
misteriosa anticipaci�n� la
eucarist�a y el calvario, donde Jes�s
se entregar�, en provecho de todos,
para la remisi�n de los pecados.
Y no exagera W. Foerster al
comentar:
Si hubo en el mundo una
revoluci�n, fue en este momento.
Aqu� fue donde el C�sar pagano
qued� destronado, el orgullo abatido,
proscrita la explotaci�n y condenado
todo servicio que no sea rec�proco.
Aqu� fue estigmatizado como el peor
desorden todo orden que sostiene y
santifica un estado de cosas en que
falte esa reciprocidad de los
servicios y el respeto a los dem�s.
�nicamente esta mutua entrega y esta
clara conciencia de nuestra igualdad
ante Dios pueden santificar las
relaciones entre los que sirven y los
que se hacen servir. Esta revoluci�n
no atenta contra ninguna autoridad, no
entorpece ninguna obediencia, no
siembra ning�n odio. Lo divino
desciende a nosotros bajo la forma
del servicio m�s humilde para
mostrarnos que solamente sirviendo
con toda humildad podemos alcanzar
lo divino.
Algo gira en el mundo,
efectivamente, en este lavatorio. Este
Dios arrojado a los pies de los hombres
es un Dios que no conoc�amos. Este
Dios que lo que lava �como escribe
Ib��ez Langlois� no son los pies
hermosos de Ad�n y Eva por el para�so,
sino los pies de la historia, las
extremidades del animal ca�do que
camina pecando por el polvo, que peca
de los pies a la cabeza. Este Eterno que
se ha puesto de rodillas y tiene manos
de madre para los pies de Judas, es
realmente mucho m�s de lo que nunca
pudimos imaginarnos.
El olor de un alma
Cuando la cena prosigui� todos estaban
desconcertados por lo que acababa de
ocurrir y por aquella frase misteriosa
que hablaba de que alguno de ellos no
estaba limpio. Pero Jes�s hab�a vuelto a
encerrarse en el silencio y, poco a poco,
las conversaciones brotaron de nuevo.
Los criados hab�an avivado los braseros
porque las noches de abril eran fr�as y
los comensales comenzaron a repartirse
el cordero pascual acompa�ado de la
salsa de charoset.
De vez en cuando los ojos se
volv�an a Jes�s que estaba m�s p�lido
que de costumbre. El olor de un alma le
atormenta. Ya es incapaz de soportarlo,
comentar� Mauriac. Jes�s, que resistir�a
serenamente todos los dolores, hab�a
reaccionado siempre violentamente
frente a la hipocres�a. Y ahora no pod�a
seguir soportando m�s la presencia de
Judas.
�Pero no deber�a darle a�n una
oportunidad, demostrarle que conoc�a su
traici�n, ponerle frente a su propia
conciencia? Pod�a desenmascararle all�
mismo y la traici�n habr�a terminado,
despedazado tal vez Judas por la
violencia de sus compa�eros. Pero
Jes�s quiere que sea s�lo �l quien
entienda.
De pronto, en un silencio, su voz se
alz�: En verdad os digo que uno de
vosotros me traicionar�. La frase cay�
en la sala como un viento de golpe
helado. Todas las conversaciones se
interrumpieron. Los ap�stoles no
quer�an creer a sus o�dos. �Aquello era
demasiado! Pero estaban tan
avergonzados de s� mismos que
comprendieron que, en realidad, todos
eran capaces de una bajeza como la que
Jes�s anunciaba. Por eso, entre la c�lera
y el miedo, comenzaron a preguntar:
�Soy yo por ventura, Maestro? En la
frase hab�a simult�neamente una
promesa de fidelidad y un p�nico a que
aquello pudiera referirse a ellos.
Callaron temblando cuando Jes�s
prosigui�: Uno que mete conmigo la
mano en el plato, �se me entregar�. El
Hijo del hombre se va como est�
escrito; pero ay de aqu�l por quien el
Hijo del hombre ser� entregado. Se
detuvo un momento y a�adi�, como una
sentencia de condenaci�n: �M�s le
valiera no haber nacido! Todos le
miraron temblando, sin comprender qu�
pod�a haber m�s amargo que la nada.
Comenzaron entonces a repetir sus
preguntas y sus protestas de fidelidad.
�Se sinti� obligado Judas a hablar �l
tambi�n para que, de su silencio, no se
dedujera su culpabilidad? �Dudaba a�n,
quiz�? Se inclin� hacia Jes�s y dijo:
�Por ventura soy yo? La mirada de
Jes�s respondi� antes que su palabra. Y,
muy bajo, para que s�lo �l pudiera o�rlo,
respondi�: T� lo has dicho. Para Judas
se abr�a la �ltima puerta. Y su orgullo se
encarg� de cerrarla a cal y canto. �Sinti�
deseos de huir? �Tembl� al saberse
descubierto?
Pedro era el m�s nervioso de todos.
Necesitaba saber qui�n era el traidor:
a�n estaban a tiempo de impedirlo. Se
inclin� hacia Juan y, quiz� con se�as, le
pidi� que preguntara a Jes�s a qui�n se
refer�a. Juan apenas tuvo que moverse,
su cabeza rozaba casi la de Jes�s.
Se�or, �dijo� �qui�n es? Jes�s no
hab�a querido revelar el misterio a los
doce, pero confi� en que Juan sabr�a
guardarlo. �Necesitaba, adem�s, tanto
compartir con alguien ese secreto que le
angustiaba! Es �le susurr� al o�do�
aqu�l a quien yo dar� un pedazo de pan
mojado. Era un gesto que a nadie
extra�ar�a: es a�n frecuente en los
banquetes orientales este ofrecer a
alguien un bocado como signo de
amistad y de predilecci�n. Tom�, pues,
un pedazo de pan, lo moj� en el
charoset, dej� que el vino escurriera y
se lo tendi� a Judas. Estaba �l a�n
tembloroso tras las palabras que, un
momento antes, le hab�a dicho Jes�s y
no entendi� en un primer momento aquel
signo de predilecci�n. Vacil�, por ello,
un momento, antes de tender su mano
hacia el pan que Jes�s le ofrec�a. Lo
hizo, al fin; sostuvo unos momentos las
miradas de Juan y del Maestro, y se
llev� el pan mojado a la boca. Nunca
ning�n otro bocado le supo tan amargo.
Apret� los dientes como si quisiera
desgarrarlo. Y, en aquel momento,
Satan�s entr� en �l (Jn 13,27).
Entonces fue cuando,
verdaderamente, la presencia de Judas
comenz� a hacerse insoportable para
Jes�s. �l hab�a convivido con la
mediocridad de los doce, pero �como
escribe Mauriac� aquella presencia
real, substancial, de Satan�s en un
alma creada para el amor, exced�a las
fuerzas que le quedaban. Adem�s,
donde estaba Satan�s no pod�a estar �l.
Por eso, m�s que ordenar, suplic�: Lo
que vas a hacer, hazlo pronto. Sus
palabras �como escribe Lagrange� no
son una invitaci�n al mal, sino m�s
bien la �ltima palabra de un amigo
desanimado.
Los otros once, ingenuos o
aturdidos, ni con esto terminaron de
entender. No se hubieran atrevido a
pensar mal de ninguno de ellos. Estaban
seguros de que esa traici�n anunciada
por Jes�s ten�a que ser un error, una
mala informaci�n. Se sent�an grupo; las
culpas de uno les hubieran parecido
culpas de todos. Y, por eso, cada uno
respond�a por los dem�s. Por tanto,
como quien no quiere aceptar la
existencia del mal, pensaron, al o�r la
frase de Jes�s, que el Maestro hab�a
hecho alg�n encargo a Judas que, en
definitiva, era el administrador.
�Y �l? �Si antes se hab�a cerrado
ante el gesto de Jes�s lav�ndole los
pies, si antes sus pies se hab�an dejado
lavar a a�os luz de su coraz�n, si hab�a
sido capaz de rechazar ese �ltimo,
desesperado, esfuerzo de Dios por
seducir a la �ltima de sus criaturas,
atender�a ahora a sus palabras? Al
contrario: tuvo la impresi�n de que
Jes�s le estuviera empujando a la
traici�n. Bien. Le dar�a ese gusto, pues
que tanto perec�a quererlo. S�, ahora lo
que sent�a era c�lera. Pero no sab�a si
contra Jes�s o contra s� mismo.
As� que se sec� la barba que a�n
chorreaba del pan mojado que acababa
de comer. Y sali� deprisa, dice el
evangelista. Como si alguien tirase de su
alma. Como si temiera verse descubierto
delante de todos de un momento a otro.
Como si fuera a suicidarse. Sent�a
miedo, rencor, asco, v�rtigo, todo junto
y revuelto. Yera de noche. Era de noche
en el mundo y en su alma.
Y
9
TOMAD Y COMED
habiendo amado a los suyos, los
am� hasta el fin (Jn 13,1). Fue,
comenta Fray Luis de Granada, como si
el amor de Cristo hubiera estado, hasta
entonces, detenido y represado y s�lo
hoy le abrieran las compuertas y le
dieran licencia para llegar hasta donde
quisiera. Todo era ya posible en esta
v�spera de morir. En torno a �l, doce
aldeanos que le miran sin atreverse a
creer que est�n asistiendo a las horas
fundamentales en la historia de la
humanidad. Quieren estar alegres �
�est�n celebrando una fiesta!� pero
algo estrangula sus corazones. Quieren
entender, pero saben muy bien que
cuanto est� ocurriendo les desborda. La
muerte gira sobre sus cabezas. Aquel
cordero sacrificado sobre la mesa evoca
horas hermosas y terribles. Pero esta
noche no s�lo rememora cosas pasadas,
sino que parece anunciar algo nuevo y
asombroso. Dos de los trece reunidos
morir�n antes de que pasen veinticuatro
horas. Y uno de ellos lo sabe. Pero
todos huelen que el aire est� lleno de
espadas. Y las vidas de los otros once
van a girar tambi�n en las pr�ximas
horas, en las que pasar�n del amor al
espanto, del espanto a la huida, de la
huida a un nuevo espanto, pero �ste
vivificador. A la luz del domingo
comprender�n todo lo que ahora les
desborda y un nuevo fuego les llevar�
por todos los caminos del mundo. Pero,
all� donde vayan, seguir�n viendo y
viendo la cena de esta noche, que se
habr� convertido en uno de los ejes de
sus vidas.
Sobre la mesa est�n a�n los restos
de la cena pascual que Jes�s �
probablemente� ha cumplido con todos
los ritos establecidos. Al comienzo de la
ceremonia, Juan, el m�s joven de los
reunidos, ha formulado la pregunta que
en el resto de las familias corresponde a
uno de los ni�os: �Qu� es lo que est�n
celebrando? �Qu� significa aquel
cordero y aquellas hierbas y esa salsa
rojiza? Jes�s ha respondido narrando lo
que todos conocen: est�n recordando
aquel d�a en que el pueblo de Israel �
�su pueblo!� sali� de Egipto
perseguido por los faraones. La mano de
Dios les guiaba con sus prodigios; la
sangre de aquel cordero, untando las
jambas de sus puertas, les hab�a salvado
de la muerte. Aquella fuga precipitada
era el gran tr�nsito (pesach, pascua, en
hebreo) de Dios por sus vidas.
Todo est� construido en esta cena
para evocar aquella huida: el cordero
asado al fuego del modo m�s simple y
hacedero; el pan, que hab�a que comer
sin levadura, como sin darle tiempo a
fermentar. Las hierbas amargas, que
evocaban las miserables verduras que
los fugitivos arrancaban a un lado y otro
del camino para enga�ar su hambre. La
salsa rojiza, en que se moja el pan,
como recuerdo de los ladrillos que sus
antepasados esclavos se vieron forzados
a fabricar para el fara�n. Cada detalle
est� medido para desencadenar los
recuerdos de los reunidos y para poner
en pie sus almas de jud�os y creyentes.
En cada bocado salta ante sus ojos un
trozo de su historia o de su fe y viene a
alimentar sus esperanzas, que hablan de
un nuevo Mois�s que, en otra pascua
m�s gloriosa, les llevar� a otra tierra
prometida, a�n m�s hermosa y definitiva
que la que conquist� el primero. El vino
��nica nota gozosa de esta cena� es el
anuncio de esas vi�as que esperan a los
fugitivos en la tierra de sus sue�os.
Jes�s sigue con puntualidad los ritos
de este �gape misterioso. Hace circular
las copas, reparte las hierbas amargas.
Pero hay en todos sus gestos un tono
nuevo, el de quien los hace por primera
o por �ltima vez, el temblor que hay en
la primera misa de un nuevo sacerdote y
en la �ltima comida de un condenado a
muerte.
A los ap�stoles, lo que les conmueve
es ese sabor a despedida. Les ha dicho
abiertamente que no volver� a comer
con ellos ese pan hasta que lo compartan
en el reino de Dios. Y por la
imaginaci�n de los doce pasa la visi�n
��tantas veces so�ada!� del fest�n
celeste. El cansancio y el miedo les
hacen sentirse m�s viejos y empiezan ya
a poner sus �nicas esperanzas en ese d�a
glorioso que no ser� de este mundo. Por
eso se emocionan al recitar el salmo de
la primera acci�n de gracias que Jes�s
entona:
Tiembla, oh tierra, en presencia
del Se�or, en presencia del Dios de
Jacob, que convierte la roca en lago,
la dura piedra en manantial� �l
levanta al desgraciado del polvo,
saca del esti�rcol al pobre, para darle
un puesto entre los nobles, entre los
nobles de su pueblo.
As� se sienten ellos: pobres
misteriosamente embarcados en una
aventura gloriosa; mendigos convertidos
en portaestandartes de un reino del que
apenas nada saben.
�Y ahora? Concluida la oraci�n,
piensan que todo ha terminado. Jes�s se
levantar� y regresar�n probablemente a
Betania. Pero el Maestro no parece tener
prisa. Se dir�a, incluso, que est�
abstra�do, en otro mundo, recogido,
orando. Este gesto suyo congela todas
las conversaciones. Llevan ya tres a�os
con �l y saben que eso es siempre
pr�logo de algo grande. Esos mismos
ojos ten�a cuando multiplic� los panes
(Mc 6,41); cuando resucit� a L�zaro
(Jn 11,41). Se dir�a que en esos
momentos sale de su figura un
resplandor. Sus palabras toman un calor
especial, el del esp�ritu y la vida que
pone en juego (Jn 6,63). Su mirada se
eleva al cielo; su rostro se ilumina; sus
gestos adquieren una nobleza especial;
parece que hasta sus manos son m�s
bellas; es como si estuviera m�s vivo,
como si multiplicase su existencia. A�os
m�s tarde recordar�n temblando su
modo de actuar en esos momentos, su
inconfundible manera de partir el pan,
que les har�a reconocerlo entre miles de
gestos. Las gentes dec�an que nadie
hab�a hablado como �l; los ap�stoles
sab�an que ni siquiera precisaba de las
palabras para ser distinto de todos los
dem�s. Por eso ahora callan, tiemblan,
esperan.
Bajo el signo de la sencillez
Y lo que ven es lo contrario a un gesto
teatral, a un espect�culo, a una
orquestaci�n solemne. Ven que toma de
la mesa uno de los panes, uno
cualquiera, gemelo a los que antes han
comido. Le ven que lo bendice como
tantas veces ha hecho, como hizo al
comienzo de esta cena. Lo parte en dos
trozos, que da a quienes se sientan a su
derecha y a su izquierda. Al hacerlo,
dice unas palabras, a la vez, sencillas y
misteriosas. Les invita a comer todos de
�l. Ellos reciben ese pan que ya no
esperaban, pues la cena ha terminado.
Pero obedecen a lo que el Maestro
ordena. Parte cada uno de ellos un trozo,
se lo lleva a la boca, tratando de
buscarle un sabor especial. Pero el gusto
es el tantas veces conocido. Ahora le
ven tomar la misma copa que ha usado
durante la cena. La llena del mismo vino
que han usado; la levanta dando gracias
a Dios; se la pasa a su vecino de la
derecha, repitiendo palabras parecidas a
las que dijo cuando reparti� el pan. Hay
un silencio largo mientras la copa pasa
de mano en mano. De nuevo quieren
todos buscar un sabor especial en este
vino, que como algo tan significativo se
les entrega. Pero es el mismo que
gustaron antes. Esperan que Jes�s
explique, que a�ada una de las largas
exhortaciones que tanto le gustan. Pero
calla. No hay en su boca exclamaciones,
no las hay tampoco en las de los once
que beben. No se producen �xtasis ni
resplandores, no hay brillo de milagros.
No hay incienso ni trompetas; no hay una
tormenta exterior que acompa�e a los
gestos, ni cantos de �ngeles que los
sostengan. S�lo una tercera frase
misteriosa �y tambi�n tan sencilla� en
la que se les ordena que repitan estos
gestos en memoria suya. Pero no brilla
el Dios del Sina�, ni hay anuncios de
pestes y castigos para quienes no crean.
El �nico dramatismo es el de la
sencillez. Nada hay en la escena que
recuerde la magia, no hay conjuros, ni
invocaciones a los esp�ritus. No hay
tampoco largas ceremonias. Todo ha
durado dos, tres minutos. No se ha
pronunciado una sola palabra
rimbombante. Se ha hablado de pan y de
vino, de carne y de sangre, de entrega y
de pecado. Son palabras que huelen a
vida y a muerte, pero que se han dicho
sin �nfasis alguno, a miles de kil�metros
del melodrama.
Mas los ap�stoles saben que algo
decisivo ha ocurrido. Lo �saben�, no lo
entienden. Aquellas frases no
comprenden por qu� les han sonado
como palabras creadoras, gemelas de
aqu�llas, tantas veces le�das, con las que
Yahv� hizo la luz, el mar y las estrellas.
Pero a�n tardar�n mucho en entender
qu� �creaci�n� es la que han
presenciado.
Veinticinco a�os m�s tarde
Han pasado s�lo veinticinco a�os
cuando Pablo escribe su primera carta a
la comunidad cristiana de Corinto. En
ella les habla de la eucarist�a como de
algo muy conocido para cualquier
seguidor de Jes�s, como de un rito
estable y habitual en el que los fieles
com�an verdaderamente el cuerpo de
Jes�s y beb�an realmente su sangre. Y
como un rito vinculado directamente con
lo que Jes�s hizo en esta cena del jueves
y con cuanto ocurrir�a en la cruz unas
horas despu�s. Sabemos que los
cristianos de aquellos primeros a�os
cre�an esto sin ning�n g�nero de dudas y
que todas las primeras comunidades
practicaban este rito como algo
vertebral y fundamental en su fe.
Sabemos tambi�n que Pablo, al
predicar esto, anunciaba algo en lo que
coincid�an todos los ap�stoles, algo que
los fieles consideraban indiscutible y
clar�simo desde siempre. Aquellos
cristianos pecaban, segu�an siendo
ego�stas y mediocres. Pero no dudaban
de que aquello que com�an y beb�an era
realmente la carne y sangre de su
Maestro y su Dios. �Inventaban?
�So�aban? �Era un consuelo inventado
para sentirle de alg�n modo a�n
presente entre ellos? �O era, por el
contrario, la realizaci�n de algo
verdaderamente querido por Jes�s?
Veinte siglos despu�s, los cristianos
seguimos, en todos los rincones del
mundo, repitiendo aquellas mismas
palabras y gestos, con la certeza de
cumplir un mandato del Se�or, con la
seguridad de que esas palabras,
pronunciadas por los sacerdotes, siguen
teniendo el mismo efecto que aquella
noche produjeron las palabras de Jes�s.
Veinte siglos despu�s, seguimos sin
entender este misterio. Discuten los
te�logos sobre los c�mos y los porqu�s,
pero los cristianos siguen tendiendo la
mano o la lengua y sabiendo que ese pan
y ese vino que comen y beben son mucho
m�s que un pan y un vino cotidianos;
entendiendo que reciben m�s que un
s�mbolo, mucho m�s que un recuerdo;
viviendo, sin entender, una verdadera
presencia del Se�or entre ellos.
Pero �qu� fue lo que verdaderamente
hizo, lo que realmente quiso Jes�s en
aquella noche? �Qu� sentido, qu� valor
tuvieron sus palabras y sus gestos?
�Hasta d�nde lleg� la emoci�n del
momento y hasta d�nde la realidad
perenne e interminable?
Tendremos que detenernos aqu�, para
examinar minuciosamente qu� es lo que
verdaderamente hizo y dijo Jes�s; qu� es
lo que, en realidad, quiso hacer.
El anuncio
Pero, antes, tendremos a�n que
retroceder para se�alar que la enorme
�novedad� del momento no lo era tanto
para los ap�stoles, porque muchos
meses antes Jes�s les hab�a anunciado lo
que ahora hac�a.
Y aqu� tendremos que evocar,
aunque sea someramente, el llamado
�discurso del pan vivo� que cubre
buena parte del cap�tulo 6 del evangelio
de san Juan.
Ocurre inmediatamente despu�s de
la multiplicaci�n de los panes. La
multitud, sacudida por el entusiasmo del
milagro que ha tocado con sus manos,
persigue y busca a Jes�s. Muchos han
visto en ese pan misterioso un recuerdo
de aquel man� que era uno de los signos
que traer�a el Mes�as. �Lo era Jes�s?
Discute la masa con los fariseos y son
�stos quienes increpan a Cristo
pregunt�ndole qu� pruebas aporta para
que crean en �l, tal como exige.
Nuestros padres comieron el man� en el
desierto. Y �se s� que era, seg�n est�
escrito, pan venido del cielo
(Jn 6,30-31).
Jes�s pasar� entonces al
contraataque: En verdad, en verdad os
digo que no fue Mois�s quien os dio el
verdadero pan del cielo. Est�is
confundiendo el anuncio con la realidad.
El pan venido del cielo os lo da ahora
mi Padre. Porque el pan del cielo no es
una cosa material, es aquel que baja del
cielo y da la vida al mundo (6,32-33).
Esta respuesta desconcierta tanto a
los fariseos como a la multitud y a los
propios ap�stoles: �El pan, una
persona? �Y un pan que es m�s que
alimento, un pan que es vida y vida de
todo el mundo?
Jes�s, que conoce sus desconfianzas,
no retira su apuesta, no desv�a el tema.
Entra, decididamente, en �l y, tranquilo,
pero con energ�a, les dice: Yo soy ese
pan del que os hablo, Yo soy el pan de
vida, el que viene a m� no tendr�
hambre y el que cree en m� no tendr�
nunca sed (6,35). Las frases eran tan
tajantes, que en muchos rostros se dibuj�
la sorpresa y, en algunos, el rechazo.
En torno a Jes�s se ha creado un
silencio dram�tico. �Pues no est�
present�ndose como alguien venido del
cielo? �Acaso no saben bien ellos que
�ste es Jes�s, el hijo de Jos�, cuyo
padre y cuya madre conocemos todos
perfectamente (6,41)?
Quien haya le�do los evangelios
sabe bien que Jes�s era de los que no se
amilanan ante los ataques de los
enemigos. Al contrario, es ante sus
adversarios cuando baja, como el
halc�n, en picado, a lo m�s hondo de los
problemas.
Por eso, si al principio de este su
serm�n ha usado la palabra �pan� en un
sentido metaf�rico (comerle era,
simplemente, creer en �l; alimentarse de
ese pan, era recibir su gracia), ahora, de
repente, elige un lenguaje del m�s crudo
realismo. Deja las met�foras y comienza
a hablar de otro pan y de otro comer.
Yo soy �dice� el pan de vida.
Antes hablabais del man�. Era,
ciertamente, un gran regalo de Dios.
Pero vuestros padres murieron a pesar
de haberlo comido. Les alimentaba, pero
no les daba la inmortalidad. Yo os hablo
de un pan mucho m�s alto, un pan
esencialmente, sustancialmente vital. Un
pan que no s�lo alimenta por un
momento, sino que da vida para
siempre. Y no os hablo de la peque�a
vida de aqu� abajo, os hablo de la vida
eterna. El que coma de este pan del que
os hablo, recibir� una vida que ninguna
muerte destruir� y que, en cambio,
destruir� todas las muertes.
�Volv�a a las met�foras? �Estaba
jugando con las palabras vida-muerte,
muerte-vida? No. Y para confirmarlo,
llega ahora al mayor de los realismos:
El pan que yo os dar� es mi carne, vida
del mundo.
La cruda frase de Jes�s fue
entendida crudamente por los que le
escuchaban. Se daban cuenta de que
ahora no usaba met�foras. Hablaba
verdaderamente de comer su carne y
beber su sangre. Por eso se
escandalizaron: lo que dec�a era
absurdo.
Ellos entend�an estas palabras de
Jes�s seguramente mejor que nosotros.
Los jud�os de la �poca sab�an bien lo
que era un sacrificio, lo que era comer
en los banquetes sagrados la carne
inmolada. �Y Jes�s dec�a que una
comida as� ser�a su carne? La idea les
resultaba extra�a, repugnante. �Se
atrev�a a decir que �l ser�a
descuartizado como los bueyes y
corderos sacrificados?, �que su carne
ser�a repartida y comida y que de ese
sacrificio de su cuerpo saldr�a la
salvaci�n del mundo? No sab�an qu�
admirar m�s: si su audacia, su ambici�n
o su locura. ��C�mo puede �ste darnos
a comer su carne?�, se dec�an (6,52).
Jes�s percibi� perfectamente c�mo
el esc�ndalo sacud�a a su auditorio. Si
hubiera hablado en met�foras, le hubiese
resultado f�cil aclararlo. �Bueno,
entendedme bien, �habr�a dicho�,
estoy hablando en met�foras. Cuando
digo que deb�is comerme quiero decir
que deb�is creer en m�. Pero no lo
hace. Al contrario: lejos de puntualizar
o desdecirse, insiste en su lenguaje
realista, como si quisiera expresamente
cerrar el paso a toda interpretaci�n
simb�lica:
En verdad, en verdad os digo,
que, si no com�is la carne y beb�is la
sangre del Hijo del hombre, no
tendr�is vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene
la vida eterna y yo le resucitar� el
�ltimo d�a. Porque mi carne es
verdadera comida y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre est� en m� y
yo en �l (6,53-56).
No es una frase dicha al desgaire.
Repite. Repite. Y las repeticiones son
tantas y tan pl�sticas que no dejan lugar
a dudas en lo que est� diciendo. Incluso
las palabras griegas del texto original
son m�s realistas que las de la
traducci�n: ese �comer y beber� habr�a,
literalmente, que traducirlo por
�masticar y deglutir�.
Su lenguaje era tan claro que,
quienes le o�an, no pod�an no entenderle.
Le comprend�an muy bien. Buscaban en
su mente todos los recuerdos de cuantos
sacrificios menciona la Escritura.
Recordaban los holocaustos de toros y
bueyes ofrecidos a Dios. Evocaban que
Abrah�n estuvo dispuesto a sacrificar su
hijo a Dios. �Pero jam�s hubiera so�ado
comerlo! Por eso no encontraron otra
respuesta que el esc�ndalo: �Duras son
estas palabras! �No pueden ni siquiera
o�rse! Y muchos se alejaron, sin m�s, de
�l. Y no s�lo entre los fariseos, sino
tambi�n entre los que hasta entonces
hab�an sido sus disc�pulos. Muchos,
dice el evangelio sin rodeos.
Pero ni ante este esc�ndalo rebaj�
Jes�s sus palabras. Se extra��, incluso,
de que se escandalizasen y proclam�
claramente que quien quisiera ser
disc�pulo suyo deber�a estar preparado
para estos asombros.
Del anuncio a la realidad
�ste es el asombro que, ahora, meses
m�s tarde, sienten los ap�stoles, cuando,
en este jueves santo, comienza a ser
realidad aquello que en el lejano
discurso anunciara. �Lo recordaron esa
noche los ap�stoles? �Pensaron que este
pan que ahora les daba a comer era
aquel que, tras la multiplicaci�n de los
panes, les hab�a prometido? �O s�lo m�s
tarde, tras la resurrecci�n, conectaron
anuncio y realidad y entendieron �sta a
la luz de las viejas palabras?
Nunca lo sabremos. Estos doce, que
aquel d�a lejano, sintieron como los
dem�s el esc�ndalo de lo que no
entend�an y que siguieron con Jes�s s�lo
porque cre�an en �l, aun valorando como
absurdo aquel anuncio, tambi�n ahora
tuvieron que sacar fuerzas de su fe, para
aceptar lo que ya no eran palabras, sino
realidad.
Una realidad vertiginosa que nos
toca ahora iluminar. �Qu� fue lo que
realmente hizo y quiso hacer Jes�s con
aquel repartir el pan y el vino?
Son cuatro las narraciones b�blicas
de la escena, cuatro p�ginas
extra�amente coincidentes en todos los
datos fundamentales y con s�lo
peque��simas variantes de detalle, que
se explicar�an con s�lo pensar que Jes�s
habl� aquella noche en arameo y que los
cuatro textos b�blicos que hoy leemos
nosotros son traducciones, con las
normales diferencias que surgen entre
diversos traductores. Los parecidos son
a�n mayores entre Marcos y Mateo, que
parten probablemente de un texto com�n
arameo anterior. La narraci�n de Pablo
concuerda con la de su disc�pulo Lucas,
casi hasta en los menores detalles.
Podemos, pues, reunir en dos grupos
nuestros documentos: Marcos y Mateo,
por un lado y Pablo y Lucas por otro.
Y no ser� in�til que para mayor
claridad recojamos aqu�, palabra por
palabra, c�mo nos es trasmitida la
escena por estas cuatro fuentes:
Marcos
14,22-24
Mateo
26,26-28
Lucas
22,19-20
Pablo 1
Cor
11,23-25
El Se�or
Jes�s en la
noche en
que fue
entregado
Mientras
com�an tom�
pan y
bendici�ndolo
Mientras
com�an
Jes�s tom�
pan lo
bendijo
Tomando
pan
tom� pan
dio gracias y despu�s
de dar
gracias
lo parti� lo parti� lo parti� lo parti�
se lo dio y d�ndoselo
a los
disc�pulos
se lo dio
y dijo: dijo: diciendo: y dijo:
Tomad Tomad y
comed,
�ste es mi
cuerpo.
�ste es mi
cuerpo.
�ste es mi
cuerpo
que es
entregado
por
vosotros,
haced esto
en
memoria
m�a.
Esto es mi
cuerpo que
se da por
vosotros,
haced esto
en
memoria
m�a.
Tomando el
c�liz
Y tomado
el c�liz
As� mismo
el c�liz
despu�s
Y as�
mismo
despu�s de
de haber
cenado
cenar
tom� el
c�liz
despu�s de
dar gracias
y dando
gracias
se lo entreg�
y bebieron de
�l todos
se lo dio
y les dijo: diciendo: diciendo: diciendo:
�sta es mi
sangre de la
Alianza
Bebed de
�l todos
que �sta es
mi sangre
del Nuevo
Testamento
Este c�liz
es la
nueva
alianza en
mi sangre
Este c�liz
es el
nuevo
testamento
en mi
sangre
que es
derramada
por muchos.
que ser�
derramada
por muchos
para
que es
derramada
por
vosotros.
remisi�n de
los
pecados.
Cuantas
veces lo
beb�is,
haced esto
en
memoria
m�a.
La primera comprobaci�n es que no
sabemos con absoluta exactitud cu�les
fueron las palabras literales usadas por
Jes�s. Los ap�stoles no se angustiaron
por conservarlas id�nticas, como si se
tratara de unas f�rmulas m�gicas que no
�funcionasen� si se cambiara una sola
s�laba. Esa misma conducta siguieron
los cristianos en las primeras liturgias:
en ellas, en lugar de elegir una u otra de
las f�rmulas b�blicas, las mezclan y
combinan, sin quitarles nada, pero
a�adiendo algo con frecuencia. As�
leemos frases como �La v�spera del d�a
en que iba a sufrir��. �Tomando el pan
en sus santas y venerables manos��.
�El cuerpo quebrantado, triturado��.
�La sangre derramada por vosotros y
por muchos��. Son a�adidos,
explicaciones, que nos demuestran la
c�lida emoci�n de los primeros
cristianos. Y el respeto para no tocar
nada de lo fundamental. En rigor, se trata
siempre de variantes de aquel lac�nico
resumen que Justino escribi� en el
siglo II: Haced esto en memoria m�a.
�ste es mi cuerpo. �sta es mi sangre.
Los gestos
Estos textos nos conducen a la realidad
de lo que verdaderamente hizo Jes�s en
aquella noche sagrada.
La primera comprobaci�n es que, en
todos los casos, los gestos est�n
separados de las palabras. Dato casi
absolutamente novedoso en un mundo
literario que raramente describ�a gestos.
Aqu� se dir�a que casi preceden a las
palabras, m�s que limitarse a
acompa�arlas. Son gestos que subrayan
lo que despu�s se va a decir. Gestos
t�picamente rituales, casi tan sagrados
como las palabras que vienen tras ellos.
Gestos, que, adem�s son trascritos casi
id�nticos por todas las fuentes: signo de
c�mo llamaron la atenci�n a los
narradores, que tuvieron la impresi�n de
asistir a un verdadero rito, no a una
simple conversaci�n.
Son, adem�s, gestos absolutamente
�nicos: tienen, a la vez, algo de rito y
algo de familiar. No son puramente
formales, hier�ticos, fr�os como es todo
lo prescrito. Tampoco son de pura
cortes�a humana, de simple ambiente
familiar. La mezcla de lo amistoso y lo
religioso es perfecta. Son gestos
dirigidos, a la vez, a Dios y a los
amigos. A un Dios pr�ximo, no lejano ni
aterrador. Son tambi�n gestos
familiares: nada es m�s propio de un
padre que repartir el pan y nada m�s
normal en un grupo de amigos que hacer
correr una copa de vino. Pero estos
gestos cotidianos aparecen aqu�
transformados, elevados, multiplicados.
Los jud�os eran naturalmente
ceremoniosos, tend�an a convertir todo
en liturgia. Pero, frecuentemente, sus
gestos terminaban envar�ndose, sobre
todo en los grupos fariseos o
sacerdotales. Se inclinaban a lo
ret�rico, a un multiplicar las
bendiciones y las humillaciones de
cabeza. En Jes�s, todo es natural, sin
pizca de afectaci�n. Ni el aire religioso
de sus gestos le aleja del clima familiar,
ni ese clima cotidiano rebaja la
religiosidad de sus gestos. Est�
naciendo una nueva y distinta liturgia.
Un nuevo dato significativo es el
tono de novedad e improvisaci�n que
tiene la escena. En el rito pascual no
exist�a ninguna raz�n para que, despu�s
de haber cenado, Jes�s se pusiera a
partir y repartir de nuevo el pan o
hiciera correr una nueva copa y, mucho
menos a�n para insistir en que todos
comieran y bebieran de aquel pan y
aquel vino. La escena nos es narrada
como algo que los ap�stoles no
esperaban en absoluto y que les
sorprendi� por su novedad. Se trata de
algo distinto de lo anterior, de una
comida y una bebida diferentes, de un
pan y un vino misteriosos.
Es, por otro lado, algo a lo que los
narradores atribuyen una importancia
excepcional: apenas han dado detalle
alguno de la cena anterior, nada nos han
dicho de c�mo fue distribuido y comido
el cordero (tema vital para una
mentalidad jud�a) y describen, en
cambio, con todo detalle estos nuevos
gestos y esta nueva comida.
Evidentemente ven aqu� un hecho de
primer orden.
Las variantes y un silencio
�Crean alg�n problema las variantes en
las f�rmulas empleadas por los diversos
documentos? Prueban simplemente que
estas f�rmulas han llegado a los
narradores por diversos conductos y que
se hab�an extendido por toda la Iglesia
con tradiciones lit�rgicas
independientes. Esta variedad �sobre
todo si se tiene en cuenta su enorme
similitud� robustece la autenticidad de
las mismas en lugar de debilitarlas:
porque prueba que estamos ante una
coincidencia de fuentes y no ante un
simple calco.
Una duda surge, para algunos, del
silencio de Juan. �C�mo el cuarto
evangelista, que trasmitir� con toda su
extensi�n el discurso posterior a la cena,
nada dice de la instituci�n de la
eucarist�a? Es sabido que �ste es el
evangelio escrito m�s tard�amente, unos
cuarenta a�os despu�s que la carta a los
corintios de Pablo. Es, reconocen todos
los cient�ficos, un evangelio escrito por
alguien que conoce muy bien los
anteriores y que trata de complementar
lo que en ellos ha sido omitido o
aparece menos claro, sin insistir en lo ya
dicho por los otros.
Es el caso de la instituci�n de la
eucarist�a. Cuando se escribe el
evangelio de Juan, la liturgia eucar�stica
se realiza habitualmente en todas las
comunidades cristianas. El evangelista
no se entretiene, pues, en repetir lo
sabido, pero subraya vivamente sus
efectos espirituales. De hecho, el
serm�n sobre el pan de vida encierra
todo cuanto la eucarist�a realiza y su
catequesis coincide y confirma
plenamente las de Pablo y los
sin�pticos:
El pan que yo os dar� es mi carne,
vida del mundo. En verdad, en verdad
os digo que, si no com�is la carne del
Hijo del hombre y no beb�is su
sangre, no tendr�is vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene vida eterna y yo le
resucitar� en el �ltimo d�a. Porque mi
carne es verdadera comida y mi
sangre verdadera bebida. �ste es el
pan bajado del cielo, no como el pan
que comieron vuestros padres y
murieron; el que come este pan vivir�
para siempre (Jn 6,51-58).
El silencio de Juan es, pues, mucho
m�s una confirmaci�n que un problema.
No desconoce la realidad de la
eucarist�a. El que no se detenga a narrar
lo que las comunidades cristianas
repet�an frecuentemente es una prueba
de la extensi�n y del conocimiento de
esta celebraci�n eucar�stica.
Las cuatro realidades
Ninguna otra palabra de Jes�s est� tan
cargada de contenido como estas pocas
que pronuncia despu�s de la cena.
Tendremos que analizar cuidadosamente
estas realidades.
La primera es su presencia real en la
eucarist�a, una presencia personal y
sustancial. Jes�s ha conocido en esta
noche la m�xima intimidad con sus
ap�stoles, ha gozado de su compa��a y
ellos han conocido la m�s honda
compa��a de Jes�s. �Y ma�ana
concluir� todo? Ning�n enamorado se
resigna a una partida. Busca las maneras
de que su presencia siga estando de
alg�n modo con aqu�l a quien ama: le
deja fotograf�as, cartas, recuerdos. Se
quedar�a, si pudiera ir y quedarse al
mismo tiempo. Jes�s es un amante que
�puede� hacerlo. Y encuentra esa
manera de permanecer verdaderamente
entre los suyos. No con s�mbolos, no con
puros recuerdos, sino con una presencia
aut�ntica: en el pan y en el vino.
Lo primero que destaca en sus
palabras es el sentido personal y
posesivo que aparece en todos los
documentos. El pronombre personal y
posesivo abre las dos frases: ��ste es
mi cuerpo, �sta es mi sangre�, para que
no quede duda alguna. Hab�a usado ya
este mismo lenguaje al anunciar la
eucarist�a: en las seis frases que recoge
Juan hay nada menos que dieciocho
pronombres personales y posesivos. Y
as� lo entendieron sus oyentes que se
escandalizaron, creyendo que les estaba
proponiendo una verdadera
antropofagia.
Las f�rmulas que usa ahora
encierran el mismo realismo. El
pronombre ��ste� (que en la versi�n
griega y latina se convierte en un neutro
�esto�) designa evidentemente lo que
Jes�s tiene entre las manos. Y a�n
adquiere m�s fuerza en arameo, lengua
que no usaba el verbo. La frase ser�a
pues: �Este mi cuerpo�. Es evidente que
estaba hablando de una identidad entre
el pronombre y el predicado.
Las lenguas indoeuropeas, al a�adir
el verbo, no modifican la locuci�n de
Jes�s que evidentemente quiso decir:
�esto es mi cuerpo�. Nada hay en la
frase que pueda inducir a interpretar:
�esto� significa mi cuerpo, como ha
venido repiti�ndose entre los
protestantes desde Zwingli. La �nica
interpretaci�n gramatical y l�gica de la
frase es la que se�ala la identidad entre
las dos partes de la frase: Esto que veis,
esto que voy a daros para que lo com�is,
es realmente mi cuerpo, a pesar de las
apariencias de pan.
Si la frase hubiera podido
entenderse como un simple �significa�,
�simboliza�, �representa�, quienes
oyeron el anuncio de la eucarist�a hecho
por Jes�s no se habr�an escandalizado,
no habr�an pensado que les propon�a una
locura. Lo hubieran tomado como una
par�bola m�s, de las que con tanto gusto
le escuchaban. Lo interpretaron al pie de
la letra, porque no cab�a otra
interpretaci�n. Y Jes�s no ofreci�
explicaciones dulcificadoras o
simbolistas. Dej� incluso que se
marcharan algunos de sus ap�stoles
escandalizados. Porque hab�a hablado
en sentido rigurosamente literal, tal y
como lo har�a m�s tarde, en la cena.
Son necesarios muchos
retorcimientos para entender la frase de
otro modo. En sentido puramente literal
la ley� la Iglesia primitiva. As� lo
predicaba san Pablo cuando afirmaba
tajantemente que quienquiera que coma
el pan o beba el c�liz del Se�or
indignamente ser� reo del cuerpo y de
la sangre del Se�or (1 Cor 11,27). As�
lo entendieron los Padres del siglo II y
en particular el autor de la Didach�, san
Ignacio de Antioqu�a, san Justino, san
Ireneo o Tertuliano.
Las interpretaciones simb�licas eran
las m�s f�ciles, las que menos
problemas creaban. La Iglesia primitiva
deb�a hacer un gran esfuerzo de fe para
aceptar la interpretaci�n realista;
incluso ten�a que encontrar en ella
grandes dificultades para su difusi�n.
No hubiera aceptado esa interpretaci�n
real de no estar muy segura de que en
ese sentido hab�a hablado Jes�s.
Un nuevo dato clarificaba la cosa:
toda la cena pascual rebosaba ese
mismo lenguaje realista. Poco antes
Jes�s hab�a dicho las palabras rituales
para distribuir el cordero: ��ste es el
cordero pascual� y hab�a pasado los
trozos a sus compa�eros. Para los
oyentes, esta frase nada ten�a de
metaf�rico: aqu�l era, en carne y hueso,
el cordero pascual y como tal lo com�an.
Jes�s, al distribuirles el pan y el vino,
segu�a usando el mismo realismo.
Los ap�stoles, por lo dem�s, estaban
bien acostumbrados a distinguir cu�ndo
Jes�s hablaba en par�bolas. Los
evangelistas saben muy bien precisarlo
cuando, antes de ellas colocan un �Jes�s
les expuso la siguiente par�bola� o
�hizo esta comparaci�n�. Aqu� todo se
hace y se cuenta bruscamente, sin
atenuar nada, sin explicar nada, ni antes,
ni despu�s: se nos trasmite a secas y con
lenguaje real�stico algo que se considera
plenamente real. Los ap�stoles no
entendieron entonces �c�mo� se
realizaba esa presencia. A�n no lo
hemos entendido los cristianos. No lo
terminaremos de entender nunca. Pero
los ap�stoles no dudaron que aquello
que no entend�an era una realidad.
Recordaron quiz� las bodas de Can�. Lo
que hab�an bebido despu�s de la
intervenci�n de Jes�s, era para ellos
verdadero vino, no s�mbolo del vino, ni
siquiera agua con sabor a vino.
Recordaron la multiplicaci�n de los
panes. Aquello que hab�an comido, no
era s�mbolo del pan, ni siquiera simple
apariencia de pan. Era pan, se hab�an
saciado con �l, hab�an recogido sus
sobras. Recordaron los muertos
resucitados. L�zaro, al regresar a la
vida, no era el s�mbolo de L�zaro, era
verdaderamente el mismo hombre con
quien ellos hab�an conversado antes y
con quien volv�an a conversar. No
entend�an c�mo se hab�an producido
ninguna de estas cosas. Pero todas ellas
les resultaban tan verdaderas como sus
propias existencias. Y sab�an que en
Jes�s hab�a un poder que hac�a posible
lo �imposible�, y verdadero lo
inso�ado.
La mesa es un altar
La segunda realidad que encierran las
palabras de Jes�s es su valor sacrificial.
Todo huele a sangre esta noche. El
jueves no puede entenderse sino como
v�spera del viernes. El cordero muerto
sobre la mesa no es m�s que la figura
del otro cordero que ma�ana morir�
sobre la cruz.
Pero hay algo m�s que figuras y
s�mbolos. Jes�s, al presentar el pan,
a�ade, en los textos de Lucas y Pablo,
que ese pan se entrega, es dado, por
nosotros. Y, al presentar la sangre, los
tres evangelistas y san Pablo hablan de
una sangre derramada y constituida en
una nueva alianza entre Dios y los
hombres. San Pablo a�adir�
tajantemente: Cuantas veces com�is
este pan y beb�is este c�liz, anunci�is y
public�is �es decir: conmemor�is,
reproduc�s, actualiz�is� la muerte del
Se�or hasta que �l venga (1 Cor 11,26).
No se trata, pues, s�lo de una
comida, sino de una comida que es parte
de una muerte salvadora. El cuerpo y la
sangre ser�n separados, como lo est�n el
pan y el vino. Jes�s es una v�ctima y la
mesa donde comen se ha convertido en
un altar.
Pero en un altar muy distinto de los
que los ap�stoles conocen. En �l se
realiza la nueva alianza. Esta palabra
golpea a los disc�pulos. Ellos saben que
toda esta cena tiene que ver con esa idea
de la �alianza�. El cordero pascual les
ha hecho recordar las p�ginas del �xodo
que anunciaban una liberaci�n para ellos
y para su pueblo. Mois�s hab�a sellado
con Dios una alianza que sus
antepasados juzgaron definitiva, pero
que ellos ahora comienzan a ver como
preparatoria y figurativa. Entienden
ahora c�mo los profetas comenzaron ya
a hablar de otra alianza m�s interior,
menos nacionalista, una alianza
espiritual en la que, borrados los
pecados, el hombre volver� a la amistad
definitiva con Dios.
�sa es la que ahora se realiza sobre
esta mesa en la que est�n comiendo. Este
nuevo cordero inmolado borrar� los
pecados del mundo; no se limitar� a
construir la felicidad terrena de los
suyos; ir� a la ra�z de la corrupci�n del
hombre y borrar� el mismo pecado.
Este nuevo sacrificio se�ala el
ocaso de todos los anteriores. Ahora
descubren los disc�pulos que Dios no
puede aplacarse con corderos y toros;
que es otra sangre m�s alta la que ha de
sellar esa nueva alianza de la que habla
Jes�s. �sta es la sangre de la alianza
que se hace con vosotros, hab�a dicho
Mois�s (�x 24,4-8). Jes�s habla ahora
de una nueva sangre y una nueva alianza.
Se sienten subiendo a un segundo Sina�.
Recuerdan las palabras del salmo y
comprenden, por vez primera, que se
refer�an a su Maestro:
No quisiste sacrificios ni
oblaciones, pero me has preparado un
cuerpo. Los holocaustos y sacrificios
por el pecado no los recibiste.
Entonces yo dije: �He aqu� que vengo
para hacer ��Dios m�o!� tu
voluntad� (Sal 40).
�Entienden los ap�stoles lo que est�
pasando? Probablemente no calan toda
su hondura. Pero s� saben que Jes�s
habla en serio y que habla de muerte y
de salvaci�n. El lenguaje de Jes�s era
para ellos algo muy conocido. Sab�an
bien que no trazaba im�genes ni
s�mbolos. Eran gente realista y Jes�s les
hablaba como a tales. Porque no ten�a
ante s� hombres conceptualistas del
siglo XIX o el XX, sino a sencillos
pescadores acostumbrados a llamar al
pan, pan y a la muerte, muerte. Vieron en
sus palabras lo que dec�a y no
met�foras. No penetraban el �c�mo�,
pero s� aceptaban el �qu�. Y sab�an
que por muy dif�cil que todo aquello les
pareciera, Jes�s lo pod�a hacer.
El nuevo man�
La tercera gran realidad que encierran
las palabras de Jes�s es la de que su
cuerpo se hace comida, alimento de los
que le reciben. Hay en los evangelistas
una especie de insistencia en el �comed
todos de �l�, �bebed todos�. Esta
v�ctima que hay sobre el nuevo altar no
es para ser quemada, sino para ser
comida. Es verdaderamente un manjar.
Juan, en el anuncio de la eucarist�a,
hab�a subrayado tambi�n fuertemente
esta idea: �l ser�a alimento de la
humanidad, su carne ser�a
verdaderamente comida, su sangre
verdadera bebida. No s�lo se quedar�a
entre los suyos, sino que se quedar�a
�en� ellos, formando parte de ellos,
como la forma el alimento respecto a
quien lo come.
Desde siempre la humanidad hab�a
unido la idea del sacrificio a la del
alimento. Parte de los corderos y los
toros sacrificados eran comidos por los
creyentes. Y esto se hac�a a�n m�s
visible en el sacrificio de los jud�os que
Jes�s acaba de celebrar con los suyos:
el cordero es un recuerdo de su alianza
con Dios, pero es tambi�n fuerza y vida
para quienes lo comen.
Comida hab�a sido el man� como
regalo de Dios. Jes�s al anunciar la
eucarist�a recordar� tambi�n el man�,
pero subrayar� que �l va a dar un
alimento imperecedero. San Pablo
evocar� igualmente que los antiguos
israelitas comieron un alimento
espiritual y bebieron de un agua
espiritual. Para los cristianos el agua de
la roca ser� Cristo, el man� ser� Cristo
(1 Cor 10,2-4).
No se tratar�, pues, de un simple
alimento material, ni de un alimento
simb�licamente espiritual, sino de una
verdadera participaci�n de la misma
vida. Jes�s ser� pan de vida y el que le
coma permanecer� en �l y vivir� para
siempre (Jn 6,35-40).
Ordenaci�n sacerdotal
La cuarta gran realidad de esta cena es
que no termina en s� misma. Una vez
Lucas y dos veces Pablo se�alan que
Jes�s, tras consagrar el pan y el vino,
dio a sus disc�pulos la orden de hacer lo
mismo en memoria suya. �Qu� es lo que
han de repetir? �La cena pascual? Esta
orden no era necesaria. Ven�a
celebr�ndose hac�a siglos y durante
siglos seguir�a el pueblo jud�o
repiti�ndola. �La simple reuni�n de
amigos para recordar a Jes�s? Ning�n
sentido tendr�a dar tal solemnidad a esta
orden y menos a�n el que la dijera
inmediatamente despu�s de sus palabras
sobre el pan, para repetirla tras sus
palabras sobre el vino.
Es evidente que lo que Jes�s manda
repetir es lo que esta cena tiene de
nuevo, estas palabras sobre el vino y el
pan.
Para los ap�stoles no debi� resultar
dif�cil entender esta orden: si el pueblo
de Israel repet�a todos los a�os el
banquete de la antigua alianza, era
l�gico que Jes�s quisiera perennizar la
nueva que estaba inaugurando.
Mas el problema no era sencillo.
Repetir un recuerdo es cosa que los
hombres pueden hacer sin mayor
esfuerzo. Pero Jes�s hab�a realizado
ante ellos una realidad, no un simple
recuerdo. Ellos no ten�an los poderes de
Jes�s. �Comprendieron que, en aquel
momento, Jes�s estaba orden�ndoles de
sacerdotes, trasmiti�ndoles su poder?
Jes�s no pudo mandarles hacer algo
imposible, sin darles, al mismo tiempo,
el poder de hacerlo. Su orden era una
ordenaci�n.
Era la coronaci�n de la vocaci�n
nacida tres a�os antes. Les hab�a
iniciado en sus doctrinas; les hab�a
hecho participar de su misi�n; les hab�a
anunciado que les colocar�a al frente de
las doce tribus de Israel; les hab�a
convertido en pescadores de hombres;
hab�a subrayado que no eran ellos
quienes le hab�an elegido a �l, sino que
era �l quien les hab�a elegido; les hab�a
recordado que ya no eran sus
servidores, sino sus amigos. Ahora era
la coronaci�n de todo: les mandaba que
hicieran lo mismo que �l acababa de
hacer y, con ello, les capacitaba para
hacerlo.
Con ello, sus ap�stoles pasaban a
ser sus sucesores, sus prolongadores. Y
la cena dejaba de ser algo ocasional y
transitorio para convertirse en una
instituci�n permanente. Cuando �l
faltara, seguir�a en la Iglesia y, con ello,
esta presencia suya en el pan no ser�a
s�lo para estos doce, sino para todos los
que crean en �l por los siglos de los
siglos. Con la eucarist�a hab�a nacido el
sacerdocio, como un complemento
imprescindible. Un sacerdocio distinto
al que los jud�os conoc�an, como era
distinto el sacrificio que deber�an
realizar, y como era distinta la alianza
que en este momento comenzaba.
As� lo entendieron los ap�stoles.
Quiz� porque Jes�s despu�s de la
resurrecci�n les dio instrucciones m�s
completas, lo cierto es que,
inmediatamente despu�s de pentecost�s
(Hech 2,42), les vemos ya reuni�ndose
para realizar los ritos eucar�sticos, la
�fracci�n del pan�. Pablo mencionar�
esta pr�ctica en sus ep�stolas y
encontraremos confirmaciones en los
escritores primitivos y en los m�s
antiguos documentos iconogr�ficos.
Jerem�as hab�a hablado de la
permanencia del sacerdocio jud�o:
As� habla Yahv�: �Nunca le
faltar� a David un descendiente para
ocupar el trono de la casa de Israel.
Nunca les faltar�n descendientes a los
sacerdotes levitas para presentarse
ante m� y hacer subir el holocausto, y
hacer humear la oblaci�n, y para
celebrar el sacrificio cotidiano�
(Jer 33,17-18).
Jes�s, al instituir la nueva alianza,
da a los suyos esta misma perennidad. Y
son esas pocas palabras �haced esto
en memoria m�a� lo que hoy realizan,
en miles y miles de altares, miles y
miles de sacerdotes. Temblando, con sus
manos de hombres, que no son santas y
venerables como las de su Maestro,
alzan y reparten el pan. Tampoco ellos
lo entienden. Hay en sus rostros la
misma sorpresa que en los de los
primeros disc�pulos. Pero el milagro
torna a repetirse, Cristo vuelve a ser
alimento para los suyos, y �l sigue
estando en medio de los que creen en �l
como en aquella noche de v�spera de
morir.
Por eso escribe Bernard:
Todo el misterio de Jes�s est�
condensado en la sagrada Cena;
renovarla no significa, como ocurr�a
en la renovaci�n de los antiguos
sacrificios, completar su insuficiencia
o remediar su mediocridad, sino
manifestar su inmensidad, testificar su
unidad, prestar materia a su
aplicaci�n. En la sagrada Cena no se
trata de la sombra de los bienes que
han de venir, sino de realidades
sustanciales ya presentes. Tenemos al
pont�fice que nos introduce en su
mesa, desde ahora siempre
preparada; lo tenemos esencialmente
presente; por su sacrificio se
convierte en nuestro rescate, y, por la
comuni�n, en nuestro alimento. Este
banquete se perpetuar� sobre la tierra
mientras dure la Iglesia. Es el
banquete de los tiempos mesi�nicos,
el anuncio del fest�n del cielo, da la
vida eterna y prepara al hombre para
gustar a Dios.
El ataque de la cr�tica
Una p�gina tan fundamental en los
evangelios no pod�a pasar inadvertida
para los cr�ticos racionalistas del
siglo XIX. Efectivamente en ella
concentraron todos sus fuegos. �Realiz�
realmente Jes�s la doble acci�n, sobre
el pan y el vino, durante su �ltima cena?
�Se trata de algo realmente hist�rico o
es un a�adido tomado de las primitivas
liturgias cristianas? �Quiso realmente
Jes�s establecer un rito estable y
permanente o se limit� a unos gestos
simb�licos de fraternidad y amistad que,
luego, fueron ritualizados,
institucionalizados, por los cristianos?
El problema era excepcionalmente
importante para estos cr�ticos. Porque si
Jes�s quiso instituir realmente un rito
estable, un acto de culto y comuni�n que
perpetuara su sacrificio y su muerte, es
que, evidentemente, Jes�s quiso tambi�n
crear una comunidad estable y
permanente, organizada seg�n unos ritos
y con unos sacerdotes. Este hecho ven�a
a destruir todas las corrientes liberales
que reduc�an la figura de Jes�s a la de
un l�rico predicador de la paternidad
divina, que en modo alguno, seg�n estas
corrientes, pudo concebir su muerte
como un sacrificio de redenci�n de la
humanidad. Mucho m�s destru�a a�n las
corrientes escatologistas, que ve�an a
Jes�s como un visionario que imaginaba
pr�ximo el fin del mundo. Si hubiera
instituido un rito permanente, era claro
que no reduc�a su visi�n a un anuncio de
ese inminente final. Era, pues, necesario
para ellos, desmontar esta instituci�n y
este sacrificio.
El primer ataque fue para la
�ordenaci�n� de los ap�stoles.
Bas�ndose en que s�lo Lucas y Pablo
trasmiten las palabras �Haced esto en
memoria m�a�, las descalificaron como
un a�adido posterior introducido por
Pablo y sus disc�pulos.
Pero suprimida, sin otros
argumentos, esa frase, pronto vieron que
el problema permanec�a. Porque los
textos segu�an hablando de una �nueva
alianza�, de un cuerpo �dado por
vosotros�, de una sangre �derramada
por muchos�. Quedaba intacta la idea de
una muerte redentora de Cristo, que era
recordada en este sacrificio. Esta vez
los textos aparec�an tambi�n en Mateo y
Marcos.
Nuevamente supusieron que esto era
un simple a�adido posterior, debido al
influjo de Pablo. Quedaban, pues, s�lo
las palabras estrictas referidas al pan y
al vino. Bastaba dar a estas palabras un
sentido puramente simb�lico para
reducir la �ltima cena a una comida de
amigos.
Pero ahora quedaba en pie un hecho
incuestionable: muy pocos a�os despu�s
de la muerte de Cristo, en todo lo ancho
de la Iglesia, se cre�a que esas palabras
eran mucho m�s que simb�licas; se
celebraba la eucarist�a como una
renovaci�n real de la muerte de Cristo;
se ten�a la certeza de que los ap�stoles
pod�an renovar lo que Jes�s hizo aquella
noche. �C�mo se hab�a pasado de la
comida supuestamente simb�lica de
Jes�s al rito sacramental que todos los
cristianos aceptaban como
incuestionable?
Una vez m�s se carg� todo sobre
Pablo. El ap�stol habr�a tomado de
algunos de los ritos paganos de la �poca
un culto en forma de banquete y se lo
habr�a atribuido a Cristo. Para justificar
ese salto se inventaron las m�s
disparatadas teor�as. Se buscaron
semejanzas con los cultos de Isis y
Osiris, con los misterios de Eleusis, con
los banquetes de Mitra. Pero, la verdad
es que los parecidos eran grotescos y las
diferencias abismales. Para demostrar
algo que se quer�a demostrar �dice con
iron�a Ricciotti� se tomaron
luci�rnagas por faroles y se afirm� que
un mosquito es enteramente igual a un
�guila, dado que ambos tienen alas,
vuelan y se nutren de sangre.
Todas estas teor�as olvidaban,
adem�s, datos fundamentales: �C�mo
era posible que Pablo, fariseo primero y
siempre feroz enemigo de la idolatr�a y
del paganismo, hubiera ido a copiar de
los paganos el rito fundamental del
cristianismo? Y, sobre todo, �c�mo era
posible que Pablo, vivos a�n todos los
dem�s ap�stoles, hubiera logrado
introducir algo tan fundamental en la
Iglesia sin que los dem�s protestaran?
�Y cu�ndo lo hubiera hecho? Sabemos
que el a�o 50 la eucarist�a se celebraba
ya en numerosas comunidades. Pablo
comenz� su predicaci�n en el a�o 44.
�En s�lo seis a�os hubiera logrado
imponer un rito com�n, �nico,
fundamental, si �ste no hubiera tenido
ra�ces en Cristo?
Evidentemente estamos en el campo
de la m�s aberrante fantas�a guiada por
prejuicios. Sin argumentos se rechazan
los documentos aut�nticos. Sin
argumentos se atribuyen a Pablo unos
influjos que son evidentemente
imposibles. Sin m�s razones que el
apriorismo, se niega la historia. �No
ser�a m�s l�gico creer simplemente en
lo que Jes�s hizo tal y como todas las
fuentes lo certifican?
�Comulg� Jes�s?
Antes de concluir este cap�tulo quisiera
intentar responder a tres preguntas que
muy frecuentemente se hacen los
cristianos: �Se autocomulg� Jes�s?
�Comulg� aquella noche Judas? �Y
Mar�a?
Desgraciadamente a ninguna de las
tres nos responden los documentos y
tenemos que basarnos en indicios o en
razones de simple conveniencia.
Las opiniones se dividen en cuanto a
la posibilidad de que Jes�s participara
en la comuni�n del pan y del vino.
Algunos de los m�s grandes te�logos
(san Juan Cris�stomo, san Jer�nimo, san
Agust�n, santo Tom�s) se inclinan a la
respuesta afirmativa. Hoy la mayor�a de
los te�logos opta por la negativa. Por la
raz�n fundamental de que la comuni�n
requiere, cuando menos, dos seres
distintos y no hubiera tenido mucho
sentido que el propio Jes�s recibiera su
cuerpo. Esto hubiera aportado elementos
de confusi�n para los ap�stoles. Las
frases evang�licas, adem�s, inclinan a
pensar que Jes�s, apenas lo parti�, se lo
dio directamente a los ap�stoles.
Muchos autores interpretan, adem�s, que
la frase de Jes�s: no beber� m�s el
fruto de la vid hasta que lo beba de
nuevo en el reino de los cielos, es una
especie de explicaci�n o disculpa por
no beber �l el c�liz eucar�stico.
�Comulg� Judas?
M�s dif�cil es a�n responder a la
pregunta de si particip� Judas en esta
primera comuni�n. Tambi�n aqu� se
dividen las opiniones. Los antiguos,
sobre todo los padres de la Iglesia, se
inclinaban a la respuesta afirmativa; hoy
la mayor�a de los te�logos y
escrituristas prefiere la negativa.
En todo caso hay que empezar por
recusar las razones de tipo sentimental.
Decir que resultar�a indecoroso que, en
esta primera eucarist�a, Jes�s hubiera
dado la comuni�n a un sacr�lego, es
argumento que nada prueba. Como
tampoco prueba nada el contrario: de
quienes ver�an en ese sacrilegio una
prueba m�s de la maldad de Judas y de
la bondad de Jes�s. En el fondo, los
padres de la Iglesia se inclinaban a la
respuesta afirmativa porque les era muy
�til para predicar contra el sacrilegio,
en un momento en que el culto
eucar�stico comenzaba a descender en la
piedad de los cristianos.
Habr�a que atenerse, pues, a las
razones documentales. Pero �stas
discrepan entre s�. Seg�n la cronolog�a
de Mateo y Marcos fue primero la
denuncia del traidor y su marcha, y
luego la instituci�n de la eucarist�a. Pero
Lucas comienza por la eucarist�a y
coloca luego una muy breve alusi�n al
traidor.
�Cu�l de las dos cronolog�as es la
m�s v�lida? Ordinariamente Lucas sigue
un orden m�s riguroso. Pero no siempre.
Y �ste podr�a ser uno de los casos, ya
que lo que trata de subrayar es la
instituci�n de la eucarist�a, lo que
explicar�a que la coloque al principio.
Adem�s, en este caso parece m�s l�gica,
m�s espont�nea, la serie seguida por
Mateo y Marcos.
De todos modos, �ste es uno de
tantos problemas a los que nunca
encontraremos respuesta.
�Comulg� la Virgen?
Una nueva inc�gnita. El arte de casi
todos los siglos ha seguido lo que
cuentan los evangelios colocando a
Jes�s �nicamente con sus doce ap�stoles
en la cena. Pero la piedad de algunos no
se resigna a la idea de que Mar�a no
participase de alg�n modo de este
momento alt�simo del amor de Cristo.
Por eso, sobre todo en el siglo pasado,
se comenzaron a pintar cuadros en los
que se ve�a, al fondo de la escena de la
cena, la cocina en la que trabajaba un
grupo de mujeres y Mar�a entre ellas.
Existe, incluso, alguna obra de muy
pobre calidad, en la que se ve a la
Virgen acerc�ndose a comulgar de
manos de su Hijo.
Todo esto tiene m�s base sentimental
y piadosa que cient�fica. Sabemos que
Mar�a estaba en Jerusal�n el viernes
santo, pero nada sabemos de d�nde pas�
la noche del jueves. Los datos b�blicos
parecen excluir claramente su presencia
del cen�culo. La misma preparaci�n de
la cena, encomendada a dos ap�stoles,
inclina a no suponer la presencia de
mujeres en ella.
Te�ricamente no puede, sin embargo,
excluirse. Las mujeres y los ni�os
estaban obligados tambi�n a celebrar la
pascua, pero estaba prohibido que se
mezclaran con los varones. Deb�an
celebrarlo en habitaciones separadas o,
al menos, en corros y mesas distintas, si
era en la misma sala.
Pero ning�n dato evang�lico se�ala
la posibilidad de que en el cen�culo
hubiera otras personas aparte de Jes�s y
sus doce. Mucho m�s veros�mil es
pensar que Mar�a y las dem�s piadosas
mujeres permanecieran en Betania, con
Marta y Mar�a.
Mar�a, pues, probablemente,
conoci� lo ocurrido en la noche del
jueves por la narraci�n de los ap�stoles.
S�lo el viernes subir�a a primer plano,
llamada por Jes�s: a la hora del dolor.
La eucarist�a la conocer�a m�s tarde,
despu�s de la ascensi�n de su hijo. Y
aqu�, s�, aqu� no necesitamos
imaginaci�n para saber con qu�
emoci�n, con qu� frecuencia, con qu�
ternura, recibir�a el cuerpo de su hijo, el
que ella, antes que nadie �primera
comulgante de la historia�, hab�a
llevado en el seno.
E
10
LA DESPEDIDA
n ninguna literatura, religiosa o
no, hay absolutamente nada
comparable al relato de esa noche del
jueves santo, en los cuatro evangelios y
especialmente en Juan. Tal vez suene a
hip�rbole esta frase de Bruckberger. Y,
sin embargo, es cierto que estamos ante
unas p�ginas inigualables por su tensi�n
humana, por su densidad interior, por su
belleza.
Siempre es impresionante la
descripci�n de un hombre que camina
sereno hacia su muerte; que domina sus
inevitables terrores; que controla con su
raz�n sus miedos; que avanza imp�vido;
que ve, incluso, en su muerte una
liberaci�n.
As� describi� Plat�n la muerte de
S�crates en el Fed�n. El fil�sofo mor�a
rodeado de sus amigos fieles, charlaba
con ellos sobre el sentido de la vida y la
muerte, proclamaba su fe en la
inmortalidad, abandonaba su cuerpo
como quien deja caer una t�nica para
entrar en el ba�o.
Pero, en la despedida de S�crates,
tenemos a�n la impresi�n de estar en un
mundo de ideas. S�crates y los suyos
son una pi�a de bondad, aparecen como
sombras chinescas, sin suficiente
�espesor� humano.
En la muerte de Cristo todo tiene un
realismo m�s crudo, la tragedia aparece
m�s descarnada, todas las figuras tienen
m�s contraluz. Hay, adem�s, dos datos
que dan a la escena un extraordinario
dramatismo: si S�crates tiene a su lado a
todos sus fieles disc�pulos, en el caso de
Cristo es uno de los disc�pulos quien
traiciona. Y la instituci�n de la
eucarist�a aparecer� como enmarcada
por dos profec�as crueles: la de esa
traici�n y el anuncio de la negaci�n de
Pedro, el disc�pulo m�s importante.
La lucha, en Jes�s, adquiere,
adem�s, dimensiones trascendentes. En
su muerte se juega algo decisivo toda la
humanidad; su sangre ser� salvaci�n
para todos; el mismo infierno interviene
en la jugada. Angustia y lucidez se
mezclan en la escena a partes iguales.
El cedazo de Satan�s
Los once, tras la instituci�n de la
eucarist�a, han quedado impresionados y
silenciosos. Observan el rostro sombr�o
de su Maestro que, en este momento, cita
al profeta Zacar�as: Herir� al pastor y
se dispersar�n las ovejas (13,7). Pasa
sus ojos por los de los suyos. Ahora
mide realmente lo que es la raza
humana: de sus doce elegidos uno ser�
el traidor, otro le negar� tres veces, los
otros diez huir�n aterrados. Se da cuenta
de que, adem�s del de la muerte, ha de
atravesar otro desierto: el de la soledad.
Todos �les dice� os escandalizar�is
de m� esta noche (Mt 26,31). Y su voz
tiembla al decirlo.
Todos protestan ante estas palabras.
Y la voz chillona de Pedro destaca
sobre las dem�s: �Qu� locuras est�
diciendo? �C�mo van ellos a
escandalizarse de �l? �Acaso no le han
seguido durante tres a�os, expuestos a
todo? Luego se crece y en sus palabras
aparece el orgullo: Aunque todos se
escandalizasen de ti, yo no me
escandalizar�a (Mt 26,33).
Una vez m�s, el descaro provoca la
sinceridad de Jes�s: Sim�n, Sim�n, �
dice� mira que Satan�s ha logrado
cribaros como el trigo. Y yo he pedido
por ti, para que tu fe no desfallezca
(Lc 22,31). La frase, que encierra un
especial cari�o hacia �l, hiere en
realidad a Pedro: �Es que Jes�s le
considera m�s d�bil que los dem�s, para
que tenga que pedir especialmente por
�l? Surge por eso, de nuevo, su protesta:
Se�or, estoy dispuesto a ir contigo a la
c�rcel. Y aun a la muerte. (Lc 22,33).
El rostro de Jes�s es ahora a�n m�s
sombr�o. Duro, incluso. En verdad te
digo, Pedro, que antes de que hoy cante
el gallo, t� me habr�s negado tres
veces (Mt 26,34).
Todos los ojos se volvieron hacia �l,
acusadores, y ahora Pedro multiplic�
sus protestas, sus manoteos. Pero ya no
sab�a si sus gritos sal�an de la c�lera, de
la verg�enza, del miedo a s� mismo, del
desconcierto. �Por qu� Jes�s era tan
duro con �l? �Por qu� le dedicaba las
mayores confianzas y las palabras m�s
recriminatorias? Gritaba: Aunque tenga
que morir contigo, no te negar�
(Mt 26,35). Pero ya no estaba seguro de
lo que dec�a. Y dentro de su cabeza
giraban las misteriosas palabras que
Jes�s hab�a dicho un momento antes: Y
t�, cuando te hayas convertido,
confirma a tus hermanos (Lc 22,32).
�Si era �l quien iba a negar, c�mo pod�a
confirmar a los dem�s? �Y de qu� ten�a
que convertirse? Decididamente esta
noche no entender�a nada.
Dos espadas
De lo �nico de lo que estaban ciertos es
de que la muerte se acercaba. �Y Jes�s
no se defender�a? Sab�an que, si el
Maestro faltaba, todo habr�a concluido
para ellos. En sus vidas hab�a pasado
algo demasiado grande como para
regresar sin m�s a las redes y al lago.
Pero �qu� hacer, si no? Recordaban el
d�a en que Jes�s les invit� por primera
vez a predicar. �Qu� bien hab�an
empezado las cosas y c�mo se torc�an
ahora! Alguien debi� de expresar en voz
alta este contraste. Y tambi�n los ojos de
Jes�s se poblaron de recuerdos felices:
Cuando os envi� sin bolsa, sin alforja y
sin sandalias �acaso os falt� algo?
(Lc 22,35). Dijeron que no con sus
cabezas. Ahora, prosigui� �l, todo ser�
diferente. El que tenga bolsa, que la
tome. Ylo mismo el que tenga alforja. Y
el que no tenga espada, que venda su
manto y la compre (Lc 22,36). Estas
palabras les desconcertaron, pero las
entendieron. Eran algo in�dito en la
boca de Jes�s. Por fin pensaba en
defenderse. Iban a mostrar su acuerdo,
cuando �l sigui� hablando: Os aseguro
que debe cumplirse en m� lo que est�
escrito: �Y fue contado entre los
malhechores�. Porque todo lo m�o est�
llegando a su fin (Lc 22,37). De nuevo
les desconcertaba: �Si hablaba de
defenderse, por qu� se daba por
perdido? Reconoc�an las palabras de
Isa�as que acababa de citar y eran
palabras sombr�as que poco ten�an que
ver con la gloria que ellos so�aban. Por
eso hicieron como si no hubieran o�do y
respondieron a las palabras anteriores
de Jes�s: Se�or, mira, aqu� hay dos
espadas. Jes�s no debi� de saber si re�r
o encolerizarse. �Qu� eran dos espadas
para la tormenta que se avecinaba?
Adem�s �l no hablaba de espadas
materiales, nunca hab�a hablado de
ellas. �Tendr�a que explicarles una vez
m�s que sus armas eran otras? Sinti� un
enorme cansancio al comprender que
nada hab�an entendido de su mensaje.
Pero no quiso entrar en largas
explicaciones. Basta, dijo, cortando en
seco la conversaci�n. Y quienes hab�an
mostrado las espadas, las escondieron
r�pidamente, avergonzados.
El discurso de despedida
San Juan coloca aqu� un largo discurso
de Jes�s que es, en su evangelio, lo que
el serm�n de la monta�a en el de san
Mateo. Y tenemos que volver a
preguntarnos: �Pronunci� realmente
Jes�s este discurso en esta ocasi�n o el
evangelista ha agrupado aqu� una buena
parte de sus recuerdos de palabras de
Jes�s que realmente fueron dichas en
diversas ocasiones, anteriores a la cena
o, incluso, posteriores a su
resurrecci�n? La respuesta m�s
probable es la segunda, aunque es
evidente que, cuando Juan coloca aqu�
tan largo discurso, es porque al menos
parte de �l se pronunci� en este
momento. En todo caso, Juan ha
conseguido reflejar perfectamente lo que
hubiera podido decirse en esta hora.
Todo el discurso est� transido
literariamente del clima an�mico que
tuvieron que tener Jes�s y los ap�stoles
esta noche. Sus repeticiones, el ir y
venir de las ideas, el avanzar y
retroceder del pensamiento, como hacen
las olas en el mar, es t�pico de un
coraz�n angustiado. Ser�a imposible
tratar de ordenar las ideas de este
discurso: su orden es musical, con temas
que van y vienen, que regresan, en parte
id�nticos y en parte transformados, con
bruscos giros, con ampliaciones de
ideas que aparecen primero a medias y,
por fin, en toda su plenitud. Es el
discurso de un intuitivo. Es la emoci�n
quien lo gu�a, la atm�sfera quien crea su
unidad. El lenguaje es
extraordinariamente sencillo, su
vocabulario es, incluso, pobre y
limitado. Pero, con tan pocos elementos,
consigue una de las p�ginas de mayor
intensidad de todos los evangelios. En
ellas el coraz�n de Cristo se nos muestra
desnudo y sangrante, enteramente abierto
y fraternal. Es la hora de las grandes
confidencias.
Amaos
�Hijitos! El serm�n comienza con una
palabra que s�lo esta vez aparece en los
evangelios. Ese diminutivo de ternura es
in�dito en los labios de Jes�s. San Juan
lo usar� muchas veces en su primera
carta pero s�lo esta vez lo pone en boca
de Jes�s. �Atribuy� Juan a Jes�s una
palabra tan querida para �l o, por el
contrario, la aprendi� en esta noche
sagrada? Ciertamente, Jes�s no era
amigo de sentimentalismos. Pero esta
noche todo es diferente, esta noche todo
es posible.
Hijitos: ya no estar� con vosotros
m�s que un poco. Me buscar�is, mas
lo que dije a los jud�os: �Donde yo
voy, vosotros no pod�is venir�, os lo
digo tambi�n a vosotros ahora
(Jn 13,33).
El Maestro se va. Todo est� a punto
de cambiar en la vida de los ap�stoles.
Ahora tiene que ense�arles c�mo deber�
ser su vida cuando �l ya no est�. Pero
Jes�s no hablar� ahora de leyes, no
se�alar� el estatuto jur�dico de la
Iglesia, tampoco les inundar� de recetas
pr�cticas para su apostolado. Todo eso
ha sido ya dicho o apuntado a lo largo
de su vida. Ahora trata de modelar sus
almas, trata de incendiarles el coraz�n.
�ste es el nuevo mandamiento que
os doy: �Amaos los unos a los otros
como yo os he amado a fin de que
vosotros tambi�n os am�is unos a
otros! (Jn 13,34).
El Jefe dicta un mandamiento que es,
a la vez, su testamento. Resume en pocas
palabras todo cuanto les ha dicho en tres
a�os de vivir y caminar juntos. Y esa
palabra es la palabra �amor�. Un solo
mandamiento. La tor� se�alaba
seiscientos trece. Jes�s impone uno
solo.
�Un mandamiento nuevo? Figuraba
ya, en realidad, en el Pentateuco
(Lev 19,18; 19,34; Dt 10,19). Pero la
regla de oro quedaba all� enterrada en la
ganga de los comentarios restrictivos.
En la interpretaci�n de los rabinos era
un amor encajonado, es decir un
no-amor.
Ahora es un amor desnudo, sin
adjetivos, sin condiciones, sin l�mites.
Un verdadero amor.
Un amor que, adem�s, se funda en
otro motivo y se regula por otra medida.
El amor del antiguo testamento se
fundaba en el mandato de Dios, en la
esperanza de la recompensa, en la
igualdad de la sangre, en la necesidad
de la convivencia. El amor cristiano se
basa simplemente en que Jes�s nos ha
amado y no deber� tener otra medida
que el modo en que Jes�s nos ha amado;
es decir, ser� sin medida.
Este amor no puede brotar s�lo del
hombre. Un hombre no es capaz de amar
as�. Un amor tan intenso y de tal calidad
s�lo puede venir de lo alto. No es un
instinto sublimado, no es una pasi�n
depurada, no es fruto de un largo
esfuerzo de espiritualizaci�n, no es la
consecuencia de una larga batalla contra
el ego�smo. Es mucho m�s, es algo que
s�lo puede venir de Dios. Es un amor
que nos ha sido dado. Es Dios entrando
en el hombre, amando en el hombre. Es
el hombre amando como el Padre ama al
Hijo, como el Hijo ha amado a los
hombres (Jn 15,9). Es, simplemente,
�otro� amor. Algo que sin Jes�s no ser�a
posible y ni siquiera conocido.
En esto conocer�n todos que sois
mis disc�pulos (Jn 13,35). Ese amor es
la contrase�a, la �nica contrase�a de los
servidores de Jes�s. San Agust�n lo
comentar� as� sin vacilaciones:
Es la caridad la que distingue a
los hijos de Dios de los hijos del
diablo. Podr�n todos signarse con el
signo de la cruz de Cristo, responder
todos �Am�n�, cantar todos alleluia,
hacerse bautizar todos, entrar en las
iglesias, edificar bas�licas: los hijos
de Dios no se distinguen de los hijos
del diablo m�s que por la caridad.
Los que tienen caridad, han nacido de
Dios; los que no la tienen, no han
nacido de Dios. Si te falta esto, todo
el resto no te sirve para nada; pero si
te falta todo lo dem�s y no tienes m�s
que esto, t� has cumplido la ley.
La Iglesia, pues, constituye en el
mundo un comunidad de miembros
ligados entre s� org�nicamente por el
amor. Una Iglesia de los que no se aman,
no es, evidentemente, una Iglesia de
Cristo. Jes�s vino a crear una
comunidad �nueva�, con un modelo de
hombre �nuevo�, que sigue una regla
�nueva�, porque es en rigor una �nueva�
criatura. Y esa novedad es el amor. No
otra cosa. Un cristiano sin amor es un
usurpador; una Iglesia sin amor ser�a
simplemente la gran apostas�a, la gran
mentira, la gran farsa.
Creed en m�
No se turbe vuestro coraz�n; creed en
Dios, creed tambi�n en m�. (Jn 14,1).
Jes�s lee en los corazones de los suyos.
Y ve en ellos un mar de turbaci�n y de
tristeza. Al fin han comprendido que el
Maestro se va, emprende un viaje en el
que no podr�n acompa�arle. Frente a
esta angustia Jes�s no tiene otra
respuesta que la fe, el segundo elemento
de su espiritualidad, lo �nico que puede
exorcizar los temores del coraz�n
humano.
Es esa fe la que impide al cristiano
pensar que la vida es absurda, que todo
carece de sentido, la que le inmuniza de
los muchos esc�ndalos que encierra la
condici�n humana. La fe da al cristiano
la clave de la interpretaci�n del mundo,
la clarificaci�n de los enigmas de la
historia.
Esta fe no sustituye su vida con una
ilusi�n consoladora. Al contrario: hace
tensa esa vida, puesto que ense�a que
estamos en camino hacia un Dios que es
el futuro absoluto.
Pero esta fe en Dios es tambi�n fe en
Cristo. Decir a un grupo de jud�os que
crean en Dios era pedirles algo tan
elemental como invitarles a respirar si
quieren seguir vivos. Pero decirle a un
jud�o que ame a Dios y a otra persona
con id�ntico amor, es, evidentemente, o
una blasfemia horrible o una afirmaci�n
de que esa persona es verdaderamente
Dios.
Jes�s se iguala a Dios en esa frase.
Porque el Dios de los cristianos se hace
presente en Jesucristo, es Jesucristo. El
cristianismo nada tiene que ver con un
vago de�smo. Un cristiano no puede
amar a Dios sin amar a Cristo, no puede
amar a Cristo de otra manera que con el
mismo amor con que ama a Dios.
El camino
Sigue a estos dos mandatos de Jes�s un
breve di�logo en el que ascendemos a
alturas vertiginosas:
�Y all� donde yo voy, ya sab�is
el camino.
Tom�s le dice:
�Se�or no sabemos a d�nde vas
�c�mo podemos saber el camino?
Jes�s le dijo:
�Yo soy el camino y la verdad y
la vida. Nadie viene al Padre sino
por m�. Si me conoc�is, mi Padre os
conocer� tambi�n. Desde ahora le
conoc�is y le hab�is visto.
Felipe le dice:
�Se�or, mu�stranos al Padre y
esto nos basta.
Jes�s le dijo:
��Tanto tiempo hace que estoy
con vosotros y no me has conocido,
Felipe? �Quien me ha visto a m� ha
visto al Padre! �No crees t� que yo
estoy en el Padre y el Padre est� en
m�? (Jn 14,4-10).
�Otra vez esa especie de di�logo de
sordos al que parece que Jes�s est�
condenado! Habla de su camino hacia la
muerte y ellos se preguntan todav�a qu�
nueva aventura va a emprender. �Tal vez
ahora va a comenzar a evangelizar a los
gentiles? Se ven ya cruzando con �l los
caminos del mundo a trav�s de las
grandes rutas que los romanos han
extendido hasta Palestina. Pero �l habla
de otros caminos y de otro caminar.
En el antiguo testamento se hablaba
repetidamente de los caminos de Dios.
Se�or �dec�a un salmo� ens��ame tu
camino; cond�ceme por el sendero de
la verdad (27,11), Dichosos �dec�a
otro� los que caminan por la ley de
Yahv� (119,1). Yo corro �proclamaba
en otro el justo� por el sendero de tus
mandatos (119,32).
Pero he aqu� que, de pronto, Jes�s
va mucho m�s all�. El camino ya no es
una ley, no son unos mandatos. El
camino es una persona. Jes�s se
proclama a s� mismo como �nica puerta
de acceso al Padre, como �nico
mediador hacia �l.
Gemela a esta afirmaci�n es la que
sigue: �l es la verdad. Tambi�n en el
antiguo testamento se repet�an las
afirmaciones de que la ley de Dios es la
verdad, sus mandamientos son la
verdad.
Mas ahora, de nuevo, Jes�s se
presenta como la verdad en persona.
Juan en el pr�logo de su evangelio le
hab�a presentado como lleno de verdad
(1,14), como fuente de verdad (1,17).
Ahora la verdad es �l mismo.
Comentar� con justicia Huby:
Al o�r a Jes�s predicar la verdad
o apropi�rsela estar�amos tentados a
creer que la verdad le estaba unida,
sin identificarse a �l, como un texto
de ley subsiste distinto del legislador
que lo promulga. Jes�s corta por lo
sano esta ilusi�n. La verdad no es una
abstracci�n, la verdad no es de
ning�n modo una regla a la que se
someta Cristo como algo que le est�
por encima. La verdad es una
persona, la verdad es Dios y, puesto
que Jes�s es Dios personal y
substancialmente, todo lo que aqu�
abajo lleva un reflejo de verdad,
lleva un reflejo de Cristo y
quienquiera que persiga con amor
humilde una parcela de verdad, no es
ya, en adelante, un extra�o a Cristo.
Y esta verdad no es algo te�rico.
Para un jud�o la verdad y la vida son
dos nombres de una misma realidad. La
verdad vivifica. El Dios verdadero es
un Dios de vivos, es un Dios vivo.
As� Jes�s se proclama a s� mismo
como el gran vivificador. �l es fuente de
vida, ha venido a salvar y no a condenar,
el que cree en �l vivir�. Dios es su
nombre, fecundidad es su apellido,
como dijo un poeta.
Esta triple realidad �camino,
verdad, vida� Jes�s no la posee por su
sabidur�a ni su genio humano, sino por
su unidad con el Padre. Por eso pasa
inmediatamente a hablar de �l: Nadie
viene al Padre sino por m�. Desde
ahora ya le conoc�is y le hab�is visto.
Esta nueva afirmaci�n desconcierta
a los ap�stoles. Y es Felipe, el
intelectual, el te�logo del grupo, quien
interviene. Conoce bien la Biblia.
Recuerda c�mo Mois�s vio a Dios en el
Sina� (�x 33,18), c�mo Isa�as le vio en
el templo (Is 6,1). Y piensa en la alegr�a
de que tambi�n ellos pudieran ver a
Dios en carne viva. Nada han deseado
m�s, nada m�s grande sue�an. Si ellos
lograran ver a Dios ya no temer�an en
absoluto quedarse solos, ya no les
preocupar�a la separaci�n: Se�or �dice
� mu�stranos al Padre, y eso nos
basta. En la frase hay una curiosa
mezcla de fe e ignorancia. Cree que
Jes�s es capaz de ense�arles al Padre. Y
no se da cuenta de que ver a Jes�s es, en
rigor, tanto como ver al Padre. Por eso
Jes�s le reprende sin aspereza, pero con
una cierta pena, al comprobar su
ceguera: �Tanto tiempo hace que estoy
con vosotros y a�n no me has conocido,
Felipe? �Quien me ha visto a m�, ha
visto al Padre!
Esta noche Jes�s ya no teme llegar a
los m�s hondos misterios. Proclama que
es distinto del Padre, pero tan grande
como �l, e inseparable de �l. Los dos
est�n unidos, el uno en el otro, el otro en
el uno, existen el uno para el otro. Por
eso quien ha visto a Cristo no necesita
�xtasis ni visiones. Quien ha visto a
Cristo ha visto a Dios.
El consolador
Son ya casi las once de la noche. Los
braseros han sido ya avivados por
segunda vez y la atm�sfera est� cargada
y densa. Pero a�n m�s la atm�sfera de
las almas. Cada palabra de Jes�s es una
puerta abierta hacia el misterio. Las
ideas se encabalgan, van y vienen, se
enlazan sin l�gica, en un puro llamear de
la emoci�n.
En verdad, en verdad os digo que
el que cree en m�, �ste har� tambi�n
las obras que yo hago, y las har�
mayores que �stas, porque yo voy al
Padre; y lo que pidiereis en mi
nombre eso har�, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo; si me
pidiereis alguna cosa en mi nombre,
yo la har�. Si me am�is, guardar�is
mis mandamientos; y yo rogar� al
Padre y os dar� otro abogado, que
estar� con vosotros para siempre, el
Esp�ritu de verdad que el mundo no
puede recibir, porque no le ve ni le
conoce; vosotros le conoc�is, porque
permanece con vosotros y est� en
vosotros (Jn 14,12-18).
Jes�s comienza por invitar a los
suyos a una intimidad mayor que la de la
simple fe. No basta que crean en �l, es
preciso que compartan su vida, que
cumplan lo que les ha mandado, que
sean verdaderamente sus amigos, unos
con �l.
Si lo hacen as�, les enviar� el m�s
fabuloso de los regalos: un consolador.
No es �sta la primera vez que Jes�s
habla a los suyos de este Par�clito. Pero
ahora es ya m�s que una promesa. Los
verbos est�n todos en presente, porque
ese Par�clito est� ya obrando en los
suyos.
�Par�clito� en griego designa a lo
que nosotros llamar�amos un
�apoderado�, alguien que est� al
corriente de los asuntos de una persona,
consagrada por entero a sus intereses,
ayud�ndole en todo cuanto necesita. Un
par�clito es alguien a quien puede
recurrirse en cualquier momento. Es el
tutor, el protector, el gu�a, el abogado, el
defensor, el consolador. Su ayuda puede
ser muy diversa: facilita las gestiones,
resuelve los problemas, sugiere lo que
hay que hacer o decir, alienta
moralmente, da coraje, ilumina la
inteligencia del dirigido, ofrece los
consejos oportunos.
�ste es el Par�clito que Jes�s
promete a los suyos. Pero no es un
abogado meramente humano. Si puede
dirigir tan �ntimamente a los ap�stoles,
es porque est� �ntimamente unido a
Dios. Por eso Jes�s le llama �el esp�ritu
de verdad�, frase que, para un jud�o,
s�lo a Dios pod�a referirse.
Es alguien, adem�s, semejante a �l.
Por eso habla de �otro� Par�clito. Jes�s
lo ha sido para los suyos mientras vivi�.
S�lo ahora que se marcha es necesario
otro consejero.
Este nuevo Par�clito no se encarnar�
como Jes�s. Por eso el mundo no le ver�
ni le conocer�. S�lo quienes participan
de la fe de Jes�s podr�n experimentarlo.
No os dejar� hu�rfanos
Tal vez Jes�s percibi� en los ojos de los
suyos una cierta forma de reproche:
nada ni nadie ser�a capaz de
reemplazarle, nadie llenar�a el hueco
que su marcha iba a producir en ellos.
Por eso sale al paso de sus temores:
No os dejar� hu�rfanos; vendr� a
vosotros. Dentro de poco el mundo ya
no me ver�; pero vosotros me ver�is,
porque yo vivo y vosotros vivir�is.
En aquel d�a vosotros conocer�is que
yo estoy en mi Padre, y vosotros en
m�, y yo en vosotros. El que recibe
mis preceptos y los guarda, �se es el
que me ama; y el que me ama a m�
ser� amado por mi Padre, y yo le
amar� y me manifestar� a �l
(Jn 14,18-24).
Otra vez conocen los ap�stoles lo
que es el desconcierto. �Se va y, sin
embargo, no les deja hu�rfanos? Se
sienten en verdad hijos suyos; lo que
ahora comienzan a experimentar es una
verdadera orfandad; ha sido para ellos
m�s que un padre y una madre. �Y dice
que se ir� sin irse? Quieren creerlo,
cierran los ojos para aceptar que su
ausencia no ser� real, seguir� estando
con ellos, aunque tendr�n que aprender
el nuevo modo de estar con un invisible.
Pero esta presencia interior de Jes�s
desmonta todos sus sue�os de gloria
humana. Ellos quieren, claro, que Jes�s
siga a su lado, pero tambi�n quieren que
se quede para triunfar junto a �l. Y es
Judas Tadeo (el evangelista tiene buen
cuidado de precisar que no era el
Iscariote) quien interviene para mostrar
su asombro: �Por qu� va a manifestarse
a ellos y no al mundo? �Por qu� renuncia
al triunfo que todo el pueblo espera?
Y Jes�s vuelve a destrozar sus
esperanzas falsamente mesi�nicas: su
reino ser� s�lo de amor, y s�lo se
realizar� en el interior de las almas. All�
es donde el Padre y �l har�n morada. No
en tronos, no en dominaciones, no en
imperios.
La paz de Cristo
Y regresa la idea de la despedida. Es
como si Jes�s y los suyos estuvieran
encerrados en la jaula de la angustia y
rebotasen continuamente en sus barrotes.
Pero esa angustia no es turbadora para
Jes�s:
La paz os dejo, mi paz os doy; no
es como la del mundo la que yo os
doy. No se turbe vuestro coraz�n, ni
se intimide. Hab�is o�do lo que os
dije: �Me voy y vengo a vosotros�.
Si me amarais, os alegrar�ais, pues
voy al Padre, porque el Padre es
mayor que yo. Os lo he dicho ahora
antes de que suceda, para que, cuando
suceda, cre�is. Ya no hablar� muchas
cosas con vosotros, porque viene el
pr�ncipe de este mundo; que en m� no
tiene poder, pero conviene que el
mundo conozca que yo amo al Padre y
que, seg�n el mandato que �l me dio,
as� hago (Jn 14,25-31).
La paz. Su paz. El mundo ha
comerciado tanto con la palabra �paz�
que tiene que aclarar que se trata de una
paz distinta. No es una simple f�rmula
de educaci�n lo que Jes�s pronuncia. Ni
ofrece la paz como una suma de todos
los ego�smos que prefieren pactar una
tranquilidad. No es la paz del que nada
desea porque lo tiene todo. No es una
paz que se venga abajo con las
dificultades o desaparezca con las
persecuciones. Es la paz de un gran
coraz�n; el equilibrio de un esp�ritu que
conoce su meta y sabe su camino; la paz
de quien nada desea porque todo lo ha
dado; el gozo de quien sabe que nunca
se romper� su amistad con Dios, de
quien est� seguro de la herencia celeste
que le espera.
Los ap�stoles conocen ya, por
experiencia, esta paz que han disfrutado
durante tres a�os. �La perder�n ahora, al
irse Jes�s? �Desaparecer� ante el ataque
de la gran amargura que se acerca? No
se turbe vuestro coraz�n, les dice.
Mantened vuestra paz como yo la
mantengo. Haced ahora m�s interior
vuestra paz, m�s profunda. Porque mi
paz no la destruye ni la muerte.
Luego su voz se hace levemente
ir�nica, jovial: deber�ais alegraros. Si
de veras me am�is, deb�is alegraros de
que yo regrese a la casa de mi Padre.
Voy a prepararos un sitio. �sta no es una
mala noticia.
Ahora habla ya francamente de su
pr�xima muerte. Quiere que quede claro
que la acepta voluntariamente. Que va �l
hacia la muerte y que nadie se la
impone. Le parece imprescindible que
no haya dudas en esto, para que sus
ap�stoles no se escandalicen cuando
llegue la hora. El pr�ncipe de este
mundo, el demonio, se est� acercando.
Pero, aunque parecer� que vence, la
victoria verdadera es del que va a morir.
Si acepta esa muerte es s�lo para que
aparezca claramente cu�nto ama a su
Padre, c�mo cumple con absoluta
fidelidad sus �rdenes.
Es �sta la primera vez �la �nica
vez� que Jes�s habla de su amor al
Padre. Ha hablado muchas veces del
amor de su Padre hacia �l. Ahora abre
su coraz�n y hace esta in�dita
declaraci�n de amor. M�s tarde lo
demostrar� con hechos sobre la cruz.
La vid y los sarmientos
Al llegar aqu�, el evangelista nos ofrece
un brusco giro en la conversaci�n. Jes�s
dice: Levantaos, v�monos de aqu�. Sin
embargo la narraci�n prosigue con un
segundo coloquio que se cierra con la
oraci�n sacerdotal. �Se levantaron
realmente y la conversi�n prosigui� en
otra sala o quiz� de camino hacia el
huerto de los olivos? �Fue simplemente
una de tantas veces como cuando
hacemos intenci�n de concluir una visita
y anunciamos incluso que ya nos vamos,
para seguir conversando a�n despu�s
largo rato? �O este segundo coloquio fue
pronunciado realmente en otra ocasi�n
�quiz� despu�s de la elecci�n de los
ap�stoles o de los disc�pulos� y
colocado aqu� por el evangelista por una
simple coincidencia de los temas?
Son preguntas a las que nunca
podremos responder. En cierto modo se
trata de un fragmento m�s sereno que el
anterior. Pero tiene tambi�n el temblor
de algo dicho en una despedida.
Realmente si se produjo en otra ocasi�n,
el evangelista al colocarlo aqu� le ha
trasmitido la emoci�n del momento.
Se abre el segundo coloquio con una
par�bola. El tema no puede ser m�s
b�blico. La vi�a era el cultivo preferido
en Palestina. En los a�os de abundancia
era el vi�edo el que daba al pa�s su
peculiar fisonom�a verdeante. Era l�gico
que profetas y salmistas tomaran de la
naturaleza circundante la imagen de la
vi�a para dibujar a trav�s de ella la
historia de su pueblo. La vi�a era Israel,
Dios era su vi�ador. Isa�as, Ezequiel,
Jerem�as, los salmos, contaron la
aventura de este vi�edo cultivado por
Yahv�.
Tambi�n Jes�s recurrir� tres veces a
los vi�edos para sus par�bolas. Pero
esta vez la alegor�a toma todo su
sentido. Jes�s es la vid, la �verdadera�
vid. Los que creen en �l son los
sarmientos. El Padre es el vi�ador de
esta gran cepa.
La imagen del antiguo testamento ha
crecido en anchura y en profundidad.
Ahora simboliza al gran �rbol de la
humanidad entera, su gran ramaje no son
ya s�lo los jud�os, sino todos los que
aceptan ser hijos de Dios. Pero no se es
parte de esta vi�a por el hecho de
pertenecer a un pueblo, a una iglesia,
por estar inscrito en un censo. Se forma
parte de esa vi�a en la medida en que se
est� unido a ella, en la medida en que se
comparte su vida �ntima. S�lo cuando
los sarmientos permanecen unidos al
tronco, s�lo cuando se alimentan de la
misma savia que el tronco, forman parte
de esta vi�a de Dios. El que se aleja del
tronco, muere. Y va al fuego eterno.
Es otra vez la idea del amor, que
ser� el centro de todo este segundo
coloquio, el eje de esta noche
misteriosa.
Los cinco amores
Como el Padre me am�, yo
tambi�n os he amado; permaneced en
mi amor. Si guardareis mis preceptos,
permanecer�is en mi amor como yo
guard� los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Esto os lo
digo para que yo me goce en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido. �ste es
mi precepto: que os am�is los unos a
los otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este de
dar uno la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hac�is lo
que os mando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su se�or; pero os digo
amigos, porque todo lo que o� de mi
Padre os lo he dado a conocer. No me
hab�is elegido vosotros a m�, sino
que yo os eleg� a vosotros, y os he
destinado para que vay�is y deis
fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que cuanto pidiereis al Padre en
mi nombre os lo d�. Esto os mando:
que os am�is unos a otros
(Jn 15,8-17).
De cinco amores se habla en este
entra�able p�rrafo: del amor que el
Padre tiene al Hijo; del amor del Hijo al
Padre; del amor de Jes�s hacia sus
disc�pulos; del amor de los disc�pulos a
Jes�s; del amor de los disc�pulos entre
s�. Cinco amores distintos y un solo
amor verdadero. Cinco manifestaciones
de un mismo y �nico amor.
Jes�s habla aqu� de un amor que
poco o nada tiene que ver con nuestros
manoseados amores. Un amor que es
generosidad y no ego�smo. Un amor que
mide lo que se da y no lo que se recibe.
Un amor que se resume en dar la vida
por el amigo.
Pero un amor que, al mismo tiempo,
nada tiene de plat�nico o sentimental.
S�lo se ama cumpliendo los preceptos
del amado. Mas, a la vez, el �nico
precepto del amado es que se ame m�s.
Y es un amor que es forzosamente
fecundo. No es que el amor se mida por
su eficacia. Es que el amor es siempre
eficaz. Por eso el destino de los
cristianos como el de la vid o los
�rboles es dar fruto y fruto permanente.
Un fruto que comienza en el mismo
que ama: porque el disc�pulo de Cristo
est� llamado al gozo. Mas no a un gozo
cualquiera �y menos al placer� sino
al gozo de Cristo: el de quien va a morir
feliz por nuestros pecados; el que va a
sentirse gozoso de ser perseguido por la
justicia; el gozo del pobre, del manso,
del limpio; el gozo de las
bienaventuranzas; el gozo de amar y ser
amado.
El odio del mundo
Para que quede bien clara la naturaleza
de este gozo, Jes�s hace girar su
conversaci�n. Y ahora anuncia
abiertamente a sus ap�stoles que, as�
como �l les da su amor, el mundo les
dar� su odio. Si le han aborrecido a �l,
tambi�n aborrecer�n a quienes le sigan.
Porque no es el siervo m�s que el Se�or.
As� descorre ante los ojos at�nitos
de sus disc�pulos lo que ser� un resumen
de la historia de la Iglesia:
persecuciones, odios. Y esa otra
persecuci�n peor: del amor aparente de
quienes abrazar�n a la Iglesia para
inmovilizarla. En el futuro deber�n
desconfiar los cristianos cuando no les
persigan: tal vez es que ya no anuncian
entero el evangelio; tal vez es que se han
hecho del mundo y por eso el mundo ha
dejado de odiarles. La situaci�n
�normal� de una Iglesia fiel a Cristo
ser� la persecuci�n, la dificultad: el
evangelio siempre tendr� que navegar
contra corriente. Un cristiano aut�ntico
no deber� escandalizarse de ser
perseguido y deber� desconfiar cuando
no lo sea. Cristo lo advirti� con toda
claridad en esta hora decisiva.
Pero �l dar� a los suyos la fuerza
para sostenerse en la persecuci�n. De
nuevo recuerda el env�o de ese abogado,
del Esp�ritu, que vencer� al mundo y le
acusar� de pecado, de justicia, de juicio.
Este Esp�ritu ense�ar� a los cristianos
que todos esos dolores son fecundos
como los de la mujer que va a dar a luz.
Ese odio va a estallar con especial
crueldad en los pr�ximos d�as. El
Maestro se va. Y los disc�pulos se
entristecer�n. Pero esta tristeza durar�
poco y se tornar� en gozo. Un gozo que,
en la resurrecci�n, ya nadie podr�
arrebatar a los creyentes.
Esto os lo he dicho �concluye�
para que teng�is paz en m�; en el
mundo hab�is de tener tribulaciones;
pero confiad en m�: yo he vencido al
mundo (Jn 16,33).
La triple oraci�n
Al llegar aqu�, la conversaci�n de Jes�s
se torna oraci�n. Hasta ahora ha hablado
con sus disc�pulos, ahora va a conversar
con Dios. Nada cambia en su tono. Para
�l muchas veces conversar y orar eran
dos ocasiones para pensar en voz alta.
La palabra surg�a espont�neamente
desde su coraz�n hasta sus labios y era
tan familiar hablando con los suyos
como con el Padre. Nada hay en su
oraci�n de rito preestablecido, nada que
huela a f�rmulas ret�ricas. Algunas
almas sencillas alcanzan esta suprema
naturalidad que Jes�s llev� a su cima.
Tampoco sabemos si esta oraci�n se
dijo a�n en el cen�culo o si la dijo Jes�s
en un alto del camino hacia el huerto de
los olivos. El clima solemne y sereno
hace pensar que ocurri� en un lugar
cerrado, pero el mundo era templo para
un alma tan profunda como la de Jes�s.
Es, en todo caso, uno de los momentos
m�s intensos de la vida del Maestro,
transmitido con asombrosa fidelidad por
Juan que, sin duda, no ha podido
inventar p�gina tan alta.
Padre: lleg� la hora. Glorifica a
tu Hijo para que el Hijo te glorifique,
seg�n el poder que le diste sobre toda
carne, para que a todos los que t� le
diste, les d� �l la vida eterna. �sta es
la vida eterna: que te conozcan a ti,
�nico Dios verdadero y a tu enviado,
Jesucristo.
Yo te he glorificado sobre la
tierra, llevando a cabo la obra que me
encomendaste realizar. Ahora t�,
Padre, glorif�came cerca de ti mismo
con la gloria que tuve cerca de ti
antes de que el mundo existiese
(Jn 17,1-5).
Jes�s �que m�s tarde rezar� por sus
disc�pulos y, despu�s, por todos cuantos
creer�n en �l� no vacila en comenzar
rezando por s� mismo. Y lo hace con
palabras que son, al mismo tiempo,
humildes y grandiosas.
Se presenta al Padre con toda su
dignidad de Hijo, de Dios hecho carne.
Y pide a su Padre la glorificaci�n de
esta carne que ha hecho suya. Como
Dios, nada tiene en que pueda crecer,
ser glorificado. Su naturaleza divina ha
participado siempre de esa gloria. Pero
no as� su naturaleza y su carne humanas.
Pero, en rigor, no est� pidiendo para
s�: la glorificaci�n de su naturaleza
humana es la glorificaci�n de la
humanidad entera. Pide que esta
humanidad, que ha hecho suya, se re�na
tambi�n con el Padre en la gloria eterna,
para que todo su ser de hombre goce de
lo que como Dios ha gozado desde la
eternidad.
En ninguna otra p�gina del evangelio
ha proclamado Jes�s con tanta claridad
su preexistencia eterna. Ahora ya nada
debe ser ocultado. Es la hora de
descubrir las �ltimas verdades.
Y la meta de esa glorificaci�n que
Jes�s pide, es la glorificaci�n del Padre.
Lo que pide no es para s�, no acaba en
�l. Pide que el objetivo de su vida se
logre: y ese objetivo es la gloria de su
Padre. Se presenta ante �l como un buen
obrero que pide su soldada. Pero su
sueldo se invertir� en la gloria de quien
le est� pagando.
Porque, en realidad, �sa es la
verdadera gloria: que todos conozcan a
Dios tal y como �l ya le conoce. �sa, y
no otra, es la vida eterna.
La oraci�n sacerdotal
Jes�s no se detiene en la oraci�n por s�
mismo. Esta petici�n no es, en
definitiva, sino el pr�logo de lo que
sigue. Su oraci�n desciende de las
alturas para inundarse de una in�dita
ternura. Nunca dijo Cristo palabras tan
conmovedoras. Nunca con mayor
sencillez se expresaron realidades tan
altas.
Estamos, sin duda, ante una oraci�n
de Jes�s. Es posible que Juan le diera su
forma literaria. Pero, evidentemente, en
todo el tono de las palabras que siguen
est� la huella del propio Jes�s de
Nazaret.
Comienza por present�rselos a su
Padre, como un jefe presenta sus
hombres al jefe supremo:
He manifestado tu nombre a los
hombres que de este mundo me has
dado. Tuyos eran y t� me los diste, y
han guardado tu palabra. Ahora saben
que todo cuanto me diste viene de ti:
porque yo les he comunicado las
palabras que t� me diste, y ellos
ahora las recibieron, y conocieron
verdaderamente que yo sal� de ti, y
creyeron que t� me has enviado. Yo
ruego por ellos; no ruego por el
mundo, sino por los que t� me diste;
porque son tuyos, y todo lo m�o es
tuyo y todo lo tuyo m�o, y yo he sido
glorificado en ellos. Yo ya no estoy
en el mundo; pero ellos est�n en el
mundo, mientras yo voy a ti
(Jn 17,6-11).
Jes�s presenta a sus ap�stoles con
un elogio que es, sin duda, excesivo.
Eran ya de Dios antes de conocer a
Jes�s. No s�lo eran criaturas de Dios,
eran buenos israelitas, gentes ansiosas
de la llegada del reino de Dios.
Pero Jes�s ha robustecido sus almas.
Vino para descubrirles que Dios era su
Padre, para instruir sus mentes y
fortalecer sus almas. Para que en ellos
el nombre de Dios fuera glorificado,
clarificado. �As� se ha hecho!, concluye
Jes�s emocionado.
�No exagera? �No son a�n almas
torpes y lentas, pobres en su fe? Jes�s lo
sabe, lo experimenta. Pero, por un
momento, anticipa los tiempos. Sabe
que, tras la resurrecci�n, todas las
vendas que a�n ahora entorpecen sus
almas, caer�n y que la fe, que ya tienen
en semilla, crecer� como un fruto
maduro. Se dir�a que esta oraci�n de
Jes�s hubiera sido pronunciada el d�a de
la ascensi�n o el de pentecost�s. Jes�s
ve ya la fe de esa hora, mejor que la
vacilante de esta noche, y se siente
orgulloso de su obra en ellos.
Mas, a�n as�, tiene mucho que pedir
por ellos a Dios. Y lo hace apoy�ndose
en tres razones: En primer lugar, dice,
porque son tanto tuyos como m�os. En
segundo lugar porque ellos son mi gloria
y t� no puedes permanecer indiferente
ante lo que me glorifica. En tercer lugar,
porque ahora yo los dejo solos para
irme hacia ti.
Jes�s habla como si ya se hubiera
ido de este mundo, como si �l ya no
estuviera entre los suyos. Pero esto le
hace descubrir mejor cu�n sagrados son
para �l. Son parte suya, en ellos triunfa o
fracasa su obra. �l no ser� glorificado
plenamente si no lo son ellos. Ora, pues,
por ellos, como si lo hiciera por s�
mismo.
Padre santo, guarda en tu nombre
a estos que me has dado, para que
sean uno como nosotros. Mientras yo
estaba con ellos, yo conservaba en tu
nombre a estos que me has dado, y
los guard�, y ninguno se perdi�, sino
el hijo de la perdici�n, para que la
Escritura se cumpliese. Pero ahora yo
vengo a ti, y hablo estas cosas en el
mundo para que tengan mi gozo
cumplido en s� mismos (Jn 17,11-14).
Ahora quiere aclarar que la uni�n
entre �l y los ap�stoles no es una simple
amistad, una camarader�a, algo que
termina en el sentimiento. Pide para
ellos una unidad tan �ntima como la
unidad divina; pide que, aunque sigan en
el mundo, est�n separados de �l como
Cristo lo est�; pide que, como �l, est�n
totalmente consagrados a Dios y sean
sus enviados en el mundo. En esta triple
demanda �se�ala Bernard� quedan
definidos la raz�n de ser de la Iglesia y
todo el nuevo orden de la Iglesia.
Y aparece aqu�, en este alt�simo
momento, la sombra tr�gica de Judas. Se
perdi� porque estaba perdido, era el
hijo de la perdici�n. La siembra de
Cristo tropez� con un alma de piedra en
la que no pudo calar la semilla.
En los dem�s habr� ese gozo
cumplido que hay en quien recibe la
palabra.
Yo les he dado tu palabra, y el
mundo los aborreci� porque no eran
del mundo, como yo no soy del
mundo. No pido que los saques del
mundo, sino que los guardes del mal.
Ellos no son del mundo, como no soy
del mundo yo (Jn 17,14-16).
No pide que sean sacados de su
ambiente, no pide que se les preserve
con guetos especiales, con una campana
neum�tica de aislante protecci�n divina:
hacen falta en el mundo, ah� est� su
misi�n. La levadura debe estar en medio
de la masa. Pero s� necesitan ayuda de
Dios para ser preservados del mal.
Porque el mundo les aborrecer� y no es
f�cil soportar el odio de lo que viene de
la propia carne.
Santif�calos en la verdad, pues tu
palabra es verdad. Como t� me
enviaste al mundo, as� yo los envi� a
ellos al mundo, y yo por ellos me
santifico, para que ellos sean
santificados de verdad (Jn 17,17-19).
Santificar equivale a consagrar. Lo
que pide Jes�s no es una simple ayuda
para los suyos. Pide una aut�ntica
transformaci�n interior. No pide que se
dediquen al servicio de la verdad, pide
que sean transformados por la Verdad,
con may�scula. Pide que Dios los haga
suyos, pide que sean consagrados por
Dios.
Estamos ante un pasaje
teol�gicamente fundamental. La oraci�n
de Jes�s es siempre eficaz. Obra lo que
dice. A la luz de estas palabras
entendemos mejor esa ordenaci�n
sacerdotal que se realiz� en esta cena
del jueves.
As� lo se�ala Bernard:
Todo el ministerio de Jes�s fue,
en favor de los disc�pulos
especialmente elegidos, como una
prolongada ordenaci�n. Esta oraci�n,
a�adida a la sagrada cena, es el punto
culminante de esta ordenaci�n: se�ala
la extensi�n y la realidad de los
poderes, la santidad de los lazos y la
unidad que resulta de ella. Jes�s se
presenta, hoy m�s que nunca, como el
gran sacerdote que consagra a otros
sacerdotes.
As� fue. Ellos apenas se enteraron.
El miedo y lo corto de sus inteligencias,
sus ambiciones personales y sus
rencillas ego�stas, todo les imped�a
descubrir lo que estaba ocurriendo en
sus almas. Pero la resurrecci�n ilumin�
lo que apenas hab�an atisbado. Entonces
recordaron, reconstruyeron lo que esta
noche hab�a ocurrido. Por eso se
lanzaron a los caminos del mundo; por
eso tomaban temblando el pan entre las
manos; por eso lo repart�an a los nuevos
creyentes, seguros de que la fuerza de
Jes�s actuaba en ellos. Miles y miles de
sacerdotes repetir�an a lo largo de la
historia ese mismo gesto, con la misma
torpeza, con el mismo poder.
El gran sue�o de la unidad
Y ahora los ojos de Jes�s se alzan,
atraviesan el presente, entran en la
historia. Ante s� tiene a los once
elegidos, pero ve, a trav�s de ellos, a
todas esas legiones de los que les
seguir�n, de cuantos creer�n en su
palabra. Contempla a la peque�a
comunidad naciente, la ve cruzar los
caminos del mundo, avanzar por los
siglos, crecer.
Ve su gloria y sus manchas, su
corona de santos y su agria fila de
herejes; ve su siembra de pobreza y sus
ambiciones de poder; ve sus luchas con
el mundo y sus contiendas intestinas; ve
sus divisiones, el nombre de Cristo
usado como arma y como bandera para
agredir a otros que igualmente enarbolan
su nombre. Y su oraci�n al Padre se
hace m�s tierna, m�s dram�tica a�n:
Pero ya no ruego s�lo por �stos,
sino por cuantos crean en m� por su
palabra. Para que todos sean uno,
como t�, Padre, est�s en m� y yo en ti.
Para que tambi�n ellos sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que
t� me has enviado.
Yo los he dado la gloria que t� me
diste, para que sean uno como
nosotros somos uno. Yo en ellos y t�
en m�, para que sean consumados en
la unidad y conozca el mundo que t�
me enviaste y amaste a �stos como me
amaste a m� (Jn 17,20-24).
Toda la oraci�n est� volcada hacia
el futuro. La part�cula final (ese
reiterativo �para�) se multiplica como
un arco en tensi�n. Hay casi en la frase
algo de sue�o imposible y, sin embargo,
necesario.
�La unidad! �sa es la gran obsesi�n
de Jes�s en esta hora. �se es �para �l
� el gran argumento que convencer� al
mundo de la verdad de su misi�n de
enviado de Dios. �Es que presiente ya
los desgarrones o que piensa que la
unidad es algo tan dif�cil que necesita
una especial�sima ayuda de Dios? �l,
subraya, ha hecho todo lo necesario para
que esa unidad se logre. Pero ahora �l se
va y teme que los problemas se
multipliquen. Hay, por todo ello, un tinte
de angustia en su voz.
Padre, quiero que all� donde yo
est�, est�n tambi�n los que t� me has
dado, para que vean la gloria que t�
me diste porque me has amado desde
antes de la creaci�n del mundo. Padre
justo, si el mundo no te ha conocido,
yo s� te conoc� y �stos han conocido
que t� me has enviado. Yo les di a
conocer tu nombre y seguir�
ense��ndoselo, para que el amor con
que t� me has amado est� en ellos y
yo en ellos (Jn 17,24-26).
Ahora la oraci�n ha alcanzado su
cima de ternura. El capit�n se va y
quiere llevarse consigo toda su tropa.
�C�mo podr�a salvarse �l, dejando a sus
�hijitos� en la estacada? �l debe irse
por delante para prepararles el sitio.
Pero necesita la seguridad de que ellos
le seguir�n. Por eso usa ahora ese
exigente �quiero�. Lo dice con respeto,
pero tambi�n con atrevimiento. �sa es su
voluntad, �sa es su decisi�n. Es como si
asegurara que su gloria no ser� completa
si los suyos faltaran en ella. Ellos tienen
que ver toda la gloria que el Padre tiene
preparada para el Hijo. Le han visto
aqu� en la tierra sufrir, cansarse, morir.
Tendr�n que ver tambi�n la luz de la que
conocieron un vislumbre en la
transfiguraci�n. Entonces, la muerte y el
dolor quedar�n lejos, la angustia de esta
hora ser� s�lo un recuerdo. Dios Padre y
el Hijo estar�n juntos. El Hijo y los
suyos tambi�n.
Todo ha concluido ya. Se hace un
largo silencio. Jes�s no mira a los suyos
y ellos casi no se atreven a mirarle, ni a
mirarse los unos a los otros. �Tienen
tanto en qu� pensar! Giran y giran en sus
almas todas estas palabras que apenas
entienden y que tardar�n a�os en
entender. S�lo saben que se sienten
felices. Debajo de su terror hay un
remanso de paz que traspasar� la
barrera del viernes sangriento. Se
sienten unidos a Jes�s con una uni�n que
ni sospechaban que pudiera existir.
Saben que �le han conocido� y que, al
conocerle, han conocido a Dios.
Levantan ahora sus ojos y, en la sala mal
iluminada por l�mparas que ya se
extinguen, contemplan los ojos de ese
Dios. Y en ellos s�lo ven amor.
L
11
SUDOR DE SANGRE
a pasi�n de Cristo �que ahora
comienza� no es, como suele
pensarse, una subida heroica al monte
del dolor y Cristo un tit�n asombroso
que carga sobre sus hombros el peso del
llanto, sino una ca�da, un
derrumbamiento, un agachar la cabeza y
penetrar por el pestilente t�nel de la
angustia, del desamparo y de la muerte.
Por eso s�lo de rodillas y temblando
puede uno acercarse a ella. �C�mo
entender�a algo quien la leyera sin saber
que se juega su vida personal en cada
uno de los escalones? Muchas p�ginas
de la vida de Jes�s pueden entenderse
sin fe: basta la honradez humana para
sentirse cerca de su magisterio. Pero
aqu�, no. Aqu� no basta el coraz�n
humano. Menos a�n el sentimentalismo.
Con ellos, se podr�a, cuando m�s, seguir
su rastro de dolor, pero no entender las
entra�as de lo que ocurre. Aqu� s�lo se
profundiza amando, compartiendo esa
pasi�n y haci�ndolo aun a riesgo de
permanecer, ya para siempre, como le
ocurri� a Bernanos prisionero de la
santa agon�a. Todos nos jugamos algo
en el sudor de sangre. Aquello no fue
una p�gina m�s de la historia. All�
estuvimos todos. �Yquiera Dios �como
reza Guardini� que esa hora no haya
sido in�til para nosotros! �Quiera Dios
que vivi�ndola, descubramos �como
Tom�s Moro, en el bell�simo libro que,
sobre la agon�a de Cristo, escribi�
mientras �l mismo esperaba el pat�bulo
� qu� poco nos parecemos nosotros a
Cristo, aunque llevemos su nombre y
nos llamemos cristianos! Algo podr�a
ense�arnos Santa Teresa que nos cuenta
en el Libro de su vida lo que esta escena
signific� para ella:
Muchos a�os, las m�s de las
noches antes que me durmiese,
siempre pensaba un poco en la
oraci�n del huerto, aun desde que no
era monja, porque me dijeron que se
ganaban muchos perdones; y tengo
para m� que por ah� mucho gan� mi
alma, porque comenc� a tener oraci�n
sin saber lo que era y ya la costumbre
tan ordinaria me hac�a no dejar esto
como el no dejar de santiguarme para
dormir.
Entremos as�, asombrados,
avergonzados, dispuestos al
desconcierto e, incluso, al esc�ndalo.
Porque la escena del huerto de los
olivos es la m�s desconcertante y,
probablemente, la m�s dram�tica de
todo el nuevo testamento. Es el punto
culminante de los sufrimientos
espirituales de Cristo. Aqu� estamos en
frase de Ralph Gorman ante uno de los
m�s profundos misterios de nuestra fe;
ante �como afirma Lanza del Vasto�
una p�gina nueva y �nica en todos los
libros sagrados de la humanidad.
Efectivamente: jam�s escritor alguno
hizo descender tan hondo a su campe�n
y menos si ve�a en �l a un Dios. Esta
imagen de un Dios temblando,
empavorecido, tratando de huir de la
muerte, mendigando ayuda, es algo que
ni la imaginaci�n m�s calenturienta
hubiera podido so�ar.
F. Prat comienza, aterrado, la
narraci�n de esta escena:
La agon�a del huerto es, quiz�, el
misterio de la vida de Jes�s que m�s
turba y desorienta. Que Jes�s haya
sufrido el hambre, la sed, la fatiga, el
calor y el fr�o no es algo que nos
maravilla desde el momento en que �l
quiso tomar una naturaleza semejante,
en todo y para todo, a la nuestra,
excepto el pecado. Pero �c�mo es
posible que el sufrimiento moral haya
podido abrir una tal grieta en un alma
como la suya, abierta, desde el
primer momento de su concepci�n, a
la visi�n beat�fica? Es cierto que a
este dolor se entrega Jes�s
voluntariamente y es just�simo el
pensamiento de Pascal: �Jes�s sufre
en su pasi�n los tormentos que le
infligen los hombres, mientras que en
su agon�a sufre los tormentos que �l
mismo se da: es un suplicio de mano
no humana, sino de una mano
omnipotente, porque hace falta ser
omnipotente para soportar tal
suplicio�. S�, todo esto es cierto. De
acuerdo. Pero ni siquiera todo eso
suprime el misterio.
Pero lo m�s asombroso no es
siquiera lo que los evangelistas narran,
sino el que los cuatro lo describan con
una naturalidad que a�n es m�s
desconcertante que lo que narran. Con
objetividad fr�a, casi sin mostrar
simpat�as hacia el perseguido o
antipat�as hacia los perseguidores, sin
aportar explicaciones que evitaran el
esc�ndalo que esta p�gina pudiera
causar a los seguidores de Jes�s, sin
preocuparse de las objeciones que de
esta humillaci�n se atrevieran a deducir
sus enemigos, los evangelistas narran la
escena con un candor que no puede
menos de darnos v�rtigo.
S�, v�rtigo: eso es lo que produce, a
cualquiera que tome la situaci�n en
serio, esta imagen de un Dios acorralado
por el miedo, de un redentor que trata de
esquivar su tarea, la figura de alguien
que, poco antes de hacer girar la historia
del mundo, tiembla como un chiquillo
asustado en la noche.
Pero d�jeseme subrayar que no estoy
hablando de un v�rtigo sentimental, de
un coraz�n impresionado. Hablo de un
v�rtigo mucho m�s hondo. Porque, si
esta escena es verdadera, si un Dios
puede gemir, temer, temblar, es la idea
de Dios la que gira, la que, literalmente,
se invierte, y, consiguientemente, es la
misma conciencia religiosa del hombre
la que debe girar.
Del huerto de los olivos surge
�otro� Dios, otra imagen de Dios, bien
distinta, contraria incluso, de lo que los
antiguos entend�an por un Dios o por un
sabio, lo contrario de lo que los
modernos presentamos como un genio o
un superhombre.
Para un griego o un romano, un sabio
es la imagen del desapego perfecto, de
la impasibilidad ante el dolor. Un sabio
no se conmueve por nada, no vacila ante
una muerte que tiene previamente
aceptada y digerida. Pero este Jes�s del
huerto que grita pidiendo misericordia,
que no oculta que su coraz�n est�
aterrado, es algo muy diferente.
Para un griego o un romano (�y
tambi�n para muchos cristianos!) un dios
es alguien inalcanzable, alguien que vive
en el �ter de la luz inextinguible, alguien
a quien jam�s rozan nuestras miserias y
que, incluso, apenas logra enterarse de
que en el mundo hay dolor. Pero este
Jes�s del huerto, si es un Dios, es un
Dios ca�do, bajado, rebajado, venido a
menos, a nada, hundido hasta tal punto
en la realidad humana que parece
sumergido en la misma miseria, vuelto
�l mismo miseria. El Jes�s de los
evangelios no es, como algunos piensan,
un asceta que va progresivamente
purific�ndose, desprendi�ndose de la
tierra que pisa, alej�ndose paso a paso
de la condici�n humana. Es, por el
contrario, alguien que va hundi�ndose en
la realidad del hombre, hasta asumirla
en toda su plenitud �o hasta mostrarla
en toda su hondura� en esta agon�a del
huerto y en la muerte que llega.
La escena es tan dram�tica que
algunos enemigos del cristianismo han
visto en ella la prueba de que Jes�s no
es Dios. Ya en el siglo II lo dec�a Celso:
Si las cosas sucedieron como �l
quer�a, si �l fue herido por
obediencia a su Padre, es claro que
nada pod�a serle duro o penoso,
porque era Dios quien quer�a aquello.
�Por qu� entonces se lamenta?, �por
qu� gime?, �por qu� busca apartar de
s� la muerte que le espanta?
Se explica que algunos de los padres
de la Iglesia se sintieran empujados a
poner atenuantes a esta escena. Porque,
hasta el momento, todas las p�ginas
evang�licas nos hab�an mostrado un
Cristo sereno, de alma transparente,
seguro de s� mismo, unido estrechamente
con un Padre que siempre o�a su
oraci�n, obrando y hablando con la
majestad de quien tiene poder para
realizar cuanto quiere, desconocedor de
la vacilaci�n, de la duda o del miedo.
Pero ahora nos encontramos, de repente,
con un Cristo pose�do por la tristeza,
turbado en su mente, angustiado en su
coraz�n, t�mido y vacilante, repitiendo
tercamente su oraci�n como quien teme
no ser o�do, alejado, al menos
aparentemente, de su Padre, necesitado
de consuelo, mendigando compa��a,
d�bil y en apariencia cobarde ante la
muerte.
Algunos antiguos copistas del
evangelio llegaban incluso a omitir
algunos de los detalles m�s humillantes:
el sudor de sangre, la necesidad del
�ngel consolador. Y, sin embargo, los
evangelistas nada de esto ahorran. Al
contrario: lo narran los cuatro sin
vacilaciones. Afortunadamente. Sin ello
no habr�amos entendido ninguno de los
tres misterios cardinales de la vida de
Jes�s: hasta qu� profundidad asumi�
nuestra humanidad; qu� tipo de Dios
fraterno es el de los cristianos; hasta qu�
hondura le hizo descender nuestro
pecado. �Bendito sea! �Benditos
evangelistas que supieron no
escamotearnos ni un solo pedazo de la
verdadera realidad de Cristo!
La gloria es la cruz
Y nos encontramos enseguida con el
primer asombro: el momento en que la
agon�a se sit�a. Venimos del clima
exaltante del cen�culo. Acabamos de o�r
a Cristo pedir a su Padre que le
glorifique. E, inmediatamente, sin
transici�n alguna� este
derrumbamiento. �C�mo es posible?
�C�mo enlazar ese Cristo luminoso y
radiante de la �ltima cena con este otro
que, media hora despu�s, confiesa que
tiene miedo y que mendiga un poco de
compa��a humana?
Guardini apunta que, en este caso,
las explicaciones de la ciencia
psicol�gica son insuficientes:
Descartemos la psicolog�a,
ciencia excelente si es manejada con
un coraz�n bondadoso y cuando el
respeto gu�a su mano. Permite a un
hombre comprender a sus semejantes,
porque ambos son hombres. Si
emple�ramos aqu� los m�todos de la
psicolog�a, dir�amos, por ejemplo,
que cuando en la vida religiosa se
nota una ascensi�n espiritual, en el
dominio de la contemplaci�n, del
amor, de la inmolaci�n, �sta va
seguida de una depresi�n, de un
agotamiento de fuerzas, de una
extinci�n de los sentidos. Para
convencerse de ello basta observar la
vida de los profetas. Aqu� suceder�a
algo parecido. La tensi�n espiritual
producida por la oposici�n de los
dirigentes y el pueblo, el viaje a
Jerusal�n con sus incidentes
emocionantes, la entrada en la ciudad
santa, la terrible espera de los
�ltimos d�as, la traici�n de los
individuos y la �ltima cena,
desembocan en un derrumbamiento
espiritual� Eso ser�a normal en un
hombre que combatiera por una gran
causa en condiciones dif�ciles;
tambi�n ser�a normal para un profeta,
aunque en este caso ser�a necesario
ahondar mucho m�s de lo que suele
hacer la psicolog�a religiosa
corriente, que nada sabe del Dios real
ni del alma verdadera. En nuestro
caso, toda tentativa humana est�
condenada al fracaso. En este
dominio s�lo podremos avanzar con
la ayuda de la fe, iluminada por la
revelaci�n.
S�, a la luz de esa fe y de la
revelaci�n empezamos a descubrir como
l�gico lo que la psicolog�a no nos
aclara. Y empezamos por entender,
asombrados, que aquella glorificaci�n
que Cristo ped�a y anunciaba en la cena
es precisamente esto: esta agon�a.
Descubrimos que la gloria es la cruz y la
cruz es la gloria. Empezamos a
comprender que el manto triunfal del
glorificado es precisamente esta sangre
que empieza a cubrir su cuerpo y su
alma. Estamos hablando, ya lo hemos
dicho, de un �Dios al rev�s�; al rev�s,
al menos, de nuestros sue�os e ideas
humanas.
Atrev�monos a acompa�arle.
El camino
Deb�an de ser cerca de las once de la
noche cuando Jes�s y los suyos
abandonaron el cen�culo. Si levantaron
los ojos al cielo lo encontraron lleno de
cientos de brillantes estrellas. La luna
estaba llena y fulgente, tanto que las
enormes losas de la calzada romana
brillaban como un espejo y los �rboles
proyectaban sombras sobre ellas.
Pasaron cerca de la casa de Caif�s y
se dirigieron hacia la puerta de la fuente.
Torcieron luego hacia la izquierda y
tomaron el camino blancuzco que abraza
los cimientos de la muralla por la parte
oriental.
Dejaron a la izquierda el barrio del
Gih�n que se apretaba contra la muralla.
Pasaron luego el barrio de Siloam al
lado opuesto del torrente. Todas las
ventanas estaban encendidas y las luces
de quienes a�n celebraban la cena
pascual temblaban tras las celos�as.
Desde all� ve�an tambi�n a los millares
de peregrinos que celebraban la cena al
aire libre, en torno al rescoldo, junto a
sus tiendas de campa�a. Era una extra�a
feria nocturna en la que jolgorio y
religiosidad se mezclaban a partes
iguales.
Ahora estaban ya en lo hondo del
torrente y ten�an que comenzar a
ascender para alcanzar el huerto al que
se dirig�an. Desde all� ve�an la masa
imponente del templo. En el p�rtico de
Salom�n oscilaban las l�mparas
encendidas. Las murallas y sus
gigantescas piedras de doce metros se
alzaban majestuosas y pardas.
Cruzaban ahora la zona de
cementerios mal cuidados cuyas l�pidas
se mostraban en la noche como dientes
rotos. Dejaron a su derecha los tres
grandes famosos mausoleos �el de
Absal�n que a�n hoy puede contemplar
el peregrino, entre ellos� y recordaron
sin duda las duras palabras que tantas
veces dijera Jes�s sobre los sepulcros
blanqueados.
Y, al cabo de media hora de camino,
estuvieron ya en Getseman�.
Afortunadamente podemos conocer hoy
con suficiente precisi�n el lugar de este
huerto. Los ap�stoles hablan
simplemente de una granja llamada
Getseman� (Mt 26,36; Mc 14,32), de un
lugar en el monte de los olivos
(Lc 22,39), de un huerto a la otra parte
del torrente Cedr�n (Jn 18,1). Sabemos
tambi�n que �ste era un lugar en el que
Jes�s ten�a costumbre de recogerse a
orar, puesto que Judas lo conoc�a
perfectamente (Jn 18,2).
Con estos datos podemos reconstruir
suficientemente el aspecto de este
�molino de aceite� que es lo que la
palabra Getseman� significa. Era un
bosque de olivos, cercado por una pared
baja de piedras o por un seto. Que hab�a
alguna clase de cerca lo prueba el que
se nos diga que Jes�s y los suyos
entraron y luego salieron de �l. Que
hubiera en el lugar un molino de aceite
era algo muy normal en este tipo de
heredades de campo. Jerusal�n estaba
rodeada de una faja de vegetaci�n
verde, la mayor parte de la cual estaba
formada por bosquecillos de olivos. Es
probable que junto al molino hubiera
alguna gruta para refugio de los
guardianes, o tal vez alguna casa r�stica.
Nada nos dicen los evangelistas
sobre qui�n pudiera ser el propietario
de este huerto. Pero el hecho de que
Jes�s lo frecuentase muestra que era de
alg�n buen amigo. La hip�tesis m�s
probable se�ala al mismo due�o del
cen�culo donde acababan de celebrar la
pascua. En ambos lugares se mov�a
Jes�s como en casa propia.
�Es �ste el lugar que hoy veneran los
devotos peregrinos? La tradici�n que lo
se�ala es muy antigua. Ya en los
primeros a�os del siglo IV hay
testimonios que lo aseguran. En el a�o
380 se construy� all� una primera iglesia
en el mismo lugar de la bas�lica actual.
Junto a esta iglesia, hay un
huertecillo con ocho gigantescos y
viej�simos olivos, reto�os medievales
de los que exist�an en este mismo lugar
hace dos mil a�os. �Es aqu�? Hay
tambi�n una gruta excavada en la roca y
convertida hoy en capilla de oraci�n.
�Fue aqu�?
La noche era fresca. Pero aqu�, en
esta hondonada entre la ciudad y el
monte, siempre se conserva un
calorcillo h�medo y pegajoso. Quedaos
aqu� �dijo se�alando, probablemente,
la gruta� mientras yo voy all� a hacer
oraci�n (Mt 26,36). S�lo a tres �
Pedro, Santiago y Juan� les pidi� que
le acompa�asen en esta hora, la m�s
dram�tica de su vida. Eran los tres que
hab�an estado junto a �l en la
transfiguraci�n (Mc 9,2), los tres que
hab�an presenciado la resurrecci�n de la
hija de Jairo (Mc 5,37): estaban mejor
preparados que los dem�s para soportar
sin esc�ndalo cuanto iba a suceder.
Llega la tristeza
Porque entonces �se�alan los
evangelistas� comenz� a ponerse
triste y a sentir abatimiento (Mt 26,37;
Mc 14,33). Los dos evangelistas lo
subrayan: comenz�. La ola de la tristeza
no cesar�a desde entonces de crecer.
Jes�s comenz� a sentir sobre su frente la
mano de la muerte. Y confi� su tristeza a
sus amigos: Triste est� mi alma hasta la
muerte (Mt 26,38; Mc 14,34).
No era �sta la primera vez que Jes�s
manifestaba una angustia interior. Pocos
d�as antes, en el templo, hab�a dicho:
Ahora mi alma se ha turbado. Y hab�a
a�adido la oraci�n que ser�a el
estribillo de esta noche: Padre, s�lvame
de esta hora (Jn 12,27).
Pero ahora la angustia no era un
temor lejano; era algo que conmov�a los
cimientos de su vida, una angustia de
muerte, como �l mismo dec�a.
Pedro, Santiago y Juan hubieran
querido hacer algo para aliviar esa
angustia. Pero, entre los arabescos que
el follaje formaba bajo la luz de la luna,
vieron que su tristeza no era de este
mundo, que nada pod�an hacer ellos para
remediarla.
Se equivocaban: algo pod�an hacer,
lo que �l m�s necesitaba en este
momento, acompa�arle. Quedaos aqu�
�les dijo�, y velad conmigo
(Mt 26,38). Mendigaba su compa��a con
la desvalida ternura de cualquier ser
humano condenado a muerte.
Luego, se alej� de ellos unos treinta
pasos, como un tiro de piedra, dice san
Lucas con frase muy de la �poca. A la
luz de la luna llena de pascua los tres
ap�stoles pod�an verle claramente. Y
hasta o�rle, si su oraci�n fue, como era
costumbre oriental, en voz alta.
El miedo rescatado
Pero, antes de proseguir, tenemos que
preguntarnos por la realidad y el sentido
de ese miedo que Jes�s experimenta. En
este momento como dice Prat el Maestro
no se averg�enza de darnos el
espect�culo de su turbaci�n moral.
Santo Tom�s Moro �que viv�a una
situaci�n semejante� ha descrito as� la
escena:
Avanz� Cristo unos pasos y, de
repente, sinti� en su cuerpo un ataque
tan amargo y agudo de tristeza y
dolor, de miedo y de pesadumbre,
que, aunque estuvieran otros junto a
�l, le llev� a exclamar
inmediatamente palabras que indican
bien la angustia que oprim�a su
coraz�n: �Triste est� mi alma hasta la
muerte�. Una mole abrumadora de
pesares empez� a ocupar el cuerpo
bendito y joven del Salvador. Sent�a
que la prueba era ahora ya algo
inminente y que estaba a punto de
volcarse sobre �l: el infiel y alevoso
traidor, los enemigos enconados, las
cuerdas y las cadenas, las calumnias,
las blasfemias, las falsas
acusaciones, las espinas y los golpes,
los clavos y la cruz, las torturas
horribles prolongadas durante horas.
Sobre todo le abrumaba y dol�a el
espanto de los disc�pulos, la
perdici�n de los jud�os, e incluso el
fin desgraciado del hombre que
p�rfidamente le traicionaba. A�ad�a
adem�s el inefable dolor de su madre
querid�sima. Pesares y sufrimientos
se revolv�an como un torbellino
tempestuoso en su coraz�n
amabil�simo y lo inundaban como las
aguas del oc�ano rompen sin piedad a
trav�s de los diques destrozados.
�Es todo esto ret�rica y literatura?
El evangelio lo describe con menos
adjetivos, pero con no menor intensidad.
Definen lo que Jes�s siente con seis
palabras terribles: tristeza (Mt 26,36),
miedo y angustia (Mc 14,33), turbaci�n
y tedio, incluso agon�a (Lc 14,33).
Bossuet y Gorman comentan con
precisi�n el sentido de estas palabras:
El tedio arroja al hombre en una
melancol�a que vuelve la vida
insoportable y muestra todos sus
momentos cargados de un peso que
oprime. El miedo agita el alma,
sacudi�ndola desde sus cimientos,
con la imagen de mil da�os de todo
g�nero que la amenazan. La tristeza la
cubre de un f�nebre velo que la
arranca todas las energ�as del esp�ritu
y la misma fuerza corporal. �Turbado
en extremo�. La palabra usada por el
evangelista en el original griego se
refiere com�nmente a un estado de
�nimo confuso, inquieto, en el cual
uno se siente completamente perdido
al tener que afrontar algo que no se
puede menos de hacer.
Pero �no son escandalosos todos
estos sentimientos en Jes�s? �De qu�
puede tener miedo? Tom�s Moro se lo
pregunta:
�l mismo ense�� a los disc�pulos
a no tener miedo a los que pueden
matar el cuerpo y ya no pueden hacer
nada m�s. �C�mo es posible que
ahora tenga tanto miedo de esos
hombres y especialmente si se tiene
en cuenta que nada sufrir�a su cuerpo
si �l no lo permitiera? Consta,
adem�s, que sus m�rtires corr�an
hacia la muerte prestos y alegres,
mostr�ndose superiores a tiranos y
torturadores y casi insult�ndolos. Si
esto fue as� con los m�rtires de Cristo
�c�mo no ha de parecer extra�o que
el mismo Cristo se llenara de terror y
pavor, y se entristeciera a medida que
se acercaba el sufrimiento? �No es
acaso Cristo el primero y el modelo
ejemplar de los m�rtires todos?
Es cierto: ese miedo de Jes�s nos
desconcierta y casi escandaliza. Y
mucho m�s debi� de escandalizar a los
antiguos que, habiendo aceptado la
filosof�a de los estoicos, cultivaban la
indiferencia, el desprecio al dolor.
Incluso un san Agust�n ped�a perd�n por
haber llorado en la muerte de su madre.
�Este miedo de Jes�s no ser� una
debilidad? �No fue m�s heroica y serena
la muerte de S�crates y no digamos las
de los m�rtires?
Recordemos a un san Andr�s, que
saluda a la cruz con entusiasmo y desde
lo alto de esta c�tedra predica a Cristo
durante dos d�as. O a san Lorenzo, que,
medio tostado ya en su parrilla, da a sus
carniceros consejos ir�nicos. O a san
Policarpo, que da la bienvenida a los
soldados que vienen a arrestarle y les
invita a comer para agradec�rselo. O al
mismo Tom�s Moro, que bromea al
subir al cadalso y pide a su verdugo:
�Ay�dame a subir, que para bajar ya me
las ingeniar� yo�. �C�mo es que Cristo
no parece tener esta entereza de �nimo?
La soluci�n ciertamente no puede ser
la de algunos padres de la Iglesia que,
para evitar el esc�ndalo de sus fieles,
rebajaban las frases evang�licas o
aportaban explicaciones
tranquilizadoras. Mejor ser� reconocer
sin rodeos que en esta escena lo que se
nos demuestra es que el miedo no es
malo. Como escribe Cabodevilla:
En lugar de hacer esta ilaci�n:
�Puesto que el miedo es una pasi�n
indecorosa, Cristo no tuvo miedo�,
hay que plantear otra premisa y sacar
una conclusi�n muy diferente:
�Puesto que Cristo tuvo miedo, el
miedo no es una pasi�n indecorosa�.
Es cierto: el miedo fue redimido,
rescatado en esta noche sacrat�sima,
como proclamar� Bernanos:
Ved c�mo, en cierto sentido, el
miedo es, en definitiva, hijo de Dios,
rescatado en la noche del jueves
santo. �No es hermoso de ver! Unas
veces ridiculizado, maldecido otras,
renegado por todos� Y no obstante,
no os enga��is: el miedo est� a la
cabecera de cada agonizante y el
miedo intercede por el hombre.
Efectivamente, un cristiano no debe
tener miedo al miedo. Tom�s Moro
reivindicaba sus derechos:
Cristo quer�a que los cristianos
fuesen fuertes y prudentes, no tontos e
insensatos. El hombre fuerte aguanta y
resiste los golpes, el insensato ni los
siente siquiera. S�lo un loco no teme
las heridas, mientras que el prudente
no permite que el miedo al
sufrimiento le separe jam�s de una
conducta noble y santa.
Cuando un m�dico se ve obligado
a amputar un miembro o cauterizar
una parte del cuerpo, anima al
enfermo a que soporte el dolor, pero
nunca trata de persuadirle de que no
sentir� ninguna angustia y miedo ante
el dolor que el corte o la quemadura
le causar�n.
La clave de arco del problema est�
en distinguir adecuadamente miedo y
cobard�a. Tom�s Moro precisa bien esta
distinci�n:
El miedo a la muerte o a los
tormentos nada tiene de culpa, sino
m�s bien de pena. Es una aflicci�n de
las que Cristo vino a padecer y no a
escapar. Ni se ha de llamar cobard�a
al miedo y horror ante los suplicios.
Por lo dem�s, no importa cu�n
perturbado y estremecido por el
miedo est� el �nimo de un soldado;
si, a pesar de todo avanza cuando lo
manda el capit�n, y marcha y lucha y
vence al enemigo, ning�n motivo
tiene para temer que aquel su primer
miedo pueda disminuir el premio. De
hecho deber�a recibir incluso mayor
alabanza, puesto que hubo de superar
no s�lo al ej�rcito enemigo, sino
tambi�n su propio temor; y esto
�ltimo, con frecuencia, es m�s dif�cil
de vencer que el mismo enemigo.
A la luz de Getseman� giran,
efectivamente, muchos conceptos. Giran
tambi�n los de valent�a y miedo. Y
debemos decirlo sin rodeos: es
necesario rescatar a nuestro pobre
hermano, el calumniado miedo.
Proclamar que no es m�s santo el que
lucha sin miedo que el que sigue
luchando con �l. Recordar que la
santidad tiene poco que ver con el
hero�smo estoico de los superhombres.
Que puede haber santos d�biles como
hay santos fuertes. Que ciertos
�hero�smos� son fantas�as baratas y no
muy cristianas. Bernanos lo dijo
perfectamente:
La valent�a puede ser tambi�n una
fantasmagor�a del demonio. Una
distinta. Cada uno de nosotros corre
as� el riesgo de debatirse con su
valent�a o con su miedo, como un
loco juega con su sombra. Una sola
cosa importa y es que, miedosos o
valientes, nos hallemos siempre
donde Dios quiere, fi�ndonos de �l
para el resto. S�, no hay otro remedio
para el miedo que arrojarse
ciegamente en la voluntad de Dios, lo
mismo que un ciervo perseguido por
los perros se arroja en la noche al
agua fr�a y negra.
Esto es, s�, lo que cuenta: que Jes�s,
con miedo o sin �l, entr� en la oraci�n,
que, en lugar de huir, rez� y esper�.
Porque, realmente, frente al miedo no
hay otra respuesta que la oraci�n.
La oraci�n de Jes�s
Los ap�stoles debieron de asombrarse
ante la oraci�n de Jes�s en esta noche.
Le hab�an visto orar cientos de veces en
su vida. Pero en ning�n caso con la
angustia de esta ocasi�n. Empezando,
incluso, por la postura del Maestro a
quien ve�an a la luz de la luna llena. No
rezaba �como era tradicional entre los
jud�os� de pie y con los brazos
extendidos, sino que seg�n san Marcos
se postr� en tierra (14,15), seg�n san
Lucas se puso de rodillas (22,41) y
seg�n san Mateo, cay� sobre su rostro
(26,39). Los jud�os �escribe Ib��ez
Langlois� no oraban sino de pie, mas
este jud�o es Dios y prefiere la postura
de los gusanos.
Padre �dec�a� si es posible, pase
de m� este c�liz; mas no se haga mi
voluntad, sino la tuya (Mt 26,39).
Estamos ante una oraci�n al mismo
tiempo habitual y desconcertante.
Habitual por la ternura de ese �Abb�
(Padre) con que sol�a iniciar todas sus
plegarias y del que no se olvidar� ni en
medio del oc�ano de dolor. Le llama
�Padre m�o� �comenta emocionado
san Jer�nimo� y lo dice acariciando.
Pero, por otro lado, no es �ste el
tono sereno con que �l sol�a dirigirse a
su Padre. Hay en su voz angustia y
miedo. Pero hay, sobre todo, en sus
palabras una distinci�n que nunca
hab�amos encontrado: mi voluntad, la
tuya. �No eran acaso la misma? �No
hab�a �l repetido mil veces que su
alimento era hacer la voluntad de su
Padre (Jn 4,34)? �No hab�a proclamado
que �l y su Padre eran la misma cosa?
�No guiaba la voluntad de su Padre cada
una de sus palabras y de sus acciones?
�No estaba la voluntad de Jes�s como
sumergida en la del Padre? �Por qu� las
distingue ahora?
Ninguna p�gina evang�lica nos hab�a
explicado con tanta claridad la
distinci�n de las dos naturalezas que en
Jes�s conviv�an. Era enteramente
hombre, la naturaleza humana actuaba en
�l plenamente y, como hombre,
experimentaba todo lo que los humanos
experimentan, menos el pecado. Por eso
ahora su naturaleza de hombre se
encabritaba ante la idea de la muerte. El
dolor le repugnaba, la soledad le
espantaba, la idea de la cruz y los
l�tigos provocaban n�useas en �l.
Pero el misterio permanece: �C�mo
su uni�n con la divinidad no imped�a
que experimentara esos terrores? �Es
que en ese momento la divinidad le
abandona? �Es que la uni�n hipost�tica,
como dicen los te�logos, la visi�n de
Dios cara a cara, tal y como es, no
resulta suficiente para secar todas las
l�grimas?
Los te�logos han buscado mil
explicaciones para este misterio. Han
comentado que los santos y los m�sticos
sintieron al mismo tiempo el
desgarramiento y el gozo de estar con
Dios. Han recordado las llagas
embriagadoras de las que habla san
Juan de la Cruz o el martirio de dolores
y delicias que describe santa Teresa.
Pero �qu� es todo esto sino
aproximaciones? El alma de Cristo, han
dicho, era como una monta�a en cuya
cima brilla esplendente el sol, mientras
en la ladera de la misma todo es
tempestad, amargura y miedo. Pero �qu�
sabemos, en definitiva, de c�mo era el
alma de Cristo?
Mejor ser� que no intentemos
explicar lo inexplicable y que nos
atengamos a los hechos. Cristo aqu� en
Getseman� (como en un pr�logo de lo
que sentir�a en la cruz) es abandonado
por su Padre. Conoce su ausencia, ese
silencio de Dios que tanto nos aterra a
los hombres. En su oraci�n siente
aquello que Bernanos pon�a en boca de
su cura rural:
S� perfectamente que el deseo de
la oraci�n es ya una oraci�n y que
Dios no nos pide nada m�s. Pero no
me limitaba a cumplir un deber. La
oraci�n me era, en aquel momento,
tan indispensable como el aire a mis
pulmones, como el ox�geno a mi
sangre. Detr�s de m� no hab�a nada. Y
delante de m�, un muro, un muro
negro.
Un muro, un muro negro. Ni la
realidad de este mundo, ni la del otro
parecen responder. Dios se calla. El
Hijo est� gritando. Y el cielo permanece
cerrado. Es aquella angustia que
describ�a Mauriac:
Todo hombre, en determinadas
horas de su destino, en el silencio de
la noche, ha conocido la indiferencia
de la materia ciega y sorda. La
materia aplasta a Cristo. Experimenta
entonces en su carne esa ausencia
infinita. El Creador se ha retirado y la
creaci�n no es m�s que un fondo de
mar est�ril; los astros muertos jalonan
los espacios infinitos.
Y todo esto �por qu�?, �para qu�?
S�lo el autor de la carta a los hebreos se
atrevi� a responder:
Era necesario que Jes�s, aunque
Hijo de Dios, aprendiese la
obediencia en la escuela del dolor y
se convirtiese, as�, para cuantos
desobedecen, en autor de la eterna
salvaci�n (Heb 2,10,17-18; 5,7-10).
Es f�cil, ciertamente, hablar de la
obediencia cuando Dios contesta. Pero
obedecer iba a ser, para Jes�s entonces
y despu�s para todos, este entrar a
ciegas en el silencio de Dios, en la
noche oscura. Seguir a Cristo es aceptar
este desamparo de Dios que como
escribe Cabodevilla ser�a sacr�lego
imaginar si no fuera obligatorio creer.
�Pero no hemos dicho mil veces que
la oraci�n es infalible? �No hab�a
proclamado Jes�s que su Padre le
conced�a todo cuanto ped�a? Aqu� no
cabe m�s que una respuesta: en realidad
el Padre contest� a su Hijo, pero le
contest� como Dios hace tantas veces
con tres d�as de retraso, el domingo. No
le libr� de la muerte, pero le resucit�
haci�ndole vencer a la muerte�
despu�s de morir. La oraci�n de Jes�s
fue realmente escuchada. Pero en la hora
marcada por la voluntad del Padre.
Por lo dem�s, este Padre, que parece
callarse, est� sosteniendo a su Hijo para
que espere contra toda esperanza. La
derrota de Cristo habr�a sido la de
hundirse en el silencio de Dios. Su
victoria fue seguir, esperar contra toda
esperanza, esperar contra el mismo
desamparo del Padre. Y as�, como
comenta Moeller, aunque el Padre neg�
a Cristo el consuelo de esa respuesta
que niega a sus mejores amigos, el Hijo
de Dios, Jesucristo, acab� bebiendo,
libremente, por amor, ese c�liz que
ped�a se alejara. As� venci� este
nuestro pobre-querido-peque�o-aterrado
Dios. As� venci�, aceptando la derrota,
en la hora del poder de las tinieblas.
Los dormidos
Pero a este v�a crucis del huerto le
quedan a�n varias estaciones. Es
necesario, por de pronto, que a�n
descubra Jes�s qu� infinita es su
soledad. Porque, en el medio del
escalofr�o de la oraci�n, con lo que a�n
le queda de humano, Jes�s experimenta
la necesidad de una compa��a. Tal vez
hablar con sus disc�pulos alivie su
angustia. Y se levanta. Y camina esos
treinta pasos para buscar una palabra
humana que desgarre esa soledad en la
que el Padre y las cosas le acorralan.
Pero ellos dorm�an. Probablemente
hab�an luchado con el sue�o durante la
primera parte de la oraci�n de Jes�s. No
acababan de entender esta angustia del
Maestro. Pensaban, tal vez, que
exageraba. Le hab�an visto vencer tantas
veces que estaban seguros de que
tambi�n en esta ocasi�n saldr�a a flote.
Y esta confianza, mezclada con su
cansancio ��hab�an pasado tantas cosas
en pocas horas!�, termin� por resultar
m�s fuerte que su buena voluntad. Y uno
tras otro fueron vencidos por el sue�o.
Por ese sue�o que �como dice Mauriac
� es m�s fuerte que todo amor. Jes�s,
entonces, choca en sus ap�stoles contra
esa ley de la semimuerte, del
aniquilamiento y del sue�o y el Hijo
del hombre se ve reducido a ese
movimiento pendular que va de la
ausencia de Dios al amodorramiento
del hombre, del Padre ausente al amigo
dormido.
S�, �se parece ser el destino de la
humanidad: dormir a la orilla de todos
los volcanes, jugar a los dados al pie de
la cruz, roncar mientras el alma del
Hijo-Dios se desgarra. �No seguimos,
acaso, durmiendo nosotros?
Cuando Jes�s se acerc�, ellos se
despertaron sobresaltados. Se frotaban
los ojos tratando de farfullar una
disculpa que no acud�a a sus labios. En
los de Jes�s hubo una mezcla de ternura
e iron�a al dirigirse a Pedro: Sim�n
�duermes? �No has podido velar ni una
hora conmigo? (Mc 14,37). Poco antes
hab�a hecho mil protestas asegurando
que estaba dispuesto a morir, a ir a la
c�rcel por su Maestro y, ahora, ni velar
con �l un rato pod�a. Velad y orad �les
dijo� para que no entr�is en
tentaci�n. Y, como queriendo a�adir �l
mismo un atenuante a su abandono,
prosigui�: S�, s� que el esp�ritu est�
pronto, pero la carne es d�bil
(Mc 14,38).
Hab�a en sus palabras una triste
ternura y los ap�stoles no sab�an qu�
contestar. Le miraban y casi les costaba
reconocerlo: hab�a envejecido en
aquella hora. Su cuerpo se mostraba
encorvado. Su cabello estaba sucio y
cubierto de barro. Sus ojos no ten�an la
luz de las grandes horas. Intentaban a�n
balbucir una disculpa cuando �l se alej�
de nuevo.
�Y c�mo condenar a los ap�stoles?
�C�mo condenarnos a nosotros mismos
en todas nuestras siestas? Guardini ha
sugerido y Cabodevilla desarrollado una
explicaci�n: ellos y nosotros somos
ni�os cansados:
�Qu� sab�an ellos? Eran como
ni�os que asisten a una de esas
tragedias que exceden sin tasa su
capacidad de entendimiento. �No
hab�is visto qu� es lo que hacen los
ni�os cuando su madre agoniza? Si
una mano piadosa no se ha ocupado
de alejarlos, ellos se distraen con los
frascos y las cajas, preguntan a la
moribunda si el s�bado les llevar� al
cine; al final acaban durmi�ndose,
acunados por las oraciones de la
recomendaci�n del alma.
Y, sin embargo, �qu� soledad la de
este Cristo cuyos amigos, todos,
duermen, mientras Judas, s�lo Judas,
vela! Siempre los hijos de las tinieblas
est�n m�s despiertos que los de la luz.
Pero el coraje de Jes�s es m�s fuerte
que el desaliento. Y regresa a la
oraci�n, ahora menos angustiada,
aunque, tal vez, m�s triste. Ahora ya
sabe que no hay otro camino para
regresar al Padre que el que pasa por la
muerte. Toda su naturaleza de hombre se
rebelaba. Sus treinta y cuatro a�os se
pon�an en pie. Le gustaba vivir. Pero
ahora llegaba la hora se�alada. No
luchar�a contra la voluntad de su Padre,
por mucho que ese final le repugnara.
Por eso ahora ya no ped�a ser
salvado de la muerte. Se limitaba a
inclinarse ante la decisi�n tomada:
Padre m�o, si no es posible que pase
este c�liz sin que yo lo beba, h�gase tu
voluntad (Mt 26,42). Sus labios
temblaban. Pero no los apartar�a de este
c�liz.
Y nuevamente sinti� la necesidad de
los suyos. Tal vez ahora, tras la primera
reprensi�n, habr�an sabido acompa�arle.
Pero nuevamente la carne hab�a sido
m�s fuerte que el esp�ritu. Sus ojos
estaban cargados dicen al un�sono
Marcos y Mateo.
�ngel y sangre
�Qu� ocurri� en la tercera oraci�n que
parece la m�s dram�tica de las tres? Fue
en ella cuando se le apareci� un �ngel.
Se le negaba la compa��a de los
hombres y el Padre le envi� la de un
�ngel. �Qu� estaba sucediendo en su
alma para necesitar tanto un consuelo?
�Y qu� pod�a, en realidad, ayudar un
�ngel all� donde la misma divinidad
unida a su humanidad era in�til?
Los padres de la Iglesia han
imaginado los consuelos que el �ngel
aport�: tal vez le explic� qu� frutos se
derivar�an de su pasi�n, quiz� le hizo
ver la hermosura de la humanidad
redimida. No lo sabemos. Tal vez ni
siquiera habl�. Quiz� fue s�lo la prueba
visible de que el Padre no le
abandonaba.
Pero poco pudo ayudar, ante la
magnitud de lo que ocurr�a. Es
precisamente tras esta aparici�n, cuando
los evangelistas se�alan que entr� en
agon�a y comenz� a orar m�s
intensamente (Lc 22,43). La palabra
agon�a habla de una lucha suprema, de
las convulsiones que preceden a la
muerte, de la hora culminante en un
conflicto.
Por eso a�aden en este momento que
se hizo un sudor, como de grumos de
sangre, que ca�an hasta el suelo
(Lc 22,44). La violencia del conflicto
interior que desgarraba su alma se
manifest� as�, visiblemente, en este rojo
sudor que resbalaba desde su frente.
�Era verdadera sangre? No es necesario
buscar una explicaci�n milagrosa al
fen�meno. Ya los antiguos conoc�an
casos semejantes �hematidrosis, le
llaman los cient�ficos� causados por un
dolor enorme y repentino. Y es tan t�pico
de los casos de un miedo excepcional
como los encanecimientos s�bitos del
cabello. Se conocen casos de hombres a
quienes en una sola noche se les volvi�
blanco todo el pelo. Y casos de un sudor
rojizo que cubre todo el cuerpo. Los
capilares subcut�neos se dilatan de tal
modo que revientan al ponerse en
contacto con las gl�ndulas sudor�paras,
con los que gotas de sangre salen
mezcladas con las de sudor. Es normal
que en casos como �ste la v�ctima sufra
desmayos y aun p�rdida completa del
conocimiento. Tal vez Jes�s lo conoci�
tambi�n. No en vano quien nos habla de
este extra�o sudor es Lucas, el
evangelista m�dico.
El �ltimo �por qu�
Ahora tenemos que preguntarnos por qu�
este miedo terrible, por qu� este espanto
in�dito. �Simple temor a la muerte?
�P�nico ante la cruz y los azotes?
�Terror a la soledad?
Evidentemente tiene que haber algo
m�s all�, m�s horrible y profundo.
La muerte, el dolor f�sico, son
evidentemente muy poco para quien
tiene la fe que Jes�s ten�a. Tuvo que
haber m�s, mucho m�s. Tuvo que haber
razones infinitamente m�s graves que el
puro miedo al dolor.
S�lo una explicaci�n teol�gica
puede ayudarnos a entender esta escena.
Y esa explicaci�n es que en este
momento Jes�s penetra, vive en toda su
profundidad la hondura de lo que la
redenci�n va a ser para �l. En este
instante Jes�s asume en plenitud todos
los pecados por los que va a morir. En
este momento en que comienza su
pasi�n, Cristo �se hace pecado� como
se atrever�a a decir con frase
espeluznante san Pablo.
�Morir! �Eso no es una gran cosa!
�Eso es cosa de hombres, parte de la
aventura humana! Pero aqu� no se trataba
de morir, sino de redimir, es decir de
incorporar, de hacer suyos, todos los
pecados de todos los hombres, para
morir en nombre y en lugar de todos los
pecadores.
Solemos pensar que Jes�s �carg�
con los pecados del mundo, como quien
toma un saco y lo lleva sobre sus
espaldas. Pero eso no hubiera sido una
redenci�n. Para que exista una
verdadera redenci�n, debe haber una
verdadera sustituci�n de v�ctimas y la
que muere debe hacer suyas todas esas
culpas por las que los dem�s estaban
castigados a la muerte eterna.
Hacerlas suyas, incorporarlas, es
casi tanto como cometerlas. Jes�s no
pudo �cometer� los pecados por los que
mor�a. Pero si de alguna manera no los
hubiera hecho parte verdadera de su ser,
no habr�a muerto por esos pecados. Y no
se trata de uno, de dos, de cien pecados.
Se trata de todos los pecados cometidos
desde que el mundo es mundo hasta el
final de los tiempos. Un solo pecado que
�l no hubiera hecho suyo habr�a quedado
sin redimir, sin posibilidad de
verdadero perd�n.
As� pues, �l no estaba haci�ndose
autor de los pecados del mundo, pero s�
los tomaba por delegaci�n, s� los
incorporaba a s�. Se hac�a �pecador�, se
hac�a �pecado�.
Todo esto para nosotros no significa
nada. El hombre sabe muy bien vivir con
su pecado, sin que esto le desgarre. El
hombre no sabe lo que es el pecado; o,
si lo sabe, lo olvida; o, si lo recuerda,
no lo mide en su profundidad.
Pero Jes�s sab�a en todas sus
dimensiones lo que es un pecado: lo
contrario de Dios, la rebeld�a total
contra el creador.
Estaba, pues, haciendo suyo lo que
era lo contrario de s� mismo. Estaba
incorporando lo radicalmente opuesto a
la naturaleza de su alma de hombreDios. Estaba convirti�ndose, por
delegaci�n, en enemigo de su Padre, en
el enemigo de su Padre, puesto que
recog�a en s� todos los gestos hostiles a
�l. Hacerse pecado era para Jes�s
volver del rev�s su naturaleza, dirigir
todas sus energ�as contra lo que con
todas sus energ�as era y viv�a.
�Qui�n no sentir�a v�rtigo al creer
todas estas cosas, si verdaderamente
crey�ramos en ellas? Ahora s�, ahora se
explica todo el desgarramiento. Nunca
jam�s en toda la historia del mundo y en
la de todos los mundos posibles ha
existido nada, ni podr� existir nada, m�s
horrible que este hecho de un Dios
haci�ndose pecado. Cualquier sudor de
sangre, cualquier agon�a humana, no ser�
m�s que un p�lido reflejo de este
espanto.
La t�nica del mal
Quiero citar aqu� �aunque sea muy
largo� un texto justamente famoso de
alguien que se ha atrevido a mirar cara a
cara esta tragedia. Es una meditaci�n del
cardenal Newman sobre los �dolores
mentales� de Cristo:
En esta hora tremenda �dice�
el Salvador del mundo se ech� de
rodillas, desnud�ndose de las
defensas de su divinidad, apartando
casi por la fuerza a los �ngeles
dispuestos a responder por millares a
su llamada, abriendo los brazos y
descubriendo su pecho para
exponerlo, en su inocencia, al ataque
del enemigo, de un enemigo cuyo
aliento era de una pestilencia mortal,
cuyo abrazo era una agon�a. Y as�
permaneci�, de rodillas, inm�vil y
silencioso, mientras el impuro
enemigo envolv�a su esp�ritu con una
t�nica empapada en todo lo que el
crimen humano tiene de m�s odioso y
atroz, y la apretaba en torno a su
coraz�n. Y, mientras tanto, invad�a su
conciencia, penetraba en todos sus
sentidos, en todos los poros de su
esp�ritu y extend�a sobre �l su lepra
moral, hasta que �l se sinti�
convertido casi en lo que nunca pod�a
llegar a ser, en lo que su enemigo
hubiera querido convertirlo. �Cu�l fue
su horror cuando, al mirarse, no se
reconoci�; cuando se sinti� semejante
a un impuro, a un detestable pecador,
en su percepci�n aguda de ese mont�n
de corrupciones que llov�a sobre su
cabeza y chorreaba hasta el borde de
su t�nica! �Cu�l no fue su extrav�o
cuando vio que sus ojos, sus manos,
sus pies, sus labios, su coraz�n eran
como los del maligno y no como los
de Dios! �Son �stas las manos del
cordero inmaculado de Dios, hasta
ese instante inocentes, pero rojas
ahora por mil actos b�rbaros y
sanguinarios? �Son �stos los labios
del cordero, los labios que ya no
pronuncian plegarias, ni alabanzas, ni
acciones de gracias, sino que est�n
inmundos de juramentos, de
blasfemias y doctrinas demon�acas?
�Son �stos los ojos del cordero, ojos
profanados por las visiones inmundas
y las fascinaciones id�latras por las
cuales abandonaron los hombres a su
adorable Creador? En sus o�dos
resuena el fragor de las fiestas y los
combates; su coraz�n est� congelado
por la avaricia, la crueldad, la
incredulidad; su misma memoria est�
oprimida por todos y cada uno de los
pecados cometidos desde la primera
ca�da del hombre en todas las
regiones de la tierra. Vienen todos
estos adversarios sobre ti a millones,
vienen en escuadrillas m�s numerosas
que las pestes de las langostas, que
los l�tigos del granizo, que las
moscas y las ranas enviadas contra el
Fara�n. Los pecados de los vivos y
los muertos los pecados de los no
nacidos todav�a, los de los
condenados y de los salvados, los
pecados de tu pueblo y de todos los
extranjeros, los de los santos y los
pecadores, todos los pecados est�n
aqu�. �Verdaderamente s�lo Dios es
capaz de soportar tanto peso!
�Qu� es la muerte, qu� son las
espinas, qu� los l�tigos y el vinagre
junto a este horror? �Qu� es el dolor
humano frente a esta atroz realidad?
El Maligno
�Hace literatura Newman al situar en el
huerto una lucha entre Jes�s y Satan�s?
Sabemos que este combate dur� en
realidad toda la vida de Cristo. Y que en
alg�n momento se hizo visible y
dram�tico. El desierto conoci� ese
frontal encuentro. Mas el evangelista, al
concluirse las tres tentaciones, apostilla:
Se retir� hasta otra ocasi�n (Lc 4,13).
Pero, luego, nunca nos contar� qu�
ocasi�n fue �sta. �Acaso el huerto de los
olivos?
En varios momentos de este jueves y
viernes los evangelistas aluden a una
presencia de Satan�s. San Juan consigna
que entr� dentro de Judas despu�s de
que Cristo le dio el bocado de la �ltima
cena (Jn 13,27). Momentos despu�s es
el propio Cristo quien declara: Viene el
pr�ncipe de este mundo; que en m� no
tiene poder (Jn 14,30). En la misma
cena Jes�s asegura a los ap�stoles que
esa noche Satan�s les cribar� como
criba el campesino el trigo y la paja
(Lc 22,31). En el mismo huerto habla a
los suyos de la necesidad de orar para
no caer en la tentaci�n.
Evidentemente, Satan�s estuvo all�,
no sabemos c�mo ni en qu� forma, pero
all� comenzaba la gran batalla que
concluir�a horas m�s tarde en la cruz.
�Estuvo para intentar convencer a Cristo
de la �inutilidad� de su pasi�n? �Le
mostr� para cu�ntos morir�a en vano?
�Le hizo ver c�mo el mundo seguir�a
rodando por la mediocridad y el pecado
despu�s de su muerte? �Le oblig� a
escuchar anticipadamente los gritos de
los que a la ma�ana siguiente aullar�an
pidiendo su crucifixi�n? En el desierto
puso ante su imaginaci�n los reinos de
la tierra. �Coloc� ahora ante ella la
mediocridad de los elegidos, los
pecados de sus sacerdotes, las
mixtificaciones de sus hombres de
Iglesia, la traici�n a su evangelio, la
dulcificaci�n de sus ense�anzas, las
divisiones entre cristianos, su cruz
confundida con la espada, la utilizaci�n
de su nombre para fines violentos? �Fue
realmente Satan�s quien hizo dormir a
sus tres elegidos para resumir en ese
dram�tico abandono la postura habitual
y secular de su Iglesia?
S�, ahora entendemos su sudor de
sangre. Morir para construir un ej�rcito
de pur�simos, asumir el pecado para
destruirlo no s�lo en su ra�z, sino
tambi�n en su futura existencia, son
tareas que pueden sobrellevarse. Pero�
morir para que el reino del pecado siga
extendi�ndose, para que sus tent�culos
sigan llegando hasta los �ltimos y m�s
elegidos rincones; redimir para que
buena parte de los redimidos no se
entere siquiera de esa redenci�n; caer
bajo el pecado para que esa ca�da no
impida que sigan cayendo cientos de
millones� �En verdad que todo esto
s�lo pod�a asumirlo un Dios! �En verdad
que estamos como escribi� Pascal ante
un suplicio de mano no humana sino
todopoderosa y hay que ser
todopoderoso para resistirlo!
Es dif�cil entender de qu� se
asustaban aquellos padres de la Iglesia
que ve�an en esta escena un peligro de
dudas sobre la divinidad de Cristo. En
ninguna otra escena de toda la vida de
Jes�s es m�s claro hasta qu� hondura fue
hombre, hasta qu� altura fue Dios, hasta
qu� radicalidad fue redentor.
El problema no es para la fe en
Cristo, sino para la fe en el hombre,
capaz de volver est�ril esa noche
sagrada. El problema es para quienes
nos obstinamos en llamarnos cristianos
cuando olvidamos la terrible verdad de
Pascal: Jes�s estar� en agon�a hasta el
fin del mundo: no hay que dormirse
durante ese tiempo.
S
12
EL BESO DE JUDAS
i en el cap�tulo anterior conocimos
un abismo �el de la entrega de
Dios� nos falta ahora conocer otro no
menos hondo: el de la indignidad
humana. Cristo ha pasado al lado de los
hombres sin que le conozcan; y nos
hemos dormido mientras �l sufre. Nos
falta dar un paso m�s: venderle. Y
venderle con un beso. Al hacerlo,
batiremos el r�cord de la miseria.
Y, para mayor contraste, Jes�s
caminar� hacia ese beso con una
entereza que su hundimiento de la escena
anterior vuelve casi inveros�mil. En
verdad que de poco nos sirve la
psicolog�a humana cuando de �l
hablamos. El Jes�s esplendente de la
hora de la cena, se derrumba, una hora
despu�s, en el huerto. Y el Jes�s
derrumbado de su oraci�n al Padre,
retoma, de pronto, las riendas de su
alma y se levanta y va hacia la muerte
con una serenidad que no descubrimos
de d�nde ha sacado.
Ahora ya no hay dos voluntades. La
de Jes�s y la del Padre son la misma.
Como siempre lo fueron. Hab�a venido a
servir y servir�a. El miedo pod�a sacudir
su naturaleza, pero no torcer su
voluntad. Pod�a golpear sus sentidos, no
desviar su alma. Todos los pecados del
mundo, cayendo sobre �l, no lograr�an
que cometiera uno solo. Por eso tom� el
c�liz de su muerte con las dos manos y
se atrevi� a beberlo. Para eso hab�a
venido al mundo. La infinidad del
pecado era menor que su poder�o de
Dios.
Se levant�. Ahora deb�a quedar
claro que iba hacia la muerte y la
redenci�n porque quer�a. Libremente.
Con plena conciencia. Sin ingenuidades:
medida hasta el �ltimo c�ntimo la
hondura del barranco hacia el que se
precipitaba, habiendo experimentado el
v�rtigo de todos los horrores, pero sin
vacilar. La hora, tan esperada, hab�a
sonado.
Y, nuevamente, se sobresaltaron sus
tres �acompa�antes� al o�rle acercarse.
Pero, en sus labios, ya s�lo hab�a
piedad. Y una entristecida iron�a: Ahora
ya pod�is dormir y descansar. Ellos le
miran con infinita verg�enza. �S�lo son
hombres! �Han cumplido a conciencia su
papel de representantes de la humanidad
ante lo enorme del misterio!
Pero no es tiempo de dormir. Por
eso Jes�s prosigue: Ya est�. Lleg� la
hora: he aqu� que el Hijo del hombre es
entregado en manos de los pecadores.
Levantaos, vamos. Mirad que el que me
va a entregar est� llegando
(Mc 14,41-42).
Llegaba, efectivamente. Hac�a pocos
minutos, las pocas personas que a esas
horas circulaban por las calles, hab�an
visto salir por las puertas de la ciudad a
un extra�o grupo. En �l se juntaban
gentes que habitualmente eran mortales
enemigos y a quienes ahora un�a
solamente un odio com�n. El n�cleo
principal del grupo lo formaban los
guardias del templo: sacerdotes y levitas
encargados de mantener el orden en el
�rea sagrada y que m�s de una vez
hab�an tenido enfrentamientos con Jes�s.
Junto a ellos algunos fariseos, saduceos
y herodianos que no quer�an perderse el
espect�culo. Y tras ellos sus mortales
enemigos: tropas de ocupaci�n. Es s�lo
san Juan quien se�ala su presencia al
hablar de una cohorte y su oficial
comandante, un tribuno (Jn 18,3 y 12).
Probablemente debe entenderse que no
se trataba de la cohorte entera
(seiscientos soldados) sino s�lo de uno
de sus destacamentos, lo que los
romanos llamaban un man�pulo.
�Se hab�an puesto ya de acuerdo los
sacerdotes con Pilato para que �ste les
concediera la compa��a protectora de
los soldados? Todo hace pensar que al
menos no claramente. A la ma�ana
siguiente el procurador se har� de
nuevas ante el preso. Es posible que
simplemente le hablaran en general de
una operaci�n de limpieza necesaria, o
que se entendieran directamente con el
oficial comandante.
Lo cierto es que el grupo romano,
que habitualmente vigilaba en la torre
Antonia y que en estos d�as de la pascua
ten�a que intervenir con bastante
frecuencia porque eran abundantes los
altercados, acompa�a al grupo religioso.
Tem�an tal vez que los doce se
resistir�an. Es probable que el propio
Judas les hubiera alertado se�al�ndoles
que Jes�s sospechaba ya algo sobre su
posible detenci�n y quiz� ofreciera
alguna resistencia. Judas sab�a bien que
Jes�s era pac�fico, pero no ocurr�a lo
mismo con sus acompa�antes. �l
conoc�a mejor que nadie qui�nes, entre
los ap�stoles, llevaban bajo el manto
pu�ales ocultos y qui�nes manejaban
con rapidez y habilidad la espada.
Tendr�an, pues, que ser prudentes. Mejor
era cogerlo por sorpresa, presentarse
amistosamente, sin alarmar a los
acompa�antes. �l ir�a delante.
El beso
Y, para que todo fuera m�s sencillo, �l
mismo les mostrar�a qui�n era Jes�s.
Los soldados romanos no le conoc�an en
absoluto y en cuanto a los fariseos y
guardianes del templo muchos le hab�an
visto simplemente de refil�n y no bajo la
oscuridad de la noche. Hab�a que evitar
toda posibilidad de error. Para eso
estaba Judas. No se limitar�a a se�alar
los movimientos de Jes�s, �l mismo
conducir�a a los soldados.
Elegir�a, adem�s, una se�al
amistosa. Jes�s no pod�a desconfiar de
un grupo capitaneado por uno de sus
�ntimos. Se adelantar�a sonriente. Y le
saludar�a con la habitual se�al de saludo
y respeto: un beso. Cuando �l hubiera
hecho esto, ya podr�an actuar sus
acompa�antes. Sujetadle y llevadle bien
asegurado: la frase de Judas demuestra
el fondo de admiraci�n que segu�a
teniendo hacia su Maestro. A�n tem�a
que pudiera escap�rseles. Entonces �l
habr�a perdido su dinero y toda su vida.
No pod�a fallar a �ltima hora.
Jes�s hab�a salido mientras tanto a
la entrada del huerto, que se llen� de
repente de antorchas, de vocer�o, de
gente. El ruido despert� a los ocho que
sin duda estaban profundamente
dormidos en la cueva. Salieron
cautelosos y se acercaron un tanto. Y
vieron algo que no entend�an: a la luz
oscilante de los fuegos Judas se
acercaba a Jes�s con los brazos abiertos
para el abrazo y le besaba en ambas
mejillas. Intuyeron sus palabras: Salve,
Maestro. �Pero qu� hac�an all� todos
aquellos soldados? �Y c�mo ven�a Judas
con ellos? Se acercaron a�n m�s,
cautelosos, precedidos por los tres que
hab�an permanecido al lado de Jes�s.
Ahora pudieron percibir en los ojos
de su Maestro una tristeza infinita y
oyeron claramente sus palabras: Judas
�con un beso entregas al Hijo del
hombre? (Lc 22,48) y entendieron todo:
�sta era la traici�n que les hab�a
anunciado durante la cena. Y Judas era
el traidor aludido. Sintieron que el
miedo, la c�lera y la verg�enza se
mezclaban en sus almas.
Los soldados indecisos
�Qu� fue lo que hizo que los soldados,
fr�os y profesionales, vacilasen a�n y no
se precipitaran encima de Jes�s? Si iban
delante, como parece, los guardianes del
templo puede pensarse que no las
tuvieran todas consigo: en alguna
ocasi�n se les hab�a escapado de entre
las manos como el humo, en otras les
hab�a pulverizado con una mirada.
Vacilaron, pues, unos segundos. Los
suficientes para que Jes�s se les quedara
mirando y les preguntara: �A qui�n
busc�is? Alguien, entre temeroso y
decidido, respondi�: A Jes�s Nazareno.
�No les bastaba con la clara se�al que
Judas les hab�a dado? Jes�s respondi�:
Yo soy. Y hubo en su voz una dignidad
tal, un tan enorme poder�o, que todos se
sintieron sacudidos. El evangelista dice
que retrocedieron y cayeron por tierra.
Parece que no hay que interpretarlo
como un milagro espectacular.
Simplemente, la fuerza de su voz hizo
que los de la fila primera retrocedieran
y tropezaran con los que se agolpaban
tras ellos. Ahora la voz de Jes�s se hizo
m�s mansa: Si me busc�is a m�, dejad
marcharse a �stos (Jn 18,8). En sus
palabras se un�a la aceptaci�n �no se
resistir�a� y la ternura hacia los suyos,
que pod�an caer envueltos con �l en la
redada.
Su s�plica no era, en rigor,
necesaria. Ellos sab�an que hiriendo al
pastor se dispersar�an las ovejas,
conoc�an la pobreza de aquel reba�o de
pescadores que segu�a a Jes�s. Era �l, y
s�lo �l quien les preocupaba. Por eso se
precipitaron todos sobre el Maestro que
a�n tuvo serenidad suficiente para
decirles que no era necesario tanto
esfuerzo, que �l no era un asesino para
que se necesitara detenerle con tal
despliegue militar. Pudieron hacerlo mil
veces pac�ficamente en el templo,
mientras predicaba.
No pensaba lo mismo Pedro. De
pronto, se dir�a que hab�a olvidado
todos sus miedos. Vio c�mo los
soldados pon�an mano sobre Jes�s y no
pudo detener el gesto de su brazo que
corri� hacia la espada que llevaba
oculta bajo el manto. Brill� �sta como
un rel�mpago al resplandor de las
antorchas y fue a caer sobre la cabeza de
uno de los que sujetaban a Jes�s. El
casco le protegi� del golpe, y la espada,
al resbalar sobre �l, le seccion� una
oreja. Se llamaba Malco y era sirviente
del sumo sacerdote.
Los compa�eros del herido estaban
ya a punto de echarse encima de Pedro,
que hab�a vuelto a levantar su espada,
cuando la voz de Jes�s tron� de nuevo:
Basta, no m�s violencias, dijo. Y todos
se detuvieron. Vuelve la espada a su
vaina �a�adi� Jes�s� porque todo el
que usa la espada, a espada morir�
(Mt 26,52). Todos reconocieron el
adagio, popular en aquellos tiempos,
aunque no muy apreciado por aquel
pueblo levantisco. �Piensas �a�adi�
que yo no puedo rogar a mi Padre y me
enviar�a ahora mismo para defenderme
a doce legiones de �ngeles? (Mt 26,53).
Los romanos apenas le entend�an. Pedro
comprendi� muy bien que no eran
aquellos doce pobres hombres quienes
podr�an defenderle. Se entregaba por su
voluntad y no a la fuerza. Record� quiz�
aquel d�a en que Pedro quiso oponerse
al anuncio de lo que ahora suced�a.
Entonces le hab�a dicho: �El c�liz que
me ha dado mi Padre, no lo he de
beber? (Jn 18,11). Ahora lo beb�a,
ahora descend�a a cuanto hab�a
anunciado. Baj� la espada conmovido y
dio unos pasos atr�s.
Jes�s callaba ahora y los que le
sujetaban comprendieron que toda
resistencia hab�a terminado. Apretaron
sus cuerdas. Alguien dijo: �Vamos ya�.
Y hubo sonrisas en los rostros de los
fariseos que acompa�aban a la tropa.
Alguien dio un tir�n y la marcha
empez�.
Y Jes�s tuvo a�n tiempo para ver
c�mo en este momento el terror se hac�a
due�o de los suyos, c�mo todos
comenzaban a retroceder escondi�ndose,
primero cautelosamente, despu�s en
vergonzosa carrera. Ahora estaba
verdadera y totalmente solo.
La orden de detenci�n
Antes de concluir este cap�tulo debemos
preguntarnos de qui�n provino la
iniciativa del arresto de Jes�s. Hasta
hace pocos a�os, esta pregunta habr�a
recibido una respuesta inequ�voca: de
los sumos sacerdotes. Pero, en las
�ltimas d�cadas, una corriente
investigadora, de la que ya hemos
hablado en p�ginas anteriores, trata de
buscar, a toda costa, otros culpables: los
romanos. Despu�s de siglos de absurdo
antisemitismo, hoy la tendencia es
exculpar no s�lo al conjunto del pueblo
de Israel (cosa evident�sima) sino hasta
a cualquiera que llevase una sola gota
de sangre jud�a.
Partiendo de los estudios de
Maurice Goguel, una serie de escritores
e investigadores, mayoritariamente de
origen jud�o (Klausner, Burkill, Geza
Vermes, Etan Levine, perfectamente
sistematizados todos ellos por Paul
Winter) han desarrollado un
minucios�simo trabajo exeg�tico para
desviar hacia Pilato todas las
responsabilidades en la muerte de Jes�s.
Un trabajo cient�fico admirable, pero
tambi�n construido, las m�s de las
veces, con alfileres y con unas tesis tan
preconcebidas que obligan a dudar de
ellas desde el punto de vista cient�fico.
En esta escena de la detenci�n de
Cristo todo se construye en torno a la
alusi�n de Juan a una cohorte y un
centuri�n, en el momento de la detenci�n
de Cristo. �Qu� hac�an all�? Para Winter
es evidente que la iniciativa de la
detenci�n parti� de Pilato. �l habr�a
forzado a los sumos sacerdotes a tomar
cartas en el asunto, por miedo a que el
�movimiento de Jes�s� terminara en una
alteraci�n del orden p�blico. Por eso
los soldados habr�an acompa�ado a los
guardias del templo. Y, para mejor
construir su tesis, Winter reducir� todos
los procesos de esa noche ante An�s y
Caif�s, a un �interrogatorio previo� en
el que alg�n innominado �funcionario�
jud�o habr�a preparado el �nico y
verdadero juicio, que habr�a sido el del
d�a siguiente ante Pilato.
�Y el testimonio de los sin�pticos?
�ste partir�a todo �l del celo de Marcos,
que, al escribir su evangelio en Roma,
tratando de hacer m�s aceptable el
cristianismo para los que en Roma
mandaban, habr�a cargado todas las
responsabilidades sobre los jud�os y
concretamente sobre los sumos
sacerdotes.
Esta tesis, que conven�a fuertemente
a los jud�os, encantaba tambi�n a cierta
progres�a de nuestro tiempo, obstinada
en ver a Jes�s como pura v�ctima de los
�opresores pol�ticos� de su tiempo.
Cristo, as�, habr�a sido juzgado y
condenado �nicamente por delitos
pol�ticos: sedici�n, subversi�n,
agitaci�n, rebeld�a, zelotismo. Excluido
el juicio de la noche del jueves, los
motivos religiosos �el haberse hecho
Hijo de Dios� quedar�an excluidos. Y
Cristo habr�a sino uno m�s entre los
oprimidos de la historia.
La teor�a es demasiado peligrosa
para que no se�alemos desde ahora
mismo (aunque volveremos sobre ella)
su debilidad cient�fica. No se puede
desmochar el evangelio a gusto del
teorizador y menos bas�ndose en datos
tan accidentales: �No era perfectamente
normal la presencia de algunos soldados
romanos en esa detenci�n cuando los
que trabajaban en el templo estaban a
las �rdenes de las autoridades jud�as?
�Y, de haber sido dada por Pilato la
orden de la detenci�n, por qu� no lo
habr�an llevado directamente al
pretorio, sin esa larga noche en las
dependencias del sanedr�n o del sumo
sacerdote?
Todos, en verdad, pusimos en �l
nuestras manos. Todos conseguimos la
libertad gracias a estas manos que van
ahora, atadas, cruzando el Cedr�n.
E
13
ANTE EL SANEDR�N
ran las tres de la ma�ana cuando el
grupo de soldados que conduc�a al
prisionero rehizo el mismo camino que,
tres horas antes, hab�an recorrido, en
direcci�n contraria, Jes�s y los suyos.
Atravesaron de nuevo el Cedr�n y
ascendieron hacia la parte occidental de
la ciudad, donde se hallaba la casa del
sumo sacerdote. Jes�s avanzaba entre
trompicones. Atadas las manos en la
espalda, descalzos los pies, gacha la
cabeza, conducido con la soga que
sujetaba su cuello, como un animal.
Hab�a en torno a �l risas y cuchicheos
de satisfacci�n: la cosa hab�a resultado
en realidad m�s f�cil de lo que todos
esperaban. Los soldados romanos se
preguntaban para qu� les hab�an
molestado, si s�lo se trataba de detener
a un pobre hombre desarmado. A
aquellas horas hab�a poca gente por las
calles: s�lo quienes dorm�an tendidos
junto a los umbrales por no tener casa o
tienda donde hacerlo. Entre sue�os,
ve�an avanzar la comitiva con antorchas
y linternas y no sab�an claramente si era
ficci�n o realidad. En todo caso, nadie
movi� un dedo por defender a Jes�s.
Quienes le conoc�an de los d�as
anteriores en el templo dif�cilmente
pod�an reconocerle ahora, humillado,
rojo el rostro, repentinamente
envejecido. Por lo dem�s, los
sacerdotes hab�an elegido sabiamente el
camino m�s largo, bordeando la muralla,
esquivando la zona del templo donde
m�s f�cilmente pod�a encontrar Jes�s
amigos que le defendieran.
Al llegar a la puerta de la fuente, la
comitiva se dividi� en dos: la cohorte
romana que ya no era necesaria se
separ� dispuesta a reintegrarse a su
cuartel en la torre Antonia, mientras los
sacerdotes y los guardias del templo se
dirig�an hacia el palacio de An�s. Todos
estaban de buen humor. Sent�an incluso
esas misteriosas ganas de re�r que
experimentamos cuando hemos temido y
superado un peligro. Se gastaban bromas
los unos a los otros: la verdad es que en
el huerto de los olivos todos hab�an
estado un poco asustados. �Les hab�an
contado tantas y tales cosas de este
pobre hombre, que hab�an terminado por
cre�rselas! Ahora casi les daba pena. Si
no fuera por la necesidad de un
escarmiento p�blico, hasta se sentir�an
magn�nimos y le soltar�an. Pero la
supercher�a del Galileo ten�a que
terminar. Y el resto de respeto que
permanec�a dentro de ellos les dec�a que
s�lo concluir�a con la muerte.
Sub�an ahora las �ltimas escaleras
de piedra que conduc�an a la residencia
de los sumos sacerdotes, las mismas que
ascienden hoy a la iglesia llamada del
Gallicanto. Los �rboles que bordeaban
la escalinata la hac�an a�n m�s
misteriosa, con las sombras espectrales
que oscilaban seg�n el fuego de las
antorchas. De vez en cuando el soldado
que tiraba de la cuerda que conduc�a a
Cristo acentuaba su presi�n para
demostrarse a s� mismo que era el due�o
de la situaci�n. El prisionero entonces
trastabillaba, y probablemente alguna
vez conoci� el suelo. Entonces los
sacerdotes se sent�an magn�nimos y
recomendaban calma. En el fondo, se
sent�an avergonzados de haber
movilizado tanta gente para algo tan
sencillo. Un solo hombre con una estaca
habr�a sido suficiente para espantar a
los asustadizos disc�pulos del Galileo.
Y, en cuanto a �l, se habr�a dejado
prender sin necesidad siquiera de la
menor amenaza.
En casa de An�s
Cuando los expedicionarios llegaron
ante la casa de los pont�fices, las puertas
se abrieron antes de que llamasen: los
de dentro estaban tan nerviosos como
los que bajaron al huerto. Y respiraron
cuando supieron que todo hab�a sido tan
f�cil. Se daban palmadas en los
hombros, felicit�ndose mutuamente.
Empujaron al prisionero al gran patio
central que separaba las viviendas de
An�s y de Caif�s.
All�, se encendieron nuevas
l�mparas, pues eran muchos los que
quer�an ver al detenido. Comenzaban a
llegar algunos de los miembros del gran
sanedr�n, los m�s �ntimos de los
pont�fices a quienes se les hab�a
informado previamente de que la
operaci�n ser�a esta noche. Llegaban
envueltos en sus blancas vestiduras que
volaban con el aire de la noche. Entre
sus barbas nevadas brillaba una sonrisa
de satisfacci�n.
Tras las celos�as, se asomaban, a
medio vestir, las mujeres, asustadas y
curiosas. Tambi�n ellas deseaban
conocer de cerca a este hombre de quien
tanto hab�an o�do discutir a sus maridos.
Al ver aquel rostro enrojecido y
humillado se preguntaban c�mo pod�a
haber acarreado tantos odios.
Y sus corazones se inclinaban
espont�neamente a la compasi�n.
Mientras tanto, el m�s importante
entre los sacerdotes que hab�an
realizado la operaci�n subi� al primer
piso para informar a Caif�s. El sumo
sacerdote estaba ya levantado, pero
hab�a sabido, muy dignamente, refrenar
sus nervios. Esperaba, pues, en sus
habitaciones, aparentando una seguridad
que no ten�a. Respir� cuando le contaron
c�mo fueron las cosas. Se sinti�
satisfecho al saber que no se hab�a
producido ning�n tipo de tumulto y que
la ciudad ni se hab�a enterado de lo
ocurrido. �Ya dije yo que los suyos
huir�an en cuanto vieran unas espadas�
se vanaglori�.
Le hubiera gustado bajar, para
complacerse viendo a su enemigo
maniatado, pero prefiri� saborear su
triunfo contempl�ndole desde lejos, tras
una de las ventanas. Bajar hubiera sido
rebajarse: luego lo tendr�a ante s� en el
tribunal.
Esto era lo que urg�a ahora. Dio
�rdenes para que todos sus criados se
dispersaran por la ciudad, convocando a
los setenta miembros del sanedr�n. Y
encarg� a uno de los sacerdotes de
preparar los testigos acusadores. En el
templo encontrar�an algunos levitas o
empleados que estuvieran dispuestos a
testimoniar contra el detenido a cambio
de pocas monedas.
Todo esto llevar�a tiempo. Adem�s
el proceso no pod�a comenzar
legalmente hasta que fuera de d�a.
Mientras tanto, pod�an llevar al
prisionero a casa de An�s que se mor�a
de deseos de conocerle. �l se cuidar�a
de organizar el proceso mientras tanto.
Un soldado parti� hacia la residencia de
An�s con la noticia de que su yerno le
ofrec�a la primicia de juzgar
privadamente al reo mientras se
organizaba oficialmente el tribunal. El
viejo agradeci� el detalle y mand� que
subieran al detenido.
El viejo saduceo
Por lo que nos cuenta la historia de An�s
y de otros sumos sacerdotes de su
tiempo, podemos reconstruir
suficientemente la escena sin acudir a la
imaginaci�n. El gran sal�n del palacio
de An�s estaba regiamente amueblado.
Los pies descalzos de Jes�s percibieron
pronto el suave calor de las ricas
alfombras en que se hund�an. De las
paredes colgaban espl�ndidos tapices,
d�bilmente iluminados ahora por las
l�mparas de aceite que colgaban de las
columnas de m�rmol.
En el fondo del sal�n, recostado en
un div�n entre bordados cojines, estaba
An�s con su largo vestido blanco
adornado con borlas de colores. Tras �l,
una corte de criados y amigos. Junto a
An�s, algunos miembros madrugadores
del sanedr�n.
An�s era, por entonces, un hombre
de casi setenta a�os y desde hac�a m�s
de cuarenta era el verdadero due�o de
Israel. Hab�a desempe�ado el cargo de
sumo sacerdote entre los a�os seis y
quince, pero, al caer �l, hab�a sabido ir
colocando sucesivamente en el puesto a
cinco de sus hijos. Ahora era su yerno
Caif�s quien mandaba desde el a�o
dieciocho. Hab�a conseguido convertir a
su familia en una gran mafia de la que
An�s era el �padrino� todopoderoso.
Te�ricamente los sumos sacerdotes eran
vitalicios, pero los romanos hab�an
tomado la costumbre de cambiarlos a
voluntad y as�, en los ciento siete a�os
que van desde el comienzo del reinado
de Herodes hasta la destrucci�n de
Jerusal�n, hubo veintiocho sumos
sacerdotes. Seis de ellos, los de m�s
duraci�n, fueron de la familia de An�s y
controlaron el pa�s desde el a�o seis
hasta el treinta y seis.
Mientras An�s vivi�, para los jud�os
el sumo sacerdote era �l, aunque no
ejerciera titularmente el cargo. En alg�n
lugar del nuevo testamento (Hech 4,6) se
le atribuye el t�tulo de sumo sacerdote,
aunque en realidad lo fuera Caif�s.
An�s, como la mayor parte de los
pr�ncipes de los sacerdotes de aquel
tiempo, era saduceo. Hombre puntilloso
en el cumplimiento externo de sus
funciones, en realidad no cre�a en nada
que no redundara en inter�s personal.
Una mezcla de escepticismo y
agnosticismo, puesta al servicio de sus
ansias de dominio, era toda su
mentalidad.
Y �stas no son simples caricaturas
provenientes de fuentes cristianas. Todo
cuanto los historiadores jud�os nos
cuentan de su familia viene a coincidir
con los juicios evang�licos. Flavio
Josefo dice de uno de sus hijos, llamado
tambi�n An�s, que era un hombre audaz
por temperamento y muy insolente.
Tambi�n pertenec�a a la secta de los
saduceos, quienes son muy r�gidos en
juzgar las ofensas, sobre todo el resto
de los jud�os. Y de otro de sus hijos
escribe: Era un gran atesorador de
dinero, por eso cultivaba la amistad de
Albino (procurador romano de su �poca)
haci�ndole presentes. Ten�a tambi�n
servidores que eran hombres perversos,
los cuales iban a las eras y se llevaban
los diezmos de los sacerdotes por la
fuerza, y no reparaban en golpear a
cualquiera que no se los entregara.
Las mismas acusaciones
encontramos en escritos jud�os
posteriores en los que se incluye a la
familia de An�s en las imprecaciones
dirigidas contra los malos sacerdotes.
En especial se les acusa de cuchichear
y silbar como serpientes, aludiendo a
c�mo hab�an corrompido completamente
a los jueces de su �poca.
Lo que no admite duda es que la
familia de An�s era la m�s rica del pa�s.
Los romanos vend�an siempre el cargo
de sumo sacerdote al mejor postor.
Cuando este grupo pudo ocupar siete
veces seguidas el puesto, es evidente
que desembols� buenas sumas para ello.
Sumas que, por otra parte, eran un buen
negocio. El �rea del templo se hab�a
convertido en tiempos de Cristo en un
centro bancario y en lugar de mercado.
Y el sumo sacerdote pod�a controlar
ambas actividades.
Era este gran negocio el que An�s
defend�a. Y este intruso Galileo era para
�l, mucho antes que un competidor
religioso, alguien que hac�a vacilar sus
asuntos econ�micos. Si sus doctrinas
calaban en el pueblo, todo su tinglado se
tambalear�a. Una vez, incluso, se hab�a
atrevido a atacarlo de frente, armado
s�lo con un l�tigo y con su palabra de
profeta. An�s no lo hab�a olvidado.
Ten�a buena memoria para cuanto se
refer�a a sus enemigos.
Frente a frente
Ahora que le ten�a delante de s�, le
parec�a imposible cuanto de �l le hab�an
dicho. �Qu� pod�a tener este pobre
campesino para imponer tanto respeto,
medio incluso, a muchos de sus
compa�eros? Le estudiaba. Se
preguntaba a s� mismo qu� pod�a haber
inducido a este desconocido a adoptar el
papel de salvador del mundo. Un loco
no parec�a. Los informes que de �l ten�a
hablaban de su buen conocimiento de las
Escrituras, de su h�bil dial�ctica. Su
misma presencia ahora no era la del
atrevido desafiante. M�s bien parec�a
alguien hundido antes de que comenzase
la lucha. Apenas levantaba los ojos del
suelo y An�s ten�a que hacer grandes
esfuerzos para adivinar su cara a la
d�bil luz de las l�mparas de aceite.
Le contempl� largo rato y se alegr�
de no ser �l quien tuviera que juzgarle.
Le intrigaba, sin embargo, qu� pudiera
haber en aquella cabeza para lanzarse a
una empresa tan audaz como la de
proclamarse Mes�as. �ste no era como
otros que hab�an conocido antes:
violentos, gente con m�s sangre que
raz�n, revolucionarios analfabetos. Todo
lo que sab�a de Jes�s le presentaba
como un hombre profundo y moderado.
No se le conoc�an vicios, no era dado al
vino, nunca hab�a rozado su nombre el
menor esc�ndalo de mujeres. Pero todo
esto era lo que le hac�a especialmente
peligroso.
No era, adem�s, un simple cabecilla
pol�tico. Al parecer, sus ideas religiosas
eran interesantes, aunque quienes le
informaban nunca hab�an sabido
aclararse sobre si respetaba la tradici�n
jud�a o si la atacaba de frente.
Comenzar�a, pues, por investigar sus
doctrinas. �Qu� era lo que realmente
predicaba? �D�nde lo hab�a aprendido?
�Qui�nes eran sus disc�pulos?
�Pretend�a formar con ellos una
sociedad secreta? �Cu�les eran
realmente sus intenciones?
La respuesta de Jes�s debi� de
desconcertar al viejo:
Yo siempre he hablado
p�blicamente y ante todo el mundo.
He predicado siempre en las
sinagogas y en el templo, donde todos
los jud�os se re�nen. A escondidas
nunca he dicho nada. �Por qu� me
interrogas a m�? Interroga a quienes
me han o�do, preg�ntales qu� es lo
que yo he dicho. Ellos lo saben
(Jn 18,20-21).
La respuesta de Jes�s desde el punto
de vista jur�dico era perfecta: seg�n el
derecho jud�o un acusado no ten�a que
dar testimonio de s� mismo; s�lo era
v�lida una acusaci�n sobre testigos
ajenos y fidedignos. Jes�s descalificaba
as� a An�s por salirse de los
procedimientos legales.
Su respuesta, adem�s, era la de un
gran compa�ero. A toda costa quer�a
evitar el que sus disc�pulos se vieran
complicados en su proceso. Hab�a
tenido ya buen cuidado de impedirlo
cuando fue detenido. Ahora volv�a a
esquivar toda menci�n de sus
disc�pulos. �l no era el fundador de una
sociedad secreta, ni de un clan de
elegidos. Todo cuanto hab�a predicado,
en p�blico lo hab�a dicho, y, cuanto dijo
en privado a sus ap�stoles, fue para que
�stos, a su vez, lo pregonasen en las
azoteas (Mt 10,27).
Un silencio embarazoso sigui� a las
palabras de Jes�s. Ciertamente eran las
que menos esperaba An�s. �l �como
certifica el propio Flavio Josefo�
estaba habituado a otro tipo de
actitudes: de sumisi�n, de desaliento,
humildad, servilismo y miedo. �Y este
campesino se atrev�a a dejarle
p�blicamente en rid�culo: con una punta
de clar�sima iron�a le recordaba cu�les
eran los verdaderos procedimientos
legales!
Su gesto de despecho debi� de ser
claramente visible. Se sent�a desarmado,
y comprend�a, al mismo tiempo, que
aquella insolencia no pod�a quedar sin
respuesta. O sin castigo.
Y no falt� el celoso servidor que
supo interpretar lo que su amo buscaba
sin encontrar: quien no tiene razones
tiene a�n el recurso a la violencia. Con
el dorso de la mano cruz� el rostro de
Jes�s golpe�ndole en plena boca: �As�
respondes al pont�fice?, grit�,
pavone�ndose de un gesto que sin duda
gustar�a al patr�n.
Era la primera vez que una mano
humana golpeaba f�sicamente a Jes�s.
Antes, en el huerto, hab�a sufrido
empellones. Luego hab�a sido arrastrado
por tirones de soga. Ahora era su propio
rostro quien conoc�a la violencia
humana.
Tard� probablemente unos segundos
en reponerse de aquel ataque
inesperado. Quiz� mir� fijamente a An�s
esperando �en vano� que fuera �l
quien reprobara aquella acci�n indigna:
era bajo y cobarde golpear a un hombre
maniatado; era injusto tratar a un simple
acusado como a un criminal convicto y
confeso.
Pero An�s se sent�a satisfecho de
aquella villan�a que, adem�s, le hab�a
sacado de un momento apurado. Por eso
Jes�s se volvi� directamente a quien le
hab�a golpeado y, con una impresionante
dignidad, dijo mansamente: Si he
hablado mal, dime en qu�. Y si he
hablado bien �por qu� me pegas?
(Jn 18,23).
Ahora a�n se sinti� An�s m�s
desconcertado. �Qui�n era este hombre
que, ante una violencia, respond�a con
esa mansedumbre, con esa l�gica, con
esa asombrosa calma? Y, sobre todo,
�qui�n era este hombre que demostraba
tan claramente no tenerle ning�n miedo,
ni siquiera humillado y en sus manos
como estaba?
El que sinti� entonces miedo fue �l;
ese extra�o pavor supersticioso que
domina a los ilustres la primera vez que
se encuentran con alguien
verdaderamente m�s grande que ellos.
Prefiri�, por ello, desembarazarse
cuanto antes de �l. Se levant� nervioso.
Y dio �rdenes de que se lo devolvieran
a Caif�s que era, en definitiva, el
verdadero responsable de este absurdo
juicio.
El sanedr�n
Mientras tanto iban llegando los
miembros del sanedr�n. Cruzaban el
patio en el que los soldados y las
criadas hab�an encendido una gran
fogata y sus blancas t�nicas parec�an
espectrales a la luz del fuego que
proyectaba sus sombras oscilantes y
fantasmales contra las paredes. Los m�s
eran viejos, pero no faltaban algunos
j�venes. Y todos ven�an refunfu�ando
por haber sido despertados a media
noche.
No es mucho lo que sabemos del
sanedr�n. Con el agravante de que la
mayor parte de sus leyes, que nos
trasmite la Mishn�, no fueron
codificadas hasta el a�o 200, con lo que
no sabemos con exactitud cu�les estaban
ya en vigor en tiempos de Cristo y
cu�les fueron introducidas
posteriormente. Y esto es lo que hace
especialmente dif�cil juzgar hasta qu�
punto fue legal el proceso de Cristo.
Muchas de las leyes se�aladas por la
Mishn� fueron incumplidas, pero no
sabemos si reg�an ya en los a�os de
Jes�s.
Es extra�o que una instituci�n tan
t�picamente jud�a hubiera tomado
oficialmente un nombre griego:
�sanedr�n� ven�a de synedrion, que
significa asamblea, consejo,
conferencia. Tal vez a este extranjerismo
se deba el que popularmente los jud�os
prefirieran llamarlo Bet-Din, casa del
juicio, tomando la denominaci�n del
lugar donde celebraba sus procesos. En
tiempos de Jes�s, el sanedr�n constitu�a
el cuerpo supremo legislativo, judicial y
ejecutivo de los jud�os, tanto en asuntos
civiles como criminales. De su origen
apenas sabemos nada. Y ser� unos 200
a�os antes de Cristo cuando toma la
forma con que en los evangelios nos lo
encontramos.
Su influjo pol�tico conoci� muchas
alternativas: Herodes el Grande hab�a
tratado de restarle fuerza e importancia.
Pero los romanos, como buenos
gobernantes, hab�an sabido realzar su
prestigio, con lo que daban a los jud�os
la impresi�n de estar autogobernados y
se quitaban ellos muchos de los
problemas de orden interno del pa�s. Por
lo dem�s, si en alg�n caso el sanedr�n se
les hubiera insubordinado, les habr�a
bastado con cambiar al sumo sacerdote,
que controlaba todas las actuaciones del
tribunal. De hecho ese problema no
exist�a y en conjunto el sanedr�n estaba
formado por colaboracionistas de la
pol�tica del invasor.
Contaba con setenta y un miembros,
incluido su presidente, el sumo
sacerdote. Y los sanedritas proven�an de
tres grupos muy caracterizados: los
llamados �pr�ncipes de los sacerdotes�
(miembros preeminentes de la casta
sacerdotal, antiguos sumos sacerdotes o
familiares de ellos); los ancianos
(varones de prestigio y de dinero que,
aun sin ser sacerdotes, eran influyentes
en la vida p�blica del pa�s); y un grupo
de levitas (hombres m�s j�venes y
cultos, cuidadosamente elegidos entre
los doctores de la ley).
Ideol�gicamente eran
conservadores. La mayor�a (los
pr�ncipes de los sacerdotes y los
ancianos) eran saduceos. S�lo algunos
de entre los levitas eran fariseos. Pero
�stos eran cuidadosamente elegidos por
un sistema de cooptaci�n en el que los
candidatos hab�an de pasar por
sucesivas cribas, quedando siempre la
�ltima decisi�n al criterio de la familia
que controlaba el sumo sacerdocio, en
tiempos de Cristo la de An�s y Caif�s.
En el fondo, si aceptaban algunos
fariseos, era simplemente porque los
saduceos carec�an de todo influjo en el
pueblo y les ven�a bien la existencia
entre ellos de algunos fariseos en los
que el pueblo se imaginara estar
representado. Pero el sanedr�n no
dejaba, por ello, de ser un cuerpo
r�gidamente aristocr�tico.
Los poderes del sanedr�n eran
bastante amplios. En lo religioso, los
jud�os lo consideraban la suprema
autoridad debajo de Dios. En lo civil,
ten�a jurisdicci�n sobre todos los
ciudadanos jud�os y por delitos
cometidos en Judea incluso sobre
ciudadanos romanos, si se trataba de
delitos cometidos en el �rea del templo.
Ten�an incluso derecho a juzgar casos en
los que la pena fuera la capital. Pero
parece que no pod�an ejecutarla �
aunque esto se discute� si �sta no era
convalidada por el procurador romano,
quien en la mayor�a de los casos se
limitaba a confirmar lo ya hecho por el
sanedr�n, aunque tambi�n pod�a volver a
juzgar el caso en su tribunal, dando por
nulo lo actuado en el religioso.
El sanedr�n no ten�a unos plazos
fijos para reunirse. Lo hac�a,
pr�cticamente, cuando el sumo sacerdote
lo convocaba a su criterio. Las
reuniones se celebraban, habitualmente,
en el llamado �sal�n de la piedra
tallada� en la zona del templo. El que,
en el caso de Jes�s, se celebrara en la
casa de Caif�s pudo deberse o a lo
nocturno de su convocatoria o a una
corruptela por la que Caif�s hab�a
llevado el tribunal a su propia casa. No
es, incluso, inveros�mil pensar que
aquella noche Caif�s no convoc� al
sanedr�n entero. Para que sus decisiones
fueran v�lidas bastaba con que
asistieran veintitr�s miembros. �Reuni�
tal vez Caif�s �nicamente a los
absolutamente adictos, para terminar
m�s r�pidamente y obtener con mayor
seguridad la sentencia por �l deseada?
Sabemos que en el tribunal hab�a
hombres honestos, como Gamaliel, que
tem�an a Dios y eran enemigos de toda
decisi�n violenta. Y, entre los mismos
sanedritas, ten�a Jes�s amigos, e incluso
disc�pulos, como Nicodemo y Jos� de
Arimatea. El hecho de que en el proceso
de Cristo no aparezca jam�s ninguno de
estos posibles defensores, hace pensar
que Caif�s en aquella sesi�n nocturna
prefiri� elegir los jueces ya previamente
convencidos entre los enemigos de
Jes�s. Esto no era limpio ni legal, pero
tampoco Caif�s era un modelo de
limpieza y legalidad. En rigor, adem�s,
una ley del sanedr�n obligaba a
convocar al pleno, pues mandaba que
una tribu, un falso profeta y un sumo
sacerdote no puede ser juzgado sino
por el pleno de setenta y un miembros.
Pero Caif�s pod�a muy bien tranquilizar
su conciencia diciendo que Jes�s era
juzgado no por falso profeta, sino por
blasfemo.
Caif�s o la sentencia antes del juicio
No es dif�cil reconstruir la escena que
los ojos de Jes�s encontraron al penetrar
en el sal�n principal del palacio de
Caif�s. Tendr�a sin duda aquel lujo
excesivo que Herodes hab�a puesto de
moda y que las familias ricas de
Palestina segu�an en una carrera de
prestigio social. Las paredes de
m�rmoles jaspeados apenas se ve�an,
cubiertas como estaban de los m�s finos
tapices persas. Las l�mparas de bronce
pend�an del techo o ard�an adosadas a
las pilastras laterales.
Al fondo, tres grandes filas de
divanes en semic�rculo estaban
preparadas especialmente para juicios
como �ste. En el centro del semic�rculo
estaba sentado, solemne y orgulloso,
Caif�s, presidente del tribunal.
A este Jos� Caif�s �el segundo
nominativo era s�lo el apellido� le
hemos encontrado ya en situaci�n que
describe claramente su car�cter y su
catadura moral. Acababa de ocurrir la
resurrecci�n de L�zaro y un grupo de
sanedritas se hab�a reunido para
plantearse el problema que este hecho
les creaba. Es muy probable que muchos
de ellos conocieran personalmente al
resucitado, que, en todo caso, ten�a
buenos amigos entre los ancianos de este
senado israel�. Es decir: el milagro se
les hab�a metido dentro de su propia
casa.
Un hecho as�, les tra�a
desconcertados. Hasta este momento, el
galileo Jes�s se hab�a limitado a
predicar a la pobre gente. Carec�a de
todo influjo social. Pero ahora era
diferente: L�zaro era bien conocido en
Jerusal�n y un hecho como el ocurrido
no dejar�a de impresionar a toda la
ciudad. Vacilaban y no terminaban de
encontrar una soluci�n satisfactoria.
Fue entonces cuando Caif�s tom� la
palabra para retratarse a s� mismo en
una sola frase: Vosotros no sab�is nada,
ni reflexion�is que os interesa que
muera un solo hombre por el pueblo y
no que perezca toda la naci�n
(Jn 11,50). Era un hombre expeditivo,
brutal, tajante, pr�ctico, orgulloso,
seguro de s� mismo; hombre con los ojos
m�s abiertos en pol�tica que en �tica;
alguien para quien el fin justificaba
todos los medios; partidario de eliminar
el obst�culo mucho antes de verlo;
seguidor de la religi�n del �inter�s�;
dispuesto a practicarla aunque para ello
tuviera que pasar por encima de la
muerte. �ste era el juez de Cristo:
alguien que hab�a pronunciado la
sentencia �y de muerte� mucho antes
de que el juicio comenzara.
Pocas cosas m�s sabemos de este
Caif�s. Pero suficientes para calar su
alma. Que estuviera casado con una hija
de An�s es prueba de que era miembro
de una de las familias sacerdotales de
m�s alto rango. Y para ser aceptable a
su suegro, tuvo que dar amplias pruebas
de poseer las cualidades de intriga y
astucia que apreciaba el insidioso y
poderoso An�s.
Un segundo dato es significativo: el
�r�cord� de tiempo que logr� mantener
el oficio de sumo sacerdote, pues lo fue
desde el dieciocho al treinta y seis
despu�s de Cristo. Si pensamos que el
promedio de duraci�n era de cuatro
a�os y que los dos que le precedieron en
el cargo s�lo duraron un a�o a pesar de
ser uno de ellos, Eleazar, hijo de An�s
tenemos que concluir que la habilidad
de Caif�s como equilibrista pol�tico era
algo fuera de lo normal. Los romanos
acud�an a nuevos nombramientos
sacerdotales cuando necesitaban dinero:
muchos sobornos tuvo que pagar Caif�s
para mantenerse todo el tiempo en que
Poncio Pilato fue gobernador.
Mucho tuvo tambi�n que hacer la
vista gorda en lo que se refiere a los
derechos de su pueblo. La historia nos
ha trasmitido, durante su pontificado,
tremendas violaciones por parte de los
romanos: introdujeron im�genes del
C�sar en la ciudad santa, robaron el
tesoro del templo, hicieron sangrientas
matanzas en el pueblo� En ning�n caso
consigna la historia la menor protesta
por parte de Caif�s, jefe y representante
de los jud�os. Por lo que se ve, defend�a
mejor los intereses de su familia que los
de su comunidad y pensaba que, para
�sta, era m�s importante sobrevivir que
hacerlo con honor.
En el a�o treinta y seis su nombre
desaparece de la historia, al ser
depuesto por Vitelio, legado en Siria,
poco despu�s de ser llamado Pilato a
Roma. Ese a�o entran en la total
oscuridad los dos protagonistas de este
juicio que ahora comienza.
Tras el canto del gallo
El verdadero juicio comenz� con el
alba, tras el canto del gallo. Jes�s,
conducido por la soldadesca, cruz� el
patio que separaba las residencias de
An�s y Caif�s, y la gente que se
calentaba en torno a la hoguera se
agolp� junto a las escaleras para ver
mejor al prisionero. Entre las cabezas
curiosas y las sonrisas burlonas, Jes�s
pudo ver, all� al fondo, la figura
aterrada de Pedro. Pero su mirada fue
interrumpida por un empell�n de quienes
le conduc�an.
Todos los ojos se clavaron en �l
cuando entr� en la sala. Ahora
empezaban a sentirse tranquilos; el
combate iba a terminar. Casi les parec�a
inveros�mil que aquel pobre pueblerino
les hubiera tenido en jaque durante tres
a�os. Si hubiera existido en sus almas,
la compasi�n se habr�a abierto paso ante
aquella piltrafa humana que apenas
osaba levantar la cabeza.
La sesi�n comenz� pasando la lista
de los reunidos, empezando por el sumo
sacerdote y siguiendo por todos los
dem�s, por orden de edad. Los
escribanos iban se�alando con un
c�rculo los nombres de los presentes. Al
superarse la cifra de los veintitr�s, uno
de los escribanos dijo que hab�a quorum
y que la sesi�n pod�a celebrarse
leg�timamente.
El juicio comenzaba por la lectura
de las acusaciones. El presidente �el
nasi, se le llamaba� le�a la lista de
cargos presentados contra el acusado,
lista que, en este caso, hab�a sido
elaborada por �l mismo. Probablemente
las acusaciones se�alaban que Jes�s
hab�a quebrantado muchas veces el
s�bado en p�blico y con esc�ndalo de la
comunidad, que hab�a proferido
palabras contra el templo de Dios y,
sobre todo, que en diversas ocasiones se
hab�a presentado como Mes�as e Hijo de
Dios, con evidente blasfemia. Jes�s
escuchaba los cargos de pie, con las
manos atadas a la espalda y con
guardias a derecha e izquierda. Su figura
deb�a de ser impresionante en ese
momento: la sangre que corriera por su
rostro se hab�a secado ya en su barba;
sus vestidos y su pelo estaban sucios,
pues hab�a recorrido, en gran parte a
empujones y a puntapi�s, caminos
polvorientos en los que una comitiva
como la que le hab�a rodeado levantaba
oleadas de polvo. Sus pies se mostraban
descalzos, heridos. Su rostro estaba
p�lido, sus ojos enrojecidos y los
p�rpados hinchados, su mirada perdida.
En los juicios jud�os no exist�an
propiamente abogados defensores ni
acusadores. Los jueces eran a la vez
fiscales, defensores, jueces y tribunal de
apelaci�n. Todo el juicio se montaba
sobre los testigos. La norma m�s
solemne y antigua de estos juicios
(N�m 35,30; Dt 17,6; 19,15) se�alaba
que nadie pod�a ser condenado sino en
base de testimonios ajenos, y no de uno
solo, sino, al menos, de dos o de tres.
Hablaban primero los testigos de
defensa. Por una y por tres veces, Caif�s
pregunt� en voz alta si no hab�a nadie
que tuviera nada que alegar en favor del
acusado. Y no hubo respuesta. �Estaban
all� los pocos amigos con que Jes�s
pod�a contar en aquel tribunal? Nunca lo
sabremos. Es posible que s� y que fueran
ellos quienes m�s tarde narrasen el
juicio a los evangelistas. Es incluso
posible que Juan o Pedro se hubieran
colado en la sala entre la soldadesca
que se api�aba junto a la puerta del
tribunal. Lo cierto es que nadie habl� en
su favor. Si los ojos de Jes�s se
tropezaron con alguna mirada amiga
entre los miembros del tribunal, fue para
comprobar c�mo tambi�n estaban, como
sus ap�stoles, aterrados y mudos.
Lleg� luego la hora de los testigos
de la acusaci�n. Seg�n la ley, �stos
deb�an ser o�dos de uno en uno,
separadamente interrogados con
minuciosidad Pero quienes los eligieron,
en la precipitaci�n de la noche, no
hab�an estado muy acertados. La mayor
parte deb�an de ser obreros que
trabajaban en el templo y que m�s de
una vez hab�an o�do realmente hablar a
Jes�s en los atrios. Maldespiertos,
asustados por la solemnidad del
tribunal, golpe�ndose repetidas veces el
pecho, aseguraban que hab�an o�do a
este Galileo proclamarse enviado de
Dios, o se�or del s�bado, o superior a la
ley y los profetas.
Los jueces sab�an muy bien que era
indiferente la acusaci�n sobre la que se
basara la condena de Jes�s, siempre que
�sta llegara. Pero quer�an salvar al
menos las apariencias de un juicio justo.
Por lo dem�s, muchos de ellos en su
interior estaban convencidos de que este
hombre pon�a en peligro la vida de su
pueblo. Pero no deseaban que entraran
cuestiones pol�ticas en este juicio suyo
que quer�an presentar como puramente
religioso.
Cumpliendo, pues, su deber,
interrogaban a cada uno de los testigos
seg�n las siete preguntas que la ley
establec�a: �En qu� ciclo sab�tico hab�a
ocurrido lo que el testigo contaba? �En
qu� a�o? �En qu� mes? �En qu� d�a? �A
qu� hora? �En qu� sitio? �Qui�n lo vio?
Aqu� comenzaban los tartamudeos de
los testigos. Y, sobre todo, sus
contradicciones. Hombres iletrados,
olvidaban las cosas que poco antes
hab�an convenido con sus reclutadores.
Los nervios hac�an lo dem�s. Las
historias que uno contaba eran
deshechas por otro, que las contaba de
manera claramente distinta; las
circunstancias aportadas por ellos no
coincid�an en absoluto. Tanto que ni
aquel tribunal, que ya hab�a dictado la
sentencia, pod�a dar por v�lidos
aquellos testimonios. Y mucho menos si
asist�an a la sesi�n Nicodemo y Jos� de
Arimatea, los amigos de Jes�s.
Jes�s segu�a en pie, silencioso, y su
propio silencio impon�a a los jueces,
como si les echara en cara el no saber ni
siquiera ama�ar una mentira.
Comenzaban a ponerse nerviosos.
Hubo que llamar a testigos de mayor
categor�a. Estos de ahora eran
probablemente dos levitas, gente m�s
culta y de mejor memoria. Uno de ellos
asegur� haber o�do decir a Jes�s, seg�n
el texto de Marcos: Yo derribar� este
templo hecho por mano de hombre y en
tres d�as edificar� otro no hecho por
manos humanas. El otro confirm� lo
dicho con palabras parecidas. Tal vez
us� la versi�n que trasmite Mateo:
Puedo demoler el templo de Dios y en
tres d�as erigirlo.
�ste era un asunto serio. Para los
jud�os cualquiera forma de profanaci�n
del templo era una ofensa
extremadamente grave. Cuando el
profeta Jerem�as predijo la destrucci�n
del templo y de la ciudad santa, el
pueblo y sus jefes gritaron contra �l
pidiendo su muerte (Jer 26,1-19).
En el caso de Jes�s, evidentemente
no exist�a esa blasfemia. El evangelio de
Juan, al trascribir esas palabras (2,19)
puntualiza con atenci�n que Jes�s est�
refiri�ndose al santuario de su cuerpo
(2,21), aludiendo a su muerte y su
resurrecci�n. Y no afirma que �l vaya a
destruir ese templo, sino que �l lo
reconstruir� resucitando, aunque ellos lo
destruyan mat�ndole.
Pero los testigos, o porque
deformaban sus palabras, o porque no
pudieron entender, como Juan, la
verdadera interpretaci�n, vieron en las
palabras de Jes�s una amenaza que
debi� de hacer verdadera impresi�n
entre todos los oyentes, puesto que, m�s
tarde, cuando Jes�s est� en la cruz a�n
tratan de burlarse de �l, refreg�ndole el
que se presentaba como capaz de
destruir y reedificar el templo, y no era
ni siquiera capaz de bajar de la cruz.
Mas tampoco esta acusaci�n era
completamente clara. Los dos testigos
refer�an las palabras de Jes�s con
notables variantes. Adem�s, esa idea de
destruir y reconstruir el templo les
parec�a un sue�o loco, pero no un delito:
no pod�a haber culpa en afirmar que uno
pod�a destruir el templo si afirmaba a
continuaci�n que iba a reconstruir otro
a�n mejor. Tambi�n Herodes para
construir el templo actual hab�a
necesitado destruir el anterior. Que este
hombre presumiera de hacer en tres d�as
lo que Herodes hizo en a�os, era una
fatuidad, una fanfarronada, pero no una
blasfemia.
Comprobar que esta acusaci�n
tampoco parec�a suficiente puso a�n m�s
nervioso a Caif�s, a quien el silencio de
Jes�s estaba sac�ndole de sus casillas.
Se puso, pues, en pie, agitando su
rutilante vestido de ceremonia. Desde su
altura y con el alto gorro c�nico que
ce��a su frente, deb�a resultar imponente
para el acusado, que aparec�a
empeque�ecido ante �l. �No tienes nada
que decir en tu defensa?, grit�. �No oyes
todas las cosas que dicen los testigos
contra ti?
Cuando los gritos dejaron de sonar,
en la sala se hizo un largo silencio. El
acusado ni se hab�a movido. Quienes le
rodeaban conten�an la respiraci�n,
asustados por el tono usado por el sumo
sacerdote. Pero este silencio, que era
inicialmente dram�tico, se fue haciendo
poco a poco rid�culo. La c�lera de
Caif�s parec�a no impresionar al
acusado. No se hab�a arrojado a sus pies
pidiendo clemencia; no se molestaba en
decir que todo era un atadijo de
mentiras. Simplemente callaba. Y Caif�s
se hab�a quedado en pie, con su in�til
grandilocuencia, con todas las miradas
clavadas en �l.
Ten�a que hacer algo. Ahora deb�a
hacer algo, si no quer�a caer en el m�s
hondo de los rid�culos. Por eso acudi�
al gran melodrama. Decidi� atacar a
fondo. Para ello ten�a que salirse de la
ley, que prescrib�a que ning�n juicio se
montara sobre el testimonio del propio
acusado, sino s�lo sobre el de testigos.
Pero este camino se hab�a demostrado
ya inviable. Y Caif�s pod�a soportarlo
todo menos este silencio rid�culo.
Rid�culo para �l, no para el acusado
que estaba creciendo en majestad.
Porque todos percib�an que no era el
suyo ese silencio propio del aterrado,
sino el de quien no se defiende de lo que
realmente no vale la pena defenderse.
Jes�s usar� varias veces esta arma
durante su pasi�n y siempre conseguir�,
con ello, poner nerviosos a sus jueces.
Caif�s lo est� ahora. Por eso adopta
la grandilocuencia, su �nica y �ltima
escapatoria casi desesperada: Si t� eres
el Mes�as, d�noslo de una vez
(Lc 22,66). Quiz� le dolieron sus
palabras una vez pronunciadas: en ellas
hab�a no poco de confesi�n y de
reconocimiento hacia el acusado.
El Testigo
Ahora s� habla Jes�s. �l es su propio
testigo. Pertenece a esa clase de
hombres que se dejan matar, m�s que
por lo que creen, por lo que son. Y es un
testigo asombrosamente sereno, sin
exaltaciones martiriales, sin entusiasmos
declamatorios. Ante el desconcierto de
los que le oyen, sale de su hundimiento
para adoptar el tono natural con que dos
d�as antes discut�a en el templo.
Aparece, incluso, una suave iron�a en su
voz. Es �l quien sigue dominando la
situaci�n. �Para qu� quer�is que os lo
diga? Si os lo dijere, no me creer�is; si
os preguntare, no me contestar�is. Sabe
que no es la verdad lo que all� se est�
buscando. �Creer�n en �l si les dice que
s�? �Le dejar�n marchar en paz si les
dice que no? La pregunta que le hacen es
puramente ret�rica, no merece ser
contestada.
Sin embargo prosigue: Pero el Hijo
del hombre estar� sentado desde ahora
a la diestra del poder de Dios
(Lc 22,68).
Por un momento Caif�s ha temido
que volver�a a escap�rseles entre las
manos con una de las sutiles distinciones
que han hecho famoso al Galileo. Mas
he aqu� que, de pronto, la �ltima frase se
atreve a entrar en el misterio por el que
Caif�s pregunta.
Pero �l necesita una confesi�n
tajante. No puede condenarlo por frases
gen�ricas o literarias, que puedan
interpretarse de cinco maneras. Por eso
vuelve a formular de nuevo la pregunta,
ahora con m�s energ�a, ahora sin dejar
posibilidad de escapatoria: Te conjuro
por el Dios vivo a que nos digas si t�
eres el Mes�as, el Hijo del Bendito.
El momento es, en verdad, solemne.
Caif�s ha unido, como si fueran
sin�nimos, dos t�rminos que para �l
significan realidades distintas: el
Mes�as no es forzosamente el Hijo de
Dios. Caif�s lo sabe, pero lo que desea
es arrancar de una vez una confesi�n
tajante que justifique una condena. Su
tribunal nunca podr�a condenar a nadie
por considerarse mes�as. Eso ser�a, en
todo caso, un problema para Pilato. Lo
que Caif�s desea es saber de una vez si
es cierto lo que le han dicho de que
Jes�s, siendo hombre, se hace Dios
(Jn 10,33). Una confesi�n como �sa s�
ser� una blasfemia suficiente para dar
este juicio por concluido.
Jes�s mide bien la importancia del
momento. No s�lo porque con su
respuesta se juega la vida, sino porque
en ella arriesga todo el sentido de su
entera existencia. Hace tres a�os ha
comenzado a predicar y predicarse. Su
mensaje no era una doctrina ajena, sino
una revelaci�n de su persona.
Cuidadosamente, durante meses, ha
querido que su condici�n de Mes�as
permaneciera en la sombra, para que no
pudiera confundirse su tarea con una
aventura pol�tica. Ahora ya no hay nada
que ocultar, ni nada que temer. Por lo
dem�s, Caif�s, aunque sabe distinguir
las dos funciones de Mes�as y de Hijo
de Dios, al unirlas, ha vuelto a ser
profeta, como cuando dijo que conven�a
que un hombre muriera por todo el
pueblo; ha vuelto a reconocer que la
misi�n del Mes�as es mucho m�s que
temporal.
Por todo ello, Jes�s comprende que
ahora su testimonio debe ser tan tajante,
como la pregunta que se le hace. Caif�s
�por encima de lo que �l valga� es en
aquel momento el representante de su
pueblo, es Israel en persona. Es tambi�n,
a pesar de su indignidad, el m�s
aut�ntico representante que Dios tiene en
la tierra.
Por eso renuncia al peligro que sus
palabras puedan encerrar. Se le ha
pedido que jure en nombre de Dios vivo
y su respuesta toma la contundencia y la
nitidez de un juramento: T� lo has
dicho, es decir, traduciendo el
hebra�smo: �yo soy lo que t� has dicho�.
Ante su afirmaci�n, los sanedritas
inician un gesto de asombro y de
esc�ndalo. �C�mo puede este pobre
hombre, sucio, hundido, maniatado,
atreverse a asegurar que es el Hijo de
Dios? Basta mirarle para comprender el
absurdo. Por eso Jes�s se anticipa a sus
pensamientos y prosigue: Y yo os
aseguro que ver�is al Hijo del hombre
sentado a la diestra del poder y
viniendo sobre las nubes del cielo
(Mt 26,64).
Si los sanedritas no hubieran estado
ya suficientemente ciegos habr�an
entendido qu� asombroso es este
acusado: ni pierde la serenidad, ni se
entrega a la exaltaci�n. Que no es un
guerrillero de este mundo lo demuestra
el hecho de que no hay una frase suya
que no sea radicalmente religiosa: esta
vez, para responder, acude a la cita de
dos profec�as: la de Daniel (7,13) que
cuenta la venida del hijo del hombre
entre nubes, y la del salmo de David
(109,1) que describe al mes�as sentado a
la derecha de Dios.
Pero es que, adem�s, en sus palabras
hay una tal mesura, un tal respeto hacia
quienes le oyen, que para nada cuadra
con la imagen del revolucionario que
algunos quieren hacer de �l. No habla
directamente de Dios, sino del �poder
de Dios�, forma que los jud�os
consideraban m�s suave y respetuosa. Y
alude a las nubes del cielo para
significar la presencia de Dios sin herir
a los que le escuchan. �Qu�
revolucionario medir�a as� las palabras?
�Cu�l se mostrar�a tan respetuoso hacia
sus enemigos? Nada hay en sus
respuestas de baratamente violento, nada
de esa c�lera que llamamos santa y que
es s�lo una forma de desahogo
mediocre. Jes�s no trata de confundirles
sino de ayudarles a entender. Se atreve a
usar esa forma, casi inexistente, de decir
la verdad entera que es, en frase de
Bernanos, decirla sin a�adir el placer
de hacer da�o.
El esc�ndalo
Pero los reunidos tienen los o�dos
demasiado cerrados para poder
comprenderle. En realidad, no trataban
de entender, sino de encontrar una
respuesta que justificase la sentencia
que ten�an dada previamente.
Comprenden, s�, lo que Jes�s ha dicho.
No titubean acerca del significado
religioso de la declaraci�n del acusado.
La valoran en todo su peso: se ha hecho
igual a Dios, ha confesado su personal
divinidad. En aquella zona en la que a�n
eran sinceros, debieron de quedarse sin
respiraci�n. Pero todo lo que hab�a en
ellos de orgullo les hizo pensar que
estaban ante una verdadera blasfemia.
Ni en hip�tesis pod�an ponerse a pensar
en la posibilidad de que aquel sucio
galileo pudiera tener algo que ver con
Dios. Tal vez lo habr�an meditado si se
hubiera presentado como simple profeta.
�Pero como Dios, como Dios en
persona? Era una blasfemia tal que no
resist�a ni una d�cima de segundo de
an�lisis.
Estallaron, pues, en gritos de
indignaci�n fingida, pues en el fondo no
esperaban ni deseaban respuesta mejor.
Y acudieron al gesto que expresaba su
esc�ndalo mejor que mil palabras:
llevaron sus dos manos a sus cuellos y
desgarraron de arriba abajo sus t�nicas.
Encontramos este gesto en varias
p�ginas de la Biblia para significar
pesar y dolor sobre todo como protesta
ante la blasfemia. (G�n 37,34;
2 Cr�n 18,37; 19,1; Hech 14,13). Pero
en ning�n lugar adquiere este
dramatismo, al hacerlo al un�sono todos
los representantes religiosos del pueblo
de Israel.
Al gesto acompa�aron los gritos de
Caif�s: Ha blasfemado. �Qu� necesidad
tenemos ya de testigos? Todos vosotros
acab�is de o�r la blasfemia. �Qu� os
parece? (Mt 26,65-66).
Caif�s sab�a bien que lo que estaba
haciendo era ilegal. Que las reglas
establecidas en Sanedr�n 9 b prohib�an
expresamente una condenaci�n deducida
de las propias palabras del procesado,
ya que una sentencia adversa s�lo pod�a
basarse en las acusaciones de los
testigos. Pero, con un juego jur�dico,
nombraba testigos a los propios jueces,
se olvidaba de todos los presuntos
delitos de los que le hab�a acusado al
comienzo de este juicio y apoyaba su
sentencia en la �blasfemia� pronunciada
ante ellos.
Era, pues, por blasfemia por lo que
se le condenaba. Caif�s y los suyos
sab�an bien que no hubiera sido muy
f�cil llevarle a la muerte por haberse
hecho Mes�as. Esta acusaci�n pod�a
asustar a Pilato, no a ellos. Sin salirnos
del marco del m�s ortodoxo juda�smo
podemos encontrarnos un siglo m�s
tarde al rab� Akiva nombrando mes�as a
aquel bar Kojba que dirigi� la �ltima y
catastr�fica sublevaci�n de Judea contra
Roma. Y nadie proces� al rab� Akiva
por esta proclamaci�n; al contrario,
pas� a la historia como una luminaria
del juda�smo.
Justamente, por ello, no estall� el
esc�ndalo de los sanedritas cuando
Jes�s se proclam� Mes�as. Esto pod�an
considerarlo una jactancia o una locura,
pero no una blasfemia digna de muerte.
Lo que les aterr� fue la segunda
afirmaci�n: entendieron que Jes�s se
presentaba como Hijo de Dios, como
alguien con verdadero poder divino. Y
era por eso y no por otra cosa por lo que
le condenaban.
Hab�a en su decisi�n motivos
humanos y a�n pol�ticos. �En qu� gesto
de hombres no los hay? Este galileo
pon�a en entredicho sus negocios, hac�a
tambalearse el tinglado pol�ticoreligioso-econ�mico que con tanta
dificultad hab�an organizado. Es,
incluso, posible que estas razones
estuvieran en la ra�z de la decisi�n
personal de algunos o muchos de los
reunidos. Pero la condena que el
sanedr�n, como tal, profer�a, era
religiosa. Y no s�lo en lo jur�dico, sino
en su misma entra�a ideol�gica. Lo que
all� estaba en juego era el mismo
concepto de Dios. Se abr�a una nueva
etapa en la historia religiosa del mundo
y ellos prefer�an seguir aferrados a su
chata ortodoxia. Dios, por as� decirlo,
se sal�a de sus casillas y ellos, sus
celosos guardianes, no pod�an tolerarlo.
Lo que Jes�s acababa de decir era,
efectivamente, una blasfemia contra el
dios esclerotizado al que los sanedritas
daban culto. Hab�an tomado de Yahv�
todos los aspectos puramente rituales,
mec�nicos. Un Dios salvador, metido en
la masa humana, era algo que no ten�a
cabida en sus teolog�as. Y, para ellos, no
exist�a ni deb�a existir m�s dios que el
que cupiera en sus legalistas cabezas. Su
verdadero pecado era la peque�ez de
sus almas, en las que, evidentemente,
Cristo no pod�a tener cabida. Su
decisi�n era l�gica, dentro de su �fe�.
S�lo que su �fe� poco ten�a que ver con
el Dios verdadero.
Chillaban como comadrejas,
congestionados, ante la �blasfemia� de
Jes�s. Reo es de muerte, dec�an
(Mt 26,66). No era necesaria la votaci�n
nominal, pensaron. Nadie se hab�a
levantado para defenderle y el griter�o
condenatorio hablaba de unanimidad. Si
estaban presentes los amigos de Jes�s,
una nueva tristeza se a�adi� a las
muchas de la noche.
El doble triunfo
Ahora ya s�lo faltaba la confirmaci�n
por parte de Pilato. Estaban seguros de
lograrla. Porque sab�an que Pilato era
d�bil y porque ten�an buenas bazas en la
mano. Los m�s �ntimos de Caif�s
debieron de acercarse a �l para
felicitarle: hab�a jugado a dos palos y
hab�a ganado a los dos. Los sanedritas
hab�an puesto su atenci�n en la segunda
parte de su pregunta �la blasfemia de
hacerse Hijo de Dios�; el gobernador
se impresionar�a m�s con la primera: a
ellos no pod�a asustarles en principio
que alguien se proclamase mes�as,
puesto que lo esperaban o dec�an
esperarlo; pero a un romano esa palabra
le ol�a a revoluci�n inminente. Ante
Pilato jugar�an pues esta segunda baraja
del nacionalismo pol�tico. Y su triunfo
ser�a doble.
Por primera vez hac�a meses, se
sent�an tranquilos. Felicitaban a Caif�s
por haber llevado bien las cosas. Se
maravillaban, incluso, de que todo
hubiera resultado mucho m�s sencillo de
lo que preve�an. Ahora ya s�lo faltaba
que se hiciera plenamente de d�a para
llevarlo ante el gobernador. Quer�an
estar all� antes de que el tribuno
comenzara sus audiencias habituales.
Les conven�a ultimarlo todo antes de que
se despertase la ciudad. Que los amigos
de Jes�s, si es que le quedaba alguno, se
encontrasen con los hechos consumados.
Los insultos
El juicio hab�a concluido. Y los
sanedritas comenzaron a desalojar la
sala. Muchos de ellos procuraban pasar
lo m�s lejos posible del reo como si
apestase. Otros, m�s j�venes o m�s
curiosos, prefer�an acercarse a �l. Le
hac�an preguntas. Le dirig�an frases
ir�nicas. Alguien reconcentr� su odio en
un escupitajo y, olvid�ndose de toda
decencia, se lo arroj� a Jes�s en pleno
rostro. �l no se movi�. Y, entre
carcajadas, fueron varios m�s los
escupitajos que se a�adieron.
Escupir a alguien es en todo el
mundo una se�al de supremo desprecio.
Lo era especialmente en Israel
(N�m 12,14; Dt 25,9). Quienes primero
se atrevieron a hacerlo eran miembros
del mismo tribunal que le hab�a juzgado,
como se�ala con precisi�n el
evangelista (Mc 14,55). No era la gente
plebeya que le rodeaba, sino los
presuntos nobles, que parec�an
olvidados de toda nobleza y que
iniciaban as� las escenas de ludibrio que
luego proseguir�a la soldadesca.
�D�nde esper� Jes�s la llegada del
d�a? No lo sabemos con precisi�n. Tal
vez en alg�n rinc�n del mismo patio del
palacio. M�s probablemente en alguna
de las prisiones que la casa ten�a
precisamente para eso.
Los guardias trajeron un brasero que
ilumin� de rojo la estancia. Y, cuando se
sintieron solos con el reo, descargaron
en �l la c�lera de la mala noche que, por
su culpa, hab�an pasado. Ahora se
reproducir�a en tono de farsa el juicio al
que hab�an asistido. Por turno, iban
poni�ndose delante de �l y repitiendo
las preguntas y acusaciones que antes
hab�an escuchado. Y al silencio de
Jes�s, respond�an con bofetadas y
pu�etazos, que ladeaban a derecha e
izquierda su cabeza. Poco a poco el
juego fue gust�ndoles y progresivamente
aument� su violencia. De pronto, a
alguien se le ocurri� una idea a�n m�s
divertida: con un trapo rojo vendaron
los ojos del prisionero y comenzaron a
darle vueltas hasta que perdiera el
sentido de la orientaci�n, y, mientras
giraba, le golpeaban dici�ndole:
Mes�as, profet�zanos qui�n te ha
pegado (Mt 26,68). Y re�an, re�an,
crec�an los insultos, las palabras
obscenas, los golpes.
Hac�an todo esto seguros de no
cometer nada reprensible. En la justicia
de la �poca el condenado a muerte
perd�a todos sus derechos y los
guardianes pod�an desfogar en �l todos
sus s�dicos instintos. Bastaba
simplemente con que el reo no perdiera
plenamente la conciencia para la hora
final. Aparte de eso, pod�an usarlo como
un juguete.
Jes�s callaba. Aceptaba en silencio
los insultos y golpes de los soldados
jud�os como horas m�s tarde aceptar�a
los de los romanos. No era, por lo
dem�s, nada nuevo para �l. En una de
sus profec�as sobre esta hora hab�a ya
anunciado que sus enemigos se burlar�an
de �l y le escupir�an (Mc 10,34). Siglos
antes lo hab�a tambi�n profetizado Isa�as
diciendo: Ofrec� mi espalda a los que
me golpeaban y mis mejillas a quienes
mesaban mi barba; no hurt� mi rostro a
la afrenta y el salivazo (Is 50,6).
Amanecer del viernes
No sabemos cu�nto dur� este juego
terrible. Horas tal vez. Estaba
amaneciendo. En aquel momento, un
levita de servicio hab�a subido ya al
pin�culo m�s alto del templo y miraba
hacia el este. Sus ojos reflejaban las
primeras luces del horizonte. Abajo, el
grupo de sacerdotes principales
esperaba mirando hacia arriba. El levita
segu�a con la vista la l�nea del horizonte,
m�s all� del mar Muerto. Si su vista
hubiera descendido, habr�a contemplado
a la multitud que se agolpaba ya ante las
veinticuatro puertas para ocupar,
madrugadora, los primeros puestos en el
sacrificio matutino. M�s all� habr�a
visto el despertar en el infinito
campamento de tiendas que rodeaba la
ciudad. Pero los ojos del levita no se
apartaban de la lejan�a. El cielo iba
ilumin�ndose y el rosa p�lido iba
cambi�ndose en amarillo con algunas
franjas de encendido rojo. Por fin, el
levita vio el primer toque del sol en la
punta de la m�s lejana monta�a.
Entonces hizo bocina con sus manos y
grit�: �El sol de la ma�ana brilla ya�.
El oficiante principal pregunt� tambi�n a
gritos, desde abajo: ��Est� el cielo
iluminado hasta Hebr�n?�. El levita
puso sus palmas como pantalla sobre sus
ojos y busc�, all� por encima de Bel�n,
el brillo del d�a en los muros de Hebr�n,
la ciudad donde dorm�an los patriarcas.
Volvi� a ponerse las manos en torno a la
boca y respondi� afirmativamente. El
oficiante del patio dio entonces una
palmada y varios sacerdotes se llevaron
a los labios las largas trompetas de
plata. Al un�sono, cantaron las trompetas
por tres veces y su eco retumb� sobre
todos los techos de la ciudad. Eran las
cinco y cuarenta y cinco de la ma�ana.
El d�a hab�a comenzado. Era viernes. Un
d�a que quedar�a clavado para siempre
en todos los calendarios de la historia.
El cordero
Al o�r las trompetas los sacerdotes que,
por sorteo, hab�an tenido la fortuna de
obtener para hoy la tarea de
sacrificadores se dirigieron al patio
donde desde hac�a cuatro d�as esperaban
los corderos que hoy ser�an
sacrificados. Hab�an sufrido ya varios
ex�menes para ver si ten�an alguna
herida o impureza. Pero aun ahora
sufr�an un �ltimo y definitivo examen.
Dos levitas conduc�an al cordero
elegido hasta el altar central. Ataban
cuidadosamente su pata delantera
derecha con la trasera del mismo lado;
luego hac�an lo mismo con la de la
izquierda. Mientras, la multitud, en
oleadas, rodeaba el altar. El cordero,
asustado, balaba lastimeramente
mientras su cabeza era introducida en la
argolla de hierro colocada sobre la
piedra. Ard�a el incienso mientras el
sacerdote se dirig�a hacia el altar
enarbolando un cuchillo con mango de
oro. Y un enorme gong retumbaba en
todos los atrios del templo, cuando la
mano h�bil y experta del sacerdote
descend�a sobre el aterrado animal y
abr�a de un solo golpe su cuello.
No muy lejos de all�, Jes�s, el
cordero que quita los pecados del
mundo, esperaba la hora en que
comenzar�a otro sacrificio que vendr�a a
ocupar para siempre el lugar de esta
ofrenda sangrienta.
V
14
EL CANTO DEL GALLO
olvemos a tropezarnos con la
sorpresa: son los cuatro
evangelistas los que narran, y
minuciosamente, las negaciones de
Pedro. Y la sorpresa es doble: porque
s�lo las escenas que la Iglesia primitiva
consideraba de primera importancia son
narradas por los cuatro; y porque lo
l�gico habr�a sido precisamente lo
contrario: que los evangelistas ocultaran
la hora m�s negra de su jefe. Hubieran
tenido mil razones para ello: la
necesidad de defender el prestigio de la
autoridad, el hecho de que la an�cdota
era, en realidad, secundaria en la pasi�n
de Cristo, el temor a la incomprensi�n
de los no cristianos, la l�gica verg�enza
de abrir la historia de la Iglesia con un
papa cobarde y traidor.
Y, sin embargo, lo cuentan los
cuatro. Y con una amplitud
objetivamente desproporcionada para
tal an�cdota. Quienes ven en los
evangelistas afanes mitificadores y
exaltadores tendr�an que detenerse a
meditar este dato de ins�lita honestidad
biogr�fica. Que, adem�s, no es �nico: a
lo largo de todas sus p�ginas, hemos
visto c�mo los evangelistas jam�s
disimulan la torpe pasta sobre la que la
Iglesia fue construida, los fallos, las
incomprensiones de los primeros
ap�stoles. Tal vez porque, como buenos
te�logos, saben subrayar que es la
gracia de Jes�s la que construye; o
porque piensan que las l�grimas del
arrepentido son mucho m�s importantes
que la traici�n del acobardado; o, en
nuestro caso, porque probablemente
Pedro, para aliviar de alg�n modo el
pesar de su verg�enza, contaba y
contaba sin descanso esta su hora oscura
que es, sin embargo, en su mezcla de
amor y desamor, la que mejor define su
alma.
Pedro era, al conocer a Cristo, un
diamante en bruto. M�s joven de lo que
los artistas suelen pintarle,
probablemente rondaba la treintena. Su
cultura no deb�a ir mucho m�s all� de la
primeras letras, aunque, eso s�, ten�a el
s�lido conocimiento de la Escritura que
sol�a darse a los muchachos jud�os de su
tiempo. Que era un hombre inquieto
sobre la marcha del mundo lo prueba el
hecho de que se hubiera desplazado
desde Galilea a Judea para o�r a Juan el
Bautista. Era uno de tantos jud�os que
present�an que algo estaba a punto de
ocurrir y se mostraban de antemano
dispuestos a ponerse al servicio de ese
�algo�.
Su car�cter era una confusa mezcla
de audacia y cobard�a. O, m�s bien, era
alguien que pod�a pasar de la audacia a
la cobard�a y viceversa en cuesti�n de
segundos. Era un radical, enemigo de las
tintas medias, y pon�a al servicio de este
extremismo una violencia t�pica de su
Galilea natal y de su oficio de pescador.
Le veremos lanzarse a andar sobre las
aguas porque Cristo se lo manda; y un
minuto m�s tarde gritando aterrado al
sentir que se hunde (Mt 14,28-32). Le
oiremos proclamar rotundamente que
Jes�s es el Hijo de Dios vivo (Mt 16,16)
y proclamar que s�lo �l tiene palabras
de vida eterna (Jn 6,69-70). Y, pocos
d�as m�s tarde, le veremos casi
insubordin�ndose cuando Cristo anuncia
su pasi�n, ri�endo a su Maestro,
dici�ndole que esas palabras no se
realizar�n jam�s (Mt 16,23). Se
escandalizar� ante la idea de que Jes�s
le lave los pies y, tras una simple
explicaci�n de Cristo, gritar� que no
s�lo los pies, sino tambi�n las manos y
la cabeza. Oiremos en la �ltima cena sus
protestas m�s tajantes de fidelidad y,
unas horas m�s tarde, se dormir� en el
huerto. Le veremos empu�ar la espada y
agredir a uno de los soldados del
pont�fice y quedarse luego tan aterrado
como los dem�s cuando se llevan al
Maestro. Se atrever� despu�s a meterse
en la misma boca del lobo, en el patio
del sumo sacerdote, y se vendr� abajo
como una torre de naipes con la simple
mirada de una mujer.
�ste es el hombre. Alguien
demasiado parecido a nosotros como
para que no le comprendamos.
Los ap�stoles huyen
La escena hab�a comenzado una hora
antes, cuando el p�nico se apoder� de
los disc�pulos al ver que todo estaba
perdido para Jes�s. Pedro hab�a
intentado iniciar una defensa, pero la
orden del Maestro de que volviera la
espada a la vaina le dej� paralizado.
Estaba claro que no quer�a defenderse.
Pedro, por un momento, pens� que
tambi�n le llevar�an a �l detenido, por
su agresi�n al criado de Caif�s, pero
vio, con una especie de alivio, que se
olvidaban de �l. Al parecer, se sent�an
satisfechos con llevarse a Jes�s y no
quer�an hacer nada que pudiera
complicar el asunto. Retrocedi�, pues,
con los dem�s ap�stoles, mientras las
linternas y antorchas se alejaban,
dejando de nuevo el huerto en la m�s
cerrada oscuridad.
�Hablaron entre s� los ap�stoles
pensando qu� har�an o simplemente el
miedo les empuj� a alejarse cuanto antes
del lugar del peligro? Betania no estaba
lejos y era el refugio seguro, la casa de
los amigos. Adem�s, probablemente all�
estaba Mar�a y el ansia sentimental de
comunicarle las terribles noticias tapaba
en cierto modo su cobarde huida.
Pero no hab�an dado muchos pasos
cuando Pedro y otro disc�pulo
recobraron �nimo y pensaron que deb�an
al menos enterarse de lo que ocurr�a con
Jes�s. Tal vez todo era un malentendido
y los sumos sacerdotes le soltaban.
Dieron, pues, marcha atr�s y se
dispusieron a seguir, muy de lejos, al
destacamento que comenzaba a subir la
pendiente del monte Si�n.
�Qui�n era ese otro disc�pulo que
acompa�aba a Pedro? Juan, que es quien
nos ofrece el dato, prefiere callar su
nombre. Dice simplemente que segu�an
a Jes�s Sim�n Pedro y otro disc�pulo y
que �ste era conocido del sumo
sacerdote.
La tradici�n cristiana ha reconocido,
desde siempre, a Juan en este
acompa�ante. El evangelista suele usar
ese tipo de f�rmulas gen�ricas cuando se
refiere a s� mismo. Demuestra, adem�s,
estar muy bien enterado de detalles que
probablemente vivi� personalmente.
Pero resulta sorprendente esa
amistad con el sumo sacerdote. �Alg�n
lejano parentesco como suponen muchos
autores? �O, como prefieren hoy la
mayor�a, esa amistad con el sumo
sacerdote ha de interpretarse como
amistad con alguno de su casa, tal vez
alguno de su servidumbre? Esta segunda
respuesta parece m�s veros�mil. Un
pescador de Galilea dif�cilmente pod�a
emparentar con un patricio ilustre, dada
la separaci�n de clases entonces
existente.
Un clima de desconfianza
Cuando ambos llegaron a la casa de
Caif�s, las puertas hab�an sido ya
cerradas. Hab�a en el palacio un clima
de temor. Tantas veces hab�an sido
derrotados por Jes�s los due�os, que
ahora cualquier medida les parec�a
poco. Estaban m�s serenos que tres
horas antes, pero a�n no las ten�an todas
consigo. �Y si los amigos del Galileo
trataban de liberar a su jefe?
Controlaban, por eso, las entradas y s�lo
abr�an la puerta a conocidos. Cualquier
esp�a dentro de la casa pod�a crear un
grave problema.
Por eso Juan prefiri� entrar primero
�l solo. Llam� y pregunt� sin duda por
su pariente o conocido y, cuando �ste
garantiz� que le conoc�a, se
descorrieron los cerrojos y le dejaron
entrar. Pedro se qued� fuera.
Mas, pronto la vigilancia comenz� a
relajarse. De los amigos del Nazareno
no hab�a ni rastro y �l se hab�a mostrado
indefenso ante An�s. Los soldados se
agrupaban en torno a las hogueras y se
olvidaban de la vigilancia.
Entonces Juan, que adem�s tem�a
que Pedro �solo fuera� pudiera hacer
cualquier disparate, habl� con la portera
y garantiz� la personalidad de su amigo.
La decisi�n era una enorme
imprudencia, tanto m�s cuanto que hac�a
s�lo media hora Pedro hab�a cortado la
oreja a uno de los criados del pont�fice.
Pero ni Juan ni Pedro estaban aquella
noche para pensar.
La portera abri� la puerta al
desconocido con una cierta
desconfianza. Le not� nervioso y
huidizo. Y decidi� no perderle de vista.
El primer canto del gallo
Pedro procuraba pasar inadvertido. Y
pens� que la mejor manera ser�a hacer
lo que los dem�s hac�an. Se acerc� al
fuego con todos y tendi� sus manos
hacia las llamas.
Fue entonces cuando la portera, que
apenas hab�a podido ver su rostro en la
oscuridad de la entrada, se fij� en sus
rasgos de galileo, en su curtida piel de
pescador. Dej� la puerta al cuidado de
otra compa�era y se acerc� al
sospechoso. Cuando Pedro percibi� los
ojos con que le examinaba, desvi� la
vista m�s asustado a�n. La mujer
entonces se dirigi� a �l directamente y,
con un estilo muy femenino, entre
ir�nico y acusador, le dijo: �Por
ventura tambi�n t� eres de los
disc�pulos de ese hombre? (Jn 18,17).
Pedro hubiera querido que la tierra le
tragase. Y, antes de que su cabeza
pensase lo que iba a decir, se encontr�
contestando con una negativa rotunda:
No lo soy.
�l mismo se avergonz� de su
respuesta. Hac�a s�lo cuatro horas hab�a
jurado y perjurado que estaba dispuesto
a morir por Jes�s y ahora, ante la simple
pregunta de una criada, negaba tener
algo que ver con �l. Pero cuando quiso
reflexionar, ya hab�a respondido.
Mas la criada era terca. El acento
con que el desconocido hab�a hablado
era claramente galileo y su negativa no
hab�a logrado ocultar su turbaci�n.
Insisti�, ahora acusando ya
directamente: T� tambi�n andabas con
el Nazareno, con ese Jes�s (Mc 14,67).
Pedro no pod�a dar ya marcha atr�s
en su negativa. Pens� que lo mejor era
hacerse el desentendido: Ni s�, ni
entiendo lo que dices.
Se sinti� rid�culo al o�r su propia
respuesta. Pensaba que si los siervos del
sumo sacerdote le hubieran acometido,
habr�a sabido desenvainar la espada que
a�n llevaba bajo la t�nica. Pero aquella
mujer, entre tonta y astuta, hab�a logrado
ponerle nervioso.
Desde alguno de los gallineros
cercanos, un gallo cant�. Pero Pedro
estaba demasiado asustado para
entender el sentido de este grito. Deb�an
de ser entre las dos y media y las tres de
la ma�ana, que es la hora en que los
gallos palestinos lanzan en abril sus
primeros kikirik�es. Para Pedro, en
aquel momento no hab�a m�s problema
que el de que los criados que le
rodeaban no llegasen a enterarse de lo
que la criada acababa de preguntarle.
Por eso prefiri� hacerse el desentendido
y alejarse.
Pero las mujeres son tercas. La
portera no debi� de quedar muy
convencida y coment� sus sospechas con
algunas compa�eras. �stas buscaron a
Pedro entre las sombras y se acercaron a
�l. �ste es de ellos (Mc 14,69) se
dijeron entre s�. Y algunos hombres que
iban con ellas se sumaron a las
acusaciones.
Pedro apenas sab�a qu� contestar.
Opt� por repetir y repetir sus
negaciones.
Algo le salv� entonces.
Probablemente en este momento sucedi�
el traslado de Jes�s de las habitaciones
de An�s a las de Caif�s y todos los
curiosos se agolparon ante las puertas
de la sala del juicio. Con lo que el
incidente de Pedro qued� olvidado.
Con ello, el ap�stol pudo disfrutar
de una hora de respiro. Por un momento
pens� que deb�a huir. Se estaba
exponiendo demasiado. Pero, al mismo
tiempo, necesitaba conocer la suerte que
corr�a su Maestro. Por lo que decidi�
quedarse para ver el desenlace, como
dice san Mateo (26,58).
Los juramentos de Pedro
Pero no fue muy largo el descanso que
los acontecimientos concedieron a
Pedro. Cuando el proceso concluy�, el
grupo que se agolpaba junto a la puerta
regres� junto al fuego. Y, junto a los
soldados, vinieron los criados del
pont�fice que hab�an participado en el
prendimiento de Jes�s y luego en el
proceso.
Uno de ellos, para desgracia del
ap�stol, era precisamente un pariente de
aquel Malco a quien �l hab�a cortado
una oreja en el huerto. �ste se le qued�
mirando y volvi� a inquirir si no era �l
uno de los disc�pulos del procesado.
Pedro farfull� una negaci�n. Y el criado
del pont�fice insisti�, como quien
aprieta una tuerca: Pues �no te vi yo en
el huerto con �l? (Jn 18,26).
Ahora Pedro se sinti� atrapado. Esta
vez no eran las acusaciones gen�ricas de
la portera. Era alguien que dec�a haberle
visto. Y lanzaba su acusaci�n delante de
todos. Probablemente se form� un corro
de criados que asediaban a Pedro que,
con el miedo, multiplicaba sus
negaciones.
Pero estas negativas resultaban
contraproducentes. Con el miedo, se
olvid� de sus esfuerzos por disimular su
acento galileo. Y todos pudieron
percibirlo. Claro que es de ellos, su
acento galileo lo demuestra, dijo
alguien.
Era, efectivamente, un acento muy
especial y cualquier jud�o lo distingu�a a
las pocas palabras. Los galileos no
pronunciaban las guturales y confund�an
muchas palabras en la pronunciaci�n. El
Talmud cuenta la an�cdota de un galileo
que pronunciaba igual las palabras
hamor (asno), hamar (vino), �amar
(lana) e �immar (cordero).
Pedro comprendi� entonces que no
bastaba una negativa cualquiera y
comenz� a echar imprecaciones y a
jurar que no conoc�a a ese hombre que
dec�an (Mc 14,71).
En sus imprecaciones sin duda puso
a Dios por testigo de sus afirmaciones,
como era costumbre entre los jud�os. Y
ni siquiera se atrevi� a usar el nombre
de Jes�s: hablaba de que no conoc�a a
�ese hombre�. Y probablemente pon�a
en sus palabras un tono despectivo.
Hab�a llegado a la cima de la bajeza.
Las l�grimas
En este momento ocurri� algo que iba a
venir en defensa de Pedro. Las puertas
del tribunal se abrieron y Cristo sali�,
empujado, entre un grupo de soldados. Y
el Maestro negado salv� entonces a
Pedro. Los que le asediaban parecieron
olvidarse de �l y se precipitaron hacia
la puerta para ver al acusado.
Fue en este momento cuando el gallo
cant� por segunda vez. Y su canto son�
ahora m�s limpio, m�s claro, m�s
pr�ximo. Esta vez su grito se clav� en el
alma de Pedro, que record� las palabras
de Jes�s en la cena: Antes de que el
gallo cante dos veces, me habr�s
negado tres (Jn 13,38; Lc 22,34). La voz
del animal fue para Pedro como un
rel�mpago que iluminara hasta las
entretelas de su alma. Y, en un segundo,
midi� la hondura de su traici�n.
Pero no tuvo mucho tiempo para
pensar. Justamente en aquel momento,
Jes�s, maniatado, golpeado por quienes
le conduc�an, pasaba delante de �l. Y
volvi�ndose, el Se�or mir� a Pedro
(Lc 22,61). No debi� de ser una mirada
de reproche, sino de infinita compasi�n.
Pero Pedro se sinti� sobrecogido.
Cuando quiso devolver esa mirada,
Jes�s ya se hab�a alejado entre
empellones. Y Pedro sinti� que sus ojos
se llenaban de l�grimas.
El por qu� de una traici�n
Tenemos que confesar que si nos es
dif�cil entender el �ltimo por qu� de la
traici�n de Judas, no es mucho m�s f�cil
entender qu� llev� a Pedro a unas
negaciones tan vulgares. �No era un
hombre de profunda fe? �No amaba
apasionadamente a su Maestro? �Ment�a
al asegurar que estaba dispuesto a morir
por �l? �Eran falsas sus promesas de
fidelidad?
Una respuesta profunda nos hace
pensar que sus palabras durante la cena
eran verdaderas, pero humanas. Y es
exacta la reflexi�n de
J. M. Cabodevilla:
La historia de las negaciones de
Pedro arranca de muy atr�s: arranca
exactamente de sus afirmaciones, de
aquellas afirmaciones suyas
demasiado rotundas y presuntuosas:
�Yo dar� mi vida por ti�. �Aunque
todos se escandalizaren, yo no me
escandalizar�. �Aunque fuera
preciso morir contigo, jam�s te
negar�. En el momento en que hac�a
estas jactanciosas protestas, andaba
ya en realidad el disc�pulo negando a
su Maestro, porque estaba
apoy�ndose en s� mismo, en sus
propias menguadas fuerzas, porque
estaba negando la necesidad de la
gracia. De tales protestas a las
negaciones el camino es derecho, la
pendiente inevitable: s�lo es
menester que la ocasi�n se presente.
Afirmaci�n y negaci�n eran,
evidentemente, de la misma pasta, hijas
de la misma falta de profundidad, de un
amor verdadero pero no suficientemente
arraigado.
Porque en Pedro se da una mezcla
extra�a de amor y desamor. Si no
hubiera amado al Maestro, no habr�a
entrado en el patio de la casa de Caif�s;
si le hubiera amado con suficiente
coraje, no hubiera vacilado en
presentarse como disc�pulo suyo. Si en
�l hubiera mandado el desamor, a estas
horas estar�a c�modamente con los
dem�s en Betania. Y si el desamor no
hubiera habitado en �l, jam�s habr�a
llamado a su Maestro �ese hombre�. Su
alma era, en esos momentos, ese extra�o
atadijo que suele ser un coraz�n humano.
A la hora de las promesas entusiastas,
bajo su coraz�n segu�a latiendo una
ingenua confianza en s� mismo. Y, a la
hora de las traiciones, bajo sus
imprecaciones segu�a sangrando un
coraz�n amante.
Los ojos del Maestro
Era ese amor subterr�neo el que iba a
salvarlo ahora. Por eso los ojos de
Jes�s, que no lograron desarmar a Judas,
produjeron un vuelco en el coraz�n de
Pedro.
Nunca m�s olvidar�a esa mirada.
Hab�a sido tan tierna como la que
dirigiera a Judas en el huerto. Era una de
esas ternuras mucho m�s irresistibles
que el enojo. En aquellas d�cimas de
segundo, Pedro revivi� toda su vida en
los tres a�os anteriores. El rel�mpago
de aquellos ojos le dijo m�s que mil
palabras.
As� traduce Papini aquella mirada:
�Tambi�n t�, que has sido el
primero, en el que m�s he confiado,
el m�s duro, pero el m�s inflamable;
el m�s ignorante, pero el m�s
ferviente; tambi�n t�, Sim�n, el
mismo que proclamaste cerca de
Cesarea mi verdadero nombre;
tambi�n t�, que conoces todas mis
palabras y que tantas veces me has
besado con esa misma boca que dice
que no me conoce; tambi�n t�, Sim�n
Piedra, hijo de Jon�s, reniegas de m�
ante los que se disponen a matarme?
Ten�a raz�n aquel d�a al llamarte
�esc�ndalo� y reprocharte el que no
pensabas seg�n Dios, sino seg�n los
hombres. T� pod�as, al menos,
desaparecer, como han hecho los
dem�s, si no te sent�as con fuerzas
para beber conmigo el c�liz de
infamia que tantas veces te describ�.
Huye, que no te vea m�s hasta el d�a
en que est� verdaderamente libre, y t�
verdaderamente rehecho en la fe. Si
tienes miedo por tu vida �por qu�
est�s aqu�? Y si no tienes miedo �por
qu� me repudias? Judas, al menos en
el �ltimo momento, ha sido m�s
sincero que t�; ha ido con mis
enemigos, pero no ha negado que me
conociese. Sim�n, Sim�n: te hab�a
dicho que me dejar�as como los
dem�s; pero ahora eres m�s cruel que
los dem�s. Te he perdonado ya en mi
coraz�n; perdono a todos quienes me
hacen morir, y te perdono a ti y te
amo como te he amado siempre. Pero
�podr�s t� perdonarte a ti mismo?
Hermosas palabras, pero palabras
humanas al fin. Aquella mirada de Jes�s
dijo infinitamente m�s a Pedro. Y �ste
hubiera preferido todas las acusaciones
e imprecaciones de Jes�s, a aquella
mirada mansa, dolorida, la mirada de
alguien que se sent�a infinitamente solo.
El llanto purificador
Por eso las l�grimas subieron a sus ojos.
Para mayor asombro de Pedro eran
l�grimas mansas. Pod�a haber sentido
algo parecido a la angustia, pero s�lo
experimentaba una inmensa tristeza por
s� mismo. Y al mismo tiempo, una
enorme pobreza. En otras circunstancias,
hubiera pensado que sus l�grimas eran
algo heroico. Se hubiera complacido en
su arrepentimiento, como antes en su
traici�n. Habr�a comenzado a darse
grandes golpes de pecho,
melodram�ticamente. Pero ahora ni
como malo se sent�a grande. Era
peque�o hasta en sus l�grimas, que nada
ten�an de histri�nico.
Ni siquiera sinti� la tentaci�n de un
arrepentimiento espectacular: comenzar
a gritar que hab�a mentido, que �l era
disc�pulo de aquel hombre, que deseaba
morir a su lado. Ahora no se sent�a
digno de nada. Lloraba simplemente,
como un ni�o, avergonzado.
Se dirigi� a la puerta
tambale�ndose. Y, en la calle, vio que
comenzaba a alborear. Y se dio cuenta
de que a�n ten�a que comenzar a ser
disc�pulo de Jes�s. Pero, al mismo
tiempo, tuvo la absoluta certeza de que
un d�a le amar�a de veras.
E
15
BAJO PONCIO PILATO
ra ya de d�a cuando los soldados de
los sacerdotes sacaron a Jes�s del
calabozo en que hab�a pasado las
�ltimas horas de la noche. A empujones,
sali� de nuevo al patio de la casa de
Caif�s donde le esperaba ya una amplia
representaci�n de quienes la noche
anterior le hab�an juzgado. Ahora se
sent�an ya m�s seguros respecto a
posibles altercados de los amigos de
Jes�s. Pero, aun as�, se aseguraron de
que el preso estaba bien atado y s�lo
despu�s dieron la orden de marcha.
El aire fresco de la ma�ana acarici�
el rostro del prisionero, que lo absorbi�
con delectaci�n tras varias horas de
encierro. Pero los empujones de los
soldados pusieron fin a esta breve
delicia. Cuando salieron a la calle, el
grupo de curiosos se agolp� junto a la
puerta del palacio de Caif�s.
Probablemente no era un grupo muy
numeroso: un par de docenas de
soldados, unos cuantos sacerdotes, alg�n
escribano. Doblaron primero hacia el
este y m�s tarde hacia el norte, por un
laberinto de calles estrechas.
Comenzaban a abrirse los primeros
comercios y los tenderos y los
viandantes madrugadores miraban con
curiosidad y miedo aquel grupo que
conduc�a a un prisionero, cuyo rostro les
era imposible reconocer. Algunos
chiquillos curiosos segu�an a corta
distancia la comitiva.
Comenzaron a subir, tras haber
cruzado el valle, hacia la colina en que
se asentaba la fortaleza al norte del
templo. Y, despu�s de una media hora de
camino, se encontraron ante la entrada
occidental de la fortaleza Antonia, que
serv�a de residencia a Pilato cuando
ven�a a la ciudad.
La fortaleza Antonia
La construcci�n no era muy antigua.
Cuando Herodes el Grande se hizo
due�o del poder en el cuarenta antes de
Cristo, estableci� su residencia en el
palacio de los Asmoneos, en el declive
oriental de la colina oeste de la ciudad.
Pero pocos a�os m�s tarde, comenz� a
encontrar insuficiente este palacio y
pens� construir para su orgullo un
gigantesco palacio-fortaleza en la parte
m�s alta de la ciudad, junto al �rea del
templo. Para halagar a su amigo y
patrocinador, Marco Antonio, puso a la
fortaleza el nombre de Antonia.
Flavio Josefo nos ha dejado una
cabal descripci�n de esta colosal
edificaci�n:
Levantada sobre una roca de
cincuenta codos de alta, escarpada y
cubierta por todos lados de finas
planchas de piedra, tanto para
ornamentaci�n como para que
cualquiera que intentara subir o bajar
se resbalase. La apariencia general
era la de una gran torre, con otras
cuatro torres en sus cuatro esquinas.
Tres de �stas eran de cincuenta codos
de altura, mientras que la del �ngulo
sudeste se levantaba setenta codos y
as� dominaba la vista de todo el �rea
del templo. De modo que si el templo
se levantaba como una fortaleza sobre
la ciudad, la Antonia dominaba el
templo y los ocupantes de este puesto
eran guardianes de los tres.
Pero este aspecto exterior de
fortaleza militar no le imped�a tener, en
su interior, todo g�nero de lujos.
Herodes el Grande pose�a la suma del
refinamiento en su oficio de constructor.
El propio Josefo lo testimonia:
El interior se asemejaba a un
palacio en su amplitud y decoraci�n,
estando dividido en apartamentos de
diversos estilos y para toda clase de
usos, incluyendo claustros, ba�os y
amplios patios para el acomodo de
las tropas. De modo que, por todas
estas conveniencias, parec�a una
ciudad y, por su magnificencia, un
palacio.
Poncio Pilato
Ser�an entre las seis y las ocho de la
ma�ana cuando la comitiva que
conduc�a a Jes�s se present� ante la
gigantesca puerta del lado oeste. La vida
en Palestina comenzaba muy de
madrugada y eran las seis de la ma�ana
la hora se�alada para el comienzo de los
juicios.
Al llegar ante el palacio, un
escr�pulo acometi� a los sacerdotes que
presid�an el grupo: entrar en la casa de
un pagano era causa de impureza legal
que prohib�a todo acto religioso en las
cuarenta y ocho horas siguientes. Y ellos
proyectaban comer la pascua aquella
misma tarde, al ponerse el sol. Sus
deseos de terminar pronto con Jes�s
chocaban con su rigorismo legal. Pero
ellos ten�an soluciones para este tipo de
problemas: el p�rtico no era
propiamente la casa; con que ellos no
penetrasen en el patio que era el centro
de la residencia del pagano, no
incurrir�an en impureza.
Afortunadamente hab�a, entre la calle y
el patio, un ancho p�rtico de unos 250
metros cuadrados en los que la comitiva
farisaica cab�a sobradamente. Faltaba
�nicamente conseguir que Pilato se
dignase descender hasta ellos.
Explicaron su problema al oficial de
la guardia y �ste subi� hasta su jefe con
la extra�a embajada. Y, momentos
despu�s, vieron descender por las
escalinatas y cruzar el patio a Poncio
Pilato, procurador de Judea, con un
peque�o grupo de consejeros legales.
�Qui�n era este Poncio Pilato que
tan cort�s o tan sometido a los
sacerdotes parec�a? Nos encontramos
ante una de las figuras m�s enigm�ticas
de la historia, un personaje con tantos
rostros como bi�grafos han escrito sobre
�l.
Los datos oficiales de su biograf�a
nos le presentan como el quinto
procurador romano que dirigi� Palestina
desde que Roma depuso a Arquelao,
hijo de Herodes el Grande, el a�o 6
antes de Cristo. Su duraci�n en el cargo
fue larga: diez a�os. Pero esto fue
normal durante los tiempos de Tiberio
que sol�a pensar que los gobernadores
eran como moscas sobre un animal
herido: una vez que se saciaban, se
hac�an menos voraces. Era preferible,
por tanto, mantenerlos mucho tiempo en
el cargo a cambiarlos constantemente.
De su vida anterior, todo lo que
sabemos es leyenda. Rosati le hace
nacer nada menos que en Sevilla y nos
cuenta que su padre, Marco Poncio,
habr�a obtenido en la guerra contra los
c�ntabros el apellido de Pilato al
concederle Agripa la distinci�n del
pilum (lanza, jabalina) que pasar�a a
formar parte del escudo de la familia.
Sabemos, s�, que pertenec�a a una
familia ilustre y valerosa con nombres
tan ilustres como Caio Poncio, el
vencedor en las Horcas Caudinas;
Poncio Telesino, que muri� combatiendo
valientemente a las fuerzas de Sila; o
Tito Poncio, cuya valent�a tanto
impresion� a Escipi�n. Y, en la �poca
misma de Cristo, nos encontramos a
varios Poncios en importantes cargos
pol�ticos del imperio.
Los dos rostros de Pilato
El problema a la hora de valorar a este
Poncio Pilato que firm� la sentencia de
Jes�s surge de la contradicci�n �al
menos aparente� entre las fuentes
jud�as no cristianas �Josefo, Fil�n� y
las evang�licas. Mientras aquellos
tienden a pintarnos un Pilato s�dico,
cruel y violento, en los evangelios
encontramos a un gobernante d�bil,
vacilante, amigo de la justicia y lleno de
escr�pulos morales.
Durante muchos siglos la imagen
m�s divulgada de Pilato fue la inspirada
en los relatos evang�licos, rebajando la
importancia de las narraciones de Josefo
y Fil�n, que se consideraban
tendenciosas como toda pintura del
invasor hecha por los sometidos. Pero,
en estas �ltimas d�cadas, han girado las
tornas: la infalibilidad que se atribu�a a
los relatos evang�licos parece haberse
trasladado a los historiadores jud�os,
mientras que �incluso entre los
exegetas cristianos� parece de moda el
desconfiar de la historicidad de los
textos can�nicos.
Al fondo est� el gran problema de la
responsabilidad final en la muerte de
Cristo y, ligado con ella, el tema del
prosemitismo o antisemitismo. Si
durante siglos �ya lo hemos apuntado
en otro lugar� se carg� toda la culpa
sobre las espaldas de los sumos
sacerdotes que habr�an manejado a
Pilato como un instrumento, hoy se
quiere a toda costa cargar las
responsabilidades sobre los romanos y
disculpar en lo posible a los jud�os.
Esto resulta evidente en los
historiadores israel�es y muy visible �
guiados por un complejo de
culpabilidad hist�rica� entre los
cristianos.
Son, por ello, muchos �Klausner,
Winter, Benoit, Mantel, Zeitling, Glasner
� los que dudan de la imparcialidad de
los evangelistas en su dibujo de Pilato.
Piensan que, llevados por una hostilidad
hacia los jud�os �en quienes no calaba
la semilla evang�lica� y deseosos de
congraciarse con los romanos �cuya
ayuda era necesaria para la difusi�n de
la Iglesia�, suavizaron el papel del
procurador romano y le convirtieron en
un hombre manso utilizado por los
sumos sacerdotes.
Parece, sin embargo, que el
problema no debe resolverse desde una
postura de prejuicios aprioristas. Nada
tiene que ver el antisemitismo y la
recusaci�n del pueblo jud�o con la
responsabilidad concreta de las
personas que intervinieron en el
proceso de Jes�s. Tanto m�s cuanto que
un estudio sereno de las fuentes permite
pensar que no son tan opuestas las de
origen jud�o y las evang�licas. Sobre
todo si se tiene en cuenta que los datos
aportados por Josefo y Fil�n se refieren
a los primeros a�os de Pilato y es
perfectamente normal que un gobernante
evolucione en sus posturas pol�ticas y,
sobre todo, en sus t�cticas. Si la historia
nos ofrece �dos� Pilatos no puede
excluirse que los �dos� existieran
sucesivamente en la realidad.
Que el Pilato que lleg� a Palestina
era un hombre duro y lleno de prejuicios
y hostilidad hacia los jud�os parece
evidente. Era un hombre habituado a la
f�rrea disciplina de la legi�n en la que
toda orden era rigurosamente obedecida
y dif�cilmente pudo comprender la
psicolog�a y situaci�n del pueblo jud�o.
En realidad, Palestina era un islote
dentro del imperio romano: mientras las
dem�s naciones colonizadas hab�an
terminado por asimilar las costumbres y
la religi�n de Roma, Israel se manten�a
ariscamente independiente en su vida
concreta y diaria, se sent�a pueblo de
elecci�n divina y no ocultaba su
desprecio y aun su odio hacia los
invasores. C�sar Augusto, como buen
pol�tico que era, hab�a concedido a los
jud�os la independencia religiosa, la
exenci�n del servicio militar. Y hab�a
prohibido a las tropas invasoras toda
manifestaci�n que, para los jud�os,
resultara idol�trica. Pensaba que, con el
tiempo, se impondr�a la superior cultura
romana. Pero los jud�os usaban su
privilegio para acentuar sus distancias
hacia sus dominadores y hacia cualquier
otra raza humana.
Los fracasos de Pilato
Es comprensible que Poncio Pilato
quisiera romper este �separatismo�.
Apenas desembarcado en Cesarea
orden� a los soldados que, en el primer
cambio de guardia, entrasen en Jerusal�n
con sus banderas e insignias
desplegadas. �nicamente se�al� que,
para evitar el choque, hicieran este
ingreso de noche, de modo que los
jud�os se encontraran con los hechos
consumados.
La c�lera de los jud�os, al
encontrarse a la ma�ana siguiente las
insignias idol�tricas en el templo, fue
enorme. Y una verdadera multitud se
dirigi� a Cesarea para exigir al
gobernador la retirada de aquella
blasfemia. Pilato no quiso recibirles.
Pero millares de personas acamparon en
el patio del pretorio dispuestas a dejarse
matar antes que ceder. Tras cinco d�as y
cinco noches, fue Pilato quien cedi�,
impresionado por aquella fe que no
comprend�a.
Pero esta derrota no le hizo
abandonar sus planes. Alg�n tiempo m�s
tarde Pilato decidi� dedicar al
emperador unos escudos de oro. Como
en ellos no hab�a inscripci�n alguna que
los jud�os pudieran considerar
idol�trica, decidi� colgarlos a la vista
de todos en el palacio de Herodes, que
era ya su residencia en Jerusal�n.
Mas de nuevo estall� la protesta
popular. Esta vez, Pilato no quiso ceder,
pero los jud�os mandaron una legaci�n a
Tiberio y el emperador mand� a Pilato
retirar los escudos. El gobernador qued�
as� humillado, odiando y temiendo al
mismo tiempo a aquellos jefes de los
jud�os que se hab�an mostrado m�s
astutos y h�biles que �l.
�ste era el hombre que ahora deb�a
juzgar a Jes�s. Sent�a �como escribe
Ricciotti� un supremo y cordial
desprecio hacia sus s�bditos y no
ahorraba ocasi�n de humillarles y
ofenderles, en vez de intentar
granjearse sus voluntades. No s�lo les
odiaba, sino que experimentaba la
necesidad de mostrarles un odio. Y este
odio se concentraba, sobre todo, en
aquellos sacerdotes que repetidas veces
le hab�an humillado. En principio, ten�a
que sentir simpat�a hacia cualquiera que
se les opusiera y pensaba que un
enemigo de aquellos zorros
forzosamente deb�a ser un inocente.
Tenemos, adem�s, la duda de si
Pilato ten�a ya informaci�n sobre Jes�s
antes de este viernes santo. Del hecho de
que el procurador comience su
interrogatorio preguntando qu�
acusaci�n traen contra �l han deducido
muchos que Jes�s era un perfecto
desconocido para Pilato. Pero esto no
parece veros�mil. Los romanos ten�an
perfectamente montadas sus redes de
espionaje y no es cre�ble que nunca
hubieran investigado sobre un hombre
que arrastraba multitudes y que pocos
d�as antes hab�a entrado triunfalmente en
Jerusal�n. Un pol�tico minucioso como
Pilato, tuvo que enterase del choque de
Jes�s con los sacerdotes con motivo de
la expulsi�n de los mercaderes ocurrida
en la explanada del templo a pocos
metros de su palacio y ante la vista de
los soldados que vigilaban desde las
almenas. Por otro lado, no hay que
olvidar que Jes�s hab�a tenido varios
contactos con soldados y centuriones
romanos. Y que todos hab�an sido
positivos y amistosos.
Habr� que tener, pues, como muy
probable el que m�s de una vez hubieran
llegado sobre la mesa de Pilato informes
que se�alaban el car�cter pac�fico de
Jes�s y que interpretaban sus choques
con los sacerdotes como un conflicto
religioso interno entre jud�os. De otro
modo, ser�a incomprensible que Jes�s
no hubiera tenido nunca problemas con
la polic�a imperial. Y tampoco se
explicar�a la simpat�a que hacia �l
mostrar� m�s tarde la mujer del
procurador.
El malhechor
Probablemente es toda esta mezcla de
sentimientos la que est� en el origen de
la postura doble de Pilato en este juicio:
por un lado muestra un enorme
desinter�s y casi un fastidio de verse
mezclado en un asunto que no le interesa
y que considera una querella intestina en
el seno de un pueblo al que desprecia;
por otro parece gustarle el tener la
ocasi�n de mostrarse superior a sus
enemigos, los sacerdotes; le agrada el
que tengan que acudir a �l, humillarse, y
parece paladear el placer de retrasar su
respuesta a lo que le piden.
Pero su exterior, como buen pol�tico,
aparece fr�o e indiferente; pregunta,
inquiere, da la impresi�n de estarse
haciendo el interesante. Pod�a haberse
limitado, sin m�s, a confirmar la
sentencia del sanedr�n, pero prefiere
comenzar de nuevo el juicio desde el
principio: �Qu� acusaci�n tra�is contra
este hombre? (Jn 18,29).
El planteamiento molesta a los
sacerdotes que hubieran preferido que
Pilato se limitara a firmar lo hecho por
ellos. Por eso optan, en un primer
momento, por no entrar en acusaciones
demasiado concretas. Dicen
simplemente como ofendidos: Si �ste no
fuera un malhechor, no te lo
hubi�ramos tra�do (Jn 18,30). Parecen
quejarse de que Pilato dude de la
sentencia dada por su tribunal. Piensan
que deber�a limitarse a firmar, sin hacer
m�s historias.
Pero Pilato no se dejar� envolver tan
f�cilmente: Tomadle entonces vosotros
y juzgadle seg�n vuestra ley. Si es un
l�o interno entre jud�os �por qu� quieren
mezclarle a �l? All� cada uno con su
justicia. En su frase hab�a una clara
punta de iron�a y un af�n de que sus
adversarios confesaran abiertamente que
estaban sometidos a �l y a la ley romana.
Cogidos en su trampa los sacerdotes
se ven obligados a confesar: A nosotros
no se nos permite condenar a muerte a
nadie (Jn 18,31).
Ahora los dos grupos han
comprendido que la batalla no va a ser
sencilla. Pilato entiende que no se trata
de una peque�a querella que pueda
resolverse con una transacci�n. Y el
grupo de los sacerdotes descubre que
Pilato ha decidido ejercer sus funciones
de juez y no se limitar� a poner una
r�brica bajo sus decisiones.
Estaban preparados para esta
eventualidad. Sab�an ya que a Pilato no
le gustaba ser un monigote entre las
manos de nadie. Por eso comenzaron a
lanzar, a chorro, las acusaciones que
tra�an preparadas. Pero inteligentemente,
no aluden ahora para nada a cuanto
hab�an reprochado a Jes�s en el juicio
ante el Sanedr�n. Poco pod�a
impresionarle a Pilato el que aquel
hombre hubiera blasfemado contra el
templo o que se presentara como Hijo
de Dios. Por eso cambian ahora de
cap�tulo de acusaciones. Olvidan los
problemas religiosos y sacan a relucir
los pol�ticos: A �ste lo hemos hallado
amotinando a nuestra gente y
prohibiendo dar tributo al C�sar y
diciendo que �l es el Mes�as rey
(Lc 23,2).
Los argumentos est�n bien elegidos
para impresionar al gobernador: �l es
guardi�n del orden p�blico y no pueden
gustarle los agitadores. Y menos si esa
agitaci�n va contra algo tan serio como
es el tributo. Pilato sabe que en Roma
medir�n la eficacia de su gesti�n en la
colonia por el monto de los sestercios
que cada a�o lleguen a la capital del
imperio. Para la administraci�n, buen
gobernador es el que causa pocos
problemas y recauda mucho.
Y, en cuanto al �ltimo cargo, los
acusadores mezclan h�bilmente las
palabras mes�as y rey, con lo que
implicaban a Jes�s en el delito de
traici�n, que en el derecho romano era
considerado uno de los cr�menes
mayores.
Pilato se encuentra ahora en un grave
dilema. Sabe, por un lado, que este
s�bito acceso de romanismo en boca de
los sacerdotes es pura impostura: nunca
les vio tan preocupados porque su gente
pague los tributos que ellos mismos
tantas veces rechazaron. Pero, por otro
lado, debe reconocer que las
acusaciones son graves y no puede
excluir la posibilidad de que est�n
fundadas. Tendr�, pues, que investigar a
fondo.
El rey
Pero no quiere ceder del todo ante los
sacerdotes. Y, para demostrar que �l es
all� quien manda, decide interrogar
privadamente al prisionero, lejos de
aquella jaur�a de acusadores. En la
justicia romana el procurador lo era
todo: juez y jurado, pod�a o�r a testigos
o prescindir de ellos, consultaba si lo
deseaba con sus asesores, o actuaba
completamente solo, si lo prefer�a.
Gir�, pues, sobre sus talones y
mand� que introdujeran con �l al
prisionero. Los sacerdotes quedaron en
el patio, furiosos, esperanzados,
chasqueados.
Una vez que estuvieron solos, lo que
impresion� a Pilato fue el aspecto
humillado del prisionero. La larga noche
de oprobios le hab�a envejecido y sus
ojos estaban a�n enrojecidos de no
dormir. La acusaci�n de que este hombre
pudiera proclamarse rey resultaba en
este momento verdaderamente
sarc�stica.
Hab�a, por eso, una punta de iron�a
en la pregunta de Pilato: �T� eres el rey
de los jud�os?
Esperaba el gobernador, como la
experiencia de tantos juicios le
ense�aba, que el reo se deshar�a en
explicaciones y protestas de fidelidad a
Roma. O, por el contrario, que ver�a
levantarse una cabeza de loco retadora,
proclamando a gritos una soberana
realeza.
Pero lo que no pod�a esperar es que
el reo levantara serenamente la cabeza y
le hiciera la m�s desconcertante
pregunta: �Me haces esa pregunta por ti
mismo o porque otros te la han
dictado? (Jn 18,34).
A Pilato pareci� molestarle la
r�plica de Jes�s. Y, en sus palabras
siguientes, no oculta su impaciencia:
�Por ventura soy yo jud�o? Es decir:
��A m� qu� me importa de vuestras
distinciones y de vuestros l�os internos
religiosos? Tu naci�n y tus pont�fices te
entregaron a m�. Yo me limito a cumplir
mi oficio. Dime sin rodeos qu� has
hecho�.
Ahora Jes�s, con una calma que
contrasta con la nerviosa pregunta del
romano, vuelve a la primera cuesti�n y
responde: �En el sentido en que t� me
preguntas, no soy rey�. Mi reino no es
de este mundo. Si fuera de aqu�, mis
servidores hubieran luchado para que
yo no cayera en manos de los jud�os.
Pero mi reino no es de aqu� (Jn 18,36).
Nuevamente la sorpresa: afirma que
es rey, pero de un reino que no es de
este mundo. La distinci�n hace sonre�r a
Pilato. �Pero es que existe otro mundo,
aparte de �ste? Para un pagano como el
gobernador, la frase suena a m�sica
celestial. Y no puede evitar la iron�a en
su r�plica: �Luego t� eres rey? Acent�a
ese �t�, como si tratara de conducir a
la realidad al pobre loco desarrapado
que tiene delante.
Ahora la voz del acusado adquiere
una desconocida majestad para afirmar
tajantemente su realeza, una realeza que
le viene por el doble camino del
nacimiento y la misi�n: S�, soy eso que
t� dices. Para eso he nacido y para eso
he venido al mundo: para dar
testimonio de la verdad. Y todo el que
es de la verdad, oye mi voz �y es, por
tanto, mi s�bdito� (Jn 18,37).
�La verdad? La salida desconcierta
nuevamente al romano. Ha o�do hablar
muchas veces de la verdad a los
fil�sofos. Pero eso nada tiene que ver
con la realeza, que es poder y no
verdad. Y, por lo dem�s, �qui�n cree en
la verdad? Pilato, a la moda de su
tiempo, segu�a la filosof�a c�nica para la
que la verdad era, cuando m�s, algo con
lo que se pueden hacer juegos malabares
dial�cticos. Por eso hab�a amargura y
desprecio en su pregunta: �Y qu� es la
verdad? (Jn 18,38).
Sab�a que nunca hab�a podido
contestar a esta pregunta. Y no esperaba
que nadie la contestase jam�s. Por eso
no se molest� en aguardar la respuesta.
Dej� al prisionero en el interior y
regres� al patio donde esperaban,
nerviosos, los sacerdotes. No encuentro
en �l delito alguno, dijo.
La sorpresa debi� de resultar cruel
para ellos. �Iba a escap�rseles otra vez
de las manos, ahora que le ten�an m�s
seguro que nunca? Por eso, agitados,
col�ricos, comenzaron a vomitar
acusaciones sobre acusaciones,
repiti�ndolas, aument�ndolas.
Pilato les o�a indeciso. Por el modo
en que hablaban, percib�a que era el
odio lo que les mov�a, pero la
experiencia le ense�aba tambi�n que era
peligroso oponerse rotundamente a
aquellos h�biles maniobreros.
Fue entonces cuando uno de los
acusadores pronunci� la palabra
�Galilea�. Y Pilato vio los cielos
abiertos. �C�mo no se le hab�a ocurrido
antes? Si este hombre era galileo, ca�a
bajo la jurisdicci�n de Herodes. Y,
aunque los delitos de los que le
acusaban hubieran ocurrido en
Jerusal�n, lo que el procurador
necesitaba era una buena disculpa para
desembarazarse de �l.
Adem�s, de paso, pod�a ponerse a
bien con Herodes. Precisamente estaban
re�idos desde que Pilato hab�a mandado
degollar a un grupo de galileos sin
consultar a Herodes. Enviarle ahora un
prisionero ser�a un gesto de
reconciliaci�n. Y �l se lo quitar�a de en
medio.
Respir� cuando vio al grupo que,
rodeando al prisionero, se dirig�a por
decisi�n suya al palacio del idumeo.
N
16
HERODES, EL ZORRO
o gust� a los sacerdotes la
decisi�n de Pilato de enviar a
Jes�s para que fuera juzgado por
Herodes. Conoc�an la violencia de �ste,
pero sab�an tambi�n que era un hombre
estrafalario de quien todo pod�a
esperarse. Pero no ten�an otra opci�n y
se prepararon para una nueva batalla.
Cuando salieron a la calle, eran ya
m�s de las nueve de la ma�ana y toda la
ciudad estaba despierta. Burbujeaban
los comerciantes y los peregrinos. Y, sin
duda, hab�a entre ellos muchos amigos
de Jes�s. Todo pod�a, pues, temerse. El
efecto sorpresa que Caif�s y los suyos
hab�an intentado, comenzaba a
esfumarse. Lo que hasta hace un par de
horas hab�a permanecido secreto, era ya
p�blico y el tema comenzaba a
discutirse por las calles. Si tardaban
muchas horas m�s, los amigos de Jes�s
podr�an organizarse y tal vez cambiara
el signo de los sucesos. Eso tem�an, al
menos, los sacerdotes. Prefirieron, pues,
acelerar las cosas y se lanzaron de
nuevo a cruzar los 350 metros que
separaban la fortaleza Antonia del
palacio de los Asmoneos, donde
Herodes viv�a durante sus estancias en
Jerusal�n. Bajaron la colina donde se
asentaban el templo y la fortaleza,
cruzaron la secci�n comercial de la
ciudad (sal�a la gente de las tienducas,
arrastrada por la curiosidad), pasaron
junto a la puerta que conduc�a al
G�lgota (los sacerdotes contemplaron
desde lejos el mont�culo, pensando que
a estas horas pod�a haber terminado ya
todo) y ascendieron hasta las puertas
doradas de la residencia del tetrarca.
El palacio era mucho m�s hermoso
que la fortaleza Antonia. Los
historiadores dicen que, al verlo, los
campesinos perd�an el habla. Y muchos
lo comparaban con un �guila blanca con
las alas desplegadas a punto de posarse.
En su construcci�n no se hab�an
ahorrado m�rmoles y p�rfidos y en su
patio central, rodeado por cientos de
blancas columnas, cantaban las fuentes y
se arrullaban las t�rtolas. Pero la
comitiva no se detuvo a contemplar tanta
belleza. Arrastraron al interior al
prisionero, deseosos de alejarse cuanto
antes de las miradas inoportunas de los
curiosos.
Mientras tanto, todo era agitaci�n en
el interior del palacio. Un mensajero se
hab�a anticipado para anunciar a
Herodes el �regalo� que Pilato le
enviaba. Y el tetrarca, imaginando la
fiesta que les esperaba, hab�a invitado a
toda su corte al espect�culo.
Un d�bil asesino
Este Herodes Antipas era hijo de
Herodes el Grande, el asesino de los
inocentes, y ocupaba el trono desde
pocos meses despu�s del nacimiento de
Cristo. Reinar�a hasta el a�o 39.
Basta contemplar estas fechas para
saber que era un h�bil pol�tico, cuando
tanto tiempo supo mantenerse a flote en
un mundo en que las fortunas sub�an y
bajaban r�pidamente. Era un personaje
traumatizado ya desde su infancia en la
que hab�a sido testigo de las
brutalidades de su padre. No hab�a a�o
en que no conociera la muerte violenta
de alguno de sus t�os. Y, siendo un
muchacho, hab�a vivido los �ltimos
dram�ticos a�os de su padre: el violento
asesinato de su madre y los meses en
que el parricida giraba enloquecido por
el palacio llamando a grandes gritos a su
v�ctima.
Todo esto hab�a hecho de �l un
hombre supersticioso, temeroso,
vacilante. No tem�a matar, pero le
horrorizaban los fantasmas de sus
v�ctimas.
De su padre hab�a heredado la
astucia y el af�n constructor. Para
defender Galilea, la zona que le hab�a
tocado en el reparto de la herencia
paterna, hab�a reconstruido S�foris, a
pocos kil�metros de Nazaret. All� hab�a
colocado la capital de su reino, iniciado
a los diecisiete a�os. Y es muy probable
que all� le hubiera visto alguna vez
Jes�s, cuando, de ni�o, acompa�ara a su
padre a comprar algo en la que era la
capital comercial de la comarca.
Tambi�n de su padre hab�a heredado
la lujuria: casado primero con la hija
del rey Aretas, se hab�a encaprichado
despu�s de la mujer de su hermano
Filipo y, salt�ndose todos los respetos
humanos, hab�a comenzado a vivir
p�blicamente con ella.
Por esta mujer, Herod�as, matar�a a
Juan Bautista a pesar de que le
admiraba. Y esta muerte cambiar�a su
vida. Su obsesi�n enfermiza le har�a ver
a Juan resucitado en cualquier profeta
que apareciera.
Y este terror se redobl� cuando
Jes�s comenz� a predicar en Galilea.
Sus polic�as le ten�an bien informado y
pronto supo que muchas de las doctrinas
del nuevo predicador eran parecidas a
las del muerto. Incluso que junto a �l
aparec�an muchos de los disc�pulos que
anta�o siguieron a Juan. �Ser�a �l, que
volv�a para vengarse? Un miedo
enfermizo le posey�. Mostr� incluso
deseos de conocerle (Lc 9,9). Pero
Jes�s parec�a rehuirle como a un animal
peligroso. Alguien le cont� un d�a una
frase o�da en una predicaci�n de Jes�s:
Guardaos �hab�a dicho� de la
levadura de los fariseos y de la
levadura de Herodes (Mc 8,15). Pero
no entendi� qu� quer�a decir. Concluy�,
sin embargo, que era un nuevo enemigo
que habr�a que eliminar. Tendr�a, de
todos modos, que hacerlo con m�s
inteligencia de la que hab�a usado con
Juan: ya ten�a bastante con un fantasma.
El zorro
Pero Jes�s jam�s sinti� miedo a
Herodes. Le despreciaba
profundamente. En cierta ocasi�n
alguien advirti� a Jes�s �que
predicaba en Perea, cerca del fat�dico
castillo de Maqueronte donde Juan
muriera� que se alejara de aquellos
contornos, porque Herodes proyectaba
matarle. Y la respuesta de Jes�s fue
concluyente: Id y decid a ese zorro:
�Mira, lanzo demonios y llevo a cabo
curaciones hoy y ma�ana y al tercer
d�a acabo. Luego proseguir� mi viaje,
porque no cabe que un profeta muera
fuera de Jerusal�n� (Lc 13,32).
Cuando alguien trasmitiera a
Herodes estas palabras, el tetrarca no
podr�a entender su sentido prof�tico.
Pero esa palabra �zorro� con que
Jes�s le calificaba, se le clav�, sin
duda, muy dentro.
Durante muchos siglos se ha visto en
esa palabra una alusi�n de Jes�s a la
astucia de Herodes. Las �ltimas
versiones prefieren ver en ella m�s un
desprecio que una calificaci�n. La
Nueva Biblia espa�ola prefiere traducir:
�Id y decid a ese don Nadie��.
Efectivamente los jud�os sol�an llamar
�le�n� al hombre poderoso y �zorro� a
quien presume de un poder del que
carece. Un desprecio como �ste
dif�cilmente pod�a olvid�rsele a un
orgulloso como Herodes. Ahora tendr�a
ocasi�n de demostrar a Jes�s su poder.
El silencio de Jes�s
San Lucas dice que Herodes se alegr�
de ver a Jes�s. La curiosidad, el miedo,
el deseo de venganza se mezclaban en su
alma. Al fin iba a tener cara a cara a
aquel hombre que le despreciaba, aquel
taumaturgo de quien contaban y no
paraban. Para un hombre sin fe como �l
era, los milagros no pod�an ser otra cosa
que magia. Y un prestidigitador que
hiciera cosas prodigiosas no era un
espect�culo frecuente.
Por eso hab�a reunido a toda su corte
como para una gran ocasi�n. �l mismo
se hab�a puesto sus mejores vestidos. Y
su corona de rey. Aunque no lo era. El
emperador le hab�a concedido s�lo el
t�tulo de tetrarca y hac�a muchos a�os
que esperaba un verdadero t�tulo de rey.
�No dec�an, adem�s, que este
predicador se presentaba as� mismo
como rey de los jud�os? Le demostrar�a
que all� no hab�a otro rey que �l.
Se sent� en su trono y esper�. Ten�a
como cincuenta a�os, era de estatura
media y m�s bien regordete, la barba
cuadrada al estilo de los nobles de la
�poca. Mand� que introdujeran al
prisionero y que entraran �nicamente los
m�s nobles de los sacerdotes.
El sal�n resultaba impresionante con
sus m�rmoles jaspeados. Los miembros
de la corte estaban tumbados en los cien
triclinios que en semic�rculo cubr�an la
sala.
Cuando el prisionero estuvo ante �l,
Herodes opt� por mostrarse afectuoso.
Comenz� a decir que hab�a o�do hablar
mucho de �l y que ten�a verdaderos
deseos de conocerle. Explic� que le
hab�an contado muchos de sus prodigios.
Al rey le gustar�a ver una de esas
demostraciones maravillosas. No le
ser�a dif�cil si era, como dec�a, un
enviado de Dios.
Hizo una pausa y vio que el
prisionero ni le miraba siquiera.
Comenz� a sentirse irritado. Le estaba
tratando verdaderamente como a un don
Nadie. Comenz� entonces dice san
Lucas a formularle muchas preguntas:
�C�mo es que le tra�an esposado?
�Hab�a cometido alg�n delito? �No
pod�a creerlo con la fama de santo que
corr�a por toda Galilea! �Cu�l era, en
realidad, su poder? �C�mo se le hab�a
ocurrido emprender ese negocio de
arrastrar las multitudes tras s�? �Era
cierto que hab�a hecho tantas maravillas
como dec�an? �D�nde hab�a aprendido
las artes de magia?
Herodes hablaba y hablaba, quiz�
para enga�arse a s� mismo. Sab�a que
para �l no hab�a nada peor que el
silencio. Por eso multiplicaba las
preguntas, al ver que el prisionero
segu�a sin levantar la vista.
Los jud�os comenzaban a ponerse
nerviosos. Aquello ten�a todo menos el
aspecto de un proceso. M�s: Herodes ni
siquiera se hab�a planteado la idea de
juzgar a aquel hombre. Parec�a
dispuesto a jugar con �l como el gato
con el rat�n, pero dispuesto tambi�n a
dejarlo marchar libre despu�s de su
juego. El mismo gesto de llamar a toda
su corte para presenciar la escena
quitaba a aquello hasta la m�s remota
apariencia de juicio y lo convert�a en un
espect�culo.
Espect�culo que, por lo dem�s, no
aparec�a por ninguna parte. Entre
pregunta y pregunta de Herodes, los
silencios se iban haciendo m�s largos y
el aire se iba volviendo gradualmente
m�s espeso. Los sacados de sus trabajos
comenzaban a mostrar su aburrimiento.
Estaban cansados de acompa�ar los
caprichos del monarca riendo sus
gracias. Comenzaban, adem�s, a sentir
pena por el acusado. Y de la pena
pasaban a un comienzo de comprensi�n.
Y de esta comprensi�n, a una forma de
admiraci�n, al ver que se atrev�a a
enfrentarse con aqu�l a quien ellos
serv�an vergonzosamente.
Pero, m�s que nadie, comenz�
Herodes a tener sensaci�n de rid�culo.
Un rid�culo tanto m�s grave cuanto que
no entend�a nada. �C�mo aquel
carpintero de Nazaret se atrev�a a
despreciarle as�? Otros acusados se
arrastraban por los suelos ante �l,
baboseaban sus sandalias, se mostraban
dispuestos a realizar las mayores
necedades, con tal de salvar la vida. Y
este hombre callaba. Se hab�a portado
con �l como con nadie. Hab�a
demostrado agrado al verle. No se hab�a
presentado ante �l como juez y ni
siquiera como investigador. Hab�a
preguntado con su mejor tono, de amigo,
casi de c�mplice. Y este hombre
callaba. Comenz� a sentirse humillado,
despreciado.
Las ra�ces de un silencio
En realidad el silencio de Jes�s no era
un desprecio, sino una respuesta. La
�nica que merec�an las preguntas de
Herodes. Haberlas tomado en serio,
haber intentado una respuesta razonada,
habr�a sido una ofensa a la verdad.
Herodes rebajaba todo s�lo con su
modo de preguntar. Hablaba de
milagros, pero estaba aludiendo a
milagrer�as. Preguntaba por la
predicaci�n de Jes�s, pero la reduc�a a
charlataner�a. Indagaba sobre ese reino
anunciado, pero lo rebajaba a la altura
de sus baratos intereses. No era la
verdad lo que Herodes buscaba, sino la
burla, el juego, la broma que sirve de
sustitutivo a los cobardes que no se
atrever�an jam�s a tomar la verdad con
sus dos manos. En Herodes no hab�a un
�tomo de sinceridad, una gota de
b�squeda aut�ntica. Rebajaba a Jes�s a
la categor�a de pasatiempo.
Al menos los fariseos, sus enemigos,
le odiaban. En el odio hay, cuando
menos, un poco de respeto hacia lo
odiado. Pero Herodes ni de odiar era
capaz. Por frivolidad hab�a matado a
Juan Bautista y fr�volamente se
enfrentaba ahora con Jes�s. �Merec�a
una sola palabra?
El silencio se hab�a hecho cada vez
m�s denso. Y ahora todos esperaban ver
estallar la c�lera de Herodes. Los
fariseos comenzaban a pensar que las
aguas volv�an a su cauce: la c�lera de
Herodes s�lo pod�a terminar con la
muerte y la espada. Y esto a�n iba mejor
con sus planes que una crucifixi�n
espectacular al estilo de los romanos.
Aqu� todo pod�a ser m�s sencillo:
bajarlo a los calabozos, el brillo de una
espada y todo habr�a concluido.
Pero no contaban con que Herodes
era a�n m�s miedoso que violento. El
cad�ver del Bautista segu�a flotando
sobre su alma y en los �ltimos meses no
hab�a logrado quitarse de la imaginaci�n
el horror de aquella cabeza
sanguinolenta sobre una bandeja. No
quer�a repetir la experiencia.
Busc� por eso una escapatoria: si el
prisionero hab�a tratado de re�rse de �l,
ser�a �l quien se riera el �ltimo. �Qu� se
hab�a cre�do este campesino? La verdad
es que lo que le daba era risa: �pues no
se autoproclamaba rey! Llevaba �l a�os
intentando ser coronado sin lograrlo y
aqu� llegaba este medio analfabeto
nombr�ndose rey.
Fue entonces cuando su rostro se
ilumin� ante la idea que se le ocurr�a:
hab�a anunciado diversi�n a su corte;
este silencioso negaba los juegos de
prestidigitaci�n pedidos; pues ser�a �l
quien encontrara la diversi�n prometida.
Sinti� c�mo su c�lera se dilu�a. Se
sent�a feliz de haber encontrado una
escapatoria con la que pod�a vengarse
de este pobre hombre sin necesidad de
acudir a esa sangre que le estremec�a. Y
se rio, orgulloso de su ingenio.
La cl�mide brillante
Mand� traer uno de sus vestidos reales,
el m�s viejo que hubiera. La tradici�n ha
querido que se tratara de una t�nica
blanca, pero el texto evang�lico habla en
realidad simplemente de un �vestido
brillante� de los que usaban los reyes y
magnates, un vestido que pod�a ser
blanco, o rojo, o dorado, que en todo
caso brillaba bajo el golpe de la luz.
Se acerc� a Jes�s, examin� su rostro
demacrado, sus ojos enrojecidos, su
melena embarrada, los sucios pies
descalzos, la t�nica desgarrada. Gir� en
torno a �l como un payaso, extendi� el
pomposo vestido t�pico de los
reyezuelos orientales y, con sonrisa de
fingida admiraci�n, lo ech� sobre sus
hombros y enlaz� los rojos cordones
alrededor de su cuello. Luego se inclin�
bufonesco ante Jes�s y le salud� con
reverencias propias de rey.
Ahora toda la corte estall� en
carcajadas. En parte, porque la broma
les divert�a, al romper la tensi�n que en
la sala se hab�a creado; en parte, porque
a un rey hay que re�rle las gracias.
Con aquellos vestidos Jes�s
aparec�a verdaderamente rid�culo. Nada
le sentaba peor que un vestido de rey. Y
la infinita tristeza de sus ojos chocaba
con los brillos falsos de su manto.
Pronto los cortesanos imitaron el
ejemplo de Herodes. Uno tras otro
fueron desfilando ante Jes�s con
caranto�as respetuosas, con burlas, con
solemnes y grotescas genuflexiones.
Por tercera vez, y no ser�a la �ltima,
el proceso de Jes�s tomaba los caminos
de la burla y el sarcasmo, mil veces
peor que el l�tigo y la bofetada. Era, en
definitiva, lo l�gico: el hombre se burla
de todo lo que le excede. Cree con ello
sentirse superior. Participaba con ello
Jes�s �pero multiplicado� del destino
de todos los hombres grandes de quienes
el mundo se ha re�do siempre. La
carcajada y el sarcasmo son el arma de
los d�biles que, adem�s de d�biles, son
cobardes. El hombre y el zorro se r�en
de las uvas a las que no alcanzan: con
ello se mienten a s� mismos y se
consideran superiores a su propia
hambre. Y se sacian, ya que no de
verdad, del orgullo de creerse
dispensados de buscarla.
El loco
Cu�nto dur� la escena de las burlas no
lo sabemos. Probablemente muy poco.
El camino del placer es siempre muy
corto. Herodes y los suyos se hastiaban
pronto y necesitaban, a los pocos
minutos, inventar algo nuevo que
pudiera seguirles dando las impresi�n
de estar vivos.
Herodes dio, pues, �rdenes de que
devolvieran el preso a Pilato. ��Qu� le
decimos?�, preguntaron los sacerdotes.
Ahora fue Herodes el que no respondi�.
Realmente nada ten�a que decir. Le
faltaba hondura para comprender,
generosidad para perdonar, coraje para
condenar. Estaba vac�o.
Tal vez para convencerse a s�
mismo, respondi� diciendo que �l no
juzgaba a locos. Quiz� dijo simplemente
que �l no quer�a saber nada de aquello,
que no le estropeasen las fiestas de la
pascua, que le dejasen en paz. Mand�,
eso s�, que dieran las gracias al
gobernador por el detalle que hab�a
tenido. La cosa hab�a resultado menos
divertida de lo que �l esperaba, pero de
todos modos Herodes sab�a agradecer
una cortes�a.
��Y el manto?�. Ahora s� se rio
Herodes con gusto. �Es mi regalo, �
dijo�, mi regalo al nuevo rey de los
jud�os�. A ver si �l consigue lo que a�n
no he logrado yo. A lo mejor Pilato le
corona. S�, que le llevaran con su manto
por las calles, que la diversi�n se
prolongara, que todos pudieran
participar de su golpe de humor, que el
pueblo entendiera c�mo trataba Herodes
a los locos que se cre�an con vocaci�n
de reyes. �se era el miedo que a �l le
daban. Y se alej� a�n ri�ndose, a�n
haciendo sarc�sticas reverencias de
burla ante el gran rey.
As� sali� a la calle, como un buf�n
enloquecido, arrastrando por el barro su
manto de rey que contrastaba con su
t�nica desgarrada, con su pelo
ensangrentado, que ca�a desordenado
sobre los bordados del cuello del manto
real.
Sus pasos eran vacilantes, llevaba
pr�cticamente de pie desde la noche
anterior, no hab�a dormido un minuto y
una infinita tristeza pose�a su alma y
atenazaba su cuerpo. Ahora las gentes
que le ve�an pasar se re�an. La piedad
de antes se hab�a convertido en
sarcasmo. Los chiquillos sacaban a flote
esa su terrible crueldad y le apedreaban
con insultos y con piedras. Los
soldados, tras las risas de Herodes, se
sent�an crecidos. Ahora s� que era suyo
el prisionero. Pod�an hacer con �l lo que
desearan. Le empujaban, le zarandeaban.
Los trescientos cincuenta metros del
regreso parec�an haberse doblado y, al
volver a pasar por la puerta que
conduc�a al Calvario, �ste parec�a
iluminado de rojo. Era el sol que
cantaba ya en lo alto de los cielos. Eran
cerca de las once de la ma�ana.
17
BARRAB�S, EL
TERRORISTA
l tumulto que se acercaba hizo salir a
Pilato a una de las ventanas de la
E Afunetroaniasimcopnlemlaenetsepesraunzatrodpea qdue
regreso. Pero pronto pudo ver que, entre
sus guardias, ven�a tambi�n el
prisionero de quien, una hora antes,
hab�a cre�do poder desembarazarse. Su
astucia hab�a sido in�til. Volv�a a estar
donde antes. Y la untuosa misiva de
agradecimiento con que Herodes se lo
devolv�a, no le sirvi� de mucho
consuelo: hoy le parec�a mucho m�s
importante desembarazarse de aquel
problema que reconciliarse con el
tetrarca.
El asunto estaba en un verdadero
punto muerto, ya que nadie hab�a dado
un paso para la soluci�n: los sacerdotes
segu�an pidiendo su muerte, Pilato no
acababa de ver clara su culpabilidad, el
reo prosegu�a callado.
El gobernador dej� entonces paso al
pol�tico, all� donde el juez permanec�a
indeciso. Era la hora de los enjuagues.
Me presentasteis �dijo� a este
hombre como amotinador del pueblo, y
he aqu� que yo, habi�ndole interrogado
delante de vosotros, no hall� en este
hombre ninguno de los delitos de que le
acus�is. Y tampoco Herodes, pues nos
lo volvi� sin que nada digno de muerte
se le haya probado (Lc 23,14-15).
Hasta aqu� las palabras de Pilato no
eran otra cosa que un fiel resumen de lo
ocurrido. Y la conclusi�n no pod�a ser
otra que la liberaci�n del acusado.
Pero Pilato no act�a con l�gica, sino
con pol�tica. La justicia le dice que no
puede condenar a este hombre. Pero la
astucia le asegura que es necesario
echar un bocado a las fieras si no quiere
que se vuelvan contra �l. Por eso su
discurso gira ciento ochenta grados y
a�ade: Le castigar�, pues, y le soltar�
(Lc 23,16). Si es inocente �por qu� le
castiga? Si es culpable �por qu� le
suelta?
C�mo pudo justificar Pilato ante su
conciencia este giro dial�ctico no lo
sabemos. Probablemente hubo mucho de
cobard�a en su decisi�n. Pero quiz�
hubo a�n m�s de esa il�gica l�gica del
pol�tico que piensa que un poco de
injusticia basta para asegurar la justicia
total. Si Jes�s no era el alborotador que
los sacerdotes dec�an, s� era, al menos,
un arma l�os. Un escarmiento no le
vendr�a mal. Condenar a muerte a un
pobre iluso le resultaba inaceptable,
pero pensaba que una buena serie de
azotes har�a bajar los grados de
fanatismo que en el acusado imaginaba.
Gritos en la calle
En este momento ocurri� algo que hizo
girar los datos del problema. De las
calles vecinas comenz� a llegar el
griter�o de una nueva multitud que se
aproximaba. Eran gritos confusos entre
los que se pod�a entender el nombre de
una persona machaconamente repetido:
Ba-rra-b�s, Ba-rra-b�s, Ba-rra-b�s.
Alguien hab�a recordado la
costumbre romana de soltar cada a�o a
un preso por la pascua y ven�an a
reclamar ese derecho. No tenemos
mucha documentaci�n de esta costumbre
y algunos escritores han querido ver en
ella un invento evang�lico para dar m�s
dramatismo a la escena. Pero consta, sin
embargo, que exist�a tambi�n en otras
naciones. Un papiro egipcio del a�o 85
despu�s de Cristo cuenta la historia de
un juicio del prefecto Septimio Vegeto a
un acusado que se hab�a tomado la
justicia por su mano asesinando a un
enemigo suyo. El prefecto, despu�s de
declarar que merec�a ser condenado,
a�ade: �Yo te perdono como un favor a
la muchedumbre�.
Quiz� la confusi�n de quienes
rechazan la posibilidad de esta escena
�como Carmichael� viene de
confundir dos instituciones romanas: la
abolitio que se conced�a antes de la
sentencia y que era una especie de
sobreseimiento y la indulgentia que era
un perd�n despu�s de la condena. Esta
�ltima era realmente muy rara y s�lo
pod�a ser concedida por el emperador
en persona, pero la primera era mucho
m�s frecuente y entraba dentro de la
jurisdicci�n de los gobernadores.
Por eso Pilato, que en ese momento
no buscaba otra cosa que un tubo de
escape, encontr� la respuesta que
buscaba en los gritos de la multitud que
en esos momentos invad�a el patio del
palacio. Y as�, cuando el silencio se
hizo, se anticip� a las peticiones del
populacho diciendo: Es costumbre
vuestra que os suelte un preso por la
pascua (Jn 18,39). La multitud reci�n
llegada, dando por supuesto que les
conced�an lo que esperaban, grit� y
aplaudi� entusiasmada. Pilato sonre�a
seguro tambi�n �l de haber encontrado
soluci�n al problema. Por eso a�adi�:
�Quer�is que os suelte al rey de los
jud�os? (Mc 15,9). La frase, que hubiera
debido parecer blasfema en boca del
gobernador, estaba cuidadosamente
elegida para engatusar a la multitud.
Esperaba o�r un �s� entusiasta. Sab�a
que Jes�s ten�a seguidores entre el
pueblo. Y aquel t�tulo deb�a de ser para
ellos la mejor recomendaci�n. Pero a su
frase sigui� un silencio helado. La gente
se preguntaba qui�n era ese rey de quien
Pilato hablaba, quer�a saber a qui�n se
refer�a, no fueran a sentirse estafados
despu�s. Y, para asegurarse, comenzaron
�primero unos pocos, luego muchos,
luego todos� a repetir machaconamente
el nombre de Barrab�s.
El terrorista
�Qui�n era este hombre aclamado? Los
evangelios nos ofrecen pocos datos de
�l. Su nombre, Barrab�s, era muy
corriente en aquella �poca y quiere
decir simplemente �hijo del padre�, sin
que tuviera esta frase una significaci�n
religiosa. San Mateo habla de �l como
un preso notable (27,16). San Marcos
comenta que estaba en prisiones junto
con otros amotinados, que en el mot�n
hab�an perpetrado un homicidio (15,7).
San Lucas lo presenta como un hombre
que con motivo de un mot�n acaecido
en la ciudad y de un homicidio hab�a
sido echado a la c�rcel (23,19). San
Juan dice simplemente que era un
salteador (18,40). Y san Pedro har�
alusi�n a �l en el discurso que, despu�s
de la resurrecci�n, dice a los jud�os
cuando les echa en cara que hayan
negado al Santo y al Justo y pedido que
se hiciera gracia a un hombre homicida
(Hech 3,14).
No son realmente muchos datos,
pero s� los suficientes para pensar que
se trataba de un jefecillo zelote. Este
grupo pol�tico, del que ya hemos
hablado varias veces, era lo que son hoy
los guerrilleros o los terroristas
pol�ticos. Viv�an con frecuencia en las
monta�as como salteadores. Pero
tambi�n formaban escuadrillas de
guerrilla urbana y participaban en todo
tipo de motines. Su mentalidad era de
extrema derecha y su lucha contra los
invasores era mucho m�s radical que la
de los fariseos.
Su hostilidad contra los romanos les
hac�a extraordinariamente populares, no
s�lo entre sus seguidores, sino tambi�n
entre cuantos, sin ser tan radicales como
ellos, sent�an una secreta admiraci�n por
sus haza�as. Ser�an, sin embargo, ellos
quienes conducir�an a la ruina el pa�s.
Su sublevaci�n contra los romanos llev�
a Palestina a la tremenda cat�strofe del
70 despu�s de Cristo, cuando las tropas
imperiales arrasaron la ciudad y el
templo.
Barrab�s no es, pues, un homicida
cualquiera, sino un h�roe pol�tico. S�lo
as� tiene explicaci�n el griter�o de la
turba a su favor. Muchas veces se han
preguntado los historiadores c�mo aquel
pueblo que vitore� a Jes�s el domingo
pudo serle tan hostil el viernes. Pero
esta pregunta carece de todo realismo.
Es tan ingenuo pensar que �toda� la
ciudad vitore� a Jes�s el d�a de ramos,
como pensar que �toda� estuvo contra �l
cuatro d�as despu�s. Si nos acercamos a
la realidad encontramos que en ambos
casos quienes vitoreaban e insultaban
eran pocos centenares. En el primer
caso, se trataba de los amigos de Jes�s,
mayoritariamente galileos llegados para
la pascua. En el segundo, no eran m�s de
mil las personas congregadas en el patio
de la fortaleza y eran precisamente los
amigos de Barrab�s que hab�an acudido
all� para pedir la libertad de su jefe. Sus
gritos, al menos los primeros, iban
mucho m�s a favor de Barrab�s, que en
contra de Cristo, al que, seguramente, la
mayor�a de los congregados ni conoc�a.
Quiz� hab�an o�do hablar de �l y,
evidentemente, a gente politizada y
fanatizada, como los zelotes, Cristo
ten�a que parecerles un �blando�
peligroso. Realmente lo que en ese
momento se enfrenta �visto desde los
ojos de los que gritan� no es la justicia
y el crimen, sino el pacifismo y la
violencia. Y ellos han apostado por la
violencia. Para ellos, no hay otro rey de
los jud�os que quien expulse de
Palestina a los romanos. Toda otra
postura les parecen da�inos pa�os
calientes.
Claudia Pr�cula
Aqu� introduce Mateo una nueva
interrupci�n que vino a sembrar una
vacilaci�n m�s en el esp�ritu de Pilato.
El magistrado comenzaba a temer que
tambi�n este camino se le cerrara,
cuando un soldado se le acerc� y le pas�
una nota de su esposa. Dec�a as�: No te
metas con ese justo, porque he sufrido
mucho hoy en sue�os con motivo de �l
(Mt 27,19).
�Qui�n era esta mujer? �Qu� sentido
tiene �sta su intervenci�n y sus sue�os?
Sabemos que anteriormente los
emperadores no eran partidarios de que
los gobernadores llevaran a sus mujeres
a sus lugares de destino. Pero Tiberio
hab�a cambiado esta costumbre y es
perfectamente normal que, aun viviendo
habitualmente en Cesarea, hubiera
acompa�ado a su esposo durante sus
desplazamientos a Jerusal�n.
Antiguas tradiciones han querido
hacer cristiana a esta mujer de Pilato, a
la que llaman Claudia Pr�cula. Pero no
tenemos ninguna fuente que lo atestig�e.
M�s bien resultar�a, incluso, extra�o. No
lo es, en cambio, el que hubiera o�do
hablar de Jes�s y que le mirara con
alguna simpat�a. Las mujeres ricas de la
antig�edad se aburr�an infinitamente y
gastaban buena parte de su tiempo en
conversar con las amigas. En el s�quito
de Jes�s encontramos alguna mujer de
clase noble. No es inveros�mil que en
Cesarea se hablara de Jes�s y de su
doctrina.
Lo que no parece tampoco muy
l�gico es buscar en su sue�o
interpretaciones sobrenaturales. Es
sabido que la materia de nuestros sue�os
es con frecuencia lo que nos ha
preocupado la v�spera. Y no resulta
inveros�mil pensar que, al pedir los
sacerdotes guardias para detener a
Jes�s, �ste fuera el tema de las
conversaciones de la cena en la mesa
del gobernador. Si sent�a estima hacia
Jes�s, parece l�gico que le preocupara
ver a su marido envuelto en este
proceso. Y, que esta idea le torturara
durante la noche, es perfectamente
coherente.
Mas, fuera la que fuera la ra�z de su
sue�o, lo cierto es que esta mujer entra
en la historia como la primera defensora
de Cristo en su pasi�n. Le conociera o
no, supo definir a Jes�s con el
calificativo que, para un jud�o, resum�a
todas las virtudes: la palabra �justo�.
Los gritos de la multitud
Mientras Pilato, sentado en la silla
curul, le�a la nota de su esposa, algo
ocurr�a en la plaza. Durante el anterior
di�logo de Pilato con la multitud, los
sacerdotes hab�an permanecido en la
sombra. Incluso pensaban que aquellos
gritos pod�an desviarles de su objetivo.
Pero pronto se dieron cuenta de que
pod�an unirse los intereses de los
partidarios de Barrab�s y los de los
enemigos de Jes�s. Ellos no eran
precisamente amigos de la violencia de
los zelotes; desconfiaban incluso de
ella, temiendo que provocara la c�lera
total �y con ello la destrucci�n� de
los romanos. Prefer�an un buen
cambalache a una santa indignaci�n y
pensaban que el mejor patriotismo era el
compromiso.
Mas ahora, gui�aban un ojo a la
violencia de Barrab�s y prefer�an
utilizar la ceguera de la multitud para
dirigirla contra Cristo. Se mezclaron
entre la gente y comenzaron primero a
apoyar sus peticiones de libertad a
Barrab�s y luego a desprestigiar a Jes�s,
aquel pac�fico rey de pacotilla que dec�a
defender a los jud�os con sue�os de un
reino celestial. Los partidarios de
Barrab�s entend�an muy bien este
lenguaje. Es el que hoy siguen usando
todos los demagogos para caricaturizar
a la Iglesia.
Pilato, mientras tanto, era cada vez
m�s prisionero en sus temores. Ingenua,
democr�ticamente, hab�a esperado a que
la gente tuviera tiempo para hacer su
elecci�n. Mand� luego hacer silencio a
los reunidos probablemente con un toque
de trompeta y les pregunt�: �A qui�n de
los dos quer�is que os suelte?
(Mt 27,21).
De la plaza subi� como un solo grito
el nombre de Barrab�s. No hubo la
menor divisi�n de opiniones. Era s�lo
un nombre el que se repet�a como un
estribillo: Barrab�s, Barrab�s,
Barrab�s.
Pilato pareci� sorprenderse del giro
que tomaban los acontecimientos. Hab�a
esperado que imperase la sensatez y
apenas le cab�a en la cabeza que la gente
prefiriera un homicida a aquel
predicador lun�tico que ten�a delante. Se
dio cuenta, adem�s, de que se le cerraba
otra puerta. Hasta ahora hab�a tenido
que luchar con los sacerdotes. Ahora
ten�a que hacerlo tambi�n con las turbas.
Procur� no perder la calma y
pregunt�: �Qu� har�, pues, de Jes�s, el
llamado Mes�as? (Mt 27,22). La
pregunta era disparatada. Con ella
abdicaba pr�cticamente de su potestad
de juez y se la regalaba a una multitud
enloquecida.
Si Pilato no se dio cuenta de lo que
acababa de hacer al mismo tiempo en
que pronunciaba la pregunta, pronto tuvo
la confirmaci�n de su error. Porque,
primero algunas voces sueltas �las de
los sacerdotes� y luego toda la
multitud, pronunci� un grito cruel:
Crucif�calo (Mc 15,13).
Ahora descubri� que la multitud
hab�a cambiado. Antes dec�a
simplemente: Quita de en medio a �se
(Lc 23,18). Ahora se ha radicalizado y
pide la m�s cruel de las muertes.
Pilato intent� a�n hacerles
reflexionar. E hizo una pregunta de
tonto: �Pues qu� mal ha hecho?
(Lc 23,22). Es dif�cil comprender c�mo
pod�a Pilato esperar respuesta de
aquella multitud que ya hab�a perdido
todos los frenos. Adem�s ahora los
sacerdotes, distribuidos entre la gente,
comenzaban ya a oler sangre: Pilato se
estaba ablandando, ced�a, retroced�a. Su
voz era menos firme, ya no se atrev�a a
proclamar la inocencia del acusado, casi
mendigaba piedad para �l. Por eso, ellos
arreciaron en sus gritos: Crucif�calo,
crucif�calo�
Muchos de la multitud no sab�an muy
bien lo que dec�an. Es casi seguro que
gran parte de ellos ni conoc�an a Jes�s.
Lo que a ellos les interesaba era la
liberaci�n de Barrab�s y quer�an
quitarse de en medio aquel obst�culo
que parec�a cruz�rseles en el camino. Y,
si los sacerdotes gritaban pidiendo su
crucifixi�n, ellos se un�an a su grito.
Bastaba, adem�s, pensar que Pilato ten�a
inter�s por liberarlo, para concluir que
se trataba de un colaboracionista.
Una vez m�s los hombres juzgaban
por instintos, por hip�tesis, por
suposiciones. En su grito de sangre hay
que ver mucho m�s de torpeza humana
que de odio, m�s de est�pida
mediocridad que de maldad refinada. La
pasi�n hab�a convertido un reba�o de
corderos en un atajo de hienas. Sus
gritos de sangre retumbaban en las
arcadas de la fortaleza, llegaban hasta
los patios del templo.
Ahora Pilato comenz� a tener
verdadero miedo y pens� en quitarse de
en medio cuanto antes. Pero a�n no
quer�a ceder a la multitud y busc� una
nueva componenda: se volvi� a los
guardias que escoltaban a Jes�s y les
mand� que lo azotaran, al mismo tiempo
que daba �rdenes de que soltaran a
Barrab�s.
Se retir� dignamente al interior del
palacio, mientras la multitud levantaba
en hombros a su jefe liberado. Pilato se
confesaba a s� mismo que cada vez
conoc�a menos a los jud�os. Pero
todav�a esperaba que, cuando vieran a
Jes�s flagelado, se apiadar�an. Aunque
una voz dentro de �l le dec�a ya que
quien ha comenzado a ceder terminar�
por hundirse del todo en la injusticia.
18
LA CORONACI�N DEL
REY
a llegado la hora del gran carnaval de la
sangre. El gobernador ahora se retira
H ePnrterteextaasiumstpaodrotantyes atrvaebragjoonszaqduoe.
no puede retrasar. Y es que el
espect�culo de la sangre le repugna. Es
la hora de las fieras y Pilato todav�a se
considera a s� mismo un hombre.
Los evangelistas hablan de esta
escena pudorosamente. Sin a�adir un
adjetivo. Tal vez porque los
destinatarios directos de sus evangelios
conoc�an de sobra un castigo que era
brutalmente frecuente en las plazas de
todas las ciudades de la �poca. Tal vez
porque se avergonzaban al tener que
describir a su Maestro sometido a un
tormento de esclavos y criminales.
Probablemente Jes�s fue azotado all�
mismo, en p�blico, en la plazoleta
interior de la fortaleza donde hab�a sido
juzgado. En medio del rugido de sus
enemigos, que al mismo tiempo sent�an
el horror y el placer de su victoria.
La flagelaci�n era tormento
frecuente entre los romanos. La usaban
como tortura para obtener confesiones;
como castigo para delitos menores; en
muchos casos como preparaci�n para la
crucifixi�n; en alguno era tortura
suficiente para infligir la muerte.
Las narraciones que poseemos de la
�poca nos espeluznan hoy. La
flagelaci�n, que era relativamente
piadosa entre los jud�os (nunca se pod�a
pasar de los 40 azotes y se daban 39
para evitar errores en la cuenta), no
ten�a l�mites a la barbarie entre los
romanos. El condenado era despojado
de todos sus vestidos y amarrado a un
poste bajo �de medio metro de altura
m�s o menos� en el que hab�a unas
argollas de hierro para sujetar las
mu�ecas del castigado. Sus espaldas
quedaban, as� curvadas, entregadas a los
golpes del l�tigo.
�stos pod�an ser de dos tipos: el
flagelum, un l�tigo de correhuelas de
cuero trenzado que cortaba finos surcos
en la piel y terminaba casi por desollar
a la v�ctima, y el flagrum, a�n m�s
cruel, formado por correas y cuerdas a
cuyo extremo se ataban peque�as piezas
de hueso o metal. Sus golpes eran m�s
profundos y, bajo su impacto, saltaban
pedacitos de piel y de carne arrancados
del cuerpo golpeado.
De la violencia de este tormento
tenemos muchos testimonios de la
antig�edad. En su acusaci�n contra
Verres cuenta Cicer�n que, en un
proceso, un tal Servilio fue rodeado por
seis lictores, con gran experiencia en
golpear y herir. Ellos le golpearon
cruelmente con vergas. Luego el primer
lictor, Sextio, volvi� su verga en
redondo y comenz� a dar latigazos en
los ojos al pobre infeliz. �ste cay� al
suelo con su rostro y sus ojos hechos un
r�o de sangre; pero, a pesar de eso, ellos
continuaron golpe�ndole en los
costados, aun despu�s que cay�
desfallecido� Entonces, reducido a
este estado, fue sacado afuera de all� y
de hecho muri� poco despu�s.
Fil�n, describi�ndonos la suerte de
un grupo de jud�os flagelados en
Alejandr�a por orden de Flacco, refiere
que algunos murieron bajo los azotes y
los restantes s�lo se restablecieron
despu�s de muy larga enfermedad.
Flavio Josefo habla de un falso
profeta de Judea, llamado Jes�s, hijo de
Anan�as, que fue condenado a azotes por
el procurador Albino y que muri� en
ellos desollado hasta los huesos.
En el Martirio de Policarpo leemos
la historia de algunos cristianos que
fueron desgarrados con azotes hasta
que se vio el mecanismo de su carne
aun hasta las mismas venas y arterias.
Con raz�n llamaban los romanos a
este castigo la �media muerte�: el que la
superaba quedaba marcado para siempre
y mutilado durante muchos a�os.
El Cordero apaleado
Los evangelistas han preferido no
ofrecernos detalles de la escena. Pero
podemos imaginarla s�lo con pensar que
fue como otras tantas flagelaciones
romanas. Aumentada quiz�: porque los
flageladores no eran propiamente
romanos �un pueblo, en definitiva, algo
culto� sino orientales obligados por
los romanos al servicio militar: sirios,
griegos, samaritanos, gentes b�rbaras
que sent�an hacia los jud�os un profundo
odio por sus �nfulas de pueblo elegido,
que les parec�an un orgullo vac�o. Para
ellos, golpear era un placer, un
desahogo.
Temblaba, pues, Jes�s que por
primera vez sent�a la verg�enza de la
desnudez. Su cuerpo era el de un
hombre. Su miedo el de un hombre. Su
soledad en medio de la jaur�a era la
soledad del hombre. Silb� el cuero en el
aire. �l hab�a dicho: Amad a los que os
odian. Sinti� la quemadura del primer
latigazo y su carne se contrajo dolorida.
Hab�a predicado: Haced bien a los que
os maldicen. Un nuevo lictor hac�a ya
vibrar sus correas. Ofreced la mejilla
izquierda a quien os abofetee en la
derecha. Salt� la primera sangre y una
correa mal dirigida cruz� por primera
vez su cara. Bienaventurados los
perseguidos por la justicia, pens�,
mientras un nuevo golpe le obligaba a
retorcerse. Era un hombre, eran las
espaldas de un hombre. �El Padre le
hab�a abandonado? Apret� sus dientes,
clav� sus u�as en la argolla de hierro
que le sujetaba. Temed a los que puedan
hacer da�o a vuestra alma, no a
quienes puedan herir vuestro cuerpo.
O�a las risas y los jadeos de los que
golpeaban. Su espalda era ya un campo
arado, rajado como por cuchillos y la
sangre se mezclaba con largos surcos
azules y morados. Era un dolor tan
ancho que comenzaba a no sentir los
golpes. Ten�is que perdonar no siete
veces, sino setenta veces siete. Sus ojos
borrosos no pod�an ver la sangre que
resbalaba ya de sus pies al suelo.
Bienaventurados los que lloran, porque
ellos ser�n consolados. Un nuevo golpe
ven�a a borrar las fronteras del
consuelo. Cedieron sus rodillas y su
cabeza se golpe� con la columna al caer.
Hicieron girar su cuerpo para que
siguiera ofreciendo la espalda a los
l�tigos. Ahora ya no med�an los golpes y
�stos her�an sus piernas, sus muslos, su
cintura. �sta es mi sangre que se
entrega por vosotros.
Era la primera vez que Jes�s
derramaba su sangre a manos de
hombre. La hab�a entregado �l
voluntariamente a los suyos durante la
cena, bajo apariencia de vino. Hab�a
brotado espont�nea, despu�s, en el
huerto, bajo el peso de la angustia.
Ahora empezaban a arrebat�rsela otros.
Eran manos toscas de soldados al
servicio de otros, manos de pobres
siervos que, al poder golpear a otro, se
vengaban de alg�n modo de las muchas
veces en que tambi�n ellos hab�an sido
apaleados por sus jefes. Pobres hombres
que literalmente no sab�an lo que hac�an,
que no pod�an ni sospechar a qui�n
apaleaban. Sent�an quiz� una cierta
admiraci�n ante este hombre que no les
insultaba como hac�an otros. Pero este
silencio les parec�a m�s el de un loco
que el de un h�roe o un ser superior.
Ve�an los labios del golpeado moverse
en una oraci�n y pensaban en qui�n sabe
qu� secretas maldiciones estar�a
pronunciando. Y golpeaban con
renovada furia para amordazarlas.
Alguien cort�, por fin, el juego
macabro. Era el tribuno responsable de
detener el tormento antes de que el
condenado muriese. No sab�a a�n si el
condenado subir�a despu�s a la cruz
como ped�an los sacerdotes o si ser�a
liberado como parec�a querer Pilato.
S�lo sab�a que el gobernador le hab�a
ordenado que las cosas no llegaran al
final. �Basta, �dijo� basta�. Y se
detuvieron los l�tigos en el aire. Los
verdugos estaban sudorosos, excitados y
como felices.
Desataron entonces al cordero
apaleado y su cuerpo cay� al suelo
como un saco pesado, desfallecido, sin
conocimiento tal vez. Alguien trajo
entonces grandes cubos de agua que
arrojaron sobre el rostro y la espalda
del ca�do, para lavarle y devolverle la
conciencia al mismo tiempo. El cuerpo
herido se retorc�a y estremec�a de dolor.
�ste parec�a ahora incluso m�s intenso
que durante la flagelaci�n. El cuerpo
jadeaba con una palpitaci�n lenta y
sorda, como el de un animal agonizante.
Temblaba. Alguien ech� sobre sus
espaldas el manto brillante que Herodes
le hab�a regalado. No sent�an
compasi�n, pero s� repugnancia ante
aquella espalda abierta como un campo
reci�n arado.
Se hizo un silencio largo en el que
los soldados se lavaron de las
salpicaduras de sangre que llenaban sus
rostros y sus brazos. Del pecho del
ca�do sal�a un silbido doloroso y sus
dientes casta�eteaban a intervalos. El
sol le golpeaba en pleno rostro con la
fuerza del mediod�a e iluminaba aquella
m�scara de dolor en que la sangre, los
golpes y el sudor lo hab�an convertido.
El juego
Se hizo despu�s una pausa embarazosa.
El gobernador, entretenido dentro con
otros asuntos o quiz� retras�ndose
adrede para dar tiempo al tiempo, en la
confianza de que la multitud del patio se
disolviese, no acababa de regresar. Y el
tribuno, quiz� compadecido del
espect�culo de aquel hombre
desangr�ndose en medio del patio,
mand� llevarlo al interior de la
fortaleza, a la zona del acuartelamiento
de los soldados. Trabajosamente, le
ayudaron a levantarse y le pusieron su
t�nica, que pronto se vio empapada en
toda la zona de la espalda. Arrastrado
casi por dos soldados, se perdi� tras
uno de los grandes portones que
conduc�an hacia las caballerizas, en la
zona noroeste del palacio.
Pero el gesto de piedad del tribuno
pronto se convirti� en una nueva ocasi�n
de tortura. Los soldados, liberados
ahora de la presencia de su jefe, pasaron
de la crueldad de los golpes a la de las
burlas.
Afortunadamente en esta �rea de la
fortaleza Antonia se han realizado en las
�ltimas d�cadas algunos
descubrimientos muy interesantes que
nos permiten situar con exactitud la
escena y sus circunstancias.
Sobre las grandes planchas de
piedra de este patio han aparecido,
dibujados en las losas, varios juegos
romanos semejantes a los que se han
encontrado en otros campamentos
militares del imperio. Especialmente
interesante es un dibujo que cubre tres
planchas de piedra situadas cerca de la
escalera que conduce al primer piso. Se
trata de un juego conocido con el
nombre de basiliscus, o juego del rey,
con el que los soldados mataban sus
largas horas de aburrimiento. Era un
juego de azar en el que los jugadores
usaban dados o tabas y obten�an
mayores o menores puntos seg�n �stas
cayeran sobre la corona que hab�a
dibujada en la parte superior o en la
espada en la inferior.
Este juego evocaba, adem�s, los
�naceos� de los persas o las
�saturnales� de los romanos. �stos eran
carnavales burlescos y a veces tr�gicos
en los que era frecuente usar a un
prisionero al que se vest�a como un rey
y a quien se conced�an todo tipo de
caprichos para, cuando menos lo
esperase, atravesarle con la espada.
En este marco de burla tr�gica hay
que situar la escena que sigue. Aquellos
b�rbaros soldados, tras encontrar en
Jes�s un desahogo de su violencia, iban
a convertirle ahora en motivo de su
diversi�n. Durante el proceso le hab�an
o�do presentarse como rey de los jud�os;
era bastante normal que, ante los dibujos
de las pilastras, a alguien se le ocurriera
jugar al basiliscus, pero con un
protagonista de carne y hueso.
Cuando alguien propuso esta idea,
fue recibida con aclamaciones por sus
compa�eros. Y probablemente, al
correrse de boca en boca y de pabell�n
en pabell�n, la sugerencia, fueron
muchos m�s los soldados que bajaron al
patio para no perderse el espect�culo.
Alguien trajo, qui�n sabe de qu�
guardarrop�a, una cl�mide escarlata y la
coloc� pomposamente sobre la espalda
del prisionero, sujet�ndola con el
broche sobre el hombro derecho.
Con aquel vestido rojo Jes�s
comenzaba a tener un aspecto
verdaderamente rid�culo, al contrastar
los brillos del manto con su cara
destrozada y ensangrentada.
Pero a�n no era todo: la parte m�s
importante de la farsa era la corona y
los soldados se pusieron a buscar por
los alrededores algo que pudiera servir
para imitarla. Alguien encontr� entonces
un haz de ramas de espino de las que
usaban como le�a para encender la
lumbre. Se trataba probablemente del
paliurus aculcatus que crec�an en
abundancia en los alrededores de
Jerusal�n. Es una planta con no muy
numerosas pero s� largas y agudas
espinas, duras y resistentes. Con este haz
form�, no un simple aro, como en las
cl�sicas im�genes de nuestras
procesiones y crucificados, sino un
casquete en forma de p�leo, el sombrero
romano de fieltro de forma oval que
cubr�a la parte superior de la cabeza.
Probablemente en un primer
momento los soldados fabricaron esta
corona no para hacer sufrir a Jes�s, sino
simplemente para burlarse de �l. Por eso
la colocaron sobre su cabeza sin
apretarla y clavar sus espinas. Fue luego
el calor de los sucesos quien convirti�
la burla en tortura. Porque, tras el manto
y la corona, alguien se invent� un cetro
fabricado con una ca�a. Y, creado el
fantoche, vino la hora de las burlas y los
sarcasmos. Uno a uno iban desfilando
ante �l, doblando la rodilla en se�al de
reverencia, gritando mientras se
esforzaban en contener la risa: Salve,
rey de los jud�os.
Era el saludo debido al emperador.
Mas ellos, orientales aunque formasen
parte del ej�rcito de Roma, ten�an otro
modo de saludo ceremonial al monarca:
se acercaban a Jes�s como para besarle,
pero en lugar de un beso pon�an en su
mejilla un escupitajo. Tomaban luego su
cetro real y golpeaban con �l la corona
de espinas tejida en torno a su cabeza.
Nuevos hilos de sangre comenzaron a
correr por su rostro al calar las espinas.
Y la sangre les excit� a�n m�s; uno de
ellos pos� ahora el guantelete de hierro
de su armadura sobre la corona y
oprimi� para que ni una espina quedara
sin clavarse. Ahora s� que era
definitivamente rey de sangre, con la
corona grabada en su frente como un
tejido de llagas.
No sabemos cu�nto dur� la escena.
Los t�rminos usados por los evangelios
dan impresi�n de que estos sarcasmos se
repitieron varias veces. E ir�an
haci�ndose progresivamente m�s
crueles, como en toda fiesta de hombres
aburridos y necesitados de un desahogo.
Algo, adem�s, les excitaba mayormente:
el silencio, el dram�tico silencio de
Jes�s. Si el preso les hubiera devuelto
insultos y palabrotas, pronto hubieran
terminado por cansarse del juego o
hubieran llevado sus agresiones hasta la
muerte. Aquel silencio terrible de Jes�s
les excitaba en cambio, les empujaba a
un mayor refinamiento, pues, al mismo
tiempo que insultaban, se sent�an
derrotados por el agredido. Y esto les
encolerizaba m�s y m�s.
He aqu� al Hombre
Por fin regres� Pilato de sus negocios o
su espera t�ctica. Y pidi� que le trajeran
de nuevo al prisionero.
Cuando desde lo alto de la escalera
el gobernador le vio reaparecer, apenas
cre�a a sus ojos. Aquel hombre era una
piltrafa. Toda la nobleza que ten�a su
figura mientras �l lo interrogaba, hab�a
desaparecido. F�sicamente, era un
moribundo. Trastabillaba al andar,
temblaba, hab�a envejecido muchos a�os
durante aquella hora.
Tambi�n vio Pilato que su
estratagema de retirarse por un rato no
hab�a conseguido su objetivo: los sumos
sacerdotes segu�an all�, como buitres en
espera de su presa. Incluso pod�a
apreciar que la multitud hab�a cambiado
de signo: muchos de los que eran
simplemente partidarios de Barrab�s y a
quienes Cristo les importaba poco,
desaparecieron apenas liberado su jefe.
Hab�a aumentado, en cambio, el n�mero
de seguidores de los sumos sacerdotes.
Probablemente, incluso, durante esta
hora �stos se dedicaron a recorrer la
explanada del templo reclutando
seguidores fieles que pudieran ayudarles
en la presi�n sobre el gobernador.
Cuando tuvo a Jes�s cerca, Pilato
a�n se impresion� m�s. �l hab�a
ordenado flagelar al prisionero, pero
nada pod�a prever de cuanto hab�a
ocurrido despu�s. Esperaba ver al
Galileo hundido por los azotes, marcado
por los l�tigos, pero no imaginaba este
grotesco espect�culo de rey de farsa.
Probablemente sinti� al mismo tiempo
disgusto y satisfacci�n. Disgusto por lo
que consideraba un exceso injusto;
satisfacci�n porque estaba seguro de que
con esto se contentar�an los sacerdotes.
Como castigo, ya estaba bien.
Se volvi�, pues, a los sacerdotes y,
regresando a sus contradicciones, les
grito: Ved, os lo traigo aqu� fuera para
que conozc�is que no hallo en �l delito
alguno (Jn 19,4). �Si le encontraba
inocente, a qu� estos castigos brutales
que a �l mismo le horrorizaban? Pilato
estaba ya mucho m�s all� de la justicia,
hab�a entrado en el puro cambalache
pol�tico y toda contradicci�n le parec�a
justificable. Decidi� usar ahora el arma
del sentimentalismo. Hizo adelantar a
Jes�s hasta el mismo balc�n que daba
sobre la plaza y grit�: He aqu� al
hombre (Jn 19,5).
Juan es el �nico ap�stol que
trascribe estas palabras de Pilato.
Palabras a la vez misteriosas y
prof�ticas que iban, en realidad, mucho
m�s all� de lo que el propio Pilato
sospechaba.
En su intenci�n, probablemente
hab�a algo de compasi�n y no poco de
sarcasmo. Estaba, por un lado
invit�ndoles a la piedad, y por otro
ri�ndose de c�mo se pod�a tomar en
serio a un pobre hombre as�: ah� ten�an
su caricatura de rey �c�mo pod�a
infundirles temor o preocupaciones?
Sus palabras iban, sin embargo, a
cruzar la historia como una profec�a:
Jes�s era verdaderamente el hombre, el
hombre verdadero, el primer brote de la
humanidad nueva que s�lo en �l
alcanzar�a toda su plenitud. Y en aquel
momento se mostraba en toda la plenitud
de su hombr�a. Si en la transfiguraci�n
segu�a siendo �ntegramente hombre, su
humanidad parec�a desbordada,
deslumbrada por la divinidad. Aqu� la
divinidad parec�a eclipsada y la
humanidad se mostraba en toda su
grandeza. Este momento es como la
transfiguraci�n de su condici�n humana,
desbordante en toda su profundidad. Ha
de sufrir el Hijo: tiene que ser el
hombre m�s humano, escribi� Jorge
Guill�n. Lo era. Y Pilato no pod�a
comprender la suprema grandeza de este
instante en que Jes�s mostraba toda su
humanidad, no ante tres ap�stoles, sino
ante toda la turba de quienes llenaban el
patio.
La historia se encargar�a de hacer
prof�ticas estas palabras de Pilato: a lo
largo de los siglos, el culto a la sagrada
humanidad de Jes�s lo centrar� la
piedad cristiana en estos cristos de
pasi�n que se muestran a la humanidad
en todo su dolor. El Ecce Homo ser� no
un objeto de burla y ni siquiera de
compasi�n, sino del m�s encendido
amor. Ese rostro dolorido, esa cabeza
traspasada, esas manos atadas,
arrastrar�n detr�s de s� la entrega de los
santos, las l�grimas y la compasi�n de
los peque�os cristianos. Tal vez Pilato
no sospech� siquiera que estaba sacando
a Jes�s no al balc�n de su palacio, sino
al de la historia. All� quedar�an los dos
como s�mbolos de la entrega el uno, de
la cobard�a el otro.
Los gritos
El gobernador, profeta al definir a Jes�s,
iba, en cambio, a equivocarse en sus
expectativas sobre la reacci�n de la
multitud all� aglomerada. No hab�a
pensado que el odio es m�s hondo que la
mayor de las compasiones.
Pronto tuvo la respuesta. De la plaza
surgi� ahora un clamor un�nime, una
sola voz que, a trav�s de mil gargantas,
gritaba: Crucif�calo, crucificalo. Era
como un grito ensayado, un macabro
estribillo.
La respuesta de Pilato tuvo mucho
de pataleta infantil: Tomadlo vosotros y
crucificadle, pues yo no hallo delito en
�l (Jn 19,6). �Puede juntarse mayor
n�mero de disparates en una sola frase
en boca de un custodio de la ley y el
orden? Si le sabe inocente �c�mo podr�a
tolerar que se le crucificase? En su frase
aparece todo el despecho, todo el
desprecio que siente hacia ellos, junto a
su enorme cobard�a personal. Est� ya
resignado a la injusticia. Lo �nico que
pide es que no se la hagan cometer
directamente a �l.
En este momento se produce entre
los sacerdotes jud�os un extra�o cambio
de t�ctica. Hasta ahora hab�an callado
todas sus querellas religiosas y
presentado �nicamente a Pilato
acusaciones de tipo pol�tico. En este
momento regresan a la acusaci�n
original, a la que sirvi� de base a la
sentencia de Caif�s: Nosotros �dicen
� tenemos una ley y seg�n esa ley
debe morir, pues se hizo hijo de Dios
(Jn 19,7).
La nueva acusaci�n produce en
Pilato un efecto mayor del que pod�a
preverse. San Juan comenta que, en este
momento, Pilato temi� m�s (19,8). La
frase es extra�a por muchas razones.
Ante todo, el evangelista no nos hab�a
dicho antes que Pilato temiera. Por otro
lado, es raro que a un pol�tico
pr�cticamente ateo le hiciera impresi�n
aquello de que Jes�s trataba de hacerse
Dios.
Sin embargo esa frase misteriosa nos
descorre una importante cortina en el
alma de Pilato para entender su postura
en el juicio. El gobernador no es un
hombre creyente, pero tampoco tonto. En
sus interrogatorios le ha desconcertado
profundamente la conducta del detenido.
Un criminal no es. Ninguna prueba
s�lida han presentado de ello. �Es un
loco? �sta es la respuesta a la que Pilato
se inclina, pero tiene tambi�n que
reconocer que la soberana majestad con
que Jes�s act�a no es propia de un
desequilibrado mental. Tampoco parece
un fan�tico. Si lo fuera, no habr�a cesado
de gritar en todo el juicio. Jes�s une la
seguridad en lo que dice con una especie
de sobrehumana serenidad. Se muestra
superior a sus jueces, pero no alardea de
ello; aparece seguro, pero no
jactancioso; imp�vido, pero no retador.
Sus respuestas han intranquilizado al
romano. Habla de su reino, que no es de
este mundo, con una soberana majestad.
No teme por su vida. Aparece, al
contrario, seguro de su victoria, pero
esto no le exalta. No hay en �l nada de
un visionario ni de un radical. Acepta el
dolor y los insultos con una paz
inexplicable.
Ya tras el primer interrogatorio el
gobernador se ha dado cuenta de que no
tiene segura la tierra bajo los pies. Y a
ello se ha a�adido la extra�a
intervenci�n de su esposa, Claudia
Pr�cula.
Pilato no es creyente, pero s�
supersticioso, tanto m�s supersticioso
cuanto menos creyente. Por eso la
acusaci�n de que este hombre se
presenta a s� mismo como un Dios le
golpea tremendamente. La idea le parece
absurda, pero sin embargo le aterra.
Por eso, de pronto, inesperadamente,
Pilato gira sus talones y vuelve a entrar
al interior del palacio. Teme quiz� que
los jud�os descubran en su rostro el
nuevo temor que le ha invadido.
Ya dentro, formula una pregunta
vertiginosa: �De d�nde vienes t�? No le
pregunta d�nde naci�, ni cu�l es su
pueblo o su familia. Sabe muy bien que
es galileo. Pregunta m�s bien cu�l es su
origen, cu�l su naturaleza. No se atreve
a preguntarle si realmente es un Dios,
porque la idea le resulta absurda. Pero
un temor a que all� pueda haber algo
misterioso ha empezado a rondar su
cabeza.
Pero el misterio que sigui� fue a�n
mayor. Jes�s levant� su cabeza, mir� al
gobernador con una mirada que no dec�a
nada porque pod�a querer decirlo todo.
Y se encerr� en un nuevo mutismo.
Esta vez el silencio exasper� a
Pilato que, en su respuesta violenta,
demuestra su estado de tensi�n interior:
�A m� no me respondes? �No sabes que
tengo potestad para soltarte y la tengo
para crucificarte? (Jn 19,10). En sus
palabras hab�a jactancia, pero tambi�n
miedo, necesidad de ser comprendido,
un secreto deseo de que aquel hombre le
ayudase en su cobard�a. Sab�a ya que
terminar�a cediendo a poco que los
sacerdotes presionasen. Y hubiera
querido detenerse a la puerta del
precipicio.
Esta vez los labios resecos se
movieron. Y de ellos sali� una voz
ronca que no parec�a la misma que hab�a
o�do al iniciar el proceso: No tendr�as
ning�n poder sobre m�, si no te lo
hubieran dado de lo alto. (Jn 19,11).
Pilato no entendi�. �Se estaba refiriendo
al emperador? Si era eso, sab�a muy
bien que todo su poder ven�a de Tiberio,
pero all� era �l quien lo administraba a
capricho. �O se refer�a a Dios? Al
gobernador esto le parec�a el mundo de
los sue�os. Pero ven�a a interpretar sus
secretos temores.
Ahora el acusado parec�a
convertirse en juez. Porque prosigui�:
Mas el que me entreg� a ti tiene mayor
culpa. La frase desconcert� a�n m�s a
Pilato que se sent�a acusado y juzgado.
De haber sido otro el reo, habr�a
bastado esto para encolerizarle y
empujarle a firmar la sentencia. �Qui�n
era este pobre vencido para distribuir
culpas? Jes�s le estaba acusando a �l de
debilidad y a Caif�s de hipocres�a. Y
poco le tranquilizaba a Pilato el que
Caif�s fuera m�s culpable que �l.
Pero, en lugar de encolerizarse,
decidi� enfrentarse de una vez a los
sacerdotes.
El amigo del C�sar
Mas �stos no hab�an permanecido
inactivos durante este �ltimo
interrogatorio. Hab�an discutido entre s�
y llegado a la conclusi�n de que aludir a
la pretendida divinidad de Cristo hab�a
sido un error. Si el proceso se
encarrilaba por ese camino, nunca
lograr�an convencer a Pilato, para quien
todo eso resultaba m�sica celestial.
Pensar�a que se trataba de una querella
intestina entre jud�os y le soltar�a.
Decidieron, pues, un nuevo cambio
de t�ctica. Acudir�an ahora al chantaje y
las amenazas. Por eso, apenas vieron
aparecer a Pilato en el balc�n,
comenzaron a gritar: Si sueltas a �ste,
no eres amigo del C�sar, pues todo el
que se hace rey, se declara contra el
C�sar (Jn 19,12).
Ahora s�, ahora hab�an tocado la
fibra m�s delicada del gobernador. El
acusado acababa de recordarle que todo
el poder lo ten�a de lo alto, y los jud�os
le repet�an ahora el recuerdo de que
todo depend�a del mandam�s romano.
Ser �amigo del C�sar� era el t�tulo m�s
estimado para un romano. Con la
benevolencia del emperador se pod�a
todo. Caer en desgracia ante �l era la
ruina, el destierro, quiz� la muerte.
Pilato entendi� bien la amenaza.
Record� que ya en otra ocasi�n reciente
hab�an acudido al emperador y �ste les
hab�a dado la raz�n. Y, en aquel caso, le
acusaban de algo que, en definitiva, era
algo que redundaba en prestigio del
emperador. Una acusaci�n de alta
traici�n, de no castigar a quienes se
levantaban contra el C�sar, pod�a
significar el final de toda la carrera de
Pilato.
El gobernador entendi� el chantaje.
Se defendi� a�n con una iron�a: �Yvoy a
crucificar a vuestro rey? Les echaba en
cara el extra�o celo que ahora sent�an
por el emperador a quien tanto odiaban
en realidad. �No hab�an so�ado tantas
veces con un rey jud�o? �Por qu� ahora
rechazaban a �ste, aunque fuera de
burlas?
Ellos mintieron una vez m�s.
Gritaron: No tenemos otro rey que el
C�sar. El juego hab�a girado. Ahora
eran ellos los leales al emperador. Y
Pilato sinti� algo parecido a la n�usea.
Y tambi�n un gran cansancio. Ten�a la
sensaci�n de estar dando una batalla
absolutamente absurda. Se preguntaba a
s� mismo por qu� estaba defendiendo a
aquel desconocido y no lograba
encontrar una respuesta. �Jugarse su
carrera por aquel pobre loco nazareno?
Tom� su decisi�n: le abandonar�a a
su suerte. En definitiva, ni le iba ni le
ven�a. Y �l no era responsable de
aquella historia. Ellos hab�an dado la
sentencia. �l se limitaba a confirmarla.
Tuvo a�n un �ltimo gesto. Y quiso
que �ste fuera bien entendido por los
jud�os, Adopt�, por ello, una costumbre
que los romanos desconoc�an, pero que
todo jud�o entend�a muy bien: pidi� que
le trajeran una jofaina con agua y, en
presencia de todos, se lav� las manos.
Se volvi� al grupo de los sacerdotes y,
como arroj�ndoles las palabras a la
cara, dijo: Yo soy inocente de esta
sangre. All� vosotros (Mt 27,24).
Era el �ltimo resto de sus miedos
supersticiosos. En realidad, el gesto iba
dirigido m�s a tranquilizar su propia
conciencia que a se�alar a los jud�os su
responsabilidad.
A los sacerdotes no les impresion�
el gesto. Comenzaban a paladear su
triunfo. Quisieron, pues, quitarle a Pilato
sus �ltimas vacilaciones. Ellos se har�an
responsables de esa sangre, pod�a
quedarse tranquilo. Caiga su sangre
sobre nosotros y sobre nuestros hijos,
gritaron (Mt 27,5). Tambi�n sus
palabras era prof�ticas. Esa sangre
caer�a sobre ellos y sobre la humanidad
entera. Pero como una posibilidad de
salvaci�n ofrecida.
Ahora a Pilato le entr� una extra�a
prisa. Quer�a desembarazarse de aquel
fardo que empezaba a pesar ya en su
alma. Se sent� en la silla curul como
representante oficial del emperador de
Roma y dijo las palabras solemnes:
�Ibis ad crucem, ir�s a la cruz�. Era una
sentencia inapelable. Luego se levant� y
se retir� precipitadamente.
Los hechos y su sentido
Antes de concluir este cap�tulo tenemos
que intentar ahondar en sus �ltimas
ra�ces. Sabemos ya c�mo se fragu� la
condena de Jes�s, pero al creyente
mucho m�s que los hechos le interesan
sus causas, su �ltimo sentido. Realmente
�por qu� fue condenado Jes�s? �Y
qui�nes fueron, en realidad, los
responsables de esa condena? Son dos
preguntas que a�n hoy dividen a cuantos
se sienten preocupados por el tema.
Y la primera dificultad a la que hay
que salir al paso proviene de los restos
de �docetismo� en que,
inconscientemente, incurren muchos
cristianos. Es �sta una herej�a, nacida ya
en el siglo II, por la que muchos
creyentes, afanosos de exaltar la
divinidad de Jes�s, rebajaban su
condici�n humana a la de pura
apariencia. Seg�n ellos Cristo, en
realidad, no habr�a sufrido; su proceso
habr�a sido una simple comedia en la
que Caif�s y Pilato habr�an obrado como
marionetas, conducidas hacia el gran fin
de la redenci�n y la resurrecci�n. As� la
muerte de Cristo no habr�a sido una
verdadera muerte, sus dolores no
habr�an sido sino simb�licos, su proceso
simplemente una lecci�n
ejemplificadora.
Esta visi�n �reductora� de la pasi�n
de Jes�s est� mucho m�s extendida de lo
que pensamos. Si se me permite
explicarlo a trav�s de una an�cdota
infantil contar� la historia de uno de mis
sobrinillos a quien trataba mi hermana,
en una semana santa, de explicar el amor
de Cristo hacia los hombres en su
pasi�n. El cr�o escuchaba con todos sus
siete a�os abiertos. Cuando mi hermana
concluy� sus explicaciones de este
Cristo que nos am� hasta morir por
nosotros, pregunt� al peque�o: ��Y t�,
ser�as capaz de morir por Jes�s?�. El
ni�o reflexion� unos segundos y
respondi� luego, triunfante: �Hombre, si
s� que luego voy a resucitar, s�.
Mi sobrino estaba siendo doceta sin
saberlo. En definitiva, consideraba la
pasi�n de Cristo como un tr�mite sin
mayor importancia. Y reflejaba, en su
respuesta de ni�o, esa visi�n tan humana
que entiende que la muerte de Cristo no
fue �tan� muerte como la de los dem�s
hombres, sino simplemente �un mal
trago� que hab�a que pasar. Pensamos
que, al ser Cristo �se�or de la muerte�,
�sta no pod�a ser del todo verdadera,
sino puramente simb�lica. La aceptamos
como una categor�a teol�gica, pero no
como algo an�logo a la nuestra. Es un
s�mbolo: sirve para explicar el amor de
Jes�s hacia nosotros, pero, en realidad,
era una muerte ficticia, no real.
En esta visi�n, Cristo no habr�a sido
verdaderamente hombre. Su divinidad le
habr�a impedido realizar plenamente su
hombr�a. Estar�amos en una
falsificaci�n, en una fragmentaci�n de la
verdad de Cristo.
Frente a esta visi�n surge hoy, como
contrapartida, la de quienes, por el
contrario, acent�an desmesuradamente
los aspectos humanos, dejando en
sombra la resurrecci�n, reduciendo �sta
a s�mbolo.
Esta tendencia acierta aceptando en
toda su plenitud la pasi�n y muerte de
Jes�s. As� lo subraya Duquoc:
Jes�s no represent� un papel, el
de hombre mortal, m�s o menos
exterior a su verdadero ser. Muri�
humanamente, con toda la
incertidumbre, la duda, la angustia,
que la muerte trae consigo: la agon�a
de Getseman� describe un combate
real, nacido de la proximidad de la
muerte y del fracaso de la
predicaci�n que esto supone. Hablar
de la muerte de Jes�s como una
categor�a teol�gica, sin referirse al
acontecimiento hist�rico y singular,
es cerrarse a la comprensi�n del
proceso de la redenci�n. El hecho de
que Jes�s es aut�nticamente humano
hemos de tomarlo en serio,
especialmente cuando se trata de la
muerte de Cristo y del acontecimiento
pascual.
�Una condena pol�tica?
El proceso de Jes�s fue, pues, un
proceso verdadero en el que quienes
intervinieron asumieron sus
responsabilidades, sin ser puras
marionetas de un destino previamente
trazado.
Pero �cu�l fue la �ltima ra�z de esta
condena? Hoy est� muy de moda
acentuar los aspectos pol�ticos de este
proceso. Frente a una visi�n un tanto
�misticoide� de siglos pasados, que
ve�a todo como una lucha de ideolog�as
religiosas, hoy se ve detr�s de cada
hecho un inter�s pol�tico o econ�mico.
�sta es la �nica clave del problema
para Fernando Belo. Para �l la respuesta
al por qu� mataron a Cristo la explica
claramente el evangelio:
Por la manera en que �l tom�
posesi�n del templo, con el apoyo
insurreccional de la multitud: a partir
de ah� se decide la estrategia
adversaria de eliminarlo. Fue
liquidado por los detentadores del
poder del Estado, que lo entregaron
al poder imperialista romano, el
�nico habilitado para ejecuciones
pol�ticas.
Desde esta �rbita politizadora, Belo
reduce la flagelaci�n de Cristo a una
sesi�n de tortura como las que hoy se
practican en tantas comisar�as y los
gritos de la multitud a un simple juego
de intereses de clase.
Que en esto hay algo de verdad, y
aun bastante, parece claro. Pero tambi�n
que estamos ante una simplificaci�n
excesiva. Que la expulsi�n de los
mercaderes influy� en el odio de los
fariseos y sacerdotes parece verdadero,
pero fue un eslab�n m�s en una cadena
muy larga. Incluso, de hecho, influy�
m�s directamente la resurrecci�n de
L�zaro en la que no se pisaba ning�n
g�nero de intereses econ�micos o
pol�ticos de las clases directoras.
Un an�lisis serio obliga a responder
que en la condena de Jes�s influyeron
varios tipos de causas; que fueron
muchos y muy diversos los
responsables; que cada uno ten�a sus
razones (m�s a�n, cada uno su amasijo
de razones); y que una respuesta
simplificadora reducir�a el problema
facciosamente.
Los intereses creados de sacerdotes
y fariseos fueron, sin duda, uno de los
elementos determinantes: cuando alguien
pisotea nuestro bolsillo f�cilmente
vemos como heterodoxas sus ideas. Si
Cristo hubiera predicado un reino de
Dios que hubiera podido compaginarse
con el �orden� establecido por las
clases dirigentes, a todos los sacerdotes
y fariseos les habr�a parecido
encantador el proyecto. Lo habr�an
apoyado y promovido con su dinero y su
prestigio. Es el atentado a los intereses
de muchos lo que hace peligroso su
mesianismo y ah� est� la fuente m�s
radical de su odio a la hora del proceso.
Pesan tambi�n las razones pol�ticas:
a la burgues�a de Jerusal�n le preocupa
todo cuanto pueda poner en peligro su
orden establecido. En la predicaci�n de
Jes�s ven una fuente de trastornos
sociales y pol�ticos. Prefieren estar
sometidos a los romanos, a ser
aplastados por ellos. Bien que mal, ellos
han construido su modus vivendi en la
opresi�n y no quieren que nadie se lo
toque.
A pesar de todo ello, no podemos
excluir los m�viles religiosos de sus
juzgadores. M�viles religiosos
equivocados, visi�n de un Dios
encajonado en la ley, pero no por eso
menos subjetivamente religiosos. En el
proceso ante An�s y Caif�s el motivo
clave de la decisi�n se apoya en el
mesianismo que Jes�s se atribuye y ellos
rechazan. No podemos pensar, sin m�s,
que se tratase de pura hipocres�a para
camuflar intereses. An�s y Caif�s se
hab�an fabricado un Yahv� a su medida y
hab�an llegado a convencerse a s�
mismos de que era el verdadero. Cre�an,
pues, que Cristo blasfemaba al
atribuirse la filiaci�n divina. Para ellos
Jes�s es verdaderamente un hereje.
Otros distintos son los m�viles de la
multitud. Los que le abandonan lo hacen
simplemente por mediocridad. Hab�an
estado a favor de Jes�s, pero al ver que
est� en contra de los dirigentes del
pueblo, su adhesi�n vacila: est�n
demasiado apegados a sus rutinas, han
perdido la posibilidad de una reflexi�n
personal y prefieren limitarse a
obedecer maquinalmente a sus jefes.
Han llegado a ese momento en que el
siervo ama sus propias cadenas y
prefiere estar sujeto a las que conoce
que abrir su coraz�n a lo desconocido.
Hay tambi�n un momento en que en
la conducta de la multitud pesan
decisivamente los motivos pol�ticos,
pero de orden opuesto a los que
influyeron en la burgues�a: es en la
elecci�n de Barrab�s. Aqu� son los que
hoy llamar�amos �los ultras� quienes
act�an contra Cristo, quienes prefieren
el revolucionario violento al pac�fico
revolucionario que era Jes�s.
En Herodes y Pilato, pesa, en
cambio, mucho m�s el calibre de sus
almas y el juego de sus intereses
personales, que los planteamientos
pol�ticos. En un juicio puramente
pol�tico, Pilato habr�a soltado a Cristo.
Repite una y varias veces que no haya
causa alguna para condenarle.
Efectivamente: no se ha probado que sea
un revoltoso, que haya atacado a Roma,
que haya cometido delito alguno. Pesa,
en cambio, decisivamente su cobard�a,
su falta de inter�s en el tema, su miedo a
una denuncia que pueda hacer peligrar
su carrera.
Hay, pues, un amasijo de causas e
intereses que no se puede ni debe
simplificar. La pasi�n de Cristo es como
un resumen de la humanidad entera con
todos sus vicios y virtudes. En Judas
est� el resentimiento, los celos, la
avaricia. En Caif�s la soberbia, el odio,
el autoendiosamiento. En Pilato la
cobard�a, la estupidez, las medias
posturas. En Herodes la frivolidad, la
grandilocuencia, el cinismo. En la
multitud la versatilidad, la violencia, el
borreguismo. Entre todos trenzan este
proceso miserable, casi fantasmal. Cada
uno lucha por sus propios intereses y
trata de salvar lo mejor posible las
apariencias y mantenerse dentro de la
legalidad. Todos intentan cargar sobre
otras espaldas la responsabilidad de la
decisi�n final. M�s que a un proceso,
asistimos a una mara�a de argucias, a un
peloteo de razones, a un juego de muerte
en el que econom�a, religi�n, pol�tica,
intereses creados y odios at�vicos, se
juntan.
En medio de todos, est� Jes�s, el
cordero, que molesta a todos
precisamente porque es el cordero,
porque est� desarmado, porque anuncia
un reino que no es el de ninguno de
ellos, de este mont�n de mediocres que
sue�an todos un reino y no tienen
capacidad para entender el verdadero
que se les ofrece. Luchan como perros
por defender sus carro�as, rechazan la
perla �nica que se les ofrece y asesinan
a quien se la trae.
Los responsables
Es necesario que digamos al menos unas
palabras sobre un problema que durante
muchos siglos ha sido fuente de tantos y
tan injustos dolores. Me refiero a la
acusaci�n que descargaba sobre las
espaldas de todo el pueblo jud�o,
indiscriminadamente, colectivamente, la
responsabilidad exclusiva de la muerte
de Jes�s.
Es �ste un tema cuyas heridas est�n
a�n abiertas. Han sido siglos de
persecuciones, de expulsiones, de
muertes, bajo la disculpa muchas veces
del nombre de aquel que muri� por
todos. Lo que deb�a unir en el perd�n, ha
separado en el odio, en el desprecio.
Por eso, hoy, al hablar del pueblo
jud�o yo quiero recordar aquel consejo
que daba Maritain:
De Israel no se hablar� jam�s con
demasiada ternura. Cuando un pueblo
entero ha sido crucificado, y cuando
seis millones de los suyos han sido
abominablemente asesinados, es
imposible pecar de exceso en el uso
de la reverencia o de un lenguaje
escrupuloso para tocar las cuestiones
que le conciernen.
Pero no es necesario acudir siquiera
a la ternura para que cambien las
coordenadas de este problema. Basta
acudir simplemente a la justicia.
Es esta justicia la que busc� el
concilio Vaticano II en un texto que ya
hemos citado pero que es necesario
repetir:
Aunque las autoridades de los
jud�os con sus seguidores reclamaron
la muerte de Cristo, sin embargo lo
que en su pasi�n se hizo no puede ser
imputado, ni indistintamente a todos
los jud�os que entonces viv�an, ni a
los jud�os de hoy. Y, si bien la Iglesia
es el nuevo pueblo de Dios, no se ha
de se�alar a los jud�os como
r�probos de Dios y malditos, como si
esto se dedujera de las sagradas
Escrituras. Por consiguiente procuren
todos no ense�ar cosa que no est�
conforme con la verdad evang�lica y
con el esp�ritu de Cristo.
Hay aqu� afirmaciones que nos
obligan a los cristianos de hoy a revisar
muchos de nuestros conceptos. Hemos
sido educados en esa dram�tica idea del
�pueblo deicida� sin plantearnos que,
con argumentos parecidos, pod�a
llam�rsele al espa�ol el �pueblo
suicida� por la historia de Numancia o
al franc�s el �pueblo magnicida� por el
uso de la guillotina en tiempos de la
revoluci�n. Pero curiosamente quienes
no nos sentimos hoy responsables de los
cr�menes de la inquisici�n o de la
matanza de san Bartolom�, no
dud�bamos en cargar sobre las espaldas
del jud�o de hoy la responsabilidad
exclusiva de la muerte de Cristo. Y este
antisemitismo se hab�a metido en
nuestros libros de texto de religi�n, en
nuestras mismas plegarias lit�rgicas.
En un esfuerzo de clarificaci�n del
problema parece, pues, que hay que
distinguir muy bien tres problemas: cu�l
fue la verdadera causa de la muerte de
Jes�s; a qui�n corresponde y en qu�
grado la responsabilidad hist�rica de
aquella muerte; de qui�n es la
culpabilidad ante Dios.
A la primera cuesti�n la respuesta es
sencilla: la causa de la muerte de Jes�s
fueron los pecados de todos los hombres
sin distinci�n de razas ni de siglos, los
de ayer y los de hoy, los de los jud�os y
los de los cristianos. Rigurosamente �
ha escrito Journet� el deicidio est� en
el fondo de cada pecado mortal.
Y �sta no es idea de hoy. Basta leer
los textos del concilio de Trento para
comprenderlo:
Ahora bien, si quiere darse con el
motivo que llev� al Hijo de Dios a
padecer su dolorosa pasi�n, se
encontrar� que fueron, aparte la falta
hereditaria de nuestros primeros
padres, los pecados y los cr�menes
que los hombres han cometido desde
el comienzo del mundo hasta este d�a
y los que habr�n de cometer todav�a
hasta la consumaci�n de los tiempos.
En cuanto a la responsabilidad
hist�rica es claro que �sta no pesa sobre
ning�n pueblo, sino sobre los individuos
concretos que, en diversa medida,
participaron en aquel proceso. Habr�
que distinguir la responsabilidad de los
jefes y la mucho menor de aquella parte
del pueblo que particip� en el juicio. Y
habr� que excluir completamente a
cuantos en la ciudad ni se enteraron del
proceso, a todos cuantos viv�an fuera de
la ciudad, a la enorme parte del pueblo
jud�o que viv�a esparcido por todo el
orbe del mundo.
�Y en cuanto a la culpabilidad ante
Dios? �ste es un terreno en el que el
hombre carece de medidas. S�lo Dios
conoci� la hondura del mal en cada una
de aquellas almas. S�lo �l puede valorar
los motivos de Caif�s y la cobard�a de
Pilato. Dejemos en sus manos el juicio.
A nosotros nos basta saber que parte
de esa culpabilidad es tambi�n nuestra.
Maritain lo ha formulado muy bien
cuando escrib�a:
Intentemos descubrir el m�vil m�s
profundo de esta monstruosidad:
�Cristianos antisemitas? Buscan una
coartada para su m�s �ntimo
sentimiento de culpabilidad por la
muerte de Cristo de la que querr�an
verse libres. Pero, si Cristo no muri�
por sus pecados �entonces est�n fuera
de la misericordia de Cristo! En
realidad, quieren no haber sido
redimidos. Aqu� yace la ra�z m�s
secreta y m�s perversa en virtud de la
cual el antisemitismo descristianiza a
los cristianos y los encamina hacia el
paganismo.
S�, efectivamente, en realidad,
como dijo el poeta, todos en �l
pusimos nuestras manos. Buscar
ahora chivos expiatorios es solamente
a�adir crimen sobre crimen.
La muerte robada
Antes de concluir este cap�tulo debemos
plantearnos a�n otra pregunta: �Por qu�
Jes�s fue condenado a la cruz?, �por qu�
�precisamente� a la cruz?
La cruz era un tormento romano y
ten�a dos caracter�sticas muy
espec�ficas: su crueldad y su sentido
netamente pol�tico.
La crueldad era reconocida por
todos los contempor�neos. �Suplicio
crudel�simo� y �suplicio servil� la
llama Cicer�n. �Muerte torp�sima�, la
califica Or�genes. �Infame forma de
suplicio, que parece indigno de un
hombre libre aunque sea culpable� dice
Lactancio.
Su brutalidad la describe as� Albert
R�ville:
Era la cima del arte de la tortura:
atroces sufrimientos f�sicos,
prolongaci�n del tormento, infamia,
la multitud reunida presenciando la
larga agon�a del crucificado. No
pod�a haber nada m�s horrible que la
visi�n de aquel cuerpo vivo,
respirando, viendo, oyendo, capaz
a�n de sentir, y reducido, empero, a
la condici�n de un cad�ver, por la
forzada inmovilidad y el absoluto
desamparo. Ni siquiera podemos
decir que el crucificado se debatiese
en su agon�a, pues le resultaba
imposible moverse. Privado de su
ropa, incapaz de espantarse las
moscas que se amontonaban en su
carne llagada, lacerada ya por la
flagelaci�n previa, expuesto a los
insultos y ultrajes del populacho que
siempre puede hallar cierto placer
repugnante en la visi�n de la tortura
ajena, sentimiento que aumenta y no
disminuye ante la contemplaci�n del
dolor� la cruz representaba la
humanidad afligida reducida al �ltimo
grado de impotencia, sufrimiento y
degradaci�n. La pena de crucifixi�n
inclu�a todo lo que pod�a desear el
torturador m�s ardoroso: tortura, la
picota, degradaci�n y muerte cierta,
destilada lentamente, gota a gota.
Pero m�s llamativa es a�n la
segunda caracter�stica: su car�cter neta y
exclusivamente pol�tico, el hecho de que
s�lo se aplicase a revoltosos,
guerrilleros y terroristas. As� comenta
Moltmann:
La crucifixi�n era una pena para
delitos de estado y no para la
aplicaci�n de la justicia a cr�menes
comunes. En este sentido se puede
decir que la crucifixi�n era entonces
una pena pol�tica para el
levantamiento contra el orden social y
pol�tico del imperio romano.
�ste es un hecho que no podemos
ignorar: fueran las que fueran las causas
por las que los sumos sacerdotes
juzgaron a Jes�s y fueran las que fueran
las que condujeron a Pilato a la
sentencia, lo cierto es que el castigo que
a Cristo se aplic� fue el de los
delincuentes pol�ticos. Los cristianos �
como escribe Gonz�lez Faus� no
solemos medir lo dram�tico de esta
conclusi�n:
Hoy hemos hecho de la cruz un
s�mbolo religioso o, todav�a peor, una
alhaja, y as� nos hemos tejido un
caparaz�n contra lo que este hecho
tiene de inaudito y de provocativo
tambi�n para nosotros; quiz� no ir�a
mal que, durante una temporada, nos
represent�semos la cruz de Jes�s
como una horca, un garrote vil o una
silla el�ctrica; s�lo as� podr�amos
tener acceso al esc�ndalo de su
muerte.
Evidentemente la elecci�n de la
forma de cruz para morir, no fue casual
en el caso de Jes�s. Y hay algo que nos
da la pista de ese profundo sentido. Me
refiero a la frase de san Juan: Nosotros
no tenemos autoridad para aplicar una
sentencia de muerte, que emplean los
sumos sacerdotes, cuando Pilato les dice
que le juzguen seg�n su ley.
Empecemos por se�alar que esta
frase es desconcertante, ya que,
hist�ricamente, no parece exacta.
Aunque no conocemos con precisi�n el
r�gimen jur�dico que se viv�a en tiempos
de Jes�s, todo hace pensar que los
jud�os s� ten�an la potestad de condenar
a muerte. La ten�an al menos en los a�os
en que se redact� la Mishn�. Y la propia
Biblia nos aporta el caso, sucedido
pocos a�os despu�s, de Esteban a quien
el sanedr�n condena a muerte y a quien
se ejecuta por lapidaci�n (Hech 6,12;
7,20). Tambi�n el ap�stol Santiago
muere lapidado pocos a�os despu�s. Y
existen varios casos �Paul Winter los
recoge� en los que hay la convicci�n
hist�rica de penas de muerte ejecutadas
tras la sentencia del sanedr�n. �Por qu�
san Juan pone en boca de los sacerdotes
algo discutiblemente hist�rico?
Tal vez lo entendamos mejor leyendo
el texto entero de Juan:
D�joles Pilato: �Tomadlo
vosotros y juzgadle seg�n vuestra
ley�. Le dijeron entonces los jud�os:
�Es que a nosotros no nos es
permitido dar muerte a nadie�. Para
que se cumpliese la palabra que Jes�s
hab�a dicho, significando de qu�
muerte hab�a de morir (Jn 18,31-33).
Evidentemente no se trata s�lo de la
muerte, sino de un determinado g�nero
de muerte. Jes�s hab�a anunciado que �l
ser�a levantado de la tierra. Y lo jud�os
pod�an condenar a muerte, pero no a
muerte en la cruz. Cuatro eran las formas
de muerte que autorizaba la Mishn� al
sanedr�n: lapidaci�n, hoguera,
degollaci�n y estrangulaci�n. Los jud�os
pod�an �colgar� a los condenados, pero
s�lo despu�s de muertos por alguno de
esos cuatro sistemas. �Y por qu� ped�an
los sumos sacerdotes la crucifixi�n,
precisamente la crucifixi�n?
Estamos aqu� ante un dato al que no
se ha dado la importancia que tiene. La
forma de muerte que habr�a sido
relativamente l�gica en Jes�s habr�a
sido la lapidaci�n. Era la sentencia
contra los blasfemos y falsos profetas.
Era la muerte que, de hecho, fue t�pica
para los profetas. Posiblemente es la
muerte que Cristo previ� en cierto modo
para s� mismo. En su �poca la idea de
que �sa hab�a sido la muerte de Jerem�as
estaba difundid�sima.
�Podemos, entonces, pensar que a
Jes�s le robaron su muerte? �Podemos
sospechar que los sumos sacerdotes no
quisieron aplicarle la lapidaci�n, que
era una muerte terrible, s�, pero, de
alg�n modo, honrosa y exaltadora?
�Temieron que, si mor�a lapidado, los
seguidores del Maestro podr�an
presentar su final como una muerte
prof�tica? �Eligieron, por ello, una
muerte degradante, que, adem�s de
quitarle de en medio, manchase su
causa, present�ndole como un vulgar
salteador?
Para medir lo que este �trucaje� de
muertes supone podemos pensar aquello
que dice Hugues Cousin: Imaginaos un
hombre que lucha en la clandestinidad
contra un r�gimen dictatorial (fascista o
marxista) que se ha establecido en su
pa�s; que ha hecho el sacrificio de su
vida, porque sabe que, en caso de
arresto, ser� torturado y ejecutado. Este
hombre ha dado un sentido a su vida y
est� dispuesto a dar, con su muerte,
p�blico testimonio de sus ideas. Pero,
he aqu� que, arrestado por la polic�a, se
le lleva ante un tribunal y �ste trata no
s�lo de eliminarle sino, al mismo tiempo
de desprestigiarle, con lo que en lugar
de condenarle por su verdadera
actividad ideol�gica, lo hace, con una
serie de pruebas falsas, por haber
asesinado a una vieja para robarla.
Imag�nese la tortura moral que se inflige
a este hombre: sus verdugos no s�lo le
quitan la vida, sino que intentan quitarle,
incluso, el significado de su muerte,
Porque no es dif�cil morir por aquello
que se ama. Pero dificil�simo ir a la
muerte con una m�scara postiza pegada
en el rostro.
Un caso a�n m�s dram�tico ser�a el
de Cristo: el pac�fico se ve condenado
por violento; el que hablaba del reino de
Dios, es acusado de conspirar contra el
reino de los hombres. Se le priva hasta
de dar �su� testimonio prof�tico con una
muerte prof�tica.
No le faltaba raz�n a san Pablo al
asombrarse de que le hubieran dado
muerte y subrayara: y muerte de cruz
(Flp 2,8), la muerte infame de los
infames, la sucia muerte de los
bandoleros. S�, le robaron su vida. Y
tambi�n le robaron su muerte.
E
19
LA GRAN MARCHA
ra ya casi el mediod�a cuando
Pilato, despu�s de firmar la
sentencia de muerte, se encamin� hacia
sus habitaciones. Dio orden al tribuno
de que todo se hiciese como de
costumbre. Y redact� personalmente lo
que deb�a escribirse en la tablilla:
�Jes�s Nazareno, rey de los jud�os�.
Luego se alej� precipitadamente.
Entre los romanos las ejecuciones
ten�an lugar inmediatamente despu�s de
la sentencia, por lo que en el patio del
pretorio comenz� enseguida la agitaci�n
de los preparativos. El tribuno eligi� a
tres centuriones y encarg� a cada uno de
ellos el cuidado de uno de los
condenados.
Porque eran tres los que deb�an
morir aquel mismo d�a. Los evangelios
nada nos dicen de qui�nes eran los dos
acompa�antes de Jes�s, ni de cu�ndo
hab�an sido condenados. Lo m�s
probable es que hubieran sido juzgados
aquella misma ma�ana, mientras Cristo
estuvo en casa de Herodes o durante su
flagelaci�n. Era normal que procesos y
ejecuciones se concentrasen para evitar
trabajo y ceremonias.
Lo escrito, escrito est�
Un incidente ocurri� en este momento.
Fue cuando, al iniciarse los
preparativos, all� mismo, en el gran
patio en el que a�n estaban los
representantes de los sacerdotes, vieron
�stos lo que se escrib�a en la tablilla
que, seg�n la costumbre, hab�a de
clavarse sobre la cabeza de Jes�s, en la
cruz. Despu�s de pintarla de blanco,
alguien estaba escribiendo con gruesas
letras negras, primero en hebreo, luego
en griego y finalmente en lat�n, la frase
que denominaba al Nazareno como rey
de los jud�os.
Les encoleriz�. Era una especie de
glorificaci�n de su enemigo. Y vieron en
ella una �ltima vengancilla �infantil,
por lo dem�s� de Pilato.
Dialogaron entre s� y decidieron, por
fin, pedir audiencia al gobernador. A
ellos les hubiera gustado que el letrero
presentase a Jes�s como un blasfemo,
que era, en definitiva, el cargo por el
que ellos le hab�an condenado. Pero
indicar eso a Pilato era exponerse a que
el gobernador decidiera reabrir el
proceso ya que �l, evidentemente, no
hab�a basado su condena en tal
acusaci�n. Se armaron pues de su
mediocre astucia y pidieron algo tan
tonto como que la tablilla no dijera que
Jes�s era rey de los jud�os, sino que se
hab�a querido hacer pasar por tal.
Pilato oy� su petici�n con una
sonrisa amarga, recordando que nunca
Jes�s, en el proceso, se hab�a
presentado como un rey de este mundo.
Pero estaba cansado del combate. Por
otro lado no quer�a ceder una vez m�s
ante aquella camada de v�boras. Y
prefiri� contestar secamente: Lo que
escrib�, escrito est�. Era la primera vez
que Pilato pronunciaba una frase
en�rgica en todo el proceso. Era su
�ltimo resto de valent�a. Cuando la
valent�a ya no era necesaria.
La �tablilla� se hizo, pues, como
Pilato deseaba. Era un tabl�n de pino de
unos sesenta cent�metros de longitud por
treinta de altura que se colgaba del
cuello del condenado durante el camino
y que luego se clavaba sobre la cruz,
para que cuantos pasaran pudieran saber
la raz�n por la que se hab�a hecho
justicia.
Los preparativos
Los dem�s preparativos fueron breves.
El tribuno mand� sacar de la c�rcel a
los otros dos condenados. Orden�
preparar las raciones de comida para
los soldados que hab�an de permanecer
aquella noche al pie de las cruces.
Dispuso que algunos soldados de
caballer�a ensillasen su caballo y los de
los tres centuriones. Revis� el pelot�n
de soldados encargado de vigilar la
ejecuci�n. Hizo llamar al verdugo
especialista en la faena de crucificar.
Dio orden de que sacaran los ��rboles�.
Afortunadamente tenemos muchas
fuentes contempor�neas que nos
describen con minuciosidad c�mo se
realizaban las crucifixiones. Y sus datos
coinciden plenamente con los pocos que
recogen los evangelistas.
San Juan nos informa que Jes�s
llev� su propia cruz (19,17). Pero
probablemente se refiere, igual que
otros cronistas de la �poca, s�lo al
travesa�o superior de la misma. Esta
parte ven�a a pesar en torno a los treinta
y cinco kilos. La cruz entera pesaba unos
noventa.
Hoy podemos asegurar, casi con
certeza, que la cruz no se llevaba
armada, tal y como la ha venido
pintando toda la imaginer�a tradicional,
sino en dos trozos. Aunque discrepan
a�n los cient�ficos sobre si el palo
vertical estaba habitualmente clavado en
el lugar de las crucifixiones o si �ste era
tambi�n trasportado como el horizontal.
Lo que parece claro, en todo caso, es
que el condenado llevaba �nicamente
sobre sus espaldas el le�o horizontal.
Pensar en que Cristo, tan debilitado
como estaba, pudiera trasportar la cruz
entera, parece un imposible.
Tampoco es muy seguro el modo
c�mo se llevaba el travesa�o. Algunos
investigadores se�alan la posibilidad de
que se atara a las dos mu�ecas del reo,
haci�ndolo reposar sobre su cuello, lo
que hubiera dado un enorme dramatismo
a las ca�das en las que el condenado se
habr�a golpeado en pleno rostro contra
el suelo. Pero parece m�s veros�mil la
teor�a de que las mu�ecas del
condenado se ataban con una cuerda que
dejaba entre ambas una distancia de una
cuarta, de modo que entre ambos brazos
alzados se introdujera el travesa�o, que
descansaba sobre el hombro derecho.
Sabemos tambi�n que en Roma era
habitual que los condenados fueran
hacia el pat�bulo completamente
desnudos. Pero que esta costumbre se
modificaba en Palestina por respeto a la
tradicional modestia jud�a. Sin embargo
el centuri�n debi� de despojar a Cristo
de la grotesca cl�mide roja colocada
durante la escena de las burlas. Y
tambi�n muy probablemente de la
corona de espinas, que era parte de la
diversi�n privada de los soldados, pero
no de la sentencia oficial. At� en cambio
en torno a su cintura �no en torno a su
cuello� la tradicional soga de la que
tiraba un soldado para arrastrar a la
v�ctima si se resist�a.
Los preparativos fueron r�pidos: en
realidad, todos estaban deseando
terminar y una especie de pudor natural
les empujaba a despachar cuanto antes
aquellas muertes que, incluso en medio
del espect�culo, no perd�an su horror.
La comitiva
En el mismo patio del pretorio se form�
la comitiva. Los soldados �dos o tres
docenas, quiz� una centuria� iban
armados con espadas y lanzas en
previsi�n de posibles intentos de rescate
por parte de la multitud. Iban todos a
pie, salvo los centuriones.
Los sacerdotes que a�n permanec�an
en el patio �los m�s importantes se
hab�an retirado una vez conseguida su
victoria� dudaron un momento si
acompa�ar a Jes�s hasta el final. Tem�an
todav�a la impresi�n que su paso
pudiera causar por las calles. Vencido
como estaba, a�n pod�a impresionar a
sus seguidores. Y aquel mal dado t�tulo
puesto por Pilato pod�a ocasionar
tensiones entre una multitud visionaria
hambrienta del mes�as-rey. Decidieron,
por todo ello, acompa�ar al condenado
hasta el final: si alguien tomaba en serio
aquel letrero, ya se encargar�an ellos de
subrayar su sentido ir�nico.
El camino desde la fortaleza hasta el
G�lgota era casi exactamente de mil
pasos romanos, algo menos de los
novecientos metros. Las crucifixiones
ten�an lugar fuera de la ciudad y
cualquier sitio bien visible era bueno
para ello, sin que hubiera uno fijo.
Te�ricamente, si el cortejo hubiese
torcido a la derecha y salido por la
puerta del pez, habr�an estado fuera de
la ciudad con caminar menos de
doscientos metros. Pero los romanos
quer�an dar a las ejecuciones un sentido
ejemplar y prefer�an que los condenados
cruzasen por las calles m�s populosas
para ser vistos por todos. Eligieron, por
ello, el camino m�s largo, el que lleva
hacia abajo adentr�ndose en el Tirope�n
y sube luego hacia la derecha en
direcci�n oeste para ganar la puerta de
Efra�n.
Era �sta una zona muy populosa de
la ciudad. Muchas de sus calles daban
directamente sobre el templo o
desembocaban en las dos grandes
puertas de acceso a la ciudad. A derecha
e izquierda se abr�an innumerables
tiendas y bazares en una especie de
mercado permanente. Mesas y tenderetes
invad�an la estrecha calzada y una
multitud curiosa �sobre todo en estas
fechas de la pascua� burbujeaba
constantemente en ella como en un
mercado.
El sol estaba ahora en todo lo alto y
ca�a a plomo sobre las espaldas de la
comitiva. Las gentes se asomaban a las
bajas terrazas para contemplar el t�trico
cortejo y tratar de leer las inscripciones
que resum�an la culpabilidad de los
condenados. Los caballos que abr�an
marcha se las deseaban para apartar la
marea de curiosos, atra�da por el sonido
de la trompeta que anunciaba el paso del
cortejo. Las gentes se apretujaban contra
las paredes para dejar paso. Discut�an a
gritos la culpabilidad o inocencia de los
reos e increpaban, seg�n sus
conclusiones, a �stos o a los soldados
que los conduc�an. Los legionarios con
las puntas de las lanzas apartaban a los
m�s entrometidos.
Tercera estaci�n
En medio iba Jes�s, asfixiado casi por
el peso del madero que aplastaba sus
pulmones ya malheridos por los golpes.
Hab�a momentos en que cre�a perder el
conocimiento. Bailaban ante sus ojos las
paredes de las casas y los rostros de la
multitud que aullaba. O�a sus gritos,
pero no lograba comprenderlos. A veces
le parec�a percibir un acento galileo y
durante una r�faga de segundo su cabeza
se poblaba de im�genes: el dulce lago,
las calles de su aldea, su madre, la gente
escuchando su palabra en el monte. Todo
le parec�a terriblemente lejano. Ahora
s�lo el horizonte de la muerte, que le
aterraba como a cualquier ser humano.
Le gustaba vivir. Se sent�a bien en esta
tierra de hombres. Amaba cuanto le
rodeaba: el sol, el agua, la compa��a.
Pero todo parec�a borrarse
definitivamente. Como hombre, �l hab�a
concluido. Dentro de unas pocas horas
habr�a terminado de beber su c�liz de
dolor y su cabeza caer�a definitivamente
sobre un pecho dolorido. Le hubiera
gustado que todo terminara de otro
modo. Pero sab�a muy bien que no hab�a
otro. El pecado del mundo hab�a cerrado
todas las otras posibles salidas. En
realidad, �ste hab�a sido el horizonte de
toda su vida, lo que le hab�a impedido
gozar plenamente de su humanidad. Se
hab�a hecho hombre para esto. Pero
quiz� esperaba un poco m�s de fruto
visible. Alguien que le acompa�ara en
esta hora entre la jaur�a que le acosaba.
Se sent�a desoladoramente solo. Ten�a
miedo de que tanto dolor no sirviera
para nada. Y esta soledad era la m�s
amarga de las gotas del c�liz que beb�a.
Esa angustia le debilitaba a�n m�s
que los latigazos. De nuevo comenz� a
temer que perder�a el conocimiento.
Ten�a la sensaci�n de que sus pies
flotaban. No encontraba el suelo al ir a
posarlos. Oy� el grito del centuri�n que
le mandaba seguir adelante. Y vio
rostros y casas y soles y caballos y
lanzas y mercados bailando. Y percibi�
c�mo el suelo se precipitaba contra su
rostro, el madero se golpe� contra el
suelo, cay� sobre su hombro, sinti�
como una quemadura en la rodilla
derecha, luego perdi� el conocimiento
por unas d�cimas de segundo hasta que
le despert� la cuerda que, a tirones,
her�a su cintura.
Nada dicen los textos evang�licos de
las ca�das de Jes�s, pero la tradici�n
m�s antigua de la Iglesia ha se�alado
que por tres veces conoci� el Se�or la
dureza del suelo. Ciertamente, m�s tarde
el centuri�n percibir�a en Jes�s se�ales
de debilidad que le inducir�an a
buscarle una ayuda. Esa se�al pudo muy
bien ser esta ca�da.
�C�mo encuentras esta tierra que
t� mismo creaste?, pregunta el poeta
Claudel. En verdad que ser hombre es
medir la tierra, conocerla como es,
piedra a piedra, descubrir que el camino
de la justicia es escabroso y que
incluso el del mal es p�rfido y traidor.
Sangran sus dos rodillas. Apenas puede
levantarse: no ha dormido ni comido en
toda la noche. Tiran de �l. Le obligan a
seguir.
Cuarta estaci�n
Tampoco dicen nada los evangelistas de
un encuentro de Jes�s con su madre
camino del Calvario. Pero la tradici�n
cristiana siempre lo ha colocado tras
esta primera ca�da. Y es, por lo dem�s,
absolutamente veros�mil. Encontraremos
a Mar�a en el calvario. Parece l�gica la
impaciencia de una madre que corriera
hacia su hijo apenas supo las noticias de
aquella ma�ana.
Los evangelistas, que tratan todo el
tema de la Virgen con una especie de
pudoroso respeto, nada nos dicen de
d�nde estuvo Mar�a tanto en la cena del
jueves, como en la ma�ana del viernes.
Pero es muy probable que Mar�a viviera
estas jornadas en casa de algunos
amigos. Seguramente en la misma casa
de L�zaro y sus hermanas en Betania.
�D�as tremendos en el coraz�n de
una madre! Si los ap�stoles �ciegos y
obtusos como eran� percibieron la
tristeza que ahogaba el alma de Jes�s
�cu�nto m�s lo entender�a Mar�a!
Llevaba, en realidad, treinta a�os
esperando �temiendo� esta hora. Ya
el misterioso origen de aquel hijo le
descubri� que estaba ante un destino
vertiginoso, inso�able en un ser humano.
�Un suceso as� es como para llenar de
temblores toda una vida! Y luego las
terribles palabras de Sime�n habl�ndole
�ya sin rodeos� del dram�tico destino
del peque�o, anunci�ndole la sangrienta
espada que desgarrar�a su alma. En sus
largos a�os de silencio rumiaba estas
cosas. No terminaba de entenderlas;
segu�a teni�ndolas, como un alimento sin
digerir, en la garganta. Ese terror
poblaba sus sue�os. Se despertaba a
veces en la noche, con un sudor fr�o,
temiendo que �todo� hubiera sucedido
ya o estuviera a las puertas. Nadie nunca
jam�s tuvo as� durante toda una vida la
espada colgada sobre su cabeza de
madre.
Y ahora ya estaba aqu� el dolor. Los
ap�stoles le contaban las alusiones de
Jes�s a su muerte vecina. Y ella entend�a
lo que ellos no se resignaban a aceptar.
Probablemente estuvo Mar�a en el
banquete en casa de Sim�n cuando Jes�s
anunci� que la Magdalena le estaba
ungiendo ya para la sepultura. Y cada
una de estas frases iba introduciendo un
cent�metro m�s la espada en su coraz�n.
Los libros piadosos suelen contar
que Mar�a sigui� los pasos de Jes�s este
jueves y viernes santos por una especie
de continua revelaci�n. Pero Dios no
hace milagros innecesarios y no tenemos
el menor indicio de semejante prodigio.
Aparte de que, teol�gicamente, no
parece muy convincente: si Mar�a
convivi� con Jes�s estas horas de
redenci�n, tuvo que hacerlo, como �l,
desde la soledad, desde el desamparo
del Padre, que tambi�n a ella la hab�a
abandonado.
Se enteraba, pues, de los sucesos
por noticias fragmentarias, por
sospechas y rumores, como la madre de
cualquier perseguido y condenado.
Conoci� el espanto de saber y no saber,
la incertidumbre de las noticias confusas
y sus desmentidos, la angustia del
coraz�n que se anticipa a los hechos y
los agranda.
�Logr� dormir aquella noche? Tal
vez esperaba que Jes�s regresar�a a
Betania tras la cena del jueves. Y es
veros�mil pensar que algunos de los
criados o de las mujeres que prepararon
la cena volver�an a Betania contando
que hab�an encontrado al Maestro
extra�amente emocionado; que en la
cena hab�a hablado en tono de
despedida; que luego se hab�a quedado
en el huerto a orar, como prepar�ndose
para algo terrible.
�Era ya �la hora� esperada y
temida? Dif�cilmente pudo conciliar el
sue�o aquella noche. Y �ste se vio
definitivamente turbado cuando, hacia
las cuatro de la ma�ana, la casa se vio
invadida por un hurac�n de ruidos y de
voces: eran los ap�stoles �menos Juan,
Pedro y Judas� que regresaban
contando aterrados lo ocurrido en el
huerto. Sus narraciones eran confusas,
alardeaban de haber intentado defender
al Maestro, pintaban al grupo enemigo
como un verdadero ej�rcito. �Y Juan?
�Y Pedro? Nada sab�an de ellos. Y, en
cuanto a Judas, ni a pronunciar su
nombre se atrev�an. Era demasiado duro
reconocer que el Maestro hab�a sido
traicionado por uno de los suyos, por un
amigo de quien nunca ninguno de ellos
hab�a desconfiado. En el fondo, a�n no
terminaban de cre�rselo.
�Intent� Mar�a ir aquella misma
noche al palacio de los sumos
sacerdotes? Es muy posible. Y tambi�n
que, piadosos, sus amigos lo impidieran.
Ser�a mejor esperar a que regresaran
Pedro y Juan.
�stos debieron de llegar con el alba.
Y sus noticias no eran consoladoras.
Jes�s hab�a sido condenado por los
sumos sacerdotes. Aunque
probablemente insistieron en que �sta
era una sentencia provisional: tendr�a
que ser revisada por Pilato. Esto a�n
hiri� m�s a Mar�a. �Qu� ten�a que ver en
esto el gobernador? �Es que, acaso, se
trataba de una sentencia de muerte?
Inventaron mil explicaciones. Pero no
era f�cil enga�arla: hac�a treinta a�os
alguien le hab�a anunciado ya esa
sentencia.
Ahora no hab�a �ngeles floridos,
nadie la llamaba �bendita entre las
mujeres�. Era otra vez la terrible
soledad de los d�as en que Jos�
desconfiaba de ella, una soledad
multiplicada: ahora era la madre de un
condenado a muerte.
Pod�a clamar contra la injusticia.
Nadie sab�a mejor que ella lo absurdo
de aquella acusaci�n. Si su hijo se hac�a
hijo de Dios es porque lo era. Ella ten�a
las pruebas. Ella sab�a c�mo hab�a
aparecido en su seno. Pero �qui�n la
creer�a si intentara gritarlo ante un
tribunal? Su certeza no era comunicable.
Si ella hablara, s�lo a�adir�a risas al
proceso. Por otro lado �c�mo comunicar
lo que ni ella misma terminaba de
entender?
Jes�s, adem�s, hab�a querido
mantenerla siempre un poco lejos. Esto
le doli� al principio. Sobre todo, porque
no entend�a muy bien el por qu�. Pero
ella hab�a aceptado. Si �l hubiera
querido que ella interviniera, se lo
habr�a pedido. Pero jam�s le habl� con
claridad de su muerte. Esperar�a. Si �l
la necesitaba, se lo har�a saber. No
precisaba de mensajeros para ello.
Esper�. Y la ma�ana se hizo eterna.
Ahora las noticias eran a�n m�s
contradictorias. Pilato hab�a dicho que
no encontraba causa en �l. Luego
tambi�n Herodes le hab�a reconocido
inocente. A Mar�a le daban s�lo la parte
buena de las noticias, en parte porque
los ap�stoles s�lo o�an lo que quer�an
o�r sus esperanzas.
Y, de pronto, el mazazo: Pilato hab�a
terminado por ceder a las presiones. Le
hab�a condenado. �A muerte? S�. �En la
cruz? S�. �Hoy mismo? S�.
Ahora ya nadie pudo contener a la
madre. Tom� el manto y sali� al camino.
Aquello era una locura, iba a sufrir
in�tilmente e incluso iba a aumentar los
dolores de su hijo. Pero no o�a
razonamientos. Ten�a que estar a su lado.
Ella ten�a un lugar al pie de aquella
cruz. �Y si tambi�n a ella le ocurr�a
algo? �Y si el populacho enloquecido se
volv�a contra la madre del reo? No o�a,
no quer�a o�r. Juan y Magdalena salieron
tambi�n corriendo tras ella.
El camino desde Betania a Jerusal�n
se les hizo interminable. Todo les
parec�a distinto. Ten�an a�n en los ojos
las im�genes del domingo pasado
cuando con Jes�s hab�an recorrido este
mismo camino en triunfo. Ahora ve�an la
ciudad te�ida de sangre. A derecha e
izquierda del camino se alzaban millares
de tiendas de campa�a de las que sal�an
los humos de la comida del mediod�a.
Quienes los vieran cruzar corriendo, mal
pod�an sospechar la angustia que se
hab�a adue�ado de aquellos tres
corazones.
Cuando estuvieron ya cerca de la
ciudad divisaron un gent�o que se
agolpaba en una de las puertas. Algo
brillaba bajo el sol y tardaron unos
segundos en reconocer el fulgor de las
lanzas y los cascos romanos. Aceleraron
la marcha, abri�ndose trabajosamente
paso entre la gente. Quiz� Juan,
se�alando a Mar�a, dijo que era la
madre de uno de los condenados y la
masa humana se dividi� con una mezcla
de piedad y reprobaci�n. �Es la madre,
es la madre� se dec�an unos a otros y los
m�s renunciaban por unos segundos a la
brutalidad de los insultos.
S�lo una madre que haya visto morir
a su primer y �nico hijo puede entender
el dolor de esta hora. S�lo quien haya
luchado contra la muerte en un lecho
donde un ni�o se agita convulsionado
por la fiebre. S�lo quien haya abrazado
con terror el peque�o cad�ver y le haya
puesto temblorosa las limpias ropitas
que lo acompa�ar�n a la fosa. S�lo
quien haya temblado oyendo ya subir
por la escalera a los hombres que se
llevar�n, para meterlo bajo tierra, el
cuerpecito que ella llev� en las
entra�as. S�lo ellas, s�lo ellas.
O mejor: s�lo la madre de un hijo
�nico condenado injustamente a muerte.
S�lo la madre del mejor de los hijos.
S�lo la mejor de las madres, la del alma
m�s profunda, del alma m�s ensanchada
por el amor y por el dolor como dos
caballos que tirasen en direcciones
opuestas. S�lo ella, s�lo ella.
�C�mo resiste su coraz�n? Juan tiene
miedo, la aprieta contra s�, quisiera
apartar de su vista la terrible imagen.
Ahora se da cuenta de que se ha
equivocado tray�ndola. No lo va a
resistir.
Pero ella est� all�, entera; aterrada,
pero sin desmayarse; desgarrada, pero
aceptando. Todo en ella ya es un s� a la
voluntad de lo alto. Lleva treinta a�os
prepar�ndose para este momento. Y esta
preparaci�n no hace menos dolorosa
esta hora, pero s� m�s serena su
aceptaci�n.
Ve a su hijo. Ve los despojos que han
quedado de �l. Y apenas puede creerlo.
Lo sabe y le parece imposible. Lleva
treinta a�os temi�ndolo y ahora se da
cuenta de que sus temores se quedaron
cortos.
Su imaginaci�n se puebla de
im�genes. �D�nde est� el �ngel ahora?
�Por qu� no repite ahora aquello del
�llena de gracia�, ahora que s�lo el
dolor m�s vertiginoso la llena? Y
cuando dijo que el Se�or estar�a con
ella �se refer�a a este encuentro? S�, es
�ste su Se�or. Lo sabe por la fe, porque
all� no hay otro se�or�o visible. E Isabel
�repetir�a ahora aquel �bendita entre las
mujeres� que un d�a le dijo? �Bendita o
insultada, compadecida o repudiada?
�D�nde y por qu� se fueron las horas
hermosas? �Qu� se hizo de la paz de
Nazaret, de los d�as alegres cuando �l
era ni�o? �En qu� par� el entusiasmo de
los que le segu�an, el apasionado amor
de sus ap�stoles, la entrega de quienes
quer�an proclamarle rey? Se pregunta si
so�� entonces o si es ahora cuando
sue�a. Ambas cosas no pueden ser a la
vez verdaderas.
Tambi�n el hijo ha visto ya a la
madre. Y es ahora �l quien quisiera
esconderse. Si tuviera las manos sueltas
se limpiar�a el rostro y se alisar�a el
cabello para que ella no le viera como
est�. Hace un esfuerzo por enderezarse.
Y es como si, ante el dolor de ella,
todos sus dolores hubieran
desaparecido.
Se miran. Y en la mirada se abrazan
sus almas. Y el dolor de los dos
disminuye al saberse acompa�ados. Y el
dolor de los dos crece al saber que el
otro sufre. Y luego los dos se olvidan de
sus dolores para unirse en la aceptaci�n.
Es ah� �en la com�n entrega� donde
se sienten verdadera y definitivamente
unidos. Lo que en realidad distingue a
estos dos corazones de todos cuantos
han existido no es la plenitud de su
dolor, sino la plenitud de su entrega.
Quiz� otros han sufrido tanto como
ellos, pero nadie lo hizo tan amorosa y
voluntariamente.
Mar�a recuerda seguramente otras
palabras misteriosas que ahora entiende
por primera vez en plenitud: fue en
Can�. Ella, conmovida por los apuros de
la pareja reci�n casada, hab�a querido
empujarle hacia el milagro. Y �l hab�a
respondido con una frase que entonces
casi le hab�a dolido: �Qu� tenemos que
ver t� y yo? A�n no ha llegado mi hora.
Se sinti� rechazada. Como si hubiera
querido entrar en un terreno que no fuera
el suyo. Ahora lo entend�a: �ste era su
sitio, �sta era su hora. Su vocaci�n no
eran los milagros, sino acompa�ar en el
dolor y la entrega. �sa, y no otra, es su
gloria. Hubiera sonre�do aceptando, si
�ste fuera tiempo de sonrisas. Por eso
los dos callan, se miran, entienden.
El centuri�n interrumpe el abrazo de
las almas que ha durado pocas d�cimas
de segundo. �Adelante�, grita. Y el hijo
se va de los ojos de la madre que ahora
tiende las manos hacia �l, como
intentando el abrazo que no ha podido
darle.
El cirineo
Cuando la vista de la madre es
arrebatada de sus ojos, se dir�a que el
prisionero se viene abajo. Ha hecho un
esfuerzo sobrehumano por aparecer
entero ante ella y ahora todo se
resquebraja en su interior. Sus pies
vacilan. �Va a caer de nuevo? El
centuri�n se acerca a �l y examina su
rostro. Ve los ojos perdidos, los labios
temblorosos como a punto de un
s�ncope. Teme que pueda mor�rsele all�
mismo, en el camino. Esto ser�a un grave
error que podr�a disgustar a Pilato: los
romanos aman que la justicia �lo que
llaman �justicia�� se cumpla
enteramente. El reo debe llegar a la cruz
y morir en ella, como est� ordenado.
Gira, pues, sus ojos en derredor.
Necesita alguien que cargue con el
travesa�o de la cruz y que alivie por
unos momentos al hundido. �Un
soldado? No se atreve a pedirlo: llevar
la cruz del reo es participar de alg�n
modo en su castigo y, por tanto, en su
culpa. Era considerado, por ello, algo
degradante.
�Si hubiera alg�n voluntario! El
centuri�n no logra encontrar en torno
suyo ningunos ojos compasivos. Ve
entonces llegar, en direcci�n contraria a
la que ellos llevan, a un campesino con
sus herramientas al hombro. ��Eh, t�!�
le grita. Y, antes de que �l pueda
enterarse de lo que sucede, se siente
empujado por dos soldados al centro de
la comitiva, mientras otros dos echan
sobre su hombro el travesa�o de la cruz
que acaban de descargar de los del
condenado. Trata por un momento de
zafarse, pero las lanzas que le amenazan
le incitan a guardar silencio y a comerse
sus maldiciones. Lanza una mirada
col�rica sobre el condenado, pero un
empuj�n de los soldados le obliga a
ponerse en camino.
�Qui�n es este hombre? Los
evangelistas resultan aqu� curiosamente
bien informados. Trasmiten no s�lo su
nombre, sino tambi�n el de su tierra
natal y los de sus hijos. Se llamaba
Sim�n y era de Cirene, la ciudad
norteafricana a mitad de camino entre
Egipto y Cartago. La historia atestigua
que hab�a en toda la regi�n cirenaica una
abundante poblaci�n de jud�os y que, a
la inversa, tambi�n en Jerusal�n hab�a
una abundante colonia de Cirene, tanto
que como testimonian los Hechos de los
ap�stoles los cirenaicos ten�an en la
ciudad una sinagoga propia.
A�n es m�s curioso el hecho de que
Marcos (15,21) nos d� aqu� los nombres
de sus hijos y que se los presente a sus
lectores directos �la primera
comunidad cristiana de Roma� como
dos personajes conocidos por ellos.
�Eran estos Alejandro y Rufo dos
miembros de esa comunidad? �Y el
segundo de �stos es el Rufo, hijo de
Sim�n, de quien tan cari�osamente habla
san Pablo en su ep�stola a los romanos
(16,13)? Parece muy probable. Que los
evangelistas conocieran a Sim�n y a su
familia s�lo se explica por una posterior
conversi�n del Cirineo y los suyos.
Si es as�, este campesino fue
ampliamente recompensado por su
ayuda a Jes�s. Nada hace pensar que le
conociera de antes. Lo m�s probable es
que tomara la cruz a rega�adientes; que
en el camino volviera alguna vez sus
ojos iracundos a este condenado que le
hab�a estropeado su comida y le
obligaba, cansado como regresaba del
campo, a una tarea que nada ten�a que
ver con �l. Pero seguramente vio c�mo
toda su ira se derret�a ante los ojos
mansos y serenos de aquel hombre que,
ciertamente, poco ten�a que ver con los
condenados corrientes.
Probablemente al principio s�lo
sinti� curiosidad. Luego piedad. Y amor
por fin. Sin �l saberlo estaba
cumpliendo literalmente palabras que,
un a�o antes, hab�a dicho este
condenado al que ayudaba: Si alguno
quiere ser mi disc�pulo, ni�guese a s�
mismo, tome su cruz y me siga
(Mt 16,24). Y �l tomaba la cruz a la
misma hora en que todos los disc�pulos
le hab�an abandonado.
La multitud
Le segu�a �dice san Lucas� una gran
multitud (23,27). �ste es el �nico dato
evang�lico con que contamos para
conocer el tama�o del cortejo que
acompa�aba a Jes�s. Es, sin embargo,
f�cil de comprender. La ciudad estaba
aquellos d�as superpoblada, cientos de
miles de habitantes acampaban en
tiendas de campa�a junto a las murallas.
Y eran gentes que nada ten�an que hacer
fuera de las horas de los oficios
religiosos. Es normal que la curiosidad
arrastrase a muchos, especialmente si se
tiene en cuenta que la crueldad era
mucho mayor en aquellos siglos. Una
ejecuci�n era entonces un espect�culo
de circo, una de las pocas diversiones
con las que el pueblo contaba.
Adem�s, en el caso de Jes�s hab�a
elementos que acentuaban el drama: era
un predicador conocido y discutido; en
torno a �l circulaban todo tipo de
historias: los milagros que hac�a se
convert�an en leyendas en boca de la
gente. Y los sucesos en el templo hab�an
golpeado la imaginaci�n popular.
Por otro lado, el cortejo cruzaba las
v�as m�s populosas y es de creer que
durante toda aquella ma�ana no se hab�a
hablado de otra cosa en la ciudad. De
hecho cuando, d�as despu�s, tras la
resurrecci�n, Jes�s dialogue con los
disc�pulos que van hacia Ema�s, �stos
se maravillan de que no haya o�do
hablar del crucificado. �Eres t� �le
preguntan� el �nico extranjero en
Jerusal�n que no se ha enterado de lo
que ha ocurrido? (Lc 24,18).
Tampoco detallan los evangelistas
cu�l fue la conducta de la multitud
durante este camino. Ciertamente no
vemos entre ella a los seguidores de
Jes�s. �D�nde estaba Pedro que ni en la
cruz aparece? �D�nde el resto de los
ap�stoles? Grande deb�a ser su miedo o
su verg�enza cuando tanto se esconden.
Y, en cuanto a la multitud, hay que
pensar que su conducta no debi� de ser
muy diferente de la que tuvieron en el
pretorio. Cierto que aqu� ya no estaban
manejados por los sacerdotes, pero,
para ellos, Jes�s vencido y condenado
por las supremas autoridades religiosas
y pol�ticas, se hab�a convertido en
alguien peligroso y despreciable. Aun
los que en tiempos hab�an cre�do en �l
�y quiz� �stos m�s que ninguno� se
volv�an ahora en contra suya. Se sent�an
enga�ados y estafados. Y desahogaban
su resentimiento con insultos.
La Ver�nica
Una antigua tradici�n coloca aqu� a la
Ver�nica, un personaje del que nada nos
dicen los evangelios y que, con toda
probabilidad, es un invento de la piedad
y ternura cristiana. Durante muchos
siglos se experiment� entre los creyentes
el deseo, la necesidad, de poseer la
verdadera imagen, el aut�ntico rostro de
Jes�s. Y de este deseo surgi� la piadosa
leyenda de una mujer que en el camino
del Calvario habr�a limpiado,
conmovida, el rostro de Jes�s, rostro
que habr�a quedado impreso en el
blanco lienzo. Este verdadero rostro,
este �vero icono� se habr�a trasmutado
en el nombre de la mujer: Ver�nica, la
m�s bella leyenda de la cristiandad
joven.
Ninguna otra, en efecto, refleja
mejor la ternura de la Iglesia, el af�n de
la esposa de Cristo por limpiar este
rostro dolorido y ensangrentado.
Las mujeres
La leyenda cuenta, adem�s, con otro
apoyo hist�rico: las l�grimas del grupo
de mujeres de que habla el evangelio.
Quienes hablan de un pretendido
antifeminismo de los textos b�blicos
podr�an recordar el excepcional cari�o
con que describen a cuantas mujeres
cruzan sus p�ginas. No hay en toda la
vida de Cristo una sola mujer que se le
oponga, que le haga la menor ofensa. Y,
en la pasi�n, cuantas intervienen es para
defenderle: la mujer de Pilato, Mar�a,
Magdalena, las piadosas mujeres�
Qui�nes formaban este grupo no nos
lo explica san Lucas, que es quien nos
habla de ellas. No era ciertamente el
grupo de mujeres de Galilea que
acompa�an a la Virgen: Jes�s las
llamar� �hijas de Jerusal�n�. Pudo ser
muy bien ese grupo de mujeres del que
nos hablan los libros rab�nicos que
atend�an a todos los condenados a
muerte y les ofrec�an vino con mezclas
de incienso, a lo que se atribu�an efectos
anestesiantes para rebajar su dolor. O el
grupo de mujeres, al que pudo
pertenecer la mujer de Pilato, que
admiraban a Jes�s y su doctrina.
Lo cierto es que estaban all�, al
borde del camino, conmovidas,
llorando. Jes�s, m�s entero ahora,
gracias a la ayuda del Cirineo, pudo ver
su llanto. Y se detuvo.
�sta es la primera vez que le o�mos
hablar camino de la cruz. Y el
evangelista pone en sus labios un largo
p�rrafo que probablemente se pronunci�
de manera entrecortada y al que luego el
evangelista dio forma literaria. Jes�s se
olvida de s� mismo y su voz se vuelve
prof�tica: No llor�is por m� �dice�
llorad m�s bien por vosotras mismas y
por vuestros hijos (Lc 23,18). En sus
palabras hay algo de consuelo y no poco
de reprensi�n. Esas mujeres est�n
equivocando el camino. �Es que no han
podido hacer nada por �l? �D�nde
estaban a la hora de los gritos en el
pretorio? Nada se gana con llorar
tard�amente. Desgraciadamente, a lo
largo de los siglos estas mujeres tendr�n
centenares de imitadores y seguidoras.
La Iglesia siempre ha estado llena de
lloronas por lo mal que va el mundo.
Pero las l�grimas �como comenta
brutalmente Graham Greene� s�lo
sirven para regar berzas. Y, en todo
caso, si por algo hay que llorar, no es
por el dolor del perseguido, sino por el
pecado de los perseguidores. Aqu�l es,
en definitiva, un dolor bendito, porque
atrae el perd�n. Pero el pecado no
puede atraer otra cosa que el castigo.
Por eso ahora las palabras de Cristo
se vuelven prof�ticas. Sus ojos
sanguinolentos tienen a�n vista
suficiente para taladrar la historia:
Porque, mirad, vendr�n d�as en que
dir�n: �Dichosas las est�riles y los
vientres que no engendraron y los
pechos que no criaron�. Al o�rle, las
mujeres debieron de pensar que
desvariaba: �si para los jud�os la
maternidad era el mayor premio de Dios
y la esterilidad la peor maldici�n! Pero
Jes�s estaba hablando �no era la
primera vez� de la ruina de la ciudad
que ocurrir�a cuarenta a�os m�s tarde,
de la hora terrible que hab�an anunciado
los profetas, cuando Tito devast� la
ciudad y su templo y degoll� o vendi�
como esclavos a sus habitantes. Porque
�a�adi� si en el le�o verde hacen
esto �en el seco qu� har�n? (Lc 23,31).
El le�o verde es, en la Biblia, la buena
planta que a�n da frutos y sombra. Y es
la imagen del justo que a todos reparte
sus bienes sin pedir nada a cambio y
tiene, dentro de la corteza, un alma viva.
El le�o seco es el �rbol est�ril, cuyo
tronco se ennegrece en el campo y que
tiene ya podrida la m�dula y ni para le�a
sirve. Y es la imagen del pecador in�til
y avaro de s� mismo y de sus bienes; es
el que nunca da fruto, porque dentro de
la corteza tiene el alma putrefacta.
As� eran los que ahora rodeaban a
Jes�s: unos por maldad, otros por
simple mediocridad. La hora m�s alta de
la historia sonaba en medio de ellos y no
entend�an nada. Se divert�an insultando
al justo. O lo contemplaban como un
espect�culo curioso o, como m�ximo,
sentimental. Re�an o lloraban, era lo
mismo, porque risas y llantos ca�an
sobre lo m�s superficial de aquella hora.
En verdad que nunca hab�a estado
tan solo Jes�s. Y no era la soledad de
quien est� rodeado de enemigos que
luchan contra �l. Un enemigo, al menos,
se pone a la altura de su adversario.
Aqu� nadie entend�a. Los que insultaban,
insultaban sombras. Los que escup�an, lo
har�an al aire. Nadie descubr�a, ni de
lejos, lo que all� estaba ocurriendo.
Giraba la historia y los hombres se
agitaban a favor o en contra, como
hormigas con palitos. Ni los asesinos
saben lo que matan, ni los verdugos
entienden lo que golpean. Jes�s entra en
la redenci�n como en un desierto
infinito, del que el mismo Padre parece
que se hubiera alejado. Siente que un
sudor fr�o se apodera de su rostro.
Inclina la cabeza, entra en la muerte.
El Calvario
Desde la puerta de Gennah vieron ya el
Calvario. Tres palos, recortados sobre
un cielo hermoso y brillante, se�alaban
que aqu�l era el lugar de las
ejecuciones. Estaba a unos cien metros
de la puerta de la ciudad y ten�a poco
m�s de cinco metros de altura. Era un
peque�o mont�culo que ten�a
exactamente la forma de la calavera que
le hab�a dado nombre. En la hondonada,
al otro lado, hab�a un jard�n poblado, en
este abril, de flores silvestres rojas y
amarillas. Y, treinta metros m�s all�, un
sepulcro que hac�a poco hab�a hecho
construir Jos� de Arimatea para �l y su
familia.
Jes�s mir� los palos que, enhiestos,
romp�an el cielo. Y comprendi� que
hab�a llegado la hora. La se�alada por
el Padre desde la eternidad. La que daba
sentido a su venida a este mundo. Su
mente de hombre estaba aturdida. Pero
todo su ser de Hijo de Dios asum�a
aquella hora terrible en que no s�lo iba
a morir, sino tambi�n a zambullirse en el
pecado, para levantarlo entero sobre sus
hombros de Dios y de hombre.
Ten�a el cuerpo doblado, las piernas
abiertas para descansar mejor. A sus
espaldas sent�a el latido de la ciudad
como el de un animal herido. En lo alto,
un sol terrible se levantaba como notario
eterno de lo que iba a ocurrir.
E
20
LA CRUZ
l lugar, nos dicen los evangelistas,
era conocido con el nombre de
�calvario�, golgotha en hebreo. Las dos
palabras tienen el mismo significado: la
calavera. Y �ste era el nombre que
seguramente se daba no s�lo al peque�o
mont�culo donde Jes�s fue crucificado,
sino a toda el �rea pr�xima a las
murallas junto a la puerta que Jes�s
acababa de cruzar.
�De d�nde ven�a ese nombre? No
ciertamente �como dice una leyenda�
de que all� estuvieran tiradas las
calaveras de los criminales ajusticiados.
Ni tampoco �como comentan algunos
padres de la Iglesia con m�s sentido
simb�lico que hist�rico� de que all�,
en una gruta, estuviera enterrada la
calavera de Ad�n. Simplemente esta
�rea o alguna zona de ella ten�an, en
aquella �poca, el aspecto f�sico de una
calavera. Era frecuente por entonces �
como lo es hoy� buscar en los montes
aspectos parecidos con el cuerpo
humano y hab�a varios conocidos como
�cabeza�, �rodilla�, �hombro�. Al
mismo monte Calvario se le llama en
alg�n texto antiguo �ras�, es decir:
cabeza.
Era un promontorio de roca, muy
peque�o, con no m�s de quince pies de
alto sobre el terreno circundante. Lo
suficiente para que los crucificados
pudieran ser claramente vistos por la
gente que pasaba por el vecino camino o
que ten�a sus tiendas en la explanada que
rodeaba el montecillo.
Hoy nos es muy dif�cil imaginarnos
la geograf�a exacta que ten�a entonces
esta zona: doce a�os m�s tarde de la
muerte de Jes�s, Herodes Agripa traz�
una nueva muralla que inclu�a esta zona
dentro de la ciudad y que convert�a el
descampado en zona edificable.
�Conocemos hoy con certeza el lugar
preciso de la crucifixi�n? Los
evangelistas no son ge�grafos, pero los
datos que nos ofrecen, a�adidos a los
abundant�simos testimonios
tradicionales, permiten dar una
respuesta casi plenamente afirmativa a
esa pregunta. El padre Vincent, el m�s
famoso e importante de los arque�logos
palestinenses, dice tajantemente: La
autenticidad del Calvario y del santo
sepulcro est� dotada de las mejores
garant�as de certeza que uno puede
esperar en tal materia.
Si hay que dudar de muchas de las
reliquias que se atribuyen a Jes�s y a su
madre �dado que los jud�os de la
�poca no ten�an el af�n coleccionista
que m�s tarde se desatar�a en la
cristiandad� parece completamente
inveros�mil que los primeros cristianos
olvidaran o desconocieran los lugares
santificados por la muerte y la
resurrecci�n de Jes�s. En los d�as del
sitio de Jerusal�n, en el a�o 70, viv�an
a�n muchos de los cristianos que hab�an
sido testigos de la muerte de Cristo y, si
no pudieron impedir que Herodes
Antipas construyera sobre estos lugares,
s� guardaron clara memoria de ellos. En
los a�os de la destrucci�n sabemos que
la peque�a comunidad cristiana, avisada
con anticipaci�n de la cat�strofe que se
avecinaba, huy� a la ciudad de Pella, al
otro lado del Jord�n. Pero que
inmediatamente despu�s, restaurada la
paz, regresaron a Jerusal�n y
continuaron su vida bajo la direcci�n
interrumpida de varios obispos.
Una nueva calamidad los alcanz�
cuando los jud�os se levantaron en el
a�o 132 contra el emperador Adriano.
El emperador destruy� entonces de
nuevo Jerusal�n y levant� sobre ella una
ciudad romana llamada Aelia
Capitolina.
Y Adriano hizo entonces, contra su
voluntad, un inmenso favor a los
historiadores. Mand� a sus ingenieros
que construyeran templos y estatuas
idol�tricas en los sitios religiosamente
m�s significativos para los jud�os. Y,
para los paganos, jud�os y cristianos
eran lo mismo. As�, el foro de la nueva
ciudad se construy� precisamente sobre
el monte Calvario, aun a costa de tener
que rellenar la zona con inmensas cargas
de escombros. Sobre el santo sepulcro,
se erigi� una estatua a J�piter; y en el
lugar preciso de la cruz, se alz� un
monumento a Venus. Lo mismo que se
erigieron estatuas idol�tricas sobre las
ruinas del templo y junto al terebinto de
Abrah�n, e igual que surgi� un santuario
a Adonis sobre la cueva de Bel�n.
Los esfuerzos de Adriano iban a
producir, pues, el fruto contrario al
pretendido. En lugar de destruir la
religiosidad cristiana y jud�a, iban a
precisar, para las generaciones futuras,
los lugares exactos de los hechos cuya
memoria se trataba de borrar.
Cuando vino la paz a la Iglesia y el
emperador Constantino decidi� en el
a�o 326 construir una bas�lica en los
lugares de la crucifixi�n y sepultura de
Cristo, los cristianos de Jerusal�n
supieron muy bien a d�nde deb�an
dirigir a los ingenieros.
Con sensibilidad moderna,
Constantino se hubiera limitado a
limpiar la zona y devolverle el aspecto
exacto que ten�a en tiempos de Jes�s.
Pero aqu�lla era otra �poca. El
emperador mand� construir sobre el
lugar del sepulcro una hermosa bas�lica,
que se llamar�a An�stasis
(resurrecci�n), y no le import�, para
ello, serrar literalmente el rocoso monte
calvario. En el centro de esta bas�lica
primitiva estaba el lugar del santo
sepulcro. Y al este, en un atrio rodeado
de hermosos p�rticos, el lugar de la
crucifixi�n, que hab�a sido cortado en
forma de cubo, con una cara superior de
dieciocho por quince pies. M�s tarde,
ambos santos lugares quedar�an
incluidos en la misma bas�lica, tal y
como hoy se conserva en Jerusal�n.
La crucifixi�n
No conocemos con precisi�n el origen
de la crucifixi�n. Algunos cient�ficos la
atribuyen a los persas, otros a los
fenicios. Sabemos que era muy usada en
los tiempos anteriores a Cristo.
Alejandro Magno y sus sucesores, los
di�docos, la emplearon, pero siempre
fuera de Grecia, por parecerles un
tormento b�rbaro. La utilizaron tambi�n
los sirios y los cartagineses y, de �stos,
la aprendieron los romanos.
Era, en todo caso, fruto del
refinamiento y la crueldad de la �poca.
Hab�an probado antes la muerte a
lanzazos, con aceite hirviendo,
empalando al reo, a pedradas, por
estrangulamiento, en la hoguera. Pero
todas estas muertes ten�an el
�inconveniente� de que eran demasiado
r�pidas. Se buscaba una forma de muerte
que pudiera ser lenta, impresionante
para quienes la contemplaran,
inexorable. E inventaron la cruz que era
tan lenta como dolorosa.
Para los romanos, era aqu�l un
castigo de esclavos y de hecho estaba
prohibido crucificar a un ciudadano
romano, aunque la historia nos refiere
muchos casos en los que esta
prohibici�n se ignoraba. Cicer�n grit�
en el juicio de Verres: Atar a un
ciudadano romano es una ofensa;
herirle es un crimen; matarle casi un
parricidio. �Qu� debo decir si es
colgado de una cruz? No hay ep�teto
que pueda apropiadamente describir
cosa tan infamante.
Sin embargo, pese a sus gritos, a
todo lo ancho del imperio romano se
alzaron muchos miles de veces las
dram�ticas sombras de la cruz. Sin
salirnos de la zona de Palestina,
sabemos que Quintilio Varo crucific� a
dos mil jud�os. Josefo nos cuenta que el
n�mero de crucificados por el
procurador F�lix (52-59 despu�s de
Cristo) fue incalculable. En el a�o 70,
durante el sitio de Jerusal�n, los
romanos crucificaron hasta quinientos
prisioneros por d�a. Y Josefo comenta
que los soldados, fuera de s� por la
rabia y el odio, se divirtieron
crucificando a sus prisioneros en
diferentes posturas; y tan grande fue el
n�mero de �stos, que no se encontraba
espacio para las cruces, ni cruces para
los cuerpos.
Esta forma de muerte era
especialmente dolorosa para los jud�os,
que ve�an en ella una especie de
maldici�n religiosa. La frase del
Deuteronomio: Maldito es de Dios el
que cuelga de un �rbol (21,23) a�ad�a a
los ojos jud�os una especie de
condenaci�n religiosa a la tortura f�sica.
Y �sta era probablemente la raz�n por la
que los sumos sacerdotes ten�an tanto
inter�s ante Pilato porque Jes�s fuese
crucificado: su muerte borrar�a as�, al
mismo tiempo, su prestigio religioso y
abortar�a, con esa especie de maldici�n
de Dios, cualquier intento posterior de
propagaci�n de sus doctrinas.
La cruz
Qu� tipo de cruz se us� con Jes�s, entre
las varias que exist�an, no lo sabemos
con exactitud. Las m�s frecuentes eran
las llamadas crux commissa, en la que
el travesa�o era colocado sobre el palo
vertical en forma de T, y la crux
immissa, en la que los dos palos se
cruzaban, incrustando el travesa�o en
una cajuela abierta en el palo vertical.
La tradici�n ha usado siempre esta
segunda forma y parece ser
efectivamente la m�s probable puesto
que la tablilla con las razones de la
condena se coloc� sobre la cabeza de
Jes�s.
Exist�an, adem�s, la cruz baja (crux
humilis) y la alta (crux sublimis), en la
primera de las cuales los pies del
condenado estaban casi a ras del suelo,
mientras estaban a un metro de altura en
la segunda. Algunos datos inclinan a
pensar que fue la alta la usada por Jes�s,
dado, sobre todo, que nos cuentan los
evangelios que, para alargarle la
esponja con vinagre, la colocaron en la
punta de una lanza o ca�a.
En la cruz exist�a con gran
probabilidad, y contrariamente a la
iconograf�a tradicional, una especie de
gancho o clavija de madera sobre la que
se sentaba al ajusticiado. Algunos
escritores llaman �cuerno� a este
asiento, porque se asemejaba a un
cuerno de rinoceronte. Este gancho hac�a
m�s f�cil la tarea de la crucifixi�n y
aliviaba algo los dolores del
ajusticiado, aunque tambi�n prolongaba
su muerte. En cambio no tiene ninguna
base hist�rica ese descansillo para los
pies que es frecuente en muchos de
nuestros crucifijos.
�Estaban los reos completamente
desnudos en la cruz? As� parece que era
habitual entre los romanos. Aunque es
muy probable que se hicieran
concesiones a las costumbres locales y
que se respetase en algo el tradicional
pudor de los jud�os.
Tampoco estaba determinado si se
deb�an usar clavos o cuerdas para
sujetar a los reos en la cruz. Depend�a
de lo que se quisiera que durara la
muerte. Con cuerdas, �sta pod�a ser
largu�sima y el condenado terminaba por
ser atacado por los buitres. En el caso
de Cristo, sabemos ciertamente que se
usaron clavos y es, adem�s, l�gico que
as� fuera si tenemos en cuenta que tanto
Pilato como los jud�os deseaban que
aquello terminara r�pidamente en
aquellos d�as de fiesta religiosa.
Era, en resumen, una muerte horrible
en la que se concentraban todos los
dolores: al agotamiento f�sico de quien
no hab�a comido ni dormido desde hac�a
muchas horas, se hab�a a�adido la
brutalidad de la flagelaci�n, el esfuerzo
para trasportar el madero, la verg�enza
moral, y, ahora, las heridas de los
clavos, el ahogo del cuerpo en tensi�n
para que las manos no se desgarraran, la
horrible sed, el ataque incesante de los
millones de mosquitos tan abundantes en
aquel tiempo y lugar, la p�rdida de la
sangre en un goteo incesante� Algo
demasiado parecido a un sue�o macabro
y horrible.
Los matarifes
Pero fue algo bien distinto de un sue�o.
Cuando llegaron al lugar elegido, los
soldados comenzaron a actuar con la
destreza y rapidez de los matarifes. Si
no estaban ya alzados, eligieron el lugar
para los tres palos verticales. En el
suelo de roca buscaron tres puntos en
que fuera f�cil profundizar. Quiz�
estaban ya hechos los hoyos de otras
crucifixiones. Ahondaron cuatro o cinco
pies: era necesario que la cruz quedara
bien firme y no se ladeara con el peso
del crucificado. Clavaron all� los palos
y los sujetaron con tierra y piedras
alrededor, para darles mayor solidez.
Los tres condenados esperaban en
pie, mientras el gent�o se arremolinaba
en las proximidades. Hasta sus o�dos
llegaban gritos e insultos. Sus corazones
lat�an agitadamente y parec�an marcar el
ritmo de los azadones golpeando la
tierra.
El travesa�o horizontal estaba ya
tirado en tierra. Sobre �l hicieron
acostarse a Jes�s. Ataron probablemente
sus brazos cerca de la mu�eca por si se
resist�a a la hora de clavar los clavos.
El especialista se acerc� a �l con un
mandil de cuero con grandes bolsillos
en los que llevaba martillos y clavos.
Con una lezna hizo un agujero en la
madera para que el clavo penetrara m�s
f�cilmente. Tom� luego un clavo de
trece cent�metros y lo sujet� entre los
dientes. Puso su rodilla sobre el brazo
izquierdo de Jes�s. Cogi� con ambas
manos su mu�eca izquierda y, con la
habilidad del cirujano, palp� buscando
el lugar donde ser�a m�s resistente. Con
un resto de humanidad volvi� la cabeza
del condenado hacia la derecha para que
no viera lo que iba a hacer. Coloc� la
punta del clavo en su sitio, justamente
donde termina la raya que llaman de la
vida. Y, r�pidamente, con sabidur�a de
experto, levant� el martillo y golpe� sin
contemplaciones. Bast� un golpe para
atravesar la mu�eca. Un chorro de
sangre caliente inund� mano, martillo y
clavo. Pero el soldado, sin detenerse,
golpe� de nuevo, otra vez m�s, otra.
Hasta que la cabeza del clavo
desapareci� casi entre la sangre y la
carne levantada. Algunos de los que
estaban cerca volvieron la cabeza. Jes�s
apret� sus dientes conteniendo un
gemido.
Pero el soldado no se detuvo.
Trabajar deprisa era, en definitiva, una
forma de piedad. Salt� sobre la cabeza
de Jes�s y puso ahora su rodilla sobre el
brazo derecho. Tom�, a�n m�s deprisa,
la segunda mano, tir� de ella estirando
el brazo y golpe� de nuevo con sus
manos y martillo ensangrentados. �Ya
est�, dijo a los que le rodeaban.
Llegaba entonces la parte m�s dif�cil
y delicada de la crucifixi�n: el
travesa�o, con la v�ctima clavada en �l
deb�a ser izado y encajado en la
hendidura del palo vertical de la cruz.
De no hacerse con gran habilidad, era
muy probable que el crucificado se
desgarrara de sus clavos. Volver a
clavarle era luego casi imposible. Por
eso dos soldados agarraron los extremos
del travesa�o con unas horcas de
madera, mientras un tercero sujetaba a
Jes�s fuertemente por la cintura. As� le
pusieron de pie sujetando su espalda
contra el palo vertical de la cruz. Luego,
entre varios m�s, lo alzaron hasta
montarle sobre el sedile cuya altura
hab�an calculado previamente para que,
sentado en �l, encajara luego el
travesa�o vertical en la hendidura
prevista. Sujetaron con clavos los dos
maderos, para mayor seguridad. Luego,
r�pidamente de nuevo, el matarife
empuj� los pies de Jes�s, que colgaban,
contra el madero y los sujet�
fuertemente a la cruz con dos clavos.
Una vez que todo estuvo concluido,
desataron las cuerdas que a�n
amarraban los brazos de Jes�s y ahora
todo el peso del cuerpo descans� sobre
los clavos.
�Podemos imaginar el dolor de toda
esta horrible ceremonia? �Imaginamos el
cuerpo sacudido contra las llagas, el
peso de todo �l descansando sobre la
carne viva de una herida?
Un soldado apoy� entonces una
escalera en la cruz. Trep� por ella y, con
dos o tres martillazos, sujet� sobre la
cabeza de Jes�s el letrero que le
proclamaba en tres lenguas como rey de
los jud�os.
Las gentes se arremolinaron para
mejor leer el letrero. Cuchicheaban
entre s�, sent�an una mezcla de horror y
exaltaci�n. Ve�an aquel cuerpo que se
retorc�a, aquellos dientes que se
apretaban para contener los gemidos.
Recordaban c�mo le hab�an conocido
d�as antes predicando en el templo,
c�mo le vieron entrar triunfante en la
ciudad hace pocas jornadas. No
entend�an nada de lo que all� estaba
pasando. Y a�n hubieran entendido
menos si hubieran sabido toda la
verdad. �C�mo hubieran podido
sospechar, entender, imaginarse, que
all�, bajo aquel sol, entre aquella sangre,
se estaba jugando la hora m�s alta de la
historia, la que cambiar�a de sentido al
universo, la que devolver�a su
verdadero sentido a la humanidad? O�an
gotear la sangre, la ve�an resbalar por
los brazos, el cuerpo del condenado,
empapar la madera de la cruz, el suelo.
Pero no sospechaban qu� sangre era
aqu�lla. Y mucho menos por qu�, y por
qui�n, se derramaba.
C
21
SIETE PALABRAS
uando las tres cruces estuvieron en
alto se hizo un largo silencio.
Nadie terminaba de entender lo que
estaba ocurriendo. Para los amigos de
Jes�s, aquello era el fin del mundo. �Y
todo iba a concluir as�? �En esto iban a
parar tantas esperanzas? Salvo en
Mar�a, la fe vacilaba en todos. Le
hab�an o�do hablar de un triunfo final, de
una resurrecci�n. Pero no pod�a
entrarles en la cabeza. Ellos, que hab�an
visto levantarse a L�zaro de la tumba, no
lograban imaginarse a Cristo
regres�ndose a s� mismo desde la otra
ribera de la muerte. �ste era el final. Y,
si el final era as�, es que todo lo anterior
no hab�a sido otra cosa que un largo
sue�o. Durante los a�os anteriores
hab�an batallado d�as y d�as con sus
propias conciencias. Y, a ratos, lograban
convencerse a s� mismos de que Jes�s
era mucho m�s que un hombre. Pero
ahora todo se ven�a abajo: si mor�a, no
era un Dios; si pod�a morir, es que era
un hombre como ellos; un hombre mejor,
pero un hombre m�s. Por eso no quer�an
creer a sus ojos. Mas el gotear de la
sangre desde los pies al suelo se les
clavaba en el alma como un clavo.
Aquella sangre no era un sue�o.
Tampoco terminaban de cre�rselo
sus enemigos. La verdad es que, en el
fondo, les decepcionaba que todo
terminara de modo tan sencillo.
Hubieran deseado un final m�s
espectacular y brillante. Se re�an de s�
mismos al tener que confesarse que
hab�an llegado a temer a este hombre.
Tantas veces les hab�a derrotado, que
hab�an concluido por idealizarle. Por
ver en �l un no s� qu�. Muchas veces se
preguntaban a s� mismos: �Y si �l
tuviera raz�n? �Y si fuera
verdaderamente un enviado de Dios y
estuviera, por tanto, m�s all� de la vida
y la muerte? Ahora todo estaba claro. Y
se sent�an casi tristes de haber vencido
tan f�cilmente. �Y si todav�a�? Se re�an
de su �ltimo miedo. Se hab�an acabado
los prodigios. Ah� estaba, bien sujeto a
la cruz. Esa sangre goteante ya nunca
regresar�a a sus venas.
La t�nica sorteada
Los que no se hac�an tantas filosof�as
eran los soldados. Hab�an cumplido su
oficio como tantos d�as. Cierto que este
ajusticiado hab�a gritado mucho menos
de lo normal, pero tambi�n conoc�an
ellos a este tipo de locos m�sticos que
ofrec�an su dolor por qui�n sabe qu�
sue�os. Lamentaban, s�, su mala suerte
de tener que pasarse all� una tarde como
aqu�lla, de fiesta, cuando pod�an estar
mucho m�s a gusto jugando en cualquier
patio del pretorio.
Lo que no entend�an muy bien es por
qu� a este reo se le daba tant�sima
importancia. �Qu� hac�an all� nada
menos que los sumos sacerdotes? �Por
qu� les hab�an hecho tomarse tant�simas
precauciones, si, a la hora de la verdad,
este galileo no parec�a tener ni un solo
partidario? Hubieran preferido tener un
poco de �faena�. Se aburr�an. Aquello,
que para la multitud resultaba
electrizante, era para ellos ins�pido y
vulgar. Estaban seguros de que tres
meses despu�s ni se acordar�an de este
ajusticiado.
A los pies de la cruz de Cristo
parec�a haberse reunido una especie de
resumen de toda la humanidad: enemigos
de todas las especies, amigos de muy
variados g�neros, y el inmenso batall�n
de los desinteresados y aburridos. Para
los unos, esta tarde era el fin de sus
preocupaciones de los �ltimos meses;
para los otros, hoy se hund�a el mundo o
giraba la historia; para los terceros no
hab�a otra cosa que un desierto de
cansancio en un d�a m�s dentro de una
vida compuesta de d�as sin sentido.
Y, como se aburr�an, sacaron sus
dados. Los llevaban siempre, por si los
ajusticiados se pon�an pelmas y no
terminaban pronto de morir. Se alejaron
un par de metros de la cruz ��aquel
molesto goteo de la sangre!�, y,
sentados en corro en el suelo, se
dispusieron a matar la tarde.
Pero antes a�n ten�an algo que hacer:
repartirse las pertenencias del
ajusticiado. Esto era norma entre los
romanos: un condenado era tratado ya
como un cad�ver, despose�do de todo
derecho y propiedad. Y sus cosas
quedaban al arbitrio de los encargados
de la ejecuci�n. La costumbre estaba tan
arraigada y se prestaba a tales
corruptelas, que el emperador Adriano
se vio obligado a afirmar que s�lo las
pertenencias de menor valor quedaban
al arbitrio de los ejecutores. Porque, si
no, �stos se apoderaban no s�lo de
vestidos y posibles joyas, sino hasta de
las casas y tierras del ejecutado.
Pero, en el caso de Jes�s, nada hab�a
que discutir y poco que repartir: en sus
vestidos terminaban sus propiedades. �Y
aun aqu�llos eran tan pobres y estaban
en un estado�!
El reparto debi� resultarles sencillo.
Eran cuatro los soldados destinados a
cada ajusticiado y el primero debi�
tomar las gastadas sandalias; fue la capa
para el segundo; el pa�o con que los
jud�os se cubr�an la cabeza para el
tercero; el cintur�n de cuero para el
cuarto. El �nico problema era la t�nica.
Era �ste el �nico vestido de alg�n valor.
San Juan nos puntualiza que se trataba
de una t�nica sin costura, tejida
probablemente a su medida por la
propia madre del ajusticiado o por
alguna de las mujeres que segu�an su
predicaci�n. Aunque ahora estuviera
empapada de sangre, era lo de mayor
valor entre todos los vestidos. Hacerla
cuatro partes era convertirla en trapos
in�tiles. Alguien sugiri� la idea de
echarla a suertes y los otros tres
aceptaron con la esperanza de que les
tocase a ellos. Echaron en un casco los
dados y comenzaron la ronda entre
carcajadas.
Desde la cruz Jes�s contemplaba la
escena: comenzaba el pillaje con sus
cosas aun antes de morir �l. Y su cabeza
se pobl� de recuerdos: vio a su madre
teji�ndole esta t�nica, que con tanto
amor hubiera guardado ella ahora como
recuerdo de su hijo. Record� el polvo
de tantos caminos acumulado sobre sus
sandalias. Y se supo definitivamente
pobre, desnudo, absolutamente
desvalido, sin otra riqueza que estos
clavos que atraviesan sus manos y otro
lecho que este madero manchado ya de
tantas sangres.
Algo le alegr�, sin embargo: una vez
m�s se cumpl�a la voluntad de su Padre,
escrita siglos antes por los profetas. �No
hablaba de �l el salmista cuando
escribi�: Repartieron mis vestiduras
entre s� y sobre mi t�nica echaron
suertes? (Sal 21,19). Oy� c�mo el
soldado afortunado se felicitaba de su
suerte y c�mo los cuatro regaban el
sorteo con abundante vino.
La org�a de los insultos
Y pronto regres� la tortura de los
insultos. A la chusma y a los mismos
representantes de los sacerdotes se les
pas� pronto el asombro de lo que
suced�a. Por alg�n tiempo hab�an temido
que a�n pudiera ocurrir algo prodigioso,
pero el tiempo pasaba y ah� estaba bien
amarrado a la cruz, desangrado ya. Por
eso ahora, confiados, comenzaron a
desahogar su odio. No se sent�an
suficientemente saciados con verle
morir. Quer�an regodearse en esa
muerte. Pasa siempre as� con los
cobardes: se ensa�an siempre en la
�ltima hora. Era como si tuvieran prisa,
no se les fuera a morir sin haber
recibido sobre su rostro sus venenos.
Y as� fue como a la corona de
espinas y a la de martillazos se uni�
ahora la de las carcajadas, como en una
org�a demon�aca.
Los evangelios distinguen en este
momento cuatro categor�as de
burladores: los que pasaban por el
camino, los jefes de los jud�os, los
ladrones crucificados con �l, los mismos
soldados.
Como sabemos, Jes�s fue
crucificado en un altozano que miraba a
un camino real. La cruz hab�a sido
levantada tan cerca del lugar de paso
que los que por �l transitaban pod�an
hablar a los crucificados. Y lo que
pudieron ser palabras de consuelo, se
convirti� en una catarata de iron�as e
insultos.
Los evangelios no precisan qu� tipo
de gentes pasaban por all�. Eran
probablemente personas que regresaban
de los cultos religiosos en la ciudad,
forasteros muchos de ellos. En Jerusal�n
hab�an o�do hablar de Jes�s. Es muy
posible que su condena hubiera sido el
gran tema de conversaci�n de la
jornada. Y, en boca de la gentes, se
convirti� sin duda en algo grotesco: un
pobre loco que se hab�a autoproclamado
rey de los jud�os hab�a sido condenado
por las autoridades como blasfemo.
Por eso cuantos pasaban por el
camino se fijaban en �l con curiosidad,
sin hacer ning�n caso de los dos
ladrones colocados a su lado. Miraban a
este profeta que se hab�a presentado a s�
mismo nada menos que como Hijo de
Dios y a quien sus partidarios hab�an
aclamado pocos d�as antes como hijo
predilecto de David. �Y ahora�! �Mira
en qu� hab�a venido a parar! Mov�an sus
cabezas en se�al de burla. Le llamaban a
gritos para atraer su atenci�n: Oh, t�
que destruyes el templo y eres capaz de
reconstruirlo en tres d�as �por qu� no
te salvas ahora a ti mismo? (Mt 27,40).
Esta idea de que pod�a reconstruir el
templo en tres d�as �l solo, les resultaba
muy chistosa. �Aquella gigantesca
fortaleza que miles de obreros hab�an
levantado en decenas de a�os? No les
parec�a ni siquiera un blasfemo, sino un
loco de atar. Y, con la crueldad que
usamos con los locos, sent�an el placer
de refregarle sus palabras presuntuosas.
M�s grotesca les resultaba a�n la
idea de un Hijo de Dios amarrado a una
cruz. �Pues no dec�an que hac�a
milagros? A todos los embaucadores les
llegaba su hora. Si alguna vez hab�an
llegado a creer en los poderes
sobrenaturales de Jes�s, ahora
redoblaban su odio hacia quien les hab�a
enga�ado: Si es que eres Hijo de Dios,
baja de la cruz (Mt 27,40). A sus
iron�as mezclaban palabras soeces,
gestos sucios. Y, sobre todo, risas, una
corona de risas, un mar de carcajadas
que rodeaba la agon�a del moribundo a
quien se le negaba aun el peque�o
consuelo de morir con un poco de
dignidad.
Pero los insultos m�s graves
proven�an del grupo de los sacerdotes.
Quienes pasaban por el camino, antes o
despu�s se cansaban de la farsa y se
alejaban. Pero los sacerdotes parec�an
haber echado all� ra�ces. Quer�an
paladear su victoria y se regocijaban
con cada gesto de dolor del crucificado.
Recordaban cu�ntas veces se les hab�a
escabullido de las manos. Ahora ya no
se escapar�a. Se acabaron las sutiles
distinciones y los brillantes juegos de
palabras. Ahora era suyo y de la muerte.
Por eso quer�an disfrutar de esta agon�a
con sadismo de avaros.
Este grupo estaba a�n m�s cerca de
la cruz. Los soldados romanos
manten�an a distancia a la muchedumbre,
pero aquel grupo de ilustres eran, en
definitiva, autoridades y estaban all�
como notarios de una sentencia.
Hablaban entre s�, se peloteaban frases
los unos a los otros con el �nico objeto
de que fueran o�das por el condenado. A
otros salv� �dec�an� y a s� mismo no
puede salvarse (Mc 15,31). �Usaban en
sentido ir�nico la primera parte de la
frase o es que tambi�n ellos terminaban
por reconocer que hab�a hecho
prodigios? Prefer�an no pensar en ello.
Lo que era definitivamente claro es que,
si alguna vez tuvo alg�n poder, ahora lo
hab�a perdido para siempre. Se gozaban
en su fracaso, en su abandono.
Y tras re�rse de sus poderes
taumat�rgicos, se mofaban de sus
pretensiones mesi�nicas: Rey de Israel,
baja ahora de la cruz y creeremos en ti
(Mt 27,42). El t�tulo que tanto les hab�a
alarmado al ponerlo Pilato como
resumen de su sentencia, ahora lo usaban
ellos sin rodeos. Se hab�an convencido
ya de que esa atribuci�n no resultaba
peligrosa. Y era buen tema de burlas.
Y estaban tan seguros de que el
prodigio no se realizar�a que hasta
promet�an convertirse, si se produc�a.
Pero bien sab�an que hasta en sus burlas
eran insinceros: s�lo tres d�as m�s tarde
Jes�s har�a un prodigio mucho mayor
que el de bajar ahora de la cruz y
tampoco creer�an en �l. Y, en definitiva
�no era a�n mayor milagro el
permanecer all� en la cruz, silencioso,
siendo, como era, el omnipotente? �Mas
c�mo pod�an ellos sospechar que
aceptar la muerte pudiera ser mucho m�s
prodigioso que seguir vivo?
Las bromas, las agudezas se a�ad�an
las unas a las otras. Era una competici�n
de crueldades: cada uno quer�a decir
algo m�s hiriente que sus compa�eros.
Se animaban los unos a los otros y hasta
los m�s cobardes se sent�an
envalentonados.
Volv�an a sus argucias religiosas: Ha
puesto en Dios su confianza. Que le
libre Dios si tanto le quiere. �No dec�a
�l mismo que era Hijo de Dios?
(Mt 27,43). Estaban seguros de que Dios
le hab�a abandonado y se sent�an, en este
momento, instrumentos de la divinidad.
Estaban satisfechos de s� mismos. Ahora
eran m�s sacerdotes que nunca,
defendiendo a Dios de este blasfemo.
Estaban seguros de lo que hac�an y lo
juzgaban como un verdadero servicio
religioso. Apenas lograban percibir que
la secreta ra�z de su alegr�a se apoyaba
en que, muerto Jes�s, su negocio, el
dominio espiritual que ejerc�an sobre la
multitud, estar�a definitivamente
asegurado. El asunto terminaba mucho
mejor de lo que nunca se hubieran
atrevido a esperar.
El silencio
�Y Jes�s? Jes�s callaba. Hab�a hablado
largamente durante la cena del jueves y
camino del huerto de los olivos, para
encerrarse despu�s en un largo silencio,
roto s�lo por breves frases a lo largo
del proceso y en el camino hacia el
calvario. Volv�a a callar ahora, sobre la
cruz. La fatiga le ahogaba y �por otro
lado� �qu� mejor respuesta que el
silencio ante las injurias?
Desde la cruz, contemplaba la
muralla de su ciudad y, m�s cerca, la
danza macabra de sus enemigos. Sus
labios estaban secos de sed. Era m�s de
la una del mediod�a y el sol de abril
ca�a a pico sobre su cabeza. Sudaba. Y
el olor a sudor y a sangre atra�a una
verdadera plaga de mosquitos. Hab�an
sido sus primeros visitantes en Bel�n y
volv�an ahora a torturarle en la cruz. Al
principio agitaba la cabeza para
espantarlos, pero ahora sab�a que cada
movimiento era un multiplicarse de los
dolores en sus manos traspasadas.
Procuraba no moverse, pero, poco a
poco, el peso de su cuerpo iba tensando
sus brazos y alargando m�s sus heridas.
Adem�s, si dejaba que su cuerpo cayera,
sent�a crecer la asfixia en su pecho.
Luchaba por enderezarse de nuevo y
durante unos segundos parec�a que el
dolor descend�a. De todos modos,
progresivamente el dolor se iba
haciendo menos agudo, pues, al perder
fuerzas, disminu�a tambi�n su capacidad
de sufrir. Ten�a miedo de perder el
conocimiento, pero se manten�a
terriblemente l�cido.
L�cido para o�r uno a uno los
insultos y para entender su sentido.
Sab�a que le bastaba con ped�rselo a su
Padre para que �ste le concediera el
final de todo aquello y el descender de
la cruz. Pero ni como tentaci�n pasaba
esto por su cabeza. �l estaba all� para
redimir y no pod�a permitirse el lujo de
dedicarse a s� mismo uno solo de sus
pensamientos. En realidad sufr�a m�s
por los que le insultaban que por el
propio insulto.
Vio c�mo, pasada la primera hora, la
multitud comenzaba a disminuir. El
espect�culo cansaba a muchos. No era
�por lo dem�s� ni siquiera un
espect�culo novedoso. Como ha escrito
Jim Bishop.
La muerte era en Palestina un
pasajero barato. Iba y ven�a. Visitaba
a muchos; no permanec�a mucho
tiempo en una casa. Muchas familias
ni siquiera se deten�an al ver a un
mendigo muerto en el camino. Los
ni�os estaban sujetos a tantas
enfermedades y fiebres, que la madre
que pod�a jactarse de tener cuatro
hijos sin que se le hubiera muerto
ninguno se consideraba
extraordinariamente afortunada. La
edad media de una persona estaba
entre los veinticinco y los treinta
a�os.
Tampoco la muerte violenta era
infrecuente. Cualquier delito importante
era penado con ella y, sobre todo en
aquellos tiempos de ocupaci�n romana,
hab�a muchas formas de bandolerismo
que casi siempre acababan en la cruz.
Un ni�o jud�o ten�a siempre su infancia
llena del recuerdo de crucificados al
borde de los caminos de cualquier
ciudad medianamente grande.
Pronto se alejaron pues los curiosos.
Y quedaron s�lo los muy amigos o los
grandes enemigos. En el aire �inm�vil
� hab�a un gran silencio. Se o�an
�nicamente los gemidos de los
crucificados, gemidos que tambi�n iban
haci�ndose progresivamente d�biles. Es
probable que alguno de los tres se
desmayase de vez en cuando. Pero por
poco tiempo pod�an gustar la dulzura de
la inconsciencia: el hundimiento del
cuerpo produc�a una asfixia que les
despertaba con agitados estertores que
hac�an que, en torno a ellos, la tierra, las
murallas, la muchedumbre, bailasen una
danza confusa.
La muerte se acercaba. Y Jes�s
comprendi� que no pod�a perder esta
hora final en la que tantas cosas
importantes le faltaban por hacer y
decir. Tendr�a que ahorrar palabras
porque ya no le quedaba mucho aliento,
pero las que dijera tendr�an que ser
verdaderamente �palabras
sustanciales�, su testamento para la
humanidad futura, palabras como
carbones encendidos que no pudieran
apagarse jam�s y en las que
permaneciera no s�lo su pensamiento,
sino su alma entera, el sentido de cuanto
era y de cuanto hab�a venido a hacer en
este mundo, el �ltimo y mejor tesoro de
su vida. Y de su muerte.
Padre, perd�nalos porque no saben lo
que hacen
Que Cristo, desde la cruz, se olvidara de
s� mismo y comenzara preocup�ndose de
sus enemigos, debi� de resultar tan
sorprendente a los primeros cristianos
que la frase de san Lucas (23,34) fue
mutilada en algunas de las copias
primitivas. Hoy nadie duda, sin
embargo, de la autenticidad de este
pasaje.
Es, sin embargo, dif�cil determinar
en qu� momento exacto se pronunciaron
esas palabras. Algunos comentaristas las
sit�an en el mismo momento de ser
crucificado y las refieren, por
consiguiente, a los soldados romanos.
As� dan un sentido presente a ese �lo
que hacen�.
Pero la idea no parece muy v�lida.
Es bastante inveros�mil que Cristo se
refiriera a los soldados. Que ellos no
sab�an lo que hac�an es demasiado
obvio y, en rigor, para ellos no hac�a
falta pedir perd�n. Eran puros
ejecutores de lo que les mandaba la,
para ellos, aut�ntica autoridad. Se
excedieron probablemente en su
crueldad, pero, en definitiva, no hac�an
otra cosa que cumplir su oficio con
alguien que, desde su punto de vista, era
un criminal, condenado legalmente.
Parece, pues, mucho m�s probable
que la frase de Cristo se pronunciara
m�s tarde, cuando, concluida la org�a de
los insultos, la cima del Calvario
comenz� a quedarse sola. Era la hora de
la oraci�n. Jes�s, que hab�a evitado
hablar cuando le azuzaban, que hab�a
esquivado todo tipo de respuesta
pol�mica, se volv�a ahora a su gran
soledad interior para hablar con su
Padre.
Todo pod�a temblar menos su gran
certeza de que el Padre le escuchaba.
�Hab�a ense�ado tantas veces a los
suyos a orar, levantando el coraz�n a
Dios! Ahora quer�a aprovechar sus
�ltimos minutos de vida para practicar
lo que hab�a ense�ado.
Pero no oraba por s� mismo. Casi
nunca lo hab�a hecho en su vida. En el
mismo huerto, al pedir el ser librado del
c�liz del dolor, lo hab�a condicionado a
la voluntad del Padre. Ahora ya ni eso.
Se hab�a olvidado de s� mismo, hubiera
podido implorar ser quitado de la cruz
o, cuando menos, que la muerte llegara
cuanto antes. Hubiera podido suplicar
por su madre o sus amigos a los que
dejaba solos, por la continuidad de su
obra que abandonaba a tan d�biles
manos. Hubiera podido mendigar ser
comprendido por sus enemigos. Pero en
su oraci�n no hab�a ni el m�s lejano tinte
de ego�smo. Ped�a, s�, por sus enemigos,
pero ni siquiera que ellos le
comprendieran, sino que fueran
perdonados.
En realidad no hac�a otra cosa que
poner en pr�ctica lo que tantas veces
hab�a predicado. Amad �hab�a dicho�
a vuestros enemigos y rogad por los
que os persiguen (Mt 5,44). Amad a
vuestros enemigos, haced bien a los
que os odien (Lc 6,27-35). Ahora Jes�s
aprovechaba sus �ltimos minutos de
vida para realizar esa oraci�n y ese
amor.
�Y por qui�nes rezaba? En primer
lugar por los responsables directos de
su condena y su crucifixi�n: por Caif�s,
An�s y los dem�s sacerdotes y escribas,
por Pilato y Herodes, por Judas. En el
alma limpia del moribundo todos ten�an
cabida, a todos alcanzaba el perd�n,
todos ten�an a�n un lugar reservado en
su reino.
�Pero hasta qu� punto Jes�s no
trataba de autoenga�arse con la segunda
parte de su frase? �Era cierto que no
sab�an lo que hac�an? Podr� achacarse
ignorancia en la turba, en los soldados
romanos, pero �tambi�n en los
instigadores y directores del proceso?
�Era cierto que Judas no sab�a lo
que hac�a? Hab�a vivido junto a Cristo
tres a�os, fue testigo presencial de todos
sus milagros, escuch� todas sus
palabras, repetidas veces le vio
present�ndose como un enviado de Dios
y certificarlo con prodigios. Hab�a
comido del pan multiplicado, bebido el
agua vuelta vino. Era testigo alt�simo de
la pobreza en que Jes�s viv�a; conoc�a
mejor que nadie su falta de ambiciones
humanas y el sentido trascendente de su
misi�n �y� no sab�a lo que hac�a al
traicionarle?
�Y An�s y Caif�s? Eran
profesionales de la ley, conoc�an mejor
que nadie los anuncios prof�ticos que
hab�an descrito a Jes�s con
minuciosidad de dibujante. Estaban
perfectamente informados de los
prodigios que Jes�s obraba; hab�an
vivido de cerca la resurrecci�n de
L�zaro; med�an mejor que nadie la
aguda intuici�n de pueblo al seguir a
Jes�s. �Y� no sab�an lo que hac�an?
�Y Pilato? �Acaso no hab�a
proclamado �l mismo por tres veces que
Jes�s era inocente? �No dijo y repiti�
que no encontraba causa en �l? �No
recibi� el aviso de su misma esposa,
proclam�ndole �justo�? Pilato no s�lo
hab�a obrado contra su conciencia, sino
que era perfectamente consciente de
ello. Sab�a muy bien que la �nica raz�n
que le empuj� a firmar la sentencia
hab�a sido su propio miedo; hab�a
cedido, no a las razones, sino a las
amenazas de ser denunciado ante el
emperador. �l mismo se sinti� tan falso
que hab�a precisado un gesto ret�rico
ante la multitud: lavarse p�blicamente
las manos de una sangre que proclamaba
inocente. �Y� no sab�a lo que hac�a?
La misma multitud que hab�a hecho
presi�n ante Pilato �pod�a arg�ir
ignorancia? Por las calles de la ciudad
andaban los paral�ticos curados por �l,
los ciegos a quienes devolviera la vista.
Muchos de ellos hab�an participado en
su exaltaci�n del domingo anterior y
escuchado sus palabras en el templo. Y
el mismo Cristo les hab�a anunciado su
culpabilidad: Si yo no hubiera venido y
hablado, no tendr�an pecado; mas
ahora no tienen excusa. Si yo no
hubiera hecho ante ellos obras como
nadie hizo jam�s, no tendr�an pecado
(Jn 15,22-24).
�C�mo habla, pues, ahora de
ignorancia? Jes�s, que conoce hasta el
fondo la naturaleza humana, pues como
Dios es obra suya y como humano la
comparte, sabe mejor que nadie hasta
qu� punto el hombre se ciega a s� mismo
y se vuelve ignorante de cuanto le
molesta, culpablemente ignorante, pero
ignorante al fin. Judas logr� sin duda
convencerse a s� mismo de que lo que
hac�a era bueno para su pueblo; Caif�s
termin� por sentirse defensor de Dios al
empujar a Jes�s hacia la muerte; Pilato
pens� que el agua de la palangana le
limpiaba de un error que, en definitiva,
no era suyo. Eran, as�, al mismo tiempo
culpables �y por eso Jes�s pide perd�n
para ellos� e ignorantes. M�s tarde
cuando san Pedro hable a los jud�os de
la crucifixi�n de Cristo dir�: Bien s�
que obrasteis por ignorancia, como
tambi�n vuestros jefes (Hech 3,17).
Siempre, a fin de cuentas, el que peca
est� ciego o se ciega.
Esta ceguera es la m�s alta de las
tragedias humanas: el hombre no sabe lo
que hace, ni para el bien, ni para el mal.
El hombre no sabe, no sospecha siquiera
la importancia que tiene para Dios su
pobre y peque�o amor. Como el hombre
no ama, no sabe hasta qu� punto es
amado; no sospecha hasta qu� hondura
hiere cuando niega ese amor y hasta
donde alegra cuando se entrega. En ese
engranaje de Dios con el hombre, �ste
mide con su peque�a medida de ciego,
pero para Dios las medidas son
infinitas. Cuando el hombre opta por
Dios o contra Dios, mide su opci�n con
las mismas coordenadas que cuando
elige este o aquel plato de comida. No
logra descubrir que optar por el bien
infinito o por el mal infinito, es una
opci�n infinita. El hombre no logra
sospechar que es mucho m�s grande de
lo que imagina. El d�a del juicio �
escribe Pascal� los elegidos
ignorar�n su virtud y los r�probos el
tama�o de sus cr�menes. Cristo mismo
lo describi� minuciosamente en la
par�bola: ni los salvados, ni los
condenados sab�an cu�ndo y d�nde
hab�an dado de comer y de beber a
Cristo o cu�ndo y d�nde lo hab�an
negado.
Por eso, Jes�s ahora se precipita a
pedir perd�n para el hombre. Durante su
vida m�s de una vez hab�a mostrado su
tristeza ante esta ceguera de sus
seguidores; hab�a dirigido tremendas
palabras a sus enemigos; hab�a
replicado duramente al criado que le
golpeaba: Si he hablado mal,
mu�strame en qu�; y si bien �por qu�
me pegas? (Jn 28,23). Pero ahora ya
nada tiene que reprochar a los hombres.
Ya no contempla sus ofensas, mira m�s
all� de ellos, divisa su destino eterno.
Es por ese destino por lo que est�
clavado a la cruz. Y no tiene otras
palabras que las del perd�n. Tiene raz�n
el evangelista: Dios no envi� a su Hijo
al mundo para que lo juzgara, sino
para que lo salvara (Jn 3,17).
Porque, en realidad, es para el
mundo entero para quien est� pidiendo
perd�n. Por eso Cristo no concreta. Si,
en un primer c�rculo, piensa en los
responsables directos de su condena, en
un segundo c�rculo estamos todos los
que de alguna manera somos
responsables; todos cuantos alguna vez
hemos pecado; todos cuantos hoy �aun
sabiendo y pregonando que Cristo es
Dios, aun siendo profesionales de su fe
y su seguimiento� continuamos siendo
ignorantes y ciegos al pecar.
S�, rez� por nosotros, pidi� perd�n
por nuestros cr�menes de cada d�a. Y no
dijo a su Padre: perd�nales porque t�
eres bueno. O: perd�nales porque yo te
lo pido. Us� un argumento casi ingenuo,
pero que describ�a como un mapa su
coraz�n: perd�nales porque no saben lo
que hacen. No es que se hubiera
�contagiado de hombre�, no es que en la
guerra entre Dios y el hombre, hubiera
apostado por el segundo; es que conoc�a
como nadie la torpe y ciega pasta
humana.
Pero es sobre todo que, m�s que
mirar al hombre, tal y como �ste existe
en el mundo, le miraba tal y como era
amado en su coraz�n. Ah� no hab�a
condenas, ah� la primera de las palabras
sustanciales no pod�a ser otra que
�perd�n�. �No era �sta, en definitiva, la
clave radical de toda su vida, la primera
y �ltima raz�n de su muerte?
Dos ladrones
El padre Lagrange ha comentado:
Los primeros cristianos ten�an
horror a representar a Jes�s en la
cruz, porque hab�an visto con sus
propios ojos esos pobres cuerpos
sangrantes, completamente desnudos,
hundidos bajo su propio peso,
agitando sin cesar las cabezas,
rodeados de perros atra�dos por el
olor de la sangre, mientras los buitres
giraban sobre este campo de
carnicer�a, mientras el reo, agotado
por las torturas, ardiendo de sed,
llamaba a la muerte con horribles
gritos inarticulados.
Para nosotros �hombres del siglo
XX� es completamente imposible
imaginar lo que aquello era. Hemos
nacido viendo representaciones de Jes�s
en la cruz y todas nuestras
imaginaciones de la crucifixi�n pasan
por ese filtro del respeto, de la grandeza
de esa tortura. Queramos o no,
asociamos a la idea de toda crucifixi�n
la imagen del gran triunfador. Para los
mismos incr�dulos de hoy la cruz es un
s�mbolo religioso antes que una tortura
real. Hemos despojado a ese espanto de
buena parte de su horror y de su
realismo, estilizada, idealizada la cruz
por miles de miles de pinturas piadosas.
Sin embargo la escena no ten�a ni el
misticismo de fray Ang�lico, ni la
belleza inm�vil de Vel�zquez, ni la
ardiente tensi�n de Rouault. All� no
hab�a otra cosa que un brutal realismo
de carnicer�a, sangre y gritos.
Gritaban los dos crucificados con �l.
Solemos olvidarles, como parece que
les hab�an olvidado quienes centraban
sus insultos en Jes�s. Pero ellos no eran
all� simples comparsas. Viv�an su
muerte a la vez en soledad y compa��a.
Se mezclaban sus sangres, se mezclaban
sus quejas.
Ni a la hora de su muerte quiso
Jes�s despegarse de la raza humana. Su
muerte ��tan distinta!� era, sin
embargo, una muerte m�s, cruzada con
otras.
Agon�as tambi�n misteriosas las de
estos dos ladrones. Toda vida que se
acerca a Cristo, para aceptarle o
rechazarle, se ve invadida por el
misterio. Quiz� quienes decidieron esta
triple ejecuci�n trataron de sumergir la
muerte de Jes�s en medio de otras
an�nimas, pero lo que de hecho lograron
es que esas dos muertes grises tomaran
tambi�n la m�s alta trascendencia y se
convirtieran en s�mbolo del destino
humano. Uniendo las tres muertes no
lograron hundir en el olvido la de Jes�s;
rescataron del olvido y plantaron en la
historia las otras dos.
Qui�nes eran estos dos hombres, no
lo sabemos. En torno a ellos se han
tejido cientos de leyendas. Se les han
atribuido docenas de nombres (Dimas y
Gestas son los m�s comunes). Pero nada
sabemos con verdadero peso hist�rico.
Desconocemos tambi�n las culpas
por las que fueron condenados. Durante
siglos se les tom� por simples ladrones,
salteadores de caminos. Hoy se prefiere
verles como guerrilleros pol�ticos,
zelotes violentos. Pero esta idea parece
muy poco veros�mil. De ser cabecillas
de un grupo pol�tico es raro que no
tuvieran partidarios que les apoyaran �
como los tuvo Barrab�s�. Y, por otro
lado, la psicolog�a de ambos en la cruz
parece tener muy poco que ver con la de
un guerrillero. No se pasa tan f�cilmente
de una ideolog�a fan�tica a una
aceptaci�n del gran pac�fico. El alma de
un salteador de caminos es, en
definitiva, mucho m�s maleable que la
de un obseso de la lucha pol�tica
armada.
Pero, fueran quienes fueran, iban a
convertirse en la cruz en paradigmas del
hombre ante el dolor. El sufrimiento
humano lleva a los hombres a opciones
radicales y, con frecuencia, opuestas.
Puede liberar a las almas, puede
tambi�n revolucionarlas. Hay �como
dice Journet� cruces de blasfemia y
cruces de para�so.
Sobre la colina del Calvario las tres
cruces parecen id�nticas. A los ojos
ofrecen el mismo horrible espect�culo,
la misma tragedia. Para los soldados
supusieron id�ntica soldada las tres.
Sobre las tres volaban los mismos
buitres. Las tres sangres formaban un
�nico charco.
Y, sin embargo, �como escribe san
Agust�n�, hay tres hombres en cruz:
uno que da la salvaci�n, otro que la
recibe, un tercero que la desprecia.
Para los tres, la pena es la misma, pero
todos mueren por diversa causa.
Y el breve di�logo que mantienen
entre s� define a la perfecci�n las tres
almas:
Uno de los malhechores que
pend�an de la cruz blasfemaba
diciendo: ��No eres t� el Cristo?
�S�lvate a ti mismo y s�lvanos a
nosotros!� (Lc 23,39). �Qu� encerraban
estas palabras? Mucho de iron�a y
sarcasmo, mucho de c�lera y violencia.
�Quiz� tambi�n algo de secreta fe y
esperanza? Hab�a o�do a quienes
insultaban a Jes�s; escuchaba c�mo le
llamaban Mes�as salvador; hab�a podido
leer el t�tulo que, sobre su cabeza, le
proclamaba rey, aunque fuera de burlas.
Y, en su grito, se mezclaba el insulto con
un rastro de esperanza provocadora; la
blasfemia, con esa secreta y absurda ra�z
de fe que encierra toda blasfemia.
�De d�nde brotaba la c�lera de este
hombre? Hab�a trascurrido su vida fuera
de la ley, en permanente rebeld�a contra
unas estructuras que juzgaba inicuas.
Pero ahora estaba atrapado, sin
esperanzas de evasi�n, clavado en una
cruz. Sab�a que hab�a perdido
definitivamente la partida. Y la rabia le
invad�a. Contra el mundo, contra s�
mismo, contra todo lo que le rodeaba.
�Si al menos este hombre crucificado
junto a �l tuviera una salida! �Y si los
que le insultaban estuvieran
equivoc�ndose? �Y si tuviera
verdaderamente la posibilidad de bajar
de la cruz y vencer a sus enemigos? Se
agarraba quiz� a ese �ltimo rescoldo de
esperanza. Tal vez �pensaba� este
hombre pod�a y estaba perdiendo su
ocasi�n. Quiz� este crucificado segu�a
atado a absurdas ideas m�sticas y perd�a
su vida, la �nica importante. Por eso le
gritaba, provoc�ndole, odi�ndole.
�O la rebeld�a del ladr�n era m�s
moderna, ven�a de m�s lejos, ten�a
ra�ces m�s hondas? Quiz� su
desesperaci�n ten�a esa fr�a e
irremediable dureza que se percibe en
ciertos ateos contempor�neos nuestros.
Tal vez no era un bandido ocasional,
sino un bandido de alma. Quiz� al
entregarse al bandolerismo lo hab�a
hecho como quien realiza una misi�n.
Hab�a jugado en ella toda su vida. Sab�a
a lo que se expon�a. Hab�a aceptado
desde el primer momento que no
quedaba otro desenlace que la muerte
violenta. Ahora estaba cogido, era la
regla del juego. Y ya no le faltaba m�s
que morir silenciosamente en un mundo
sin esperanza.
Si era as�, tuvo que sentir un infinito
desprecio hacia Jes�s, el mismo que hoy
sienten muchos ateos hacia los
creyentes. �C�mo este iluminado, este
d�bil de esp�ritu �pensaba� no ha
comprendido a�n la nada de toda
existencia? �En qu� espera? �Por qu�
espera? �C�mo ha podido creer en la
posibilidad de un mes�as y de una
salvaci�n? �C�mo ni en la misma cruz
sale de su sue�o? Su grito, entonces,
estar�a cargado del m�s feroz sarcasmo:
��Anda, s�lvate a ti mismo y s�lvanos!�.
No sabemos qu� especie de rebeld�a
habitaba el alma de este hombre. Pero s�
que, en ambos casos, pas� junto a la
salvaci�n sin descubrirla. O porque
buscaba una peque�a y transitoria
salvaci�n de la muerte f�sica; o porque
su c�lera le hac�a ver imposible toda
salvaci�n.
�Entr� as� en la muerte? �Se qued�
para siempre clavado, petrificado en su
odio? �O lleg� a su alma un rayo tard�o
de luz, tal vez tras la muerte de Jes�s,
una luz que abriese la noche de su alma?
Aqu� nuestras preguntas tienen que
quedarse sin respuesta.
Un ladr�n preocupado por la justicia
A�n es m�s enigm�tica la figura del
segundo ladr�n. Mateo y Marcos nos
dicen que los dos crucificados con Jes�s
le ultrajaban. S�lo Lucas nos pinta una
postura diferente en uno de ellos, una
actitud cuya complejidad nos sorprende.
Su dolor en la cruz era atroz, como
el de sus dos compa�eros. Pero la ruina
de su cuerpo no hab�a llegado a su alma.
La ten�a lo suficientemente viva y
despierta como para descubrir toda una
serie de valores que nos asombran en un
salteador de caminos. �C�mo tuvo el
coraje de olvidarse de s� mismo, de
abrir una brecha en medio de sus
dolores para descubrir la dignidad de
Jes�s y los valores objetivos de la
justicia?
Hab�a vivido violando la ley, pero
era un justo, porque no hab�a perdido el
sentido de la justicia. Distingu�a el bien
del mal, med�a el valor de las culpas y
ten�a el valor de reconocer las propias:
Tomando la palabra �dice san Lucas
� le respond�a diciendo: ��Ni siquiera
estando en el suplicio temes t� a Dios?
Nosotros, en verdad, estamos
crucificados justamente, pues
recibimos el justo pago de lo que
hicimos. Pero �ste nada malo ha
hecho� (33,40-41).
Para este hombre, el dolor hab�a
sido verdaderamente fecundo. La orilla
de la muerte hab�a despertado en �l la
voz de Dios. Y a esa luz hab�a entendido
la justicia de su condena. No se trataba,
evidentemente, de un guerrillero pol�tico
que jam�s habr�a reconocido esa
justicia. Este ladr�n era un pecador,
pero no un fan�tico. Su alma segu�a
estando entera e incorrupta. En medio de
su dolor horrible hab�a sabido olvidarse
de su cuerpo para reconstruir su vida y
llegar a la conclusi�n de que era
culpable.
Pero a�n hab�a ido m�s all�.
Ordinariamente el dolor nos cierra el
alma. Quien sufre termina por
convencerse de que s�lo �l sufre. Se
torna incapaz de comprender todo otro
dolor. Con este hombre no hab�a sido
as�. Desde la misma cruz, supo salirse
de su tragedia para examinar, conocer y
comprender a Jes�s. �Sab�a algo antes?
Nuevamente las leyendas primitivas
tratan de pintar a este ladr�n como un
antiguo disc�pulo de Jes�s o imaginan
que ayud� a la Virgen durante la fuga a
Egipto. Pero nada sabemos. Y todo hace
pensar que acababa de conocer a Jes�s y
que quiz� ni hab�a o�do hablar de �l
anteriormente.
Pero muy bien pudo ser testigo del
proceso de Jes�s ante Pilato o de parte
de �l. Conoci�, al menos, su digno
silencio durante el camino hacia el
Calvario y oy� c�mo, por toda respuesta
a los insultos, ped�a perd�n para quienes
le ofend�an y trataba de disculparles
ante un Padre que, para este ladr�n, no
pod�a ser otro que Dios.
Probablemente tambi�n �l al
principio, como se�alan Marcos y
Mateo, se uni� a los que insultaban.
Pero el silencio y la dignidad de Jes�s
le golpearon. �Y si fuera verdad? �Y si
este hombre era verdaderamente un rey?
Esta idea rebotaba en su cerebro como
un absurdo. �Un rey muriendo as�? Pero
luego, cuando oy� que los que le
insultaban hablaban del Mes�as, algo de
su infancia rebrot� en su interior. Se
acord� de sus padres, de las ense�anzas
en la sinagoga; all� hablaban de un
mes�as y de un reino, aunque no
aclaraban muy bien si era de este o de
otro mundo. �Y si fuera verdad? �Y si
tras esta vida hubiera otra, otro reino en
el que este hombre triunfar�a? Lo que fue
al principio una sospecha se hizo una
duda, despu�s una posibilidad,
finalmente un comienzo de certeza.
La seguridad que ve�a en Jes�s no
era de este mundo. No hab�a blasfemado
de Dios, no renegaba de la vida. Se
mostraba sereno y tranquilo. Era,
evidentemente, un hombre bueno, un
justo. �Pero, entonces, ten�a a�n m�s
motivos para rebelarse!
En medio de sus dolores, el ladr�n
buceaba por su alma y por la verdad.
Excavaba en ella como en un pozo. Y,
poco a poco, notaba que su coraz�n se
iba pacificando, como si la verdad fuera
un agua fresca. Tal vez la muerte de un
justo, de un solo justo, fuese suficiente
para hacer girar el mundo. Qui�n sabe,
incluso, si no estaba a punto de brotar un
alba nueva, un mundo donde todo ser�a
diferente. Se sinti� pobre y ni�o y, en su
debilidad, descubri� que necesitaba una
mano que le sostuviese, como su madre
lo hab�a hecho en la infancia.
Hoy estar�s conmigo en el para�so
Y ahora el ladr�n dice unas palabras
nuevamente asombrosas: Acu�rdate de
m� cuando est�s en tu reino (Lc 23,43).
O, si nos atenemos al texto griego:
Acu�rdate de m� cuando llegares a la
gloria de tu realeza.
No se sabe qu� admirar m�s: si la
sencillez de sus palabras, si su ausencia
de ambiciones, o si su vertiginosa fe.
Los ap�stoles Santiago y Juan hab�an
pedido, casi exigido, los primeros
puestos en el reino. Este ladr�n pide
simplemente un recuerdo. Luego el
coraz�n dir� a Jes�s lo que debe hacer
con su compa�ero de muerte. �Y la
tremenda fe que le empuja a creer, sin la
menor vacilaci�n, que este moribundo
acabar� triunfando! Bossuet se extas�a
ante esta fe del buen ladr�n:
Un moribundo ve a Jes�s
moribundo y le pide la vida; un
crucificado ve a Jes�s crucificado y
le habla de su reino; sus ojos no
perciben sino cruces, pero su fe se
representa un trono.
Pero, adem�s, un trono
absolutamente trascendente. En este
ladr�n no hay confusiones. No espera
otro reino ni otra realeza sino los que
haya al otro lado de la muerte. No pide
restauraciones triunfales de este mundo
como los ap�stoles; no aclama a Cristo
vencedor aqu� abajo cual los entusiastas
del pasado domingo. Sabe que los dos
van a morir. Y est� seguro, sin embargo,
de que hay un reino que les espera.
Como escribe Ralph Gorman:
Esta profesi�n de fe del buen
ladr�n es uno de los hechos m�s
extraordinarios guardados por la
historia. Es dif�cil imaginarse algo
tan inveros�mil. Y sin embargo real.
Las sorprendentes palabras de este
hombre van a forzar a Jes�s a responder.
No lo ha hecho cuando el otro ladr�n le
insultaba. Pero ahora no puede callarse.
El buen ladr�n ha dirigido bien su
flecha. En verdad te digo �responde�
que hoy mismo estar�s conmigo en el
para�so (Lc 23,43). La respuesta no
puede estar m�s pre�ada de contenidos.
Se abre con un �en verdad te digo� que,
para un jud�o, ten�a todo el sentido de un
juramento, de una solemne promesa. Y
luego ofrece al ladr�n mucho m�s de lo
que ped�a. Bossuet subraya la respuesta
con tres admiraciones: Hoy, �qu�
prontitud! Conmigo, �qu� compa��a! En
el para�so �qu� descanso!
Si hab�a fe en las palabras del
ladr�n, hay una soberana serenidad en la
respuesta de Cristo, una seguridad que
nos abre entero el misterio de la
encarnaci�n. �C�mo, si no, este
agonizante, que nada tiene, que ha
fracasado aparatosamente, puede tener
esa seguridad para prometer no s�lo
algo, sino el mismo para�so?
En rigor, Cristo en este momento no
hac�a otra cosa que cumplir promesas
hechas mucho antes: A quien me
confiese ante los hombres, le confesar�
yo ante mi Padre que est� en los cielos
(Mt 10,32). Como comenta Journet:
Quien ame a Jes�s en el tiempo, ser�
amado por �l en la eternidad.
Ahora las cumpl�a, aunque a�n en
esperanza. �Estar�s�, dice en tiempo
futuro. Hay que pasar a�n unas horas
atroces en el tormento. Pero ese futuro
es ya casi un presente, es, en cierto
modo, ya un presente. �sa es la
dial�ctica de la esperanza: que empieza
a hacer presente lo que a�n es futuro,
que puebla de claridades la noche del
dolor, aunque sin amortiguarlo. Ten�a
raz�n L�on Bloy al escribir:
Cuando se es pobre y se est�
crucificado no se entra en el para�so
ma�ana, ni pasado ma�ana, ni dentro
de diez a�os, se entra hoy mismo.
En rigor, el verdadero premio que
Jes�s promete al buen ladr�n no est� en
la palabra �para�so�, sino en la palabra
�conmigo�. Porque estar con Cristo es
exactamente estar ya en el para�so.
Como dice santo Tom�s:
El buen ladr�n en cuanto a
recompensa, puede decir que ya est�
en el para�so, porque ya ha empezado
a disfrutar de la divinidad de Cristo.
El mundo gira
Pero no entender�amos el sentido de este
di�logo si reduj�ramos la salvaci�n del
buen ladr�n a una an�cdota. En este
momento se realiza aqu�l: He aqu� que
hago nuevas todas las cosas (Ap 21,5).
En la cruz se inaugura una nueva tabla
de valores ya muchas veces anunciada
por Cristo en sus par�bolas: es el pobre
L�zaro quien ser�a llevado al cielo entre
�ngeles, mientras el rico descend�a al
infierno con todos sus lujosos vestidos.
Ahora el primer salvado es un
bandolero, Cristo concede su intimidad
a un fuera de la ley y un criminal est�
entre los primeros elegidos de la Iglesia
gloriosa.
Todo gira: empiezan a existir
sufrimientos benditos y la otra cara de la
cruz puede ser el para�so. Despu�s de
este d�a los dolores siguen siendo
dolores, pero ya sabemos que, si
quiebran el cuerpo en dos, no ahogan
forzosamente el grito del alma. Y en
todo caso empieza a ser verdad lo que
m�s tarde precisar�a san Pablo: Yo
estimo que los sufrimientos del tiempo
presente no tienen proporci�n con la
gloria futura que se revelar� en
nosotros (Rom 8,18).
En la cruz se inauguran las nuevas
medidas de las cosas: Judas, uno de los
doce, se pierde; y Magdalena, la
pecadora, se salva. El sumo sacerdote,
que lleva a�os examinando a Cristo y su
doctrina, no reconoce en �l al Hijo de
Dios; y el centuri�n, s�lo con verle
morir, descubre todo. Un ladr�n muere
blasfemando y el otro entra directamente
en el para�so. La verdad triunfa sobre
las apariencias, el coraz�n importa m�s
que los gestos, una nueva luz escruta las
entra�as de los hombres. Ahora
entendemos aquella frase misteriosa que
ya encontramos en los comienzos del
evangelio: Jes�s sab�a lo que hay en el
hombre (Jn 2,25).
Y en aquel buen ladr�n, de quien
desconocemos hasta el nombre, hab�a
algo que salva: apertura de coraz�n,
humildad, fe. Mas breve: amor.
La tercera palabra
Y ahora �comenzar� ya Cristo a
preocuparse de s� mismo? En la primera
de sus palabras ha dado a los hombres
la gran promesa del perd�n. En la
segunda ha abierto las puertas de la
gloria a un bandolero. �No ser� ya
tiempo de olvidarse de cuanto le rodea y
dedicarse a su dolor?
No. Le falta a�n el mejor de sus
regalos a la humanidad. �l, que nada
tiene, desnudo sobre la cruz, posee a�n
algo enorme: una madre. Y se dispone a
entreg�rnosla.
Es san Juan quien nos trasmite esta
tercera palabra. Y, con profunda agudeza
psicol�gica, la coloca inmediatamente
despu�s de la narraci�n del reparto de
las vestiduras y del sorteo de la t�nica.
Sin decirlo, Juan est� explic�ndonos que
esa t�nica era obra de la madre de Jes�s
y que es precisamente ese sorteo lo que
hace brotar los recuerdos en la cabeza
del moribundo y lo que le empuja a fijar
su atenci�n en el grupo de amigos que
hace guardia al pie de la cruz.
A esta hora se ha alejado ya el grupo
de los curiosos. Gran parte de los
enemigos se ha ido tambi�n. Quedan
�nicamente los soldados de guardia y el
peque�o grupito de los fieles.
Peque�o grupo. Los ap�stoles han
huido. El mismo Pedro, por miedo o
quiz� m�s probablemente por verg�enza
de su traici�n, tampoco est� aqu�. Para
bochorno de los varones el grupo est�
formado por mujeres, a excepci�n de
Juan, el m�s joven del fornido clan de
pescadores, en quien el amor ha podido
m�s que miedos y dudas.
El centro del grupo lo constituye
Mar�a, la madre del moribundo. Hay a
su lado otras tres mujeres, si respetamos
la puntuaci�n que prefieren los exegetas
de hoy, o dos si nos atenemos a la
cl�sica. Estaban �dice el evangelista
� junto a la cruz de Jes�s su madre; y
la hermana de su madre; Mar�a
Cleof�s; y Mar�a de Magdala. Esta
�ltima sabemos ya qui�n era: la mujer
de quien, seg�n san Lucas, hab�an salido
siete demonios (8,2) y seguramente la
misma mujer a quien, seg�n el mismo
evangelista, vimos secar los pies de
Jes�s en casa de Sim�n el fariseo
(7,36-50). Probablemente tambi�n la
hermana de L�zaro, el resucitado.
Antiguamente se aceptaba que �la
hermana de su madre y Mar�a Cleof�s�
eran la misma persona, colocando s�lo
una coma entre ambos nombres. Hoy los
cient�ficos prefieren pensar que esa
�hermana de su madre� era la mujer del
Zebedeo y madre de Juan y de Santiago
el Mayor, la Salom� que cita san
Marcos. Mientras que la Mar�a Cleof�s
(es decir Mar�a, mujer de Cleof�s)
podr�a ser la que san Marcos llama
madre de Santiago el Menor y de Jos�.
Pero estamos en el campo de las
hip�tesis.
Sabemos, s�, que el peque�o grupo
estaba cerca de la cruz. Quiz� el mismo
Jes�s les hizo en este momento gestos de
que se acercasen porque ten�a algo
importante que decirles. Esto no es
inveros�mil porque �como escribe
Lagrange� ninguna ley imped�a a los
parientes el acercarse a los
condenados; los soldados defend�an las
cruces contra un posible golpe de mano
o para impedir cualquier forma de
tumulto; pero no apartaban a los
curiosos, ni a los enemigos, ni tampoco
a las personas amigas. Realmente poco
pod�a temerse de aquel grupito de cuatro
mujeres y un muchacho. Los mismos
soldados deb�an de tener compasi�n de
aquel reo a quien a la hora de la verdad,
tan pocos partidarios hab�an quedado.
Sabemos tambi�n que estaban junto
a la cruz, y ese �estaban� en lat�n nos
dice claramente que permanec�an en pie,
que se manten�an firmes. �En qu�
pensar�an los artistas del cuatrocientos
cuando introdujeron la costumbre de
pintar a la Virgen desmayada al pie de la
cruz? Que Mar�a pudiera tener alg�n
momento de desmayo entra dentro de su
condici�n humana. Que fuera sostenida
por Juan, es normal en una madre. Pero
ciertamente lo que Jes�s vio desde la
cruz no fue una mujer desmayada.
Desgarrada por el dolor, estaba all�
entera, despierta para asumir la
tremenda herencia que iban a encargarle.
La alejada
Ciertamente es misteriosa la presencia
de Mar�a en este momento. Desde el
punto de vista humano y sentimental era
cruel haberla conducido all�. Cruel para
los dos. La presencia de la madre en la
cruz era una doble fuente de dulzura y
dolor. Para Cristo tuvo que ser un
serenante consuelo sentirse acompa�ado
por ella, ver desde la cruz tangiblemente
el primer fruto pur�simo de su obra
redentora. Pero tambi�n fuente de
enorme dolor compartir el dolor de su
madre. El que ama �escribe Journet�
cuando descubre el eco de su propio
sufrimiento en el ser amado, siente
desgarrarse nuevas regiones en su
coraz�n. El dolor se multiplicaba as�,
como la imagen en una galer�a de
espejos.
Pero el misterio es otro. Durante
toda su vida p�blica, Jes�s hab�a
mantenido voluntariamente lejos a su
madre de todas sus tareas. Lo hab�a
hecho incluso con formas que a nosotros
nos suenan a ariscas.
Este voluntario alejamiento comenz�
en la misma infancia. Despu�s de
haberse unido a ella inextricablemente
con los lazos de la encarnaci�n, hab�a
comenzado enseguida a �arrancarse� de
ella para entregarse �nicamente a su
Padre de los cielos, aunque esto
supusiera dejarla confusa y desolada:
�Por qu� me buscabais? �le dice al
perderse en el templo a los doce a�os
�. �No sab�ais que yo debo ocuparme
en las cosas de mi Padre? Se dir�a que
le molestaba el ser buscado por Mar�a y
por Jos�. Y la respuesta debi� de
sonarles tan extra�a que el evangelista
apostilla: Ellos no entendieron lo que
les dec�a (Lc 2,49-50).
M�s tarde, un d�a en que Jes�s
predicaba a las turbas, alguien le avisa
que est�n ah� su madre y sus parientes, y
el Maestro vuelve a tener una respuesta
desconcertante: �Qui�nes son mi madre
y mis hermanos? Y se�alando a quienes
le escuchan a�ade: �stos son mi madre
y mis hermanos. Todo el que hace la
voluntad de mi Padre, �se es mi madre
y mi hermano (Mc 3,32-35).
Que para ser madre de Jes�s hay que
hacer la voluntad de Dios, Mar�a lo
sab�a ya desde el d�a de la anunciaci�n.
Y lo hab�a practicado. Pero lo que a�n
le faltaba por aprender
experimentalmente es que �como
explica Journet� la voluntad de Dios
es una voluntad separante, una voluntad
que distanciar� a la madre del hijo en la
vida, lo mismo que, en la muerte,
arrancar�a al Hijo del Padre.
Por eso es asombrosa esta
proximidad a la hora de la cruz. Este
Jes�s que ha mantenido a lejos, a raya
dir�amos, a su madre a las horas del
gozo �por qu� la quiere pr�xima ahora,
en el tiempo del dolor? Evidentemente
esta presencia tiene alg�n sentido mayor
que el de la pura compa��a. Debe de
haber alguna raz�n teol�gica para esta
�llamada�. Alg�n sentido ha de tener
esta vertiginosa e inesperada manera de
introducir a Mar�a en el mismo coraz�n
del drama de la redenci�n del mundo.
La hora de Can�
Podemos comenzar a vislumbrar el
sentido del problema si pensamos que es
Juan quien nos trasmite las dos palabras
solemnes que Jes�s dice a su madre, una
en Can� de Galilea, al comienzo de su
vida p�blica, otra en la cruz, al final de
la misma. El parentesco entre ambas
frases es demasiado evidente como para
que no pensemos que el evangelista ha
querido unirlas m�sticamente. Son dos
palabras que s�lo pueden entenderse
ley�ndolas juntas.
El di�logo de Can� asombra a
cualquiera que lo lea ingenuamente.
Mar�a, con sencillez de mujer y de
madre, trata de resolver el problema de
unos novios y pide a su hijo que
intervenga, probablemente sin medir
que, con ello, entra en los altos
designios teol�gicos de su hijo. Y la
respuesta de Jes�s es casi violenta,
rechazante. Despu�s el hijo har� lo que
la madre le pide, pero no sin haber
marcado antes las distancias: �Qu�
tenemos que ver t� y yo, mujer? A�n no
ha llegado mi hora (Jn 2,3). La
respuesta tuvo que desgarrar, en cierto
modo, el coraz�n maternal. No pudo
entender entonces el vertiginoso sentido
de esas palabras con las que estaba
cit�ndola en el Calvario. Est�
pidi�ndola que salga del campo de las
inquietudes terrestres �por importantes
y dolorosas que sean� y entre en el
plan de las cosas del Padre. En el plan
en el que el hijo vive y en el que la
madre tiene tambi�n una misi�n de
primera importancia. Jes�s conceder� el
milagro, pero con �l anticipar� la hora
de la separaci�n entre la madre y el hijo.
Con este milagro comenzar� su vida
p�blica y se desencadenar� el odio de
sus enemigos. Anticipar� la �hora�, que
para Jes�s no es otra que la de su
muerte.
En esa �hora� es cuando Mar�a ser�
verdaderamente importante. Entonces
descender� sobre ella una palabra
dedicada a su m�s �ntimo coraz�n de
madre, que se ver� misteriosamente
ensanchado.
Si Cristo ha elegido la vocaci�n de
sufrir y morir por la salvaci�n del
mundo, es claro que cuantos, a lo largo
de los siglos, le estar�n unidos por
amor, tendr�n que aceptar, cada uno en
su rango y funci�n, esa misma vocaci�n
de morir y sufrir por esa salvaci�n. Y, si
un miembro de Cristo, huye de esa
funci�n, falta algo, no s�lo a ese
miembro, sino, como explicar�a san
Pablo, a la misma pasi�n de Cristo,
pasi�n que pide �como explica Journet
� ser prolongada en la compasi�n
corredentora de todos los miembros de
Cristo. �ste es el misterioso sentido de
la frase de san Pablo a los colosenses:
Suplo en mi carne lo que falta a las
tribulaciones de Cristo por su cuerpo
que es la Iglesia (1,24).
Aquel peque�o grupo al pie de la
cruz, aquella Iglesia naciente, estaba,
pues, all� por algo m�s que por simples
razones sentimentales. Estaba unida a
Jes�s, pero no s�lo a sus dolores, sino
tambi�n a su misi�n.
Y, en esta Iglesia, tiene Mar�a un
puesto �nico. Hasta entonces ese puesto
y esa misi�n hab�an permanecido como
en la penumbra. Ahora en la cruz se
aclarar�n para la eternidad.
Por eso la alejada ser� tra�da a
primer plano. �sta es la hora, �ste el
momento en que Mar�a ocupa su papel
con pleno derecho en la obra redentora
de Jes�s. Y entra en la misi�n de su hijo
con el mismo oficio que tuviera en su
origen: el de madre.
Es evidente que, en la cruz, Jes�s
hizo mucho m�s que preocuparse por el
futuro material de su madre, dejando en
manos de Juan su cuidado. La
importancia del momento, el juego de
las frases bastar�an para descubrirnos
que estamos ante una realidad m�s
honda. Si se tratara de una encomienda
solamente material ser�a l�gico el �he
ah� a tu hijo�. Mar�a se quedaba sin hijo,
se le daba uno nuevo. Pero �por qu� el
�he ah� a tu madre�? Juan no s�lo ten�a
madre, sino que estaba all� presente.
�Para qu� darle una nueva?
Es claro que se trataba de una
maternidad distinta. Y tambi�n que Juan
no es all� solamente el hijo del Zebedeo,
sino algo m�s.
Ya desde la antig�edad, los
cristianos han visto en Juan a toda la
humanidad representada y, m�s en
concreto, a la Iglesia naciente.
Es a esta Iglesia y a esta humanidad
a quienes se les da una madre espiritual.
Es esta Virgen, envejecida por los a�os
y los dolores, la que, repentinamente,
vuelve a sentir su seno estallante de
fecundidad.
�se es el gran legado que Cristo
concede desde la cruz a la humanidad.
�sa es la gran tarea que, a la hora de la
gran verdad, se encomienda a Mar�a. Es
como una segunda anunciaci�n. Hace
treinta a�os �ella lo recuerda bien�
un �ngel la invit� a entrar por la terrible
puerta de la hoguera de Dios. Ahora, no
ya un �ngel, sino su propio hijo, le
anuncia una tarea m�s empinada si cabe:
recibir como hijos de su alma a quienes
son los asesinos de su primog�nito.
Y ella acepta. Acept�, hace ya
treinta a�os, cuando dijo aquel �f�at�,
que era una total entrega en las manos de
la voluntad de Dios. De ah� que el olor a
sangre del Calvario comience
extra�amente a tener un sabor de reci�n
nacido; de ah� que sea dif�cil saber si
ahora es m�s lo que muere o lo que
nace; de ah� que no sepamos si estamos
asistiendo a una agon�a o a un parto.
�Hay tanto olor a madre y a
engendramiento en esta dram�tica
tarde�!
Las tinieblas
Al llegar aqu�, los tres sin�pticos
indican un fen�meno extraordinario que
acompa�� la muerte de Jes�s: Era ya
como la hora sexta y se produjeron
tinieblas sobre toda la tierra hasta la
hora nona, habiendo faltado el sol
(Lc 23,44-45). Tanto Lucas como
Marcos afirman que Jes�s fue
crucificado antes de la hora sexta, es
decir: antes del mediod�a. Hab�a, pues,
pasado alg�n tiempo antes de que las
tinieblas se echaran sobre la tierra.
�Se trata de un entenebrecimiento
milagroso? Los evangelistas parecen ver
en �l, al menos, un cierto simbolismo
relacionado con lo que en el calvario
estaba sucediendo, pero tampoco tratan
de forzar las cosas y presentarlo como
un puro milagro. Nadie de hecho parece
tomarlo como tal en la narraci�n que
sigue. No habr� que verlo, por tanto,
como un verdadero eclipse de sol, que
hubiera sido inveros�mil con luna llena.
M�s bien �y quien haya vivido en
Jerusal�n lo comprender� f�cilmente�
pudo tratarse de una irrupci�n del
khamsin o siroco negro que, aunque no
muy frecuentemente, azota en algunos
mediod�as de primavera la ciudad. Es un
viento caliente, espeso, cargado con
frecuencia de polvo o arena, que, en
algunas circunstancias, llega a oscurecer
la luz del sol y cubre la tierra con una
especie de oscura niebla.
En este hecho, probablemente
natural, vieron los evangelistas y vio
m�s tarde la tradici�n cristiana, un
s�mbolo del gemido de la naturaleza ante
la tremenda ejecuci�n de su autor. Y
tambi�n como un anuncio del castigo. En
los profetas del antiguo testamento esta
figura del oscurecimiento del sol era
siempre signo visible de la justicia de
Dios que se acerca: Yen aquel d�a, dice
el Se�or, Yahv�, har� ponerse el sol al
mediod�a y entenebrecer� la tierra en
pleno d�a (Am 8,9. Y tambi�n Jl 2,10;
3,15; Is 13,10). Ahora era m�s l�gico
que nunca: la luz se iba, al agonizar
quien era luz del mundo.
La muerte se acerca
Porque la muerte se acercaba ya. Deb�an
de ser casi las tres de la tarde. Los
textos evang�licos hacen pensar que las
tres primeras palabras debieron de
pronunciarse con largos intervalos entre
ellas y que, en cambio, las cuatro
�ltimas nacieron casi seguidas y cerca
ya de la muerte. El crucificado estaba
muy d�bil. La sangre no hab�a cesado de
brotar de sus manos y sus pies. Si en
alg�n momento el goteo se interrump�a,
bastaba un nuevo movimiento, un intento
de incorporarse, del crucificado, para
que se iniciase de nuevo.
Pero cada vez eran menores los
movimientos de Jes�s, agotado ya. Se
o�a �nicamente el jadear de su pecho en
los �ltimos esfuerzos por llevar un poco
de aire a sus pulmones oprimidos.
En torno a la cruz, hab�a aumentado
la soledad. Los �ltimos curiosos se
hab�an ido entre el aburrimiento y el
miedo que pudo infundirles aquel s�bito
oscurecimiento del sol. Quedaban s�lo
los soldados y el grupito de los fieles, al
que Jes�s apenas ve�a ya con sus ojos
borrosos de sangre y sudor.
Estaba verdaderamente solo. Todos
morimos solos, incluso cuando morimos
rodeados de amor. Por mucho que el
agonizante tienda su mano y se aferre a
otra mano, sabe que all�, en el interior,
donde se libra el �ltimo combate, est�
solo, definitivamente solo.
Jes�s no quiso sustraerse a esta ley
de la condici�n humana. Y vio su
soledad multiplicada por el espanto de
quien muere joven y en una cruz, odiado
y despreciado y, al mismo tiempo,
dram�ticamente consciente de todos sus
dolores.
Pero hay una soledad que ning�n
hombre ha conocido, sino �l. Una
soledad a la que hay que acercarse con
temor, porque nada hay m�s vertiginoso.
En verdad que si hubi�ramos de
elegir, entre todo el evangelio, una frase
desconcertante por encima de todas,
tendr�amos que elegir �sta, que durante
siglos y siglos ha conmovido a los
santos y trastornado a los te�logos.
No fue una frase, sino un grito que
taladra la historia. Hab�a ya en el
Calvario un gran silencio. Y fue
entonces cuando Jes�s hizo un esfuerzo
que parec�a imposible, se incorpor� en
la cruz, llen� de aire sus pulmones y
grit� en voz alta: Eli, Eli, lama
sabactani! Es decir: �Dios m�o, Dios
m�o! �Por qu� me has abandonado?
Grit�. �Por qu� grit�? �Qu� nuevo
g�nero de tormento es �ste? Cristo hab�a
sudado sangre en el huerto de los
olivos� sin gritar. Hab�a soportado la
flagelaci�n� sin gritar. Hab�a sufrido
sin gritos el ver sus manos y sus pies
traspasados. �Por qu� grita ahora? �Por
qu� grita cuando ya s�lo falta lo m�s
f�cil: terminar de morir?
La palabra del esc�ndalo
Journet, comentando esta palabra,
escribe:
�Oh, palabra fatal! �Por qu� has
sido pronunciada? �Por qu� no fue
retenida dentro del pecho? �No sab�a
Cristo que se usar�a contra �l? �C�mo
iban a poder sus contempor�neos ver
en �l, en este hombre sumergido por
el dolor, al Mes�as que salvar�a a su
pueblo de las seculares
humillaciones? �Y c�mo, quienes en
el futuro negar�n su divinidad, no
encontrar�n en este grito un
argumento? Si es Dios �c�mo puede
decir que su Dios le abandona? S�,
palabra fatal, que ser� hasta el fin del
mundo un esc�ndalo para la fe de
muchos.
Pero tambi�n �palabra adorable
para los que creen! Es esta palabra la
que nos descubre hasta el �ltimo
fondo del misterio de la encarnaci�n
y los anonadamientos del Verbo
hecho carne. Y es cierto que esta
palabra es un esc�ndalo. Pero todo el
evangelio es esc�ndalo. Salva al
mundo contradici�ndole. Y al fin todo
lo trastornar�.
Esta escandalosa palabra ha
dividido durante siglos a los
comentaristas. �C�mo pudo el Padre
abandonar al Hijo, si ambos son un
�nico Dios? �C�mo pudo alejarse la
divinidad, si estaba unida a la
humanidad hasta formar un solo ser?
�Puede acaso el Hijo de Dios quedarse
sin Dios, cuando �l mismo lo es y es el
�nico que existe? Y la ausencia de Dios
�no es acaso el infierno?
Ante esta problem�tica algunos
te�logos cat�licos buscan
interpretaciones m�s o menos
metaf�ricas: Jes�s se queja aqu� de que
su Padre le haya abandonado a la
muerte, le haya entregado a tantos
dolores.
Otros se van al otro extremo. Para
Calvino aqu� asistimos a un verdadero
descenso a los infiernos en el que Jes�s
padece los tormentos espantosos que
deben sentir los condenados y
perdidos, es dominado por las tristezas
y angustias que la ira y la maldici�n de
Dios engendra, experimenta todos los
signos que Dios muestra a los
pecadores al volverse contra ellos para
castigarlos. Incluso �siempre seg�n
Calvino� en este momento Jes�s lleg�
a temer por su propia salvaci�n,
temeroso de la maldici�n y la ira de
Dios.
La primera respuesta es tontamente
evasiva. Jes�s no estaba en la cruz para
decir met�foras. Si �l dice que el Padre
le abandona, es porque, en realidad, de
alg�n modo le abandona. De un modo
que quiz� nosotros nunca logremos
entender, pero que �l experiment� como
una verdadera lejan�a.
Pero �cu�l fue la dimensi�n y el
sentido de �sa lejan�a? La clave del
misterio es que, en este momento, Cristo
est� llevando a la meta la redenci�n,
est� asumiendo todos los pecados del
mundo.
G�ngora �con un verso feliz
po�ticamente, pero no tanto
teol�gicamente� comentaba que era
m�s importante el nacimiento que el
Calvario porque hay distancia m�s
inmensa de Dios a hombre que de
hombre a muerte. Pero aqu� no se trata
de morir, no se trata de que Dios se haga
muerte, se trata de algo infinitamente
m�s grave, se trata de algo tan
vertiginoso como que el hombre-Dios se
haga pecado.
San Pablo tampoco usa met�foras
cuando escribe:
Cristo nos rescat� de la maldici�n
de la ley haci�ndose por nosotros
maldici�n; porque est� escrito:
�Maldito el hombre que pende del
madero� (G�l 3,13).
Y a�n m�s tajantemente:
A aquel que no hab�a conocido el
pecado, Dios le hizo pecado por
nosotros, a fin de que nosotros nos
hici�ramos justicia de Dios en �l
(2 Cor 5,21).
Las expresiones de san Pablo son
realmente feroces: se hizo maldici�n, le
hizo pecado. No quiere decir que Jes�s
cometa pecados, pero s� que los haga
realmente suyos. No es que al
redimirnos cogiera los pecados del
mundo y los cargara sobre sus espaldas
como un saco. El saco ya lo hemos
dicho en otro lugar no es nunca parte de
quien lo lleva. Y si Jes�s no hubiera
hecho de alg�n modo suyos los pecados,
si se hubiera limitado a tomarlos
externamente, mal habr�a sido la v�ctima
sustitutoria en la redenci�n.
Jes�s no es, ni siquiera en este
momento, pecador, pero, en alg�n modo
misterioso, se experimenta pecador. Es
como si sus manos pur�simas, hechas
para acariciar a los ni�os, hubieran
acuchillado, disparado, ametrallado en
las catorce mil guerras de la historia.
Como si sus labios, que ense�aron a
rezar el padrenuestro, hubieran dicho
todas las mentiras de la historia, todos
los besos sucios de la historia, todos los
millones y millones de blasfemias.
Como si su coraz�n, que ayer instituy�
la eucarist�a, se convirtiera en el fr�o
bloque de odios, de envidias, de
avaricias, de incredulidades, de
crueldad, que pintara Newman. �Qu�
tiene de extra�o el que el Padre se
alejara, si no puede convivir con el
pecado?
Pero hemos dicho �como s�.
Porque aunque Jes�s experiment� todos
los dolores que en el infierno pueda
sentir un pecador, sus dolores no fueron
de pecador, sino de salvador. Su dolor
fue satisfacci�n, no castigo. En esto se
equivoca Calvino: su pasi�n fue
luminosa, no desesperada.
Mas, como escribe Journet:
El sufrimiento luminoso de un
Dios que muere por nosotros es a�n
m�s desgarrador que el sufrimiento
del desesperado. Porque s�lo a �l es
dado el medir plenamente el abismo
que separa el bien y el mal, el cielo y
el infierno, el amor y el odio, el �s�
dicho a Dios y su negaci�n.
Ahora es cuando, en verdad, el sin
pecado se hace radicalmente uno de
nosotros. Si esa barrera del mal le
distingu�a de los hombres, ahora la
saltar� por amor.
Y la pagar� en soledad, en esta
terrible soledad en la que experimenta
verdaderamente la lejan�a de su Padre
del centro mismo de su alma.
Por eso grita. Porque este dolor es
m�s agudo que todos los de la carne
juntos.
Pero su grito no es desesperaci�n.
Es una queja lacerante, pero amorosa. Y
segura. De hecho, toma sus palabras del
salmo 21, que es un salmo de llanto,
pero tambi�n de esperanza. Es incluso
probable que Jes�s estuviera recitando
entero este salmo, aunque s�lo gritara el
segundo de sus versos.
En realidad buena parte de los
vers�culos de este salmo parecen una
descripci�n de lo que en la cruz est�
ocurriendo:
�Dios m�o, Dios m�o! �Por qu� me
has desamparado? (2).
Dios m�o, clamo de d�a y no
respondes, de noche sin hallar
reposo (3).
En verdad que yo soy un gusano,
no un hombre; el oprobio de
los hombres y el desprecio del
pueblo (7).
Todos los que me ven se burlan de
m�, abren los labios, mueven
la cabeza (8).
Dicen: �en Dios conf�a, que �l lo
libre, pues tanto lo ama. Que
venga Dios a salvarlo� (9).
Sus fauces se abren contra m�
feroces, cual leones rapaces y
rugientes (14).
Todos mis huesos est�n
dislocados (15).
Seca est� como una teja mi
garganta y mi lengua est�
pegada a las fauces. Me has
reducido al polvo de la muerte
(16).
Numerosos canes me circundan;
banda de malhechores me
anda en torno (17).
Han traspasado mis manos y mis
pies, y puedo ya contar todos
mis huesos (18).
Se han repartido mis vestidos y
echan a suerte sobre mi t�nica
(19).
Y aqu� gira el salmo hacia la
esperanza: la lejan�a de Dios no ser�
definitiva. Vendr�, viene, est� llegando
su gloria:
T�, pues, oh Yahv�, no retrases tu
socorro; apres�rate a venir en
mi auxilio (20).
Que pueda hablar yo de tu nombre
a mis hermanos y ensalzarte en
medio de la congregaci�n de
tu pueblo (23).
Se postrar�n delante de �l todas
las gentes (28).
Porque de Yahv� es el reino y �l
dominar� a las gentes (29).
Comer�n y se prosternar�n ante �l
todos los grandes de la tierra;
se curvar�n los que al polvo
descienden. Mi alma vivir�
para �l (30).
As� es como el grito de Jes�s no es
desesperaci�n, sino oraci�n. Y una
oraci�n que enlaza directamente con la
del huerto de los olivos.
Para que su soledad fuera m�s
radical, ese grito suyo ser� interpretado
en son de chanza por quienes le
escuchan. Jes�s probablemente hab�a
pronunciado la frase aramea con el
acento regional galileo y los soldados, o
porque realmente no le entendieron o
porque encontraron ocasi�n de hacer un
chiste que les pareci� gracioso,
interpretaron que estaba llamando a
El�as. Y la cosa les result� muy
divertida. �A El�as llama �ste!
(Mt 27,47). Y coreaban la frase a
grandes carcajadas, asombrados de su
propio ingenio.
La sed
Esta quinta palabra debi� de
pronunciarse casi inmediatamente tras la
cuarta y en medio de las bromas de los
soldados. Jes�s segu�a plenamente
l�cido y, quiz�, prosiguiendo la
recitaci�n del salmo veintiuno, su
encuentro con el vers�culo que describ�a
su garganta �seca como una teja� le hizo
consciente de la tremenda sed que le
acosaba. Era, efectivamente �ste uno de
los m�s terribles tormentos de los
crucificados. En cuanto podemos saber,
Jes�s no hab�a bebido nada desde la
noche anterior. La p�rdida de sangre en
la flagelaci�n y, ahora, bajo el taladro
de los clavos, hac�a mayor su
deshidrataci�n. Y el sol de Palestina,
aun siendo abril, era duro a las tres de la
tarde.
�Pero no hablaba Jes�s de una sed
simb�lica, sed de almas, sed de ser
comprendido, de redenci�n? �No es �sta
la sed de justicia a la que �l mismo
aludi� en las bienaventuranzas? En
cierto modo, s�. Jes�s experimenta en
estos momentos, dentro de su
conciencia, el drama de ver su
redenci�n despreciada, de saber de
antemano que, para muchos, todo este
dolor ser� in�til. Journet escribe con
todo dramatismo:
�El infierno! El hecho de que
muchos puedan preferirlo al amor es
la causa suprema de la indecible
agon�a del Salvador.
Pero Jes�s habla, ante todo,
directamente, de su sed f�sica. Cuenta el
dolor de experimentar la lengua como
una piedra seca y la garganta como un
desfiladero polvoriento. Es el grito que
�por hambre o por sed� ha surgido de
cientos de miles de bocas antes y
despu�s de Jes�s. Es su palabra m�s
radicalmente humana. Es la prueba
definitiva de que est� muriendo de una
muerte verdadera, de que en la cruz hay
un hombre, no un fantasma.
Y, esta vez, un c�ntimo de piedad
brota en uno de los soldados, que a�n
est�n burl�ndose, al pie de la cruz, de su
anterior palabra. Ten�an all� su jarro de
polca, mezcla de vino agrio, vinagre y
agua, para apagar su sed durante las
largas horas de guardia. Los palestinos
saben bien de esas largas esperas: a�n
hoy son muchos los que no se ponen en
viaje o no parten hacia el trabajo sin su
jarra de l�quido.
Y uno de los soldados se conmovi�
al o�r esa queja tan humana. No hab�a
entendido bien las otras palabras. Pero
�sta era una palabra �a su altura�. Tom�
una esponja, la sumergi� en su jarro, la
coloc� en la punta de su lanza y la
tendi� al agonizante.
Pero incluso este gesto compasivo
se convirti� en objeto de nuevas burlas.
Deja �grit� alguno de sus compa�eros
� veamos si viene El�as a salvarle
(Mt 27,49). Su broma anterior les hab�a
divertido, duraba a�n y se contagiaban
unos a otros las carcajadas. El
compasivo aceler� entonces su acto de
piedad: se limit� a empujar la esponja
contra los labios de Jes�s, que chup� �
quiz� �vidamente� el vinagre. Tambi�n
con ello se cumpl�a otro pasaje de los
salmos: En mi sed me dieron a beber
vinagre (68,22). Jes�s segu�a siendo
como un embajador minucioso que
cumpliera una a una las instrucciones de
su carta de viaje.
Todo est� consumado
Por eso ahora puede concluir que todo
est� cumplido (Jn 19,30). Su d�bil,
cansada cabeza repasa todo el abanico
de profec�as que sobre �l se hicieron y
comprueba que no queda ni una por
realizar. Y, sobre el alma de Jes�s,
desciende la paz. Puede ya volverse
serenamente hacia su Padre, cuya lejan�a
parece definitivamente superada.
La estructura de las siete palabras
que Jes�s dice en la cruz no responde,
evidentemente, a la casualidad: las tres
primeras describen la necesidad de
Cristo de morir derramando luz en torno
a s�. En ellas pide perd�n para quienes
le crucifican, abre las puertas de la
salvaci�n a uno de los crucificados con
�l, entrega a los hombres el impagable
regalo de su madre.
Siguen dos palabras en las que
describe sus sufrimientos en esta hora:
el v�rtigo moral de su desgarradora
soledad, el sufrimiento f�sico de la sed.
Las dos �ltimas, las que preceden
por pocos segundos a su muerte,
describen la total paz que le habita.
Ahora puede regresar al di�logo sereno
con su Padre, a lo que fue siempre el
centro absoluto de su vida.
No piensa en su muerte como la
realizaci�n de s� mismo. �Qu� pod�a
a�adirse a s� mismo quien era Dios? Lo
decisivo para �l es que esa muerte es la
cima de la realizaci�n de la voluntad de
su Padre. Para eso hab�a venido al
mundo. �Lo hab�a dicho tantas veces! Yo
he bajado del cielo para hacer, no mi
voluntad, sino la de aquel que me ha
enviado (Jn 6,38). Yo busco, no mi
voluntad, sino la del que me env�a
(Jn 5,30). Mi alimento es hacer la
voluntad del que me ha enviado y
llevar a cabo su obra (Jn 4,34). Ahora
repasa esa voluntad que conoce como
nadie ha conocido jam�s y sabe que
realmente se ha cumplido en todo al pie
de la letra. Sabe que esa obediencia
suya es verdaderamente la salvaci�n del
mundo. Y con su cuerpo destrozado, con
su rostro maltrecho, se presenta ante el
Padre como sustituto del hombre
maltrecho.
He aqu� una muerte plena, he aqu�
una muerte que es, m�s que ninguna otra,
el punto perfecto de maduraci�n de un
ser, un destino realizado como ning�n
otro. Bel�n, Nazaret, Can�, el desierto,
Betania, Cafarna�n, el huerto de los
olivos, el pretorio, el Calvario, no son
sino etapas de un plan prefijado y
fielmente recorrido.
De un hombre que muere joven, a los
33 a�os, decimos hoy siempre que es un
ser malogrado. No tuvo tiempo,
lamentamos, de completar su destino.
Pero 33 a�os, y aun menos, son tiempo
sobrado para la madurez, para la
plenitud. S�lo muere malogrado quien
muere inmaduro, aqu�l a quien la muerte
sorprende con la vida vac�a.
La de Jes�s es una vida llena. No
precisaba de un d�a m�s. Todo estaba
consumado, todo cumplido.
En verdad que, contemplando su
pobre cuerpo muerto, que parece el de
un vencido, sentimos deseos de
volvernos a �l para decirle qu�
orgullosos estamos de su obra. �Qu�
bien lo hiciste todo, Cristo! �Si supieras
qu� felices estamos de tenerte por jefe!
En verdad que t� eres, Se�or, lo �nico
bueno que tenemos. T� eres el que nos
hace posible la fe, llevadera la
esperanza, soportables las torpezas de la
Iglesia, fecundo el amor. T�, Se�or, nos
bastas.
�Y qu� gran hombre fuiste! Nos
emociona recordar tu ternura con los
ni�os, tu solidaridad con tus disc�pulos,
el serio amor con que honrabas a tu
madre, tu pasi�n por la tierra palestina,
la viril dignidad de tu trato con las
mujeres, tu coraje en la defensa de la
verdad, tu valor a la hora de afrontar a
los adversarios, tu comprensi�n hacia el
pecador, tu nunca humillante amor hacia
los pobres. Recordamos c�mo supiste
llorar por el amigo, c�mo aceptaste el
cansancio de los caminos, qu� abierto
estabas a cuantos enfermos acud�an a ti,
con qu� total entereza has sabido morir.
�Qu� magn�fico hombre fuiste, Se�or!
�Y qu� gran Dios nos mostraste!
Recordamos la profunda naturalidad con
que hac�as tus milagros, con gestos tan
sencillos como el que debiste usar para
crear el mundo. Admiramos tu doctrina,
que abre a la mente y al coraz�n puertas
nunca imaginadas. Veneramos tu
resurrecci�n, tu natural manera de
volver a la vida sin aspavientos, como
si eso de derrotar a la muerte fuera un
simple juego. �Qu� gran Dios nos
mostraste, cercano y lejano a la vez,
inmenso y familiar! T� pusiste la imagen
de Dios a nuestro alcance. Sin ti
hubi�ramos podido respetarle y
venerarle, pero nunca nos hubi�ramos
atrevido a amarle; ni siquiera
hubi�ramos podido imaginar que
pod�amos amarle. Y llamarle �padre
nuestro�.
En verdad que todo est� consumado.
Ya s�lo queda reclinar la cabeza. S�lo
falta morir, terminar de morir.
En tus manos encomiendo mi esp�ritu
S�, ya s�lo faltaba morir, despedirse del
mundo, encomendarse al Padre, morir.
Es muy sencillo.
El hombre teme a la muerte. Se pasa
su vida huyendo de ella. Sentimos una
r�faga de terror cuando sacude con su
l�tigo a alguien de los nuestros. Y, sin
embargo, es tan sencillo. Para el que
cree en Dios, morir no es nada tr�gico,
no es saltar en el vac�o, ni entrar en la
noche. Creemos que morimos, que
perdemos la vida. En realidad es s�lo
que ponemos la cabeza en su sitio, en las
manos del Padre. Cae la vida, caen las
hojas, todos caemos. Pero alguien
recoge estas ca�das con sus enormes
manos, como escribiera Rilke.
Las manos de Dios son salvaci�n.
No est�n hechas para condenar, sino
para salvar. Si alguien se condena es
s�lo en la medida en que huye de esas
manos. Las manos de Dios son
resurrecci�n. �l no es Dios de muertos,
sino de vivos. �l no sabe dar muerte,
sino vida. Como Cristo.
Porque las manos de Dios son,
literalmente, las manos del Padre. Pero
estoy escribiendo Padre con may�scula.
Porque Dios no es �un poco padre�,
alguien que es �como un padre�. Dios es
Padre, se dedica a ser Padre, es �s�lo�
Padre, sobre todo Padre, ante todo
Padre, centralmente Padre. �sta fue la
gran revelaci�n de Jes�s. Realmente
para eso vino al mundo. Quitad esa
verdad y nada quedar� del evangelio.
Ponedla, y todo el mensaje evang�lico
adquiere su sentido.
Por eso ahora Jes�s muere tranquilo:
sabe bien d�nde pone su cabeza. Acab�
su combate, es hora de descansar.
Pero levanta a�n una �ltima mirada.
Frente a �l, la ciudad por la que ha
llorado, los hombres por los que muere,
la tierra por la que ha caminado. Ama
este mundo. Lo ama porque �l lo hizo. �l
colg� ese sol en la altura; �l traz� los
r�os y los mares; �l invent� este aire que
ahora falta en sus pulmones. �l dibuj�
este cuerpo de los hombres. Y ahora se
va. Y le duele casi. Porque ahora sabe
de veras que todo estaba bien hecho. Se
ha sentido a gusto siendo hombre, se ha
�contagiado� de hombre. A pesar de
todo.
Mas ya no tiene fuerzas. Su cabeza
desciende. A�n hay estertores en su
pecho que se defiende de la muerte. Una
gota de sangre, sacudida, rueda desde la
frente a la mejilla, de la mejilla al suelo,
suena en el silencio de la tarde. Muere.
Ha muerto.
E
22
EL VELO ROTO,
EL PECHO TRASPASADO
ran poco m�s de las tres de la tarde
cuando Jes�s inclin� la cabeza y
muri�. Los que le amaban se hab�an
estremecido al o�r su �ltimo grito. Y aun
los soldados, indiferentes, hab�an
conocido unos segundos de emoci�n.
Era el final. La mano de Juan se hizo
m�s c�lida sobre el hombro de Mar�a y
sinti� c�mo ella temblaba. Oy� un
gemido sordo de Magdalena, luego un
llanto que parec�a no tener fin. Ninguno
de ellos entend�a nada. Se sent�an
vac�os. Sus cabezas se negaban a pensar.
El mundo, las cosas, la vida, parec�an
haber perdido todo su sentido. Estaban
asombrados de seguir viviendo cuando
todo se hund�a.
Fue entonces cuando oyeron el
trueno bajo sus pies. Un ruido sordo
primero, tremendo despu�s, semejante al
galopar desbocado de una manada de
b�falos que huyera de estampida bajo la
tierra. Tambi�n lo percibieron el
centuri�n y los soldados que
custodiaban las cruces. Sus manos
corrieron, por instinto, hacia sus armas y
se pusieron en pie, alarmados.
Los evangelistas hablan de un
temblor de tierra que se produjo en este
mismo momento. Los incr�dulos
pensar�n que se trata de una coreograf�a
teatral a�adida para dar resalte a la
escena. Al creyente no le extra�ar� que
la tierra se agitase con la muerte de su
autor. Aquella muerte era, a la vez, una
cat�strofe c�smica y el parto infinito de
una nueva realidad que iba m�s all� de
las almas y llegaba hasta el campo de
una naturaleza, encadenada hasta
entonces al pecado. No es raro que el
mundo gritase como un animal herido.
San Mateo puntualiza que la tierra
tembl� y las pe�as se hundieron y los
monumentos funerarios se abrieron
(27,52-53). Ya desde el siglo IV tenemos
documentos que llaman la atenci�n
sobre una hendidura en la roca del
Calvario y la atribuyen al terremoto
sucedido en el instante de la muerte de
Jes�s. A�n hoy puede verse esa abertura
en la bas�lica del santo sepulcro.
El centuri�n
Marcos nos cuenta que el primer fruto
de la redenci�n se produjo en el coraz�n
del centuri�n que hab�a dirigido el
piquete de soldados encargados de
crucificar a Jes�s. No es dif�cil entender
los sentimientos de este hombre. Algo
m�s culto que sus compa�eros, hab�a
observado con atenci�n cuanto ocurr�a.
�l era testigo de muchas ejecuciones,
pero ten�a que reconocer que �sta era
completamente distinta de las otras.
Marcos se�ala que hab�a observado a
Jes�s de cerca, estaba de pie frente a �l
(15,39). Probablemente antes asisti� a
gran parte del juicio ante Pilato y
conoc�a las dudas y vacilaciones del
procurador. Hab�a escuchado c�mo sus
enemigos le acusaban de presentarse
como Hijo de Dios. Y aunque, sin duda,
en un primer momento, la idea debi� de
parecerle propia de un demente, observ�
luego la paciencia con que acept� los
tormentos, la dulzura con que se dirigi�
a las mujeres camino de la cruz; vio
c�mo se olvidaba de s� mismo para
preocuparse de su madre; le escuch�
perdonar a sus enemigos. Y todo esto fue
tocando su coraz�n, primero con la
sospecha, luego con la duda, hasta
preguntarse a s� mismo si no habr�a algo
de verdad en aquello que sus enemigos
presentaban como una pretensi�n
blasfema.
Cuando, luego, coincidiendo con el
momento justo de su muerte, oy� temblar
la tierra, vio resquebrajarse la misma
roca del Calvario, sus miedos y
sospechas se multiplicaron, y comenz� a
surgir dentro de �l algo muy parecido a
una certeza. Y no pudo evitar el que se
le escapara una frase �que debi� decir
muy alto, de modo que fuera o�da por
alguno de los seguidores de Jes�s� en
la que confesaba: Verdaderamente este
hombre era hijo de Dios (Mc 15,39).
Naturalmente, no podemos tomar
esta frase como una confesi�n teol�gica
sobre la naturaleza de Cristo. Hubiera
sido absolutamente inveros�mil en un
pagano. Si su frase fue literalmente la
que trasmite Marcos, el sentido obvio es
el que recoge Lucas: Realmente este
hombre era justo (Lc 23,47). Nosotros
habr�amos dicho: es un hombre bueno.
Pero no podemos olvidar que cada
hombre confiesa a Dios con su lenguaje.
Y que es cierto �seg�n se ha escrito�
que tal vez un obrero confiesa m�s la
divinidad de Cristo diciendo que Jes�s
era bueno; que un burgu�s afirmando que
era Dios.
Tambi�n san Lucas nos habla de la
impresi�n que esta muerte y ese
terremoto caus� en las gentes que a�n
merodeaban en torno a la cruz: Y todas
las turbas all� reunidas para este
espect�culo, considerando las cosas
que hab�an acaecido, se volv�an
golpeando los pechos (23,48). La frase,
evidentemente no ha de tomarse al pie
de la letra: es sabido que, en Lucas, la
palabra �todas� nunca tiene ese sentido
de totalidad.
Sabemos, por lo dem�s, que no fue
precisamente de conversi�n la actitud de
los enemigos de Cristo. Ni despu�s de
muerto descansaron. Quiz� los mismos
prodigios que acompa�aron su muerte
aumentaron su temor, les hicieron pensar
que la batalla a�n no estaba plenamente
ganada y recordaron que a�n ten�an algo
que hacer: deber�an vigilar la tumba de
este cad�ver que a�n pod�a ganarles
batallas despu�s de muerto.
No as� la gente sencilla: pose�dos de
un temor m�s supersticioso que
religioso, muchos, ante el terremoto,
comenzaron a pensar que tal vez se
hab�an equivocado tomando de alguna
manera parte en la muerte de este
hombre. �Y si era realmente, como
dec�a, un enviado de Dios? El miedo fue
m�s fuerte que ellos; huyeron del
Calvario, pero al mismo tiempo iban
haciendo gestos de perd�n �se
golpeaban los pechos� con una mezcla
de fanatismo y de arrepentimiento.
El velo del templo
Otro suceso muy llamativo nos certifican
los evangelistas como ocurrido en el
momento de la muerte de Jes�s: el velo
del santuario se rasg� en dos de arriba
abajo (Mt 27,51).
�Estamos ante un hecho real o ante
un s�mbolo? Para los israelitas el templo
no era simplemente un edificio en el que
el pueblo se reun�a para el culto, era
verdadera y realmente el lugar donde
moraba la divinidad. Una divinidad que
consideraban inaccesible y misteriosa.
Por ello una gran cortina separaba el
vest�bulo del lugar santo y aun otra
segunda cortina distanciaba esta parte
del templo del llamado santo de los
santos que se consideraba la morada
propiamente dicha de Yahv�. El pueblo
jam�s cruzaba estas cortinas y s�lo los
sacerdotes, en circunstancias especiales,
pod�an hacerlo.
Se trataba de cortinas especialmente
suntuosas. Josefo nos dice que la
exterior era un tapiz de Babilonia, con
brocado de lino azul fino, de escarlata
tambi�n y de p�rpura, hermoseado con
maravillosa destreza. Esta cortina pod�a
ser contemplada desde fuera por los
fieles que acud�an a rezar al templo. No
ocurr�a lo mismo con la interior, que
tambi�n es citada por Josefo, quien, sin
embargo, no la describe, ya que
probablemente tampoco �l pudo nunca
verla, pero que, sin duda, era a�n m�s
rica que la exterior.
�A cu�l de estas dos cortinas se
refieren los evangelistas? No lo
sabemos. Muchos exegetas, buscando el
simbolismo, piensan que a la interior,
pues eso expresar�a mejor hasta qu�
punto la antigua ley y el anterior culto
hab�an quedado abrogados. Pero es muy
probable que, de tratarse de la interior,
los sacerdotes hubieran ocultado la
noticia, mientras que los evangelistas
parecen referirse a un hecho que pudo
ser visto y conocido por todos.
Si as� fue, la multitud tuvo que ver
en esto un signo terrible. El terremoto
que habr�a acompa�ado la muerte de
Jes�s pod�a tener mil explicaciones
naturales: pudo ser una simple
coincidencia. Pero un terremoto no rasga
una cortina. Quienes lo contemplaran, no
pudieron menos de ver en ello un signo
de la c�lera de Dios. E intuyeron quiz�
que un mundo se cerraba para nacer otro
distinto.
El disc�pulo secreto
Mientras tanto, en el Calvario el
peque�o grupo fiel a Jes�s comenzaba a
preguntarse qu� deb�a hacer ahora.
Muerto el Maestro, quer�an tener al
menos su cad�ver. Pero sab�an que, de
no mediar alguien que tuviera influjo,
los cuerpos de los ajusticiados iban
siempre a la fosa com�n. �Ni este
consuelo tendr�an?
Aparece en este momento junto a la
cruz un personaje de quien no nos hab�an
hablado antes los evangelistas: Jos� de
Arimatea. Era �ste un miembro
distinguido del sanedr�n, sin duda uno de
los ancianos. Los evangelistas s�lo nos
dicen de �l, aparte de su nombre y de su
origen (Arimatea, la actual Rantis, al
nordeste de Lidda), que era hombre
bueno y justo y que no hab�a tomado
parte en la acci�n del sanedr�n contra
Jes�s. �Por qu� no asisti� a la
precipitadamente convocada sesi�n o
por qu�, si particip� en ella, no vot� a
favor de Jes�s? Tampoco lo sabemos.
Sabemos, s�, que era disc�pulo de
Jes�s, aunque lo ocultaba por miedo a
los jud�os. No era un convertido de
�ltima hora, sino alguien que buscaba el
reino de Dios (Lc 23,51), es decir,
alguien que de alg�n modo hab�a
seguido la predicaci�n de Jes�s.
Y fue este Jos� de Arimatea quien se
ofreci� para solucionar el problema que
resultaba insoluble para Juan y Mar�a.
�l ten�a, y precisamente a s�lo cuarenta
metros del calvario, un jard�n en el que
acababa de abrir recientemente una
sepultura para �l y los suyos. �Qu�
mejor que ofrec�rsela a aquel Maestro a
quien admiraba? Adem�s, �l contaba
con personalidad suficiente para
presentarse ante Pilato y pedirle el
cuerpo del ajusticiado.
As� lo hizo. Olvid�ndose de su
condici�n de saduceo y de dirigente
religioso del pueblo, que le obligaba a
estar a aquella hora en el templo, se
dirigi� a la fortaleza del pagano y, sin
pensar que con ello pod�a quedar
impuro para la celebraci�n del s�bado
que estaba a punto de comenzar, pidi�
audiencia con el gobernador que, dada
la alcurnia del solicitante, la concedi�
inmediatamente.
Qu� razones expuso Jos� ante el
gobernador, no lo sabemos. Quiz�,
arrojados ya por la borda todos los
miedos, se present� abiertamente como
disc�pulo del ejecutado. O tal vez
esgrimi� simplemente razones de
humanidad, de solidaridad nacional con
el muerto.
Los romanos ten�an como costumbre
dejar a los crucificados en las cruces
para que sus cuerpos fueran pastos de
chacales o buitres. Pero sab�an bien que
esto era una ofensa impensable para los
jud�os: un cad�ver hac�a impuros los
alrededores. Y el esc�ndalo se
multiplicaba si este cad�ver se expon�a
en d�a de s�bado.
Por ello se sent�a dispuesto a
aceptar que se le enterrara antes de que
el sol se pusiera y comenzara, con ello,
la solemnidad sab�tica. �nicamente le
maravill� que Jes�s hubiera muerto tan
pronto. Quiz� Pilato esperaba a�n que
algo prodigioso ocurrir�a con �l. Aquel
ir y venir en el juicio le hab�a dejado
intranquilo y su miedo supersticioso se
mezclaba a una especie de secreta
esperanza de que la muerte no llegar�a a
ocurrir. Adem�s hac�a muy pocas horas
que hab�a tenido a Jes�s ante s� en
aquella misma sala en la que ahora
conversaba con Jos� de Arimatea y no
terminaba de convencerse de que la
muerte fuera un hecho concluido. Quiso
cerciorarse y envi� a llamar al centuri�n
para que certificase lo que aquel
anciano aseguraba. Y cuando el soldado,
de regreso ya al pretorio, confirm� la
muerte, Pilato no vacil� en conceder a
Arimatea lo que le ped�a. Y el
gobernador no supo si entristecerse o
alegrarse por aquella muerte. Mas bien
se sent�a liberado: acertada o
equivocadamente aqu�lla era una p�gina
que definitivamente se cerraba en su
vida.
La lanzada
Mientras tanto, tambi�n los sacerdotes
hab�an comenzado a preocuparse en el
Calvario, al ver que la tarde se pon�a y
los ladrones no daban se�ales de ir a
morir pronto. Si el sol llegaba a
ocultarse estando vivos, ya no podr�a
desclav�rseles hasta la madrugada del
domingo y la sombra macabra de sus
cad�veres colgados amargar�a la fiesta
de cuantos pasaran por el camino hacia
la ciudad. Hab�a que hacer algo.
Faltaban menos de dos horas para la
puesta del sol.
Pidieron, pues, a los soldados que,
como sol�an, quebraran las piernas a los
crucificados, para acelerar la muerte.
Era �ste un gesto en el que se un�an la
piedad y la barbarie. La piedad, porque
se abreviaba la agon�a; la barbarie, por
el modo en que se realizaba. El
crurifragio no era, como se ve en
algunas de nuestras esculturas, una
simple incisi�n en las piernas de los
condenados, era literalmente destrozar a
palos los huesos de las piernas sujetas a
la cruz. Al hacerlo, todo el peso del
crucificado cargaba sobre sus brazos y
constre��a los m�sculos del pecho, con
lo que la asfixia se hac�a insoportable y
la muerte ocurr�a en pocos minutos.
Afortunadamente, los encargados de
la crucifixi�n eran expertos en esta
brutalidad y bastaron dos golpes para
quebrar las dos piernas del primero de
los crucificados. E inmediatamente
todos los presentes vieron c�mo su
cuerpo se desplomaba, c�mo su pecho
gem�a, c�mo se abr�a su boca y se
tensaba su nariz buscando el aire que
hu�a de sus pulmones.
Era el turno de Jes�s. Y alguien, con
un resto de piedad, dijo que aquella
brutalidad era ya in�til e innecesaria: el
reo estaba muerto. Ocurri� entonces
algo ins�lito, inesperado, algo realmente
misterioso. Tal vez uno de los soldados
no terminaba de fiarse de que estuviera
muerto y no quiso que hubiera
posibilidad ninguna de duda. Se ech�
atr�s, tom� punter�a y dirigi� su lanza
contra el pecho de Jes�s. La hoja
penetr� entre la quinta y la sexta
costilla, se abri� paso a trav�s de la
pleura, atraves� el pulm�n y el
pericardio, lleg� hasta la aur�cula
derecha y qued� vibrando el palo por el
efecto del golpe.
Y entonces ocurri� algo tambi�n
desconcertante. Los muertos no sangran,
pero la aur�cula derecha del coraz�n
humano encierra, aun despu�s de la
muerte, sangre l�quida. Y la envoltura
exterior contiene un l�quido acuoso
llamado hidropericardio. Por eso,
cuando el soldado retir� la lanza, se vio
salir de la herida un �ltimo chorro de
sangre y agua, que corrieron a lo largo
de todo el cuerpo.
De no haber muerto el reo, habr�a
bastado este solo golpe para matarle: la
herida fue de hecho tan grande que, tras
la resurrecci�n Jes�s invitar�a al
incr�dulo Tom�s a introducir en ella su
mano (Jn 20,25-27).
�Tienen esa sangre y ese agua
postreras alg�n sentido misterioso,
simb�lico? San Juan no nos lo aclara.
Pero el tono con que describe la escena
muestra que �l consideraba importante
el suceso ya que lo rubrica con su m�s
solemne testimonio: Y el que lo ha visto
lo ha testificado y su testimonio es
ver�dico, y �l sabe que dice verdad,
para que tambi�n vosotros cre�is
(19,35).
Hoy los cient�ficos se inclinan a ver
el hecho como algo simplemente natural.
Y es muy probable que el �nfasis de san
Juan se refiera simplemente a la certeza
de la muerte de Jes�s, que quedaba
rubricada con aquel �ltimo golpe de
lanza. O que quisiera recordar que
aqu�lla era la sangre de la alianza
anunciada por Jes�s (Mt 26,28) y aquel
agua el bautismo con el que tambi�n
hab�a anunciado que ser�a bautizado.
Porque quien no naciere de agua y
esp�ritu no puede entrar en el reino de
los cielos (Jn 3,5).
El descendimiento
Cuando Jos� de Arimatea lleg� con el
permiso para desclavar a Jes�s y
enterrarle, deb�an de ser ya las cuatro y
media de la tarde. Ten�an que darse
prisa si quer�an hacerlo antes de que se
pusiera el sol.
Parad�jicamente iban a ser dos
extra�os quienes llevaron a cabo lo
principal de esta dulce tarea. Pedro,
Andr�s, todos los que la v�spera anterior
hab�an discutido largamente qui�n de
ellos quer�a m�s a Jes�s, estaban ahora
lejos. Iban a ser un saduceo �Arimatea
� y un fariseo �Nicodemo� quienes
se encargaran de desclavarle y
embalsamarle.
Jos� de Arimatea hab�a tra�do
consigo nada menos que cien libras de
una mezcla de mirra y �loe. Era un rico
y le gustaba hacer las cosas a lo grande.
Sin embargo las tres Mar�as no parec�an
estar muy satisfechas de no poder
hacerlo a su gusto y con sus medios.
Hablaron de ir a la ciudad a comprar
otros ung�entos, pero alguien les
disuadi� asegur�ndoles que, cuando
regresaran, ser�a ya tarde. Prometieron
volver el lunes a completar lo que ahora
se ve�an obligadas a hacer de cualquier
manera, precipitadamente. Juan sent�a
una cierta verg�enza al ver que, del
grupo de los doce, s�lo estaba �l.
Record� las palabras del Maestro que
habl� un d�a de que al herir al pastor se
dispersaban las ovejas.
La tarea de desclavar al reo era
dif�cil y delicada. Ten�a que hacerse
lentamente si se quer�a tratar con mimo
al cad�ver. Y el peque�o grupo de los
amigos de Jes�s se mov�a en torno a �l
de puntillas, como si estuviera dormido
y pudiera despertarse.
Comenzaron por quitarle los clavos
de los pies y, tras hacerlo, las dos
piernas cayeron de golpe y oscilaron un
momento. Tocaban sus heridas con
vendas, como acarici�ndole. Vino luego
la tarea de desencajar el travesa�o
horizontal con Jes�s a�n clavado.
Cuidadosamente lo sacaron de la
muesca y, mimosamente, descendieron
cuerpo y travesa�o, que parec�an
horriblemente pesados. Ya en el suelo,
sacaron los clavos de las manos, y todo
el cuerpo repos� sobre la roca.
Probablemente hubo alguna dificultad en
adosar los brazos al cuerpo: los
m�sculos estaban ya endurecidos
despu�s de tres horas en posici�n
horizontal. Y, adem�s, la rigidez
comenzaba a manifestarse.
Juan trat� de mantener alejada a
Mar�a, pero, cuando el cuerpo estuvo ya
en tierra, no pudo impedir que ella
corriera hacia �l. Se sent� en el suelo
junto a su cabeza y comenz� a limpiar su
rostro, mientras Jos� de Arimatea y
Nicodemo lavaban su cuerpo
ensangrentado con esponjas. Aquel
cuerpo era ya una pobre cosa desvalida,
que se dejaba manejar y voltear mientras
lo lavaban. Parec�a imposible que fuera
el mismo cuerpo de aquel Maestro a
quien tanto hab�an amado. Presionaron
en sus p�rpados para cerrar sus ojos y,
en ese momento, tuvieron la impresi�n
de que el mundo acabara de
oscurecerse. Nadie hablaba, nadie
lloraba ya. Su ternura era a�n m�s
grande que su tristeza. Limpiaban sus
miembros como si fueran los de un ni�o.
Les parec�a so�ar. Dentro de ellos algo
les dec�a que el Maestro iba a
despertarse de un momento a otro.
Cuando le hubieron lavado, lo
colocaron sobre una s�bana fuerte con la
que le envolvieron. Luego, los tres
varones cargaron con el cuerpo y
caminaron, seguidos por las mujeres, los
cuarenta metros que les separaban del
sepulcro.
La unci�n
Cuando llegaron ante la roca en que se
abr�a el sepulcro, se detuvieron de
nuevo y dejaron piadosamente el cuerpo
sobre la hierba del jard�n. Comenzaron
entonces el rito de la unci�n. Frotaban
fuertemente cada parte del cuerpo con
los perfumes tra�dos por Jos� de
Arimatea. Ayudar�an �pensaban� a
retrasar la corrupci�n de aquel cuerpo
querido. Su cabeza estaba demasiado
cansada para pensar que pudiera ocurrir
cualquier otra cosa.
Sacaron luego los rollos que hab�a
tra�do tambi�n Jos� y comenzaron a
envolver cada uno de sus miembros. Las
mujeres impregnaban primero la cinta en
los ung�entos y, luego, la enrollaban
fuertemente como un vendaje.
Finalmente envolvieron de nuevo el
cuerpo en la s�bana con que lo hab�an
tra�do y la ataron con tres cintas, a la
altura de los tobillos, de la cintura y del
cuello. No se quedaban satisfechas de
aquello que hac�an con m�s prisa de la
que hubieran deseado. Pensaban que el
domingo rematar�an lo que ahora hac�an
a medias.
La tumba
Ol�a a�n a nueva. No era dif�cil taladrar
la roca, dado que la piedra de aquellos
alrededores es blanda, caliza. Estaba
abierta al lado de una colinilla de unos
cuatro metros que miraba a la puerta de
Gennah. Cuando entraron, iluminados
con antorchas, para prepararla, vieron
que desde la entrada hasta el fondo ten�a
unos cinco metros. Del suelo al techo
med�a dos metros y, de pared a pared, un
metro ochenta.
Era una tumba de rico, pero, dentro
de ello, modesta. Jos� de Arimatea la
hab�a construido para �l y los suyos.
Contaba con dos diminutas habitaciones.
La exterior, ten�a unos dos por dos
metros y, enfrente de la puerta de
entrada, una segunda puertecilla, de s�lo
un metro de altura, conduc�a a la
habitaci�n interior, que era la tumba
propiamente dicha. En las paredes de
esta segunda habitaci�n, hab�a un par de
nichos excavados en la roca, con el
tama�o justo para un cuerpo de adulto.
Cuando comprobaron que todo
estaba en orden, regresaron al exterior e
hicieron lo que era costumbre entre los
jud�os. Levantaron el sudario de Jes�s y
colocaron bajo su nariz una pluma de
ave. Esperaron cerca de quince minutos.
Si en ellos la pluma no se mov�a,
tendr�an la certeza de que el alma hab�a
abandonado ya el cuerpo del muerto. La
pluma no se movi�.
A aquella hora, en el templo estaban
encendiendo ya miles de l�mparas antes
de que comenzara el gran s�bado,
doblemente festivo. En todas las casas
de Jerusal�n ard�an tambi�n las
l�mparas que estaba prohibido encender
una vez que el s�bado comenzase.
Los componentes del peque�o grupo
que enterraba a Jes�s se miraron unos a
otros y, con los ojos, se dijeron que
deb�an darse prisa: el sol estaba
ocult�ndose en el horizonte. Los tres
hombres tomaron el cuerpo de Jes�s con
cuidado, como si pudiera romperse, y lo
introdujeron, agach�ndose mucho para
pasar por el orificio que comunicaba las
dos c�maras, en el compartimento
interior. Lo depositaron en el nicho de la
derecha. El cuerpo quedaba mirando
hacia Jerusal�n y el nicho estaba tallado
de manera que la cabeza quedara un
poco m�s alta que el resto del cuerpo.
Colocaron piadosamente el sudario
sobre su rostro cubierto de vendajes. El
fuerte olor de los perfumes mareaba casi
en la diminuta habitaci�n y las figuras
oscilaban al moverse los velones que
las mujeres sosten�an.
Luego, los tres hombres salieron del
peque�o interior, para que pudieran
entrar las mujeres. Lo hizo Mar�a la
primera. Quer�a ver por �ltima vez el
rostro amado y levant� piadosamente el
sudario que lo cubr�a. Se inclin� sobre
�l y permaneci� mucho tiempo con su
rostro pegado al ya fr�o del muerto.
Todos conten�an las l�grimas y la
respiraci�n. Se admiraban casi de no
poder llorar ya. Al fin, alguien toc� a
Mar�a en el hombro y ella obedeci� con
esfuerzo, como si le costase despegarse
del rostro de su hijo. A�n volvi� los
ojos desde la puerta y su sombra ca�a
sobre el rostro del cad�ver. Despu�s la
luz se alej� y Mar�a sali� con sus
compa�eros, que se apretaban los unos a
los otros como si tuvieran fr�o. Sobre el
cuerpo de Jes�s descendi�
definitivamente la oscuridad.
Procedieron a cerrar la puerta.
Hab�a junto a ella una especie de rueda
de molino de metro y medio de di�metro
y un espesor entre veinte y veinticinco
cent�metros. Estaba asentada en una
ranura curva, calzada con otro gran trozo
de roca. Uno de los hombres empuj� la
rueda de piedra para que otro quitara la
piedra que la calzaba y, luego, tratando
de frenarla en su ca�da, la dejaron que
se deslizara por el canalillo curvo en
que se asentaba. Gir� la piedra hasta
cubrir completamente la puerta, y, de
nuevo, la calzaron con piedras para que
no se moviera.
Eran ya casi las seis de la tarde y el
sol se hab�a puesto tras los montes
cercanos, pero a�n se ve�a su luz
iluminando las crestas. Las mujeres se
quedaron mirando largamente la piedra
que cerraba la tumba, con una sensaci�n
de impotencia. Jos� y Nicodemo
comenzaron a recoger los tarros de
perfume ya vac�os y las tiras de lienzo
que hab�an sobrado. Soplaba un viento
fresco, que tra�a desde la ciudad el
sonido de las trompetas que anunciaban
el comienzo del s�bado. Era hora de
irse. Juan tuvo casi que empujar a las
mujeres que parec�an clavadas en el
suelo. Echaron al fin a andar
perezosamente, en silencio, como si
estuvieran en un pa�s extranjero, en un
mundo extra�o, como si todo estuviera
muerto dentro de ellas.
Guardias para la tumba
Pero a�n no dorm�an los enemigos de
Jes�s. Los sacerdotes, al regresar del
oficio vespertino, se hab�an reunido en
el patio de la casa de An�s, donde hac�a
s�lo veinte horas celebraron el proceso
de Jes�s. Les parec�a que entre una
visita y otra hubiera transcurrido una
eternidad. Comentaban los avatares de
la jornada y una risa nerviosa les
pose�a. Les hab�a costado trabajo
dome�ar a Pilato, pero al fin hab�a
firmado, el muy cobarde. Se frotaban las
manos. Aqu�l era un tema liquidado.
La reuni�n se alter� por un momento
cuando alguien lleg� para contar el
esc�ndalo del d�a: hablaba con horror,
como si se tratase de un horrendo
pecado. Pecado que, adem�s, hab�a sido
cometido por dos personas ilustres, dos
de su grupo. El que lo contaba lo hac�a
como si a�n no pudiera creer lo que sus
ojos hab�an visto. Nada menos que Jos�
de Arimatea y Nicodemo se hab�an
pasado al bando de Jes�s. Incluso el
primero de ellos hab�a cedido su propio
sepulcro para enterrar a aquel blasfemo.
Agitaban las manos, se mesaban las
barbas, gritaban su esc�ndalo. Alguien
aduc�a que ya varias veces hab�an dado
los dos ocasi�n de sospechar de su
herej�a.
An�s, el viejo zorro, escuchaba
mucho menos escandalizado. Estaba
sobradamente acostumbrado a ver la
herej�a entre los mismos miembros del
sanedr�n. Se limitaba a sentirse a�n m�s
justificado al comprobar lo necesario de
esta muerte: de haber tardado m�s
tiempo qui�n sabe a cuantos de los suyos
habr�a arrastrado Jes�s consigo.
Pero lo que ahora preocupaba a
An�s era otra cosa: varias veces hab�an
venido a contarle que Jes�s hab�a
anunciado que morir�a y que tres d�as
despu�s resucitar�a. Mientras Jes�s
vivi�, la idea le pareci� a An�s tan
absurda que ni se hab�a detenido a
pensar en ella. Ahora que estaba muerto,
la idea giraba y giraba en su cabeza. Y
no le dejaba descansar.
No porque creyera en la posibilidad
de una resurrecci�n. Como buen saduceo
no cre�a en la resurrecci�n de la carne al
fin de los tiempos. Y le costaba incluso
trabajo creer en la misma vida eterna.
Pero, sin embargo, el miedo era m�s
fuerte que �l y le hac�a imaginarse todo
tipo de desgracias. Qui�n sabe si esas
frases de Jes�s no eran la coartada que
se preparaba a s� mismo, presintiendo su
posible muerte. Tal vez no hab�an
valorado suficientemente la astucia de
aquel galileo. �Y si hab�a dado a sus
ap�stoles la consigna de que, si �l
mor�a, difundieran el bulo de una
resurrecci�n, con la que resultar�a
mucho m�s invencible que en vida?
Ahora los ap�stoles pod�an robar ellos
mismos el cuerpo que hab�an enterrado;
ma�ana difundir�an el rumor de que su
Maestro hab�a resucitado: y la
superstici�n popular har�a lo dem�s.
Realmente aquel hombre hab�a
embaucado a muchas personas, aunque
hoy hubieran permanecido ocultas por el
miedo. Pero si ma�ana alguien
convenc�a a esas gentes de algo
maravilloso como una resurrecci�n del
desaparecido, todo el miedo de hoy
podr�a volver a convertirse en una fe
terrible. Aquellas gentes ten�an
necesidad de creer en algo y se sentir�an
iluminadas por la idea de seguir a un
vencedor de la muerte.
Cuando explic� a los suyos este
temor, algunos inicialmente sonrieron.
Pero, luego, poco a poco fueron
contagi�ndose sus mutuos miedos. Y
pensaron que mejor era estar, por si
acaso, alerta. No tuvieran luego que
lamentarlo.
Alguien sugiri� entonces que ellos
no deb�an aparecer mezclados en esto y
mucho menos dar la impresi�n de que
tem�an a un muerto. Pilato le hab�a
condenado, que cargara �l con aquel
problema hasta el final. Decidieron
enviar una nueva misiva al romano.
La �ltima iron�a
Poncio comenzaba ��por fin!� a
olvidarse del Nazareno, cuando le
anunciaron una nueva comisi�n de los
sumos sacerdotes. �Pero es que no
terminar�a nunca de quit�rselos de
encima?
Se�or �le dijeron con untuosa
obsequiosidad� hemos recordado que
aquel embaucador, viviendo a�n, dijo:
�Despu�s de tres d�as resucito�.
Manda, pues, que quede asegurado el
sepulcro hasta el d�a tercero, no vaya a
suceder que sus disc�pulos roben su
cuerpo y digan al pueblo: �Resucit� de
entre los muertos� y sea el �ltimo
enga�o peor que el primero
(Mt 27,63-64). Ni siquiera mencionaban
el nombre de Jes�s. Les bastaba
llamarle �aquel embaucador�. Y ve�an
como el peor de los enga�os posibles el
de que la multitud pudiera creer en la
resurrecci�n de Jes�s.
Pilato, que en sus a�os palestinos
hab�a llegado a ser casi un experto en el
pensamiento religioso jud�o, sinti�
deseos de sonre�r al ver a aquellos
saduceos temblando ante la idea de que
alguien pudiera creer en la resurrecci�n.
�Pues no era una de sus ideas favoritas
la de que esa resurrecci�n era
imposible? Por otro lado sab�a bien que
la multitud de los jud�os era fan�tica,
pero no era tan sencillo eso de hacerles
creer que un muerto hab�a resucitado.
�Hac�a falta algo m�s que simplemente
robar un cad�ver!
Y la idea de unos guardias vigilando
un sepulcro le parec�a un absurdo m�s.
Pero no deseaba seguir discutiendo. Ah�
ten�is guardias �dijo� id y
aseguradle conforme sab�is (Mt 27,65).
Era, en el fondo, su �ltima iron�a, su
�ltimo gesto de cansancio. Pero ellos se
sintieron satisfechos. Explicaron bien a
los guardias su cometido, sellaron el
sepulcro. Y se fueron �por fin�
satisfechos.
En el fr�o de la noche los guardias
no entend�an muy bien lo que estaban
haciendo. Hab�an visto morir a aquel
hombre y ahora les ped�an que vigilasen
su cad�ver. �Es que tem�an que pudiera
volver a actuar despu�s de muerto? Se
re�an, hac�an chistes, se gastaban bromas
con las que, en definitiva, trataban de
camuflar su miedo. Tantas precauciones
les hac�an pensar que algo enorme se
escond�a detr�s de aquella muerte. Pero
sab�an tambi�n que los muertos est�n
muertos. Y que toda historia humana
conclu�a cuando una gruesa piedra se
cerraba tras ella.
23
EL SE�OR HA
RESUCITADO
a contado Bruckberger que, al escribir
su vida de Jes�s, al abordar cada
H c�asep�eturaloetleanp�aarltadiommpr�essid�inf�cdiel yqulea
seguridad de que, una vez superado,
todo lo dem�s discurrir�a f�cil y
suavemente. Pero volv�a a encontrarse
que el siguiente era igualmente o m�s
dif�cil. Y sent�a que esa dificultad a�n se
multiplicaba por ciento al llegar al
�ltimo: al de la resurrecci�n. Ante �l,
pensaba que al escritor no le quedaba
otra salida que superar sus miedos,
lanzarse al r�o desde lo alto de la ladera
y nadar o ahogarse.
Evidentemente, nada hay m�s
arriesgado que escribir sobre este tema.
El escritor sabe que toda la vida de
Cristo se juega en el cap�tulo de la
resurrecci�n. Con ella todo toma
sentido. Sin ella todo se reduce a nada.
Ni la encarnaci�n ser�a el nacimiento
del Hijo de Dios, ni su muerte ser�a una
redenci�n, ni sus milagros ser�an
milagros, ni su misterio existir�a
verdaderamente, si Jes�s no hubiera
resucitado. Sin ese triunfo final, Jes�s
quedar�a reducido a un genio del
esp�ritu o quiz� simplemente a un gran
aventurero, por no decir a un loco
iluminado.
�Y nosotros? �Qu� ser�a de nosotros,
creyentes, sin esa resurrecci�n? �Qu�
sentido tendr�a nuestra fe, para qu�
servir�a nuestra Iglesia, en qu� oc�ano
sin bordes se perder�an nuestras
oraciones, si Jes�s hubiera sido
devorado definitivamente por la muerte?
No, no exagera san Pablo cuando
escribe:
Si Cristo no resucit�, vana es
nuestra fe, vana nuestra predicaci�n.
Seremos falsos testigos de Dios,
porque hemos dado testimonio contra
�l, diciendo que ha resucitado a
Cristo, a quien no ha resucitado� si
es que los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no
resucitan, tampoco Cristo resucit�; y
si Cristo no resucit� vana es vuestra
fe, a�n est�is en vuestros pecados. Y
hasta los que murieron en Cristo
perecieron. Si s�lo mirando a esta
vida tenemos la esperanza puesta en
Cristo, somos los m�s miserables de
todos los hombres (1 Cor 15,14-20).
Los m�s miserables de todos los
hombres. Creer�amos en vano. En vano
esperar�amos. Nos alimentar�amos de
sue�os. Dedicar�amos nuestra vida a dar
culto al vac�o. Perder�amos todo aquello
que hab�amos sacrificado. Nuestra
alegr�a se convertir�a en grotesca.
Nuestra esperanza ser�a la m�s amarga
estafa cometida jam�s.
Tendremos pues que tomar el tema
con las dos manos, afrontar este
problema vertiginoso, sumergirnos, con
miedo o sin �l, en este maravilloso y
temible cap�tulo.
La muerte
No cabe duda que, de todos los
problemas con que el hombre se
enfrenta, la muerte es el m�s grave de
todos. Horrible es la injusticia;
espantoso el dolor; amargo el amor que
no llega a su meta o que es traicionado.
Pero es el horizonte de la muerte lo que
entenebrece todo lo dem�s. Si ella fuese
abolida, todo girar�a en la vida del
hombre.
Los modernos tratan �tratamos�
de camuflarla. En los pa�ses m�s
industrializados la mayor�a de los
enfermos muere ya en hospitales, como
en un esfuerzo tit�nico por alejar la
muerte de nuestra vista. Y, una vez
muertos, se embadurna a los cad�veres
para que sigan, de alg�n modo
pareciendo vivos.
El hombre no quiere ver la muerte.
Trata de imaginarla como una especie de
accidente inevitable, como algo que, en
definitiva, no ata�era a los vivos, algo
que no tuviera que ver con nosotros.
Y, sin embargo, nunca la muerte
estuvo m�s clavada en las entra�as de
una civilizaci�n que en la nuestra.
Abrimos los peri�dicos, encendemos las
pantallas de televisi�n, salimos al
tr�fico de nuestras calles, y todo parece
oler a muerte. Somos �rboles de un
bosque en el que incesantemente el rayo
fuera tronchando los troncos de nuestros
vecinos. Y experimentamos c�mo el
bosque se va llenando de calvas, c�mo
nos vamos quedando solos.
Y luchamos, desesperadamente,
contra la muerte. Hemos logrado
disminuir notablemente la mortalidad
infantil; hemos prolongado
notablemente, casi doblado, el promedio
de vida de los hombres; los cirujanos
luchan por descubrir las �ltimas
defensas para salvar a quienes parec�an
definitivamente abocados a ella;
buscamos recambio a nuestros
corazones cansados; luchamos,
luchamos. Pero ella est� ah�.
El hombre se muere. Ya es
maravilloso que siga viviendo, que yo
concluya de escribir esta p�gina, que el
lector termine de leerla. La ca�a fr�gil
que el hombre es �aunque sea una ca�a
important�sima y pensante� est�
expuesta a todos los vientos y puede
quebrarse en la primera esquina.
Y, porque la muerte es triste, lo son
tambi�n sus avenidas: el dolor lacerante
de las enfermedades o la ruina
desoladora del envejecimiento. Poco
valen frente a ellos las diversas formas
de anestesia que la humanidad inventa;
de nada sirven el dinero ni el progreso.
El hombre, con todo su poder y su
orgullo, termina agach�ndose para entrar
en la enfermedad o la vejez y
encogi�ndose m�s a�n para entrar en el
ata�d.
Al otro lado
Pero la muerte es a�n m�s dolorosa por
lo que interrumpe que por lo que es. �De
qu� sirve un gran amor que ha de durar
s�lo unos pocos a�os? �Para qu� luchar,
si toda lucha ha de terminar a plazo fijo
y buena parte de sus frutos no ser�n
disfrutados por el luchador? No es lo
malo la muerte por lo que es, sino por lo
que, adem�s, envenena la vida entera. A
su luz todo se hace relativo y el hombre
se ve obligado a pensar si vale la pena
encarnizarse, sufrir, sangrar, llorar,
gastarse, por bienes tan absolutamente
pasajeros.
Porque todo cambiar�a si el hombre
tuviera la certeza de que las cosas
contin�an de alg�n modo �al otro lado�.
Pero este misterio es a�n m�s hondo que
el de la muerte, m�s desconcertante.
�Qu� hay tras esa puerta? �Hay
verdaderamente algo?
Y el problema es grave a nivel
personal. Cuando yo haya muerto �todo
habr� acabado para m�? �Seguir�
existiendo de alg�n modo, en alg�n
sitio? �Continuar� siendo el hombre que
soy, tendr� una memoria, mantendr� de
alg�n modo mis ilusiones de hoy,
prolongar�, de alguna manera, mi obra,
mis amores?
Pero a�n se hace m�s agudo respecto
a aquellos que amo. Muchos han muerto
ya. �Existen de alguna manera? �Siguen
record�ndome como yo les recuerdo, me
aman a�n como yo a�n les amo? Esta
memoria m�a, este cari�o hacia ellos
que se mantiene en m�, obstinado,
pertinaz �es simplemente humo y sue�o?
�O hay en alg�n sitio un recuerdo que
responde a mi recuerdo, un amor que
corresponde a mi amor? Y aquellos que
hoy amo y que a�n viven �podr�n
borrarse definitivamente ma�ana?,
�dejar�n un d�a de amarme para
siempre? Si ma�ana murieran �ya nunca
m�s me reunir�a con ellos? Y si me
reuniera �me reconocer�an? �Seguir�an
ellos siendo �ellos� y yo continuar�a
siendo �yo�? �Nuestro amor de hoy
tendr�a un nuevo cap�tulo, tal vez
inacabable?
Siento ahora que algo grita en m�: no
s�lo la necesidad de que ellos existan,
sino una especie de loca certeza de que
ellos existen, de que aquello que yo am�
no puede haber muerto del todo. Pueden
haber muerto sus cuerpos. Pero yo no les
am� por sus cuerpos. Aquello por lo que
yo les quise no puede haber muerto, no
puede morir. Es una certeza furiosa y
que ciertamente no ser�a capaz de
demostrar con mi raz�n cient�fica, pero
que grita por todas las rendijas de mi
ser. Y s� que no creo en eso porque yo
lo necesite, s� que creo porque no puede
no ser verdadera esta brutal aspiraci�n
que como yo han sentido millones y
millones de hombres desde que el
mundo existe.
La certeza insuficiente
Pero, junto a este certeza, experimento
otras dos: que con ella no puedo
despertar a mis muertos y que ni
siquiera soy capaz de penetrar con mi
imaginaci�n en ese mundo que todo mi
ser grita que existe. Por mucho que yo
siga amando a mi madre, por mucho que
necesite su compa��a, s� que mi �nico
consuelo es visitar su tumba y mantener
firme mi certeza de que �al otro lado
del misterio� volver� a encontrarla.
Mis deseos no la resucitan. La muerte es
m�s fuerte que ellos, aunque no sea m�s
fuerte que mi esperanza.
Y tambi�n es est�ril mi imaginaci�n.
A veces me imagino a mi madre
paseando por celestes praderas, pero s�
que son simples proyecciones de la
realidad de aqu�. S� que ella existe,
pero que esas praderas son so�adas,
deformantes, falsificadoras. Por eso, en
realidad, son tan absurdas todas las
im�genes con las que nos imaginamos la
otra vida. Nuestra visi�n del infierno es
tan grotesca como la que tenemos del
cielo. Aquello que certifica la
esperanza, lo falsifica y vuelve vano la
imaginaci�n.
Pero esas im�genes demuestran algo
importante: que el hombre es muy corto
en sus deseos. Decimos desear la vida
eterna, pero en realidad s�lo aspiramos
a continuar la actual, una segunda vida
que nos imaginamos como simple
prolongaci�n de �sta. Lo que deseamos
no es superar a la muerte con una vida
total, sino volver atr�s, a nuestras calles
y a nuestros sudores, cruzar
inversamente la puerta que con la muerte
atravesamos, regresar, continuar, dejar
la muerte en suspenso, no vencerla y
superarla.
Si en realidad los muertos a quienes
amamos regresaran, pero lo hicieran con
la vida plena de quien ha vencido para
siempre a la muerte, nos aterrar�an m�s
que alegrarnos. Queremos que vuelvan
limitados, peque�os, atados a esta corta
realidad que es la nuestra. Otra vida m�s
grande nos aterra, porque nos desborda.
No nos cabe en la imaginaci�n. Puede
�nicamente cabernos en la fe.
La noche del s�bado
Algo muy parecido a cuanto venimos
describiendo es lo que experimentaban
la noche de aquel s�bado los amigos de
Jes�s. Multiplicado en ellos por la
enormidad de su p�rdida. Hab�an
entregado al Maestro la totalidad de sus
vidas. No s�lo sus aspiraciones
religiosas, sino todo su ser. Por �l
hab�an abandonado sus familias, sus
medios de vida. Le hab�an seguido con
una entrega totalizadora, aun dentro de
sus miedos, de sus fallos, de su traici�n
final. Cre�an en �l con la cabeza, con el
coraz�n, con la fe, con sus mismos
cuerpos. �l era todo. Con �l giraba el
sentido del mundo.
Y ahora hab�a muerto. Aquella cruz
no era para ellos s�lo la muerte de un
amigo; no era siquiera la p�rdida de un
amor; era el hundimiento mismo de todo
un mundo. Con su muerte lo perd�an todo
y empezaban a preguntarse si, al morir
�l, no habr�an muerto tambi�n ellos.
�Esperaban su resurrecci�n? Si
hacemos excepci�n de Mar�a, su madre,
podemos decir que nadie la esperaba.
La muerte de Jes�s era para ellos tan
definitiva como es para nosotros la del
mejor amigo a quien damos tierra.
Cuando a�n hace s�lo unas horas
vel�bamos su cad�ver, antes de que la
tapa de la caja nos velara para siempre
su rostro, hemos sentido quiz� una
extra�a sensaci�n que nos obligaba a
decir con la voz del alma: �Resucita,
resucita�. Pero, al pensarlo, sab�amos
que no suceder�a, que los muertos est�n
muertos.
Los amigos de Jes�s, como nosotros,
hab�an entrado en esa resignaci�n ciega,
que se golpear�a contra las paredes,
pero que se sabe impotente frente a la
muerte.
�Pero es que no recordaban la
resurrecci�n de L�zaro, ocurrida a�n
pocos d�as antes? �No estaba L�zaro
acaso junto a ellos en esas horas? Quiz�
acudieron a verle y tocarle. Ellos hab�an
percibido el olor de su cad�ver, ellos le
hab�an visto salir de la tumba. �Y por
qu� no Jes�s? Se respond�an a s�
mismos que a L�zaro le hab�a
despertado Jes�s y que ya no hab�a
quien le despertase a �l. Quiz� hasta en
alg�n momento se imaginaban a Jes�s
regresando junto a ellos, caminando a su
lado, prolongando su vida con una
segunda, c�mo la de L�zaro. Pero, aun
cuando pensaban en esto �era en la
resurrecci�n en lo que pensaban?
Dos formas de resucitar
He de anticipar aqu� una observaci�n
fundamental si queremos entender la
resurrecci�n de Jes�s. Porque esta
palabra tiene dos significados muy
diferentes y no entenderemos nada si no
los distinguimos. Buena parte de los
equ�vocos sobre este problema vienen
de olvidar esa distinci�n.
Porque la frase �resucitar de entre
los muertos� tiene dos acepciones
completamente distintas y los hombres
tendemos a entenderla siempre en la
primera e inferior de ellas.
Es el sentido que pod�amos llamar
�terrestre�. Resucitar ser�a simplemente
volver a la misma vida que se ten�a
antes, reanudar lo que la muerte
interrumpi�, como se vuelve a casa tras
un corto o largo viaje. En este sentido el
resucitado no tiene una �nueva� vida,
sino un segunda parte de la �misma�
vida; sigue atado a la fugitividad,
contin�a siendo mortal. �sta fue la
resurrecci�n de L�zaro. �sta parece ser
la �nica resurrecci�n a la que el hombre
aspira.
Pero esta resurrecci�n, aun siendo
muy importante, aun necesitando, para
producirse, un enorme milagro, en
realidad no resuelve ninguno de los
grandes problemas humanos. La muerte
sigue siendo muerte, el hombre sigue
encadenado al tiempo y a la fugacidad.
Esa resurrecci�n es, en realidad, m�s
una suspensi�n o un retraso de los
efectos de la muerte, que una verdadera
resurrecci�n. No es una victoria sobre la
muerte, no es la entrada en una vida
plena y total.
Cuando hablamos de la resurrecci�n
de Cristo hablamos de mucho m�s.
Jes�s, al resucitar, no da un paso atr�s,
sino un paso adelante. No es que regrese
a la vida de antes, es que entra en la
vida total. No cruza hacia atr�s el
umbral de la muerte, sino que da un
vertiginoso salto hacia adelante, penetra
en la eternidad; no reingresa en el
tiempo; entra all� donde no hay tiempo.
Si la primera forma de resurrecci�n es
un milagro, esta segunda es adem�s un
misterio; si la primera resulta, en
definitiva, comprensible, la segunda se
vuelve inalcanzable para la inteligencia
humana. Jes�s, tras su resurrecci�n, no
�vuelve a estar vivo�, sino que se
convierte, como les gusta decir a los
evangelistas, en �el viviente�, en el que
ya no puede morir. No es que regrese
por la puerta por la que sali�, es que
encuentra y descubre una nueva puerta
por la que se escapa hacia las praderas
de la vida eterna.
Su resurrecci�n no aporta, pues, un
�trozo� m�s a la vida humana; descubre
una nueva vida y, con ello, trastorna
nuestro sentido de la vida, al mostrarnos
una que no est� limitada por la muerte.
Pero no se trata de una nueva vida en
sentido s�lo espiritual, tal y como
decimos que nuestros muertos han
pasado a ella. Jes�s entra, por su
resurrecci�n, en esta nueva vida con
toda la plenariedad de su ser, en cuerpo
y alma, entero. Y quien resucita es �l y
no es �l. Es �l porque no se trata de una
persona distinta; y no es �l, porque el
resucitado inaugura una humanidad
nueva, no atada ya a la muerte. Como ha
escrito un poeta, al resucitar todos
creyeron que �l hab�a vuelto. Pero no
era �l, sino m�s. Era �l, pero m�s �l, era
el definitivo.
�sta es la gran apuesta que los
creyentes nos jugamos en la resurrecci�n
de Cristo: si �l no resucit�, somos los
m�s desgraciados de los hombres, como
dijo san Pablo. Pero, si �l resucit�, ser
hombre es la cosa m�s exultante que
puede existir. Como escribe
Bruckberger:
Ah� es donde se capta el profundo
optimismo del cristianismo en
comparaci�n con el pesimismo
plat�nico o hind�. La revelaci�n
propia de Jesucristo en su
resurrecci�n es que el cuerpo
humano, humilde y necesario
instrumento del alma, puede seguirla
hasta la eternidad y participar en la
eternidad. Lo que se hizo una vez
para uno solo puede hacerse para
todos. Nosotros, los cristianos,
esperamos la �resurrecci�n de la
carne�, su promoci�n a la eternidad.
�Prodigiosa aventura! Con la
resurrecci�n de nuestro Se�or
Jesucristo se pone fin a nuestra
miserable filosof�a de rampantes:
estamos hechos para penetrar en
cuerpo y alma en la eternidad, para
gozar de Dios, para devorarle como
hermoso fruto de nuestro destino.
La narraci�n de Marcos
Pero �fue la resurrecci�n de Jes�s un
hecho real? La primera respuesta a esta
pregunta es que ninguno de nosotros
estuvo all�. Que no tenemos pruebas
�cient�ficas� de la resurrecci�n en s�.
Todo cuanto sabemos nos llega a trav�s
del testimonio de quienes creyeron en �l.
Tendremos, pues, que centrar nuestro
estudio en el testimonio de los testigos.
Y para ello, nada mejor que dejar hablar
a los textos sencillamente, sin
preocupaciones apolog�ticas. O�r
fr�amente a los testigos.
El primero puede ser Marcos.
Sabemos que su evangelio es el m�s
sencillo de todos. Cuenta los hechos sin
flores, sin interpretaciones, como si
apenas le afectasen. Apenas es un
escritor. Es exactamente el testigo cuya
frialdad impresiona en un tribunal.
He aqu� su voz:
Pasado el s�bado, Mar�a la de
Magdala y Mar�a de Santiago y
Salom�, compraron perfumes para ir
a embalsamarle. Y en la madrugada
del d�a despu�s del s�bado, fueron a
la tumba, al salir el sol. Y se dec�an
unas a otras: ��Qui�n nos apartar� la
piedra del sepulcro?�. Al mirar,
vieron que la piedra estaba apartada,
y eso que era muy grande. Entrando al
sepulcro, vieron un muchacho sentado
a la derecha, vestido con un traje
blanco, y se asustaron. �l les dijo:�
No os asust�is. Busc�is a Jes�s
Nazareno, el crucificado. Resucit�,
no est� aqu�. Mirad el sitio donde lo
pusieron. Pero id y decid a sus
disc�pulos y a Pedro: ��l va por
delante de vosotros a Galilea. All� le
ver�is, como os dijo��. Ellas, al
salir, huyeron del sepulcro, porque
temblaban y estaban como fuera de s�.
Y no dijeron nada a nadie, porque
ten�an miedo.
Lo primero que llama la atenci�n en
esta candorosa narraci�n es el enorme
parecido entre estas mujeres y los
cristianos de hoy. Esas mujeres ten�an,
desde luego, todo menos fe en la
posibilidad de una resurrecci�n de
Jes�s. Nada preve�an, nada esperaban,
lo que menos se imaginaban era la
posibilidad de que el Maestro pudiera
estar vivo. Amaban a Jes�s, pero
pensaban que estaba muerto,
definitivamente muerto. Ni se acordaban
de que �l hubiera hablado de una
resurrecci�n.
Curiosamente, lo �nico que parec�a
preocuparles era que no hab�a quedado
bien enterrado. Con las prisas del
viernes, lo hab�an embalsamado a
medias. Y, con escr�pulo muy femenino,
no se pod�an quedar satisfechas con
aquella ceremonia precipitada. Sent�an
que era como traicionar su amor al
Maestro. Para un jud�o, esto era un fallo
que ellas no se pod�an perdonar a s�
mismas.
Y, con un sentido de improvisaci�n
t�picamente femenino, all� se van en la
ma�ana del domingo, sin preguntarse
siquiera c�mo podr�n entrar en el
sepulcro, cerrado como est� con una
piedra que ellas no podr�an remover.
Y �cu�l es su reacci�n al encontrarse
que el que cre�an muerto no est� all� y
que alguien les anuncia que ha
resucitado? �Acaso un estallido de
alegr�a? �Una invasi�n de l�grimas de
gozo? �Un entusiasmo al saber vencedor
a su Maestro? �Un correr por la ciudad
comunicando la noticia? No. Estupor,
espanto, miedo, terror, huida y silencio.
Se frotan los ojos. No se deciden a creer
la buena noticia, se sienten trastornadas,
piensan que tienen que estar en un error
y, por si acaso, se callan, seguras de que
ser�n tenidas por locas si hablan.
Lo primero que impresiona al leer el
evangelio es que un�nimemente cuando
describe la reacci�n de quienes se
enfrentan con la resurrecci�n, �sta es
siempre la misma: susto, incredulidad.
El escepticismo del hombre
moderno no es, pues, cosa nueva. Fue ya
la primera reacci�n de todos los testigos
de la primera hora. Curiosamente, los
enemigos de Jes�s creer�n en su
resurrecci�n mucho antes que sus
amigos. �stos parecen tener las cabezas
tan duras que la idea de la resurrecci�n
no entra en ellas. Y obligan a Jes�s a
aportar prueba sobre prueba.
Realmente, si la idea de la
resurrecci�n de Jes�s hubiera sido un
invento de los ap�stoles, es dif�cil
imaginarse un texto m�s torpe que el de
Marcos y que los de los restantes
ap�stoles. Llenos de dudas, de
contradicciones. Cuando se inventa una
cosa, se inventa mucho mejor. A no ser
que atribuyamos a los evangelistas un
supermaquiavelismo de haber sembrado
sus narraciones de confusi�n para as�
parecer m�s verdaderos.
La reacci�n de los enemigos
Pero si es llamativa la primera reacci�n
de los amigos, a�n lo es m�s la de los
enemigos. Mateo es el �nico evangelista
que transmite el episodio de los
guardias de la tumba. Una escena que
introduce un elemento de humor en lo
m�s hondo del misterio.
Y entonces hubo un gran
terremoto: un �ngel del Se�or baj�
del cielo y se acerc� a remover la
piedra, sent�ndose luego encima. Su
aspecto era como el del rel�mpago y
su manto blanco como la nieve. Los
centinelas se estremecieron de miedo
ante �l y quedaron como muertos
(Mt 28,2-3).
No creo que haya que interpretar al
pie de la letra estas palabras e imaginar,
como hace Bruckberger, que se produjo
un estallido poco menos que at�mico. Ni
el evangelista, ni ninguno de sus
compa�eros estaban all� y tuvieron que
recoger la descripci�n de la que los
guardias hicieron a sus superiores.
Descripci�n en la que, probablemente,
los guardias multiplicaron
melodram�ticamente la escena para
justificar m�s su terror. Terror que, sin
embargo, se produjo por algo. La visi�n
de un �ngel, aunque no vaya
acompa�ada de terremotos ni
rel�mpagos, ya es por s� sola
suficientemente terrible. En todo el
nuevo testamento, cuando se nos
describe una aparici�n ang�lica, se trata
no de los �ngeles dulces de nuestras
estampas sino de aquel �todo �ngel es
terrible� de que hablara Rilke.
Algo ocurri�. Algo misterioso que
dej� inmovilizados a los guardias. No se
trat� de un grupo de ladrones, sino de
algo maravilloso ante lo que se sintieron
impotentes. Algo vieron que les oblig� a
restregarse sus ojos, a palpar sus
cuerpos para comprobar si segu�an
vivos, que les llen� de una profunda
sorpresa cuando, superado su espanto,
comprobaron que la tumba estaba
abierta y vac�a.
Ahora un nuevo miedo se apoder�
de ellos. �C�mo se presentaban ante sus
superiores y les contaban que� hab�an
dejado escapar a un muerto? Conoc�an
los terribles castigos que en la milicia
romana se daban a los infractores.
�Huir? A�n era m�s grave. Un desertor
era, en aquellos tiempos, hombre
muerto. Tendr�an, adem�s, que
enfrentarse, al mismo tiempo, a las
autoridades romanas y a las jud�as.
Imposible escapar.
Eligieron el camino que les pareci�
m�s f�cil. No fueron directamente a sus
superiores militares sino a los sumos
sacerdotes. Y all� contaron lo que hab�a
ocurrido, adorn�ndolo probablemente
con una corte de prodigios que
justificaran mejor su fracaso. Pero sin
poder ocultar ni modificar el hecho
fundamental de que el muerto hab�a
regresado a la vida.
Y la acogida de los sacerdotes fue
absolutamente sorprendente. La primera
reacci�n de los amigos es siempre de
miedo, de resistencia a creer; piensan
que es un fantasma, que es el jardinero,
imaginan que es alguien que se parece a
�l, pero no pasa por sus cabezas la idea
de que haya resucitado.
Con sus enemigos ocurre lo
contrario: desde el primer momento
aceptan que est�n ante un nuevo prodigio
de �aquel impostor�. Cre�an en su fuerza
m�s que los propios amigos. Le odiaban,
pero reconoc�an su poder. Muchas veces
�ay� el odio es m�s clarividente que
el amor. En el fondo, aquella su
desconfianza, aquel pedir guardias para
vigilar la tumba, era una forma de
manifestar que todo lo cre�an posible. Y
ahora se les escapaba de nuevo. Hab�an
tratado de aplastarle como a una
serpiente, pero de nuevo se les escurr�a.
Y su miedo fue bien diferente del de
los amigos y los soldados. �Qu� pod�a
ocurrir ahora? �C�mo se plantear�a la
nueva batalla?
Porque su fe en Jes�s �pues de
alguna forma de fe se trataba� no iba
acompa�ada de la humildad del coraz�n.
Ve�an que la luz era luz, pero estaban
dispuestos a seguir ahog�ndola hasta
convertirla en tinieblas. Ni por un
momento se plantearon la posibilidad de
haberse equivocado; mucho menos la de
reconocer que esa potencia pod�a venir
de Dios y hacer verdadero cuanto aquel
hombre hab�a hecho y dicho.
Y acudieron entonces a una soluci�n
rid�cula: luchar contra la verdad con una
siembra de mentiras:
Ellos, reunidos con los ancianos,
tomaron el acuerdo de dar a los
soldados muchas monedas de plata,
dici�ndoles: �Decid que sus
disc�pulos vinieron de noche y
robaron el cuerpo mientras dorm�ais.
Y si se sabe algo de esto delante del
gobernador, nosotros le
convenceremos y os sacaremos
salvos� (Mt 28,12-15).
La escena se ha vuelto
verdaderamente bufa. Los soldados van
de sorpresa en sorpresa. Cuando van
hacia la casa de los sacerdotes est�n
seguros de que nadie va a creerles: �es
tan inveros�mil lo que cuentan! �Se
reir�n de ellos, les tomar�n por locos o
por farsantes! Y se encuentran con que
los sacerdotes creen su narraci�n sin
vacilaci�n alguna. Se dir�a que, en el
fondo, esperaban ya este desenlace que
ni los propios soldados que lo han
vivido, se acaban de creer.
Tem�an, adem�s, ser castigados. Y
he aqu� que, en lugar de ello, les dan
dinero. Y parece que bastante. Y se lo
dan por difundir algo que, si no les
honra mucho como soldados, por lo
menos es m�s cre�ble que la verdad que
ellos han vivido.
Para colmo, se les propone que
difundan algo que a�n a ellos les parece
absurdo. La f�rmula que los sacerdotes
proponen es la a�agaza est�pida que
s�lo se le ocurre a quien est� aterrado y
no sabe por d�nde salir. San Agust�n se
reir� de ellos preguntando c�mo saben
que el cuerpo fue robado y que lo fue
por los ap�stoles, si ellos mismos dicen
que ocurri� mientras ellos dorm�an. �Si
dorm�an, c�mo lo vieron? Testigos
dormidos no son precisamente los
mejores testigos.
Curiosamente, el terror de sus
enemigos, su necesidad de inventar una
historia para cubrir la verdad, se
convierte en una prueba m�s firme que
las mismas afirmaciones de los amigos.
La narraci�n de Juan
Pasamos ahora a la narraci�n de un
tercer testigo, de alguien que participa
muy directamente en las escenas que
narra, Juan, el �nico de los ap�stoles
que particip� personalmente en el
entierro y embalsamamiento de Jes�s.
Su narraci�n est� llena de importantes
detalles:
El d�a primero de la semana,
Mar�a Magdalena vino muy de
madrugada, cuando a�n era de noche,
al sepulcro y vio quitada la piedra.
Corri� y vino a Sim�n Pedro y al otro
disc�pulo a quien Jes�s amaba, y les
dijo: �Se han llevado al Se�or del
sepulcro y no sabemos d�nde lo han
puesto�. Sali�, pues, Pedro, y el otro
disc�pulo, y fueron al sepulcro.
Ambos corr�an; pero el otro disc�pulo
corri� m�s aprisa que Pedro y lleg�
primero al sepulcro, e inclin�ndose
vio las vendas; pero no entr�. Lleg�
Sim�n Pedro despu�s de �l y entr� en
el sepulcro y vio las fajas all�
colocadas y el sudario que hab�a
estado sobre su cabeza, no puesto con
las fajas, sino envuelto aparte.
Entonces entr� tambi�n el otro
disc�pulo que vino primero, y vio y
crey�; porque a�n no hab�an
entendido la Escritura seg�n la cual
era preciso que �l resucitase de entre
los muertos. Y los disc�pulos se
fueron de nuevo a casa (Jn 20,1-10).
Este relato, que lleva la firma
acostumbrada ��el disc�pulo a quien
Jes�s amaba�� destaca por la infinidad
de peque�os detalles aportados, datos
aparentemente sin importancia, pero que
clarifican el valor de lo descrito.
Comienza destacando el valor del
personaje de Mar�a Magdalena. Los
sin�pticos la hab�an colocado ya entre
las dem�s mujeres. Juan la saca a primer
plano. Lo cual no quiere decir que fuera
ella sola al sepulcro. La misma frase
que ella dice a Pedro: �No sabemos
d�nde lo han puesto�, demuestra que no
se aventur� ella sola a ir al sepulcro. Si
Juan la destaca es por la importancia de
su testimonio y porque probablemente s�
fue ella la primera en correr a dar a
Pedro la noticia. Noticia, sin embargo,
que a�n demuestra su turbaci�n: nada
dice de la resurrecci�n del Se�or. Como
un testigo fr�o y objetivo, s�lo afirma
que el sepulcro est� vac�o y parece
inclinarse por una interpretaci�n natural
en la que alguien hubiese cambiado de
lugar el cad�ver del Maestro. Se dir�a
que teme m�s bien una intriga de los
sacerdotes que hubieran querido
sustraerles el cuerpo querido.
Pero inmediatamente Juan destaca la
importancia de Pedro. Su traici�n no le
ha quitado la menor autoridad. Los
evangelios, que no han tratado de ocultar
su falta, siguen reconoci�ndole su
privilegiado puesto aun antes del perd�n
del Se�or.
No sabemos d�nde estaban Pedro y
Juan. Puede ser que estuvieran a�n en
Betania, pero mucho m�s probablemente
fuera en la misma ciudad, quiz� en
donde se celebrara tres d�as antes la
�ltima cena, en el cen�culo, vivienda de
la familia de Marcos. O en casa de
alguno de los parientes de Juan, que
como ya hemos visto contaba con
familiares entre los amigos del sumo
sacerdote.
La narraci�n que prosigue es una
mezcla de emoci�n y de serenidad. No
son testigos alucinados, enloquecidos.
Aun en algo que pone tan en juego sus
vidas, mantienen la sangre fr�a como
testimonian numerosos detalles. Pedro
frisa por este tiempo los cuarenta a�os;
Juan tiene pocos m�s de veinte. Y Pedro
no tiene la agilidad de Juan.
La descripci�n es, en este momento,
un verdadero prodigio literario que
recuerda los mejores momentos de Juan:
hay en el texto una sabia mezcla de
pret�ritos, presentes e imperfectos. Los
pret�ritos expresan las causas por las
que se apresuran. Los imperfectos y
presentes los motivos del retraso. Y al
mismo tiempo se describen agudamente
los dos caracteres de quienes corren al
sepulcro. Juan es el �mpetu; pero el
respeto domina su impulso. Pedro es la
pura pasi�n: llega, entra en la c�mara
precipitadamente, sin preocuparse de si
a�n est� custodiada por los soldados
que sabe fueron colocados dos d�as
antes. Vuelve a exponerse como en el
huerto de los olivos. Juan, en cambio,
sabe detenerse a tiempo. Y su respeto a
Pedro no es s�lo el de la edad, es un
honor m�s profundo, el que se debe a un
jefe a quien se reconoce y acepta. Juan
sabe que Pedro es el responsable.
Aunque pod�a haberse vanagloriado de
valor (�l resisti� mientras Pedro se
hund�a; �l estuvo al pie de la cruz,
cuando Pedro desapareci�), sabe
esperar a la puerta del sepulcro y dejar
pasar delante al compa�ero.
El evangelista describe aqu� con
asombrosa minuciosidad el estado de
las vendas y el sudario. �No parece
absurdo detenerse en datos tan nimios
cuando se encuentra ante un hecho tan
vertiginoso? Evidentemente, Juan es un
testigo notarial; no se deja llevar por el
entusiasmo. Describe fr�amente, no se
apresura a sacar r�pidamente
conclusiones. Analiza, detalla.
Y los dos hombres contemplan en
silencio. Juan observa el examen que
Pedro hace de todo. Pero no interviene.
No cambia impresiones con �l. No se
abrazan entusiasmados, celebrando el
triunfo del Maestro amado y, con ello, su
propio triunfo. Callan. Est�n ante el
misterio y se dejan penetrar por �l.
Juan confiesa, no obstante, que en
este momento crey�. Parece excusarse
de no haber cre�do antes. Se adivina
tambi�n en �l una cierta lentitud en
creer. Reconoce que hubiera sido m�s
perfecto haber cre�do por las palabras
de Jes�s, pero subraya que no crey�
hasta haber visto. Ni siquiera Juan hab�a
entendido la Escritura antes de verla
realizada. S�lo ahora descubre que el
triunfo puede venir a trav�s de la muerte
y el sufrimiento.
�Y Pedro? Nada nos dice Juan de �l.
Lucas nos le presenta estupefacto,
asombrado de lo que ha ocurrido
(Lc 24,12). Pedro es aqu�, desde el
punto de la fe, como el quebrar de la
aurora. Va saliendo trabajosamente a la
luz, perdido a�n en el misterio. No se le
ocurre pensar, como a Magdalena, que
manos enemigas han robado el cuerpo
del maestro. Piensa que su Maestro ha
vencido a la muerte. Pero su fe es lenta,
no corre a comunicar lo que intuye.
Calla. Deja que la fe se abra
trabajosamente camino en su coraz�n de
pescador.
Estamos, como se ve, ante testigos
nada entusiastas, nada visionarios. No
hay en estas p�ginas un �montaje�
fervoroso. Si de algo pecan es de una
contenci�n sorprendente.
Pero ahora debemos retroceder en
nuestra b�squeda.
Las f�rmulas m�s antiguas
Porque estos relatos evang�licos no son
ni la �nica ni la primera expresi�n del
misterio pascual. Durante algunos
decenios, antes de ser puestos por
escrito los evangelios, hab�a cundido ya
en la primera Iglesia toda una literatura
muy variada. Y de ello poseemos
abundantes testimonios: entre otros las
cartas de san Pablo y algunos textos
breves m�s antiguos que luego fueron
integrados en los diversos escritos del
nuevo testamento y que as� han llegado
hasta nosotros. Estos testimonios
preevang�licos nos permiten alcanzar
una expresi�n m�s inmediata, casi
original de la primera experiencia
cristiana. Y demuestran, sin lugar a
dudas, que para los primeros cristianos
no hab�a hecho m�s cierto que la
resurrecci�n de Jes�s.
Sabemos hoy que mucho antes de la
redacci�n de los evangelios, la Iglesia
naciente vio circular entre los fieles
numerosas formulaciones de su fe
com�n. En ellas condensaban lo que
consideraban esencial de su fe y con
ellas instru�an a los ne�fitos. Eran estas
f�rmulas las que usaban en la
predicaci�n y con ellas proclamaban en
la liturgia la unanimidad de fe de los
participantes.
Estas formulaciones se centraron
r�pidamente en el acontecimiento
nuclear de la existencia de Jes�s: su
muerte y su resurrecci�n victoriosa.
Suelen ser de dos tipos: aquellas que
insisten en el �Cristo ha resucitado�,
poniendo al Se�or como sujeto activo de
la resurrecci�n, y aquellas otras en las
que se acent�a que Dios ha resucitado a
Jesucristo.
Entre las primeras destaca la famosa
f�rmula de san Pablo, una de las m�s
antiguas y originales, que algunos sit�an
ya en el a�o 35 y que, quienes le
atribuyen menor antig�edad, colocan
entre el 40 y el 42, es decir, a muy pocos
a�os de distancia del hecho que reflejan:
Os transmit�, en primer lugar, lo
que a mi vez recib�: que Cristo muri�
por nuestros pecados seg�n las
Escrituras, que fue sepultado, que
resucit� al tercer d�a seg�n las
Escrituras, que se hizo ver de Cefas,
luego se apareci� a los doce.
Despu�s se apareci� una vez a m�s de
quinientos hermanos, de los cuales
muchos permanecen todav�a y algunos
murieron; luego se apareci� a
Santiago, luego a todos los ap�stoles;
y despu�s de todos, como a un aborto,
se me apareci� tambi�n a m�
(1 Cor 15,3-8).
Pablo no habla aqu�, sobre todo en
las primeras l�neas, de un tema
controvertido como hace en el resto de
la carta. Simplemente recuerda a sus
hermanos en la fe cu�l es la buena nueva
en la que creen y por la cual se salvar�n.
Y transmite esa f�rmula como el coraz�n
mismo de su fe, pidiendo a los creyentes
de Corinto que no se dejen turbar por las
opiniones que circulan en el sentido de
que no hay resurrecci�n de los muertos.
Pablo no trata en modo alguno de
�demostrar� que Cristo ha resucitado,
sino de razonar a partir de una
evidencia de fe, como escribe L�onDufour.
La resurrecci�n de Jes�s se expresa
aqu� mediante una palabra griega
(egeirein) que originariamente significa
�despertar, despertarse� o tambi�n
�levantarse, ponerse en pie�, con lo cual
se indica el acto inicial y el resultado de
la resurrecci�n.
A�ade, adem�s, Pablo dos
precisiones que explican el sentido que
la Iglesia da al hecho de la resurrecci�n:
tuvo lugar al tercer d�a y ocurri� seg�n
las Escrituras. En la f�rmula �al tercer
d�a� m�s que tratar de indicar una fecha,
Pablo alude a la f�rmula b�blica que
indica que un acontecimiento se va a
producir pr�ximamente, inminentemente.
As� Abrah�n vio al tercer d�a el lugar
donde deb�a sacrificar a su hijo Isaac
(G�n 22,4). O tal vez alude a la creencia
popular que pensaba que s�lo al tercer
d�a abandonaba el alma definitivamente
al muerto, para indicar con ello que
Cristo estaba muerto plena y
definitivamente y que se trat� de una
verdadera obra de Dios.
La f�rmula �seg�n las Escrituras�
tampoco es muy clara. En aquel tiempo
no pod�a aludir a los anuncios de su
resurrecci�n hechos por Cristo puesto
que los evangelios no estaban escritos.
Puede quiz� aludir a un texto preciso del
antiguo testamento, el Salmo 16,10 que
se citar�, notablemente modificado, en
los Hechos de los ap�stoles (2,27;
13,35): No dejar�s que tu santo vea la
fosa. Pero quiz�, m�s que aludir a un
texto preciso y concreto, se est�
expresando que los primeros cristianos
trataban de situar la resurrecci�n de
Jes�s en el marco de la econom�a de la
alianza con Dios.
Finalmente la f�rmula alude a las
apariciones hechas por Jes�s a Cefas y a
otros, no s�lo para certificar que no se
trata de una invenci�n (as� ha de
entenderse la alusi�n a que algunos de
esos testigos est�n a�n vivos y son
verificadores de la afirmaci�n) sino
tambi�n para aclarar que este hecho se
inserta como algo concreto en la trama
de la historia de los hombres.
Pero a�n hay un hecho que parece
sustancial en esa f�rmula de fe: muerte y
resurrecci�n se ponen a la misma altura,
como dos partes de una misma aventura
de Dios. En el texto paulino la
resurrecci�n llega como la contrapartida
de la afirmaci�n de que Jes�s se someti�
a la muerte compartida con todos los
mortales. La luz de la pascua ilumina el
hecho escandaloso de la muerte y es un
hecho tan real como aqu�l. Ambos
sucesos se sit�an en el �mbito de los
designios de Dios, ambos han de ser
le�dos a la luz del esp�ritu para ser
interpretados en plenitud, pero ambos
forman parte de una misma y verdadera
historia.
Dios resucit� a Jes�s
Junto a esta f�rmula que canta la fuerza
del Jes�s que resucita, est�n las muchas
que acent�an la acci�n de Dios en el
hecho. Son f�rmulas a�n m�s breves,
menos doctrinales, carentes de un
sentido directamente apolog�tico, pero
todas ellas conservan ese d�ptico
muerte-resurrecci�n.
As� leemos en 1 Tes 4,14: Si
creemos que Jes�s muri� y resucit�
El paralelismo muerte-resurrecci�n es
siempre significativo: indica las dos
vertientes del misterio de la redenci�n.
Por eso los cristianos deben vivir para
aquel que por ellos muri� y resucit�
(2 Cor 5,15) y pueden echar en cara a
los enemigos de Jes�s la historia de
aquel a quien vosotros crucificasteis y
a quien Dios despert� de entre los
muertos (Hech 4,10; 3,15; etc.).
Este tipo de afirmaciones hechas
como algo incuestionable, sin siquiera
cargar el acento sobre ellas, se
multiplican en las ep�stolas paulinas con
muy leves variantes. Un d�a dice en un
contexto de proclamaci�n de fe: Si
confiesas con tu boca que Jes�s es el
Se�or y en tu coraz�n crees que Dios le
despert� de entre los muertos, ser�s
salvo (Rom 10,9). Otro, utilizando una
antigua confesi�n de fe, escribe: Servir
a Dios vivo y verdadero y esperar as� a
su hijo Jes�s que ha de venir de los
cielos, a quien despert� de entre los
muertos y que nos salva de la c�lera
venidera (1 Tes 1,10).
Podemos, pues, afirmar, sin g�nero
alguno de dudas, que la f�rmula Dios
resucit� a Jes�s de entre los muertos es
la parte m�s sustancial de la fe de la
Iglesia naciente.
La batalla contra la resurrecci�n
Pero �fue realmente la resurrecci�n un
hecho? �Fue un sue�o que los primeros
cristianos confundieron con una
realidad? �Es simplemente una
simbolog�a para expresar su admiraci�n
hacia Cristo?
Como es f�cil de suponer, ning�n
otro cap�tulo de la vida de Cristo ha
sido m�s combatido que �ste. Y en torno
a �l se han tejido hip�tesis de todo tipo,
antes que aceptar la vertiginosa realidad
del mismo.
Ser�a imposible rese�ar aqu� todas
esas hip�tesis y, por otro lado, dar�a a
este cap�tulo un tono apolog�tico que ni
yo deseo, ni es el mejor en una seria
visi�n teol�gica.
Pero un repaso a esas hip�tesis m�s
llamativas o influyentes parece
imprescindible.
Por comenzar por las m�s absurdas
citemos las de ciertos mit�logos que,
bajo la influencia de Frazer, Salom�n
Reinach y otros, aplicaron al tema las
teor�as del comparatismo religioso y no
vacilaron en afirmar que Cristo no
existi� nunca sino que fue una
encarnaci�n m�s del dios solar, con lo
que su resurrecci�n no habr�a sido otra
cosa que una alusi�n a la subida y
descenso del astro sol por encima del
horizonte. Como prueba de tan
sorprendente teor�a se aporta algo tan
�s�lido! como el hecho de que se
eligiera el domingo �d�a del Sol, para
los romanos� como d�a de su
reaparici�n. La idea es tan poco seria
que no parece que se deba gastar una
sola palabra en refutarla.
M�s seguidores ha tenido la teor�a
de que en realidad Cristo no muri� y,
por tanto, no resucit�. En la cruz habr�a
tenido un simple s�ncope del que se
habr�a recobrado con el fr�o del
sepulcro. Vuelto en s� no habr�a tenido
que hacer otra cosa que levantarse. Este
muerto que se levanta habr�a aterrado a
los soldados que custodiaban la guardia.
Y ya s�lo era necesario que sus
seguidores tejieran la leyenda de una
resurrecci�n verdadera.
Esta teor�a, en la que todo el mundo
hab�a dejado de creer, ha vuelto a
ponerse muy recientemente en candelero
por el lanzamiento escandal�stico de
alguna obra de ciencia ficci�n en la que,
dando por aut�ntica la falsa carta de
Pilato a Tiberio C�sar (que no acepta ni
un solo historiador serio), se supone que
Pilato era un gran admirador de Jes�s y
que eligi� precisamente las �ltimas
horas del viernes para crucificar a Jes�s
de tal manera que poco despu�s hubiera
que retirar su cuerpo para no entrar en el
s�bado estando en la cruz. Gracias a
este maquiavelismo de Pilato y a la
influencia de Jos� de Arimatea, Jes�s
habr�a sido retirado vivo de la cruz.
Luego habr�a huido de la tumba para ir a
esconderse en Cachemira.
Frente a estos sue�os est�n todos los
documentos hist�ricos. La afirmaci�n de
la muerte de Jes�s aparece no s�lo en
los cuatro evangelios (Mt 27,57;
Mc 15,42-47; Lc 23,50-58; Jn 19,38-42)
sino en infinidad de textos a�n
anteriores (Hech 2,25-32; 13,26-30;
1 Cor 15,3-5; Col 2,11-12; 3,3).
Encontramos adem�s que Pilato manda
cerciorarse de que est� muerto; que un
soldado hace la �ltima comprobaci�n
con un golpe que era suficiente para
producir la muerte; que los soldados que
destruyen las piernas de los otros dos
crucificados, no rompen las de Jes�s
porque comprueban que est� muerto y
que se tratar�a de una crueldad in�til;
que ni los propios enemigos de Jes�s
sugieren la idea de que no haya muerto
del todo. La mejor garant�a �escribe
el mismo Renan� que el historiador
posee sobre un punto de esta
naturaleza es el odio receloso de los
enemigos de Jes�s. Los jud�os ten�an, en
verdad, demasiado inter�s en asegurarse
de que Jes�s estuviera bien muerto.
Imaginarse que, despu�s de todo su
esfuerzo en conseguir la condena de
Jes�s, se hubieran dejado enga�ar por
Pilato en algo tan burdo no tiene cabida
en cabeza humana.
Algo parecido hay que pensar de la
hip�tesis del robo del cuerpo de Jes�s
por sus disc�pulos. El origen de esta
suposici�n lo encontramos ya en los
mismos evangelios como un rumor
difundido por los jud�os para invalidar
la resurrecci�n de Jes�s. Pero no parece
que en la �poca siguiente tuviera mucho
�xito este rumor que pronto desaparece.
Mas para reaparecer con Samuel
Reimarus y Lessing en el siglo XVIII. La
hip�tesis ha sido rechazada de plano por
los propios seguidores de Reimarus que
ve�an en esta teor�a una monta�a de
inverosimilitud: ni los ap�stoles estaban
organizados para un golpe de fuerza
como �se, ni contaban con �nimos para
intentarlo, ni ten�an la inteligencia y la
astucia de realizarlo sin que los
soldados se enterasen. La idea
contradice todos los datos hist�ricos de
que disponemos. La cr�tica racionalista
con tal de negar la realidad de la
resurrecci�n parece dispuesta �como
escribe Bruckberger� a falsear todos
los datos:
Ha visto a los ap�stoles como
rayos de la guerra, como
conspiradores astutos, llenos de
valent�a y de imaginaci�n, que
arrebataron el cad�ver de Jes�s para
inventar mejor el hecho de la
resurrecci�n. Pero, por el contrario,
en aquellos d�as negros, los ap�stoles
fueron unos cobardes: no eran
absolutamente fan�ticos y exaltados,
sino pobre gente que se aferraba
vehementemente a su pellejo y no
pensaba m�s que en esconderse.
La exaltaci�n y la alucinaci�n
Mayor �xito han tenido las teor�as que
buscan la clave en lo psicol�gico y,
seg�n las cuales, los ap�stoles no
habr�an tratado de enga�ar, pero habr�an
sido enga�ados por su propio fervor y
por su amor a Cristo.
Ya en el siglo II propuso esta teor�a
Celso, el famoso fil�sofo anticristiano:
para �l la resurrecci�n de Cristo habr�a
nacido del cerebro enfebrecido de una
mujer iluminada: Magdalena, que habr�a
contagiado su fe a los dem�s ap�stoles.
Las apariciones no habr�an sido otra
cosa que alucinaciones colectivas, como
han existido tantas en la historia.
La teor�a ha tenido �xito. Renan nos
dir� muy seriamente �desarroll�ndola
hasta el m�ximo� que la expectaci�n
ordinariamente crea su objeto. Loisy
insistir� en que el esfuerzo interior de
sus almas entusiastas les pod�a sugerir
la visi�n de lo que deseaban. Goguel
comentar� que en condiciones
exteriores que hay que renunciar a
precisar, la fe de los ap�stoles fue, no
s�lo restaurada, sino exaltada. Esa
resurrecci�n de su fe se confundi� para
ellos con la del Se�or. Y Guignebert,
resumiendo y organizando un poco toda
esta teor�a, nos dir� que despu�s de la
muerte del Maestro los disc�pulos
pensaron, creyeron, que el esp�ritu de
Jes�s no pod�a morir. En el estado de
exaltaci�n en que se hallaban, algunos
tuvieron unas visiones. Tal tensi�n de
deseo y de fe, en el esp�ritu y el
coraz�n de hombres a la vez rudos y
m�sticos, exaltados por el sufrimiento
moral en la espera ansiosa, s�lo tiene
una conclusi�n l�gica, y es la visi�n.
De estas visiones surgi� la creencia en
la supervivencia espiritual. Luego
buscaron con qu� tejerla en las palabras
de Cristo y en los textos del antiguo
testamento y fabricaron una historia de
la resurrecci�n. �sta ser�a la �fe de
pascua� de la Iglesia primitiva.
Todas estas teor�as est�n bien
tejidas, pero, aparte de que no aportan
una sola prueba positiva de lo que
suponen, se contradicen radicalmente
tanto con la experiencia humana como
con los datos hist�ricos.
Afirmar que la expectaci�n crea su
objeto, no deja de ser simplemente una
frase bonita. Imagin�monos cualquiera
de las pasadas guerras del mundo:
�Acaso no esperaban triunfar los jefes
nazis cuando Berl�n era asediado? �Cre�
su expectaci�n el triunfo? Si hoy un
grupo de nazis nos contara que Hitler
gan� la pasada guerra mundial, por muy
convencido que �l estuviera de ello,
�alguien le creer�a? Y en niveles m�s
peque�os �no han deseado todos los
hijos de la historia que sus padres no
murieran? �Ha logrado ese deseo
retrasar un d�a sus muertes? �Alguien,
cuyo padre hubi�ramos visto enterrar,
nos convencer�a de que sigue viviendo,
por mucho que lo deseara �l, por mucho
que nos contara que sigue vi�ndole en
sue�os o durante el d�a?
Por otro lado los datos hist�ricos no
nos muestran por lado ninguno una
Magdalena o unos ap�stoles exaltados,
deseosos de convencerse a s� mismos y
a los dem�s de la resurrecci�n de Jes�s.
No se encuentran en documento alguno
esa espera ansiosa, ni esa fe ardiente. Al
contrario, todos los datos aut�nticos nos
muestran un grupo que ha perdido no
s�lo la esperanza, sino casi tambi�n la
fe. Un grupo desconfiado, que no se
convence con nada, que parte siempre
de la duda, que se resiste a creer. Cristo
tiene que repetir sus apariciones, debe
aportar pruebas, dejarse tocar, comer
con ellos, para ser cre�do.
Para imaginarse esa Iglesia
alucinada hay que falsear todos los
datos hist�ricos. La fe de la Iglesia
primitiva en la resurrecci�n es todo
menos romanticismo, exaltaci�n, locura,
visionarismo. Es una fe profunda, pero
serena. Una fe en la que no aparecen
subjetivismos. El mismo Loisy se ve
obligado a confesar que los ap�stoles y
san Pablo no pretenden contar
impresiones subjetivas; hablan de una
presencia de Cristo objetiva, exterior,
sensible; no de una presencia ideal, y,
mucho menos todav�a, de una presencia
imaginaria.
Es decir: o se admiten los
evangelios o se niegan. Pero no se
pueden admitir para, luego, aportar
interpretaciones que los vac�an
absolutamente, falsific�ndolos, y que
aportan soluciones que son contradichas
en cada l�nea de las mismas fuentes que
se citan.
La problem�tica actual
Hoy, toda esa problem�tica ha girado y
se ha trasladado al meridiano que separa
la fe de la historia. Y tambi�n en este
punto ha sido Bultmann el m�s radical
de los innovadores, con formulaciones
que algunos repiten ahora en los
p�lpitos probablemente con m�s
ingenuidad que acierto.
Para el te�logo alem�n las
dificultades exeg�ticas que
objetivamente rodean las narraciones de
la vida pascual de Jes�s no es que sean
arduas, es que son insolubles. En
realidad �piensa� nada sabemos de la
resurrecci�n. Las confesiones de fe que
son esos relatos nos hablan m�s de la fe
de sus autores que de los hechos que
cuentan. Realmente de la resurrecci�n lo
�nico que podemos saber es lo que los
primeros cristianos publicaban sobre
ella.
Pero Bultmann da un paso m�s: no
s�lo es que no sepamos pr�cticamente
nada del hecho de la resurrecci�n, es
que tampoco nos interesa. Los hechos no
cuentan, cuenta s�lo su sentido. Por ello,
lo �nico importante es lo que la
resurrecci�n signific� para los primeros
cristianos y lo que debe significar hoy
para nosotros. Hay que poner entre
par�ntesis los hechos. De la
resurrecci�n lo que importa es que da
sentido a la cruz. Debemos, pues,
olvidarnos de la historia, y atender al
mensaje que expresa.
Una resurrecci�n �piensa Bultmann
� convertida en objeto de la ciencia
hist�rica, ya de nada servir�a a la fe.
Debemos, pues, quedarnos s�lo con la fe
en la resurrecci�n y rechazar los
�mitos� con que fue expresada. La idea
de la tumba vac�a, por ejemplo, es s�lo
para Bultmann un invento apolog�tico
tard�o, una leyenda que se invent�
cuando la fe declinaba para suplir con
pruebas a la fe. Para Bultmann la
trascripci�n de la resurrecci�n en
t�rminos de experiencia cotidiana es una
�degradaci�n de la fe�, es un esfuerzo
por expresar con una concepci�n m�tica
del mundo la experiencia inobjetivable
de la fe primitiva, es sustituir la fe con
maravillosismos.
Lo �nico importante �piensa� de
la resurrecci�n es lo que significa para
nosotros. El hecho hist�rico no nos
interesa. Si Jes�s hubiera resucitado en
el sentido objetivo de que hubiera vuelto
a la vida definida dentro de las
categor�as de este mundo, eso no
significar�a nada: en el mundo habr�a un
ser vivo m�s, pero el hombre no habr�a
recibido la invitaci�n a tomar una
decisi�n a favor de ese Dios que hace
pasar de la vida a la muerte. Tendr�amos
un prodigio f�sico, no una salvaci�n. Si
prestamos demasiada atenci�n a la
an�cdota, nos olvidaremos del sentido
que encierra.
Estos planteamientos est�n hoy muy
de moda. Y se repiten en libros y
sermones. Un Evely, por ejemplo, afirma
que para un hombre moderno la �nica
resurrecci�n es haber experimentado
que Cristo act�a en su vida. La �nica
resurrecci�n que nos interesa es que los
cristianos de hoy se sientan
responsables, depositarios de la
energ�a resucitante de Cristo.
No puede negarse que algo de
verdad existe en estos planteamientos:
una fe en la resurrecci�n que se limitase
a un aceptaci�n del hecho de la nueva
vida de Cristo pero que ignorase el
sentido de esa resurrecci�n, de bien
poco servir�a. Incluso tenemos que
reconocer que en siglos pasados se
acentu� casi exclusivamente el sentido
apolog�tico de la resurrecci�n y se
olvid� la fuente de vida que de ella
surg�a. Miles de cristianos dec�an creer
en la resurrecci�n de Jes�s, pero esto no
ten�a ninguna consecuencia en sus vidas.
Tal vez a eso se deb�a que nuestras
celebraciones de la semana santa
concluyeran en el viernes y apenas
celebraran el d�a de la pascua: como si
los cristianos tuvieran mucho que
aprender de la muerte del Se�or y poco
o nada de su resurrecci�n.
Pero, si es peligrosa una
�resurrecci�n sin sentido� �lo ser�a
menos un �sentido sin resurrecci�n�?
�Qu� racionalidad tendr�a una fe que se
adhiriera a nada? �C�mo puedo vivir el
sentido de una cosa si ignoro todo sobre
ella?
No s�lo la teolog�a cat�lica, sino
incluso los movimientos exeg�ticos de
�ltima hora han reaccionado contra ese
vaciamiento hist�rico de la fe de
Bultmann. Pannenberg, por ejemplo, y
muchos otros te�logos han reaccionado
contra estas �teolog�as del significado�
subrayando que sin un hecho no puede
basarse su sentido:
Para los ap�stoles, la certeza de
la resurrecci�n se expresa en la fe
vivida. Pero esta fe no se encierra en
la subjetividad: se deja tocar
emp�ricamente en virtud de su misma
repercusi�n psicol�gica y social. La
resurrecci�n de Jes�s es hist�rica en
la proclamaci�n apost�lica, pero �
en contra de la interpretaci�n
bultmaniana� esa proclamaci�n
atestigua, no s�lo un sentido, sino un
acontecimiento que sirve de base a
ese sentido.
Es cierto, pues, que nosotros �que
no hemos �visto� la resurrecci�n, que
no tenemos de ella pruebas
�cient�ficas�, en el sentido de
experimentales� s�lo llegamos a la
resurrecci�n a trav�s del testimonio de
la fe de los primeros cristianos. Pero
sabemos que esa fe no era s�lo un
fen�meno psicol�gico, afectivo; ten�a
unas bases reales, el conocimiento de un
hecho que los ap�stoles hab�an
comprobado en cuanto ten�a de
comprobable. El cambio que la
resurrecci�n produjo en ellos, no era
una ilusi�n; era un hecho real basado en
otro hecho real: la nueva vida del Cristo
vencedor de la muerte.
L�gicamente, la afirmaci�n de este
hecho no debe quedarse en la pura
afirmaci�n de un hecho. Esta verdad no
es como la de �dos y dos son cuatro�, en
el sentido de que despu�s de decir que
�dos y dos son cuatro� yo puedo seguir
viviendo lo mismo que antes de decirlo;
realmente la afirmaci�n de que �Jes�s
ha resucitado� s�lo se hace plenamente
verdadera cuando, despu�s de afirmarlo,
revoluciona mi vida personal.
Por eso podr�amos concluir que una
constataci�n de la resurrecci�n como un
simple hecho que nada significara para
nosotros no ser�a una verdad cristiana.
Pero tambi�n podemos decir que una
afirmaci�n de la fe en la resurrecci�n
que no se basara en la certeza de que esa
resurrecci�n es un hecho verdadero no
ser�a una verdad racional. Son los dos
extremos los que deben ser evitados: la
afirmaci�n de la resurrecci�n como un
hecho hist�rico gemelo a los dem�s
hechos hist�ricos que nada tienen de
transhist�ricos; y la reducci�n de la fe
en la resurrecci�n a un puro
subjetivismo ajeno a toda historicidad.
La resurrecci�n es parte de la historia,
pero tambi�n mucho m�s: es una
realidad sobrenatural, que s�lo
comprenderemos plenamente cuando la
historia haya concluido. Hoy por hoy,
los argumentos de los testigos que nos
certifican el hecho son suficientes para
hacer racional nuestra aceptaci�n; pero
s�lo nuestra fe, nuestra vida de esa fe
pascual nos lleva a la visi�n completa
de un hecho que sobrepasa a toda raz�n
humana.
A esta luz entendemos muy bien las
vacilaciones, las oscuridades de los
textos con que los ap�stoles expresaron
este misterio. A ellos les costaba
entender y expresar la resurrecci�n
como nos sigue costando a nosotros
entenderla y expresarla. Pero la
imperfecci�n en la expresi�n de algo no
implica que ese algo no se base en una
realidad verdadera. S�lo gradualmente
fueron los ap�stoles logrando su s�ntesis
teol�gica. S�lo gradualmente ir� la
Iglesia entendiendo y formulando este
misterio. Y concluir� el mundo sin que
hayamos logrado comprenderlo y
expresarlo del todo y sin adherencias
humanizadoras. Dejar�amos de ser
hombres, ser�amos dioses si lo
logr�semos. Los evangelios son testigos
claros de ese esfuerzo apost�lico. En
ellos vemos �como escribe Rengstorf
� que a los disc�pulos les cogi�
totalmente desprevenidos el que Jes�s
resucitara. Los evangelios dan a
entender que esta resurrecci�n ca�a
fuera por completo de lo que los
disc�pulos pod�an esperar. En las ideas
de que ellos dispon�an no hab�a lugar
alguno para una resurrecci�n de Jes�s.
Por eso creyeron costosa y
confusamente; por eso se expresaron al
contarlo confusa y oscuramente. S�lo
mucho m�s tarde fueron entendiendo la
resurrecci�n de Jes�s a la luz de toda su
vida y toda su vida a la luz de esa
resurrecci�n. Como nosotros hoy.
El mismo y distinto
Hemos se�alado ya c�mo la
resurrecci�n no es una simple vuelta a la
vida. Tenemos ahora que seguir leyendo
los textos evang�licos para profundizar
en esta nueva vida, investigar en qu�
sentido es nueva y en qu� aspectos es la
misma vivida en una nueva dimensi�n.
Y la primera comprobaci�n es que el
Cristo resucitado es el mismo y es
distinto. Si de alg�n modo no fuese el
mismo, no podr�amos hablar de
resurrecci�n, porque no se tratar�a de
Jes�s y no ser�a reconocido por los
suyos, salvo como fruto de un enga�o. Si
de alg�n modo no fuese distinto,
estar�amos ante Jes�s de Nazaret, pero
no ante el Se�or de la vida y de la
muerte.
Es el mismo. Los suyos le
reconocen. Dicen: �es el Se�or�. Le
distinguen por su acento, sus maneras,
sus gestos. Se dir�a que los evangelios
nos ofrecen todo un �retrato de
identidad�, casi polic�aco. Como se�ala
Guitton:
El car�cter de Jes�s es el mismo.
Sigue, como antes, siendo discreto,
respetuoso de las conciencias, lento
en descubrirse, tierno con el var�n y
tambi�n con la mujer. Y es tambi�n
firme, severo, afirmativo, casi duro.
Se sigue viendo en �l, como antes y
m�s que antes, al due�o del destino,
al legislador del futuro. �l sigue
llamando, consolando, realizando
milagros que no son simples
prodigios, sino hechos llenos de
significaci�n. Sigue siendo el amigo
de todos, pero tiene tambi�n, como
antes, amigos privilegiados. Se
reencuentra su manera de ense�ar,
con lagunas y repeticiones. Sigue
adoptando las mismas actitudes como
la de levantar los ojos antes de
romper el pan. Y todo esto nos lleva a
la conclusi�n de que el Jes�s
pospascual vive una existencia
movida, variada, adaptada a las
circunstancias. Es capaz, como ha de
serlo todo buen maestro, de adaptarse
a los esp�ritus de sus oyentes, de
insertarse en su devenir interior, de
insertarse en el devenir hist�rico. Por
todos estos rasgos, el Jes�s de las
apariciones tiene, en los cuatro
evangelios, las caracter�sticas de los
seres que se insertan en lo cotidiano.
No es que su esencia se prolongue en
una imagen rom�ntica o simb�lica,
ang�lica o apocal�ptica. Su existencia
es, como se dice hoy, singular,
concreta, familiar.
Pero, al mismo tiempo, encontramos
en el resucitado algunas caracter�sticas
muy nuevas. Jes�s es ahora alguien fuera
de este mundo. Alguien que domina el
mundo, que no est� envuelto por el
cosmos, sino que es �l quien envuelve el
cosmos.
Por eso el resucitado es dif�cil de
reconocer. Los testigos tienen, ante �l,
una impresi�n extra�a, la de encontrarse
con alguien a quien conocen, pero que es
al mismo tiempo un intruso, una especie
de pasajero clandestino, venido de otra
realidad.
Se dir�a que el mismo Jes�s trata de
acentuar este aspecto, present�ndose con
diversos �disfraces�: de jardinero, de
viajero, de joven desconocido que se
pasea en la orilla del lago. Y, cuando se
desvela, lo hace en una especie de gesto
lit�rgico, sacramental, como si quisiera
indicar que su existencia ahora es otra,
especialmente sagrada.
Aparece como alguien que ha
traspasado el tiempo y el espacio.
Conoce todo sobre el futuro y el pasado,
atraviesa real o espiritualmente puertas
y paredes.
Parece que los evangelistas tuvieran
un especial�simo inter�s en se�alar este
doble filo de su existencia. Pudieron
presentarlo seg�n los cl�sicos �mitos� o
categor�as escatol�gicas t�picas de los
hebreos: dibujarlo regresando entre
nubes con una corte de profetas. Pero le
pintan como alguien que, al mismo
tiempo, perteneciera a la historia y la
superara; que posee una vida soberana y
superior y que, cuando entra en nuestra
historia, lo hace de manera discontinua,
sin someterse al tiempo de esa misma
historia.
Era dif�cil explicar mejor la
naturaleza del resucitado, ofrecer una
visi�n m�s total del misterio de la
encarnaci�n de Jes�s, al mismo tiempo
totalmente humano y totalmente superior
a la humanidad. Jes�s, en su estancia
entre los hombres tras su muerte, parece
querer mostrar en plenitud su naturaleza
de hombre-Dios. La resurrecci�n borra
todas las ambig�edades que pudieron
aparecer en su vida prepascual. Ahora
realiza la plenitud de la nueva
humanidad que �l inaugura. La vida de
Jes�s �que los evangelistas escribieron
cuando ya conoc�an su desenlace� se
complementa a la luz de ese desenlace
que cambia el sentido de su vida y de su
muerte.
Por eso la fe pascual de los
primeros cristianos insiste tanto en la
uni�n entre muerte y resurrecci�n. Esa
�y� parece el centro del mensaje. El
nuevo testamento �subraya Gonz�lez
Faus� no concibe a un Jes�s que
muere �como el que se va� y resucita
�como el que regresa�. Muerte y
resurrecci�n no son dos movimientos
contrarios, sino los dos polos que
definen un mismo movimiento. Jes�s
muere �hacia� su resurrecci�n. Y
resucita �desde� su muerte. La
resurrecci�n de Jes�s no es un volver a
la vida de antes, �saltando� sobre su
muerte, es la confirmaci�n, el desenlace
de esa muerte aceptada.
El concepto de resurrecci�n
Ahora podemos ya preguntarnos cu�l es
el concepto preciso de resurrecci�n
referido a Cristo. Y la primera idea que
hay que subrayar es que la palabra
�resurrecci�n� result� victoriosa entre
una serie de t�rminos que pugnaron al
principio por expresar el contenido de
la experiencia pascual de los ap�stoles.
Lo que hoy llamamos �resurrecci�n� se
llam� tambi�n al principio consumaci�n
(teleiosis) de Jes�s, ida al Padre,
exaltaci�n de Jes�s, triunfo, victoria,
nueva vida� Cada una de estas
f�rmulas expresaba un aspecto de la
misma gran realidad. Fue la palabra
resurrecci�n la que tuvo m�s fortuna y la
que qued� como una etiqueta fija para
expresar ese triunfo pascual. Era una
buena palabra, aunque puede que
desnivelase la realidad hacia una de sus
zonas y se tomase sobre todo como la
vuelta de un muerto a esta vida. Y en el
ambiente plat�nico en que surg�a esta
palabra se interpret� especialmente
como el simple regreso del alma
inmortal al cuerpo que abandon�.
La verdad es que esta visi�n de la
resurrecci�n rebajaba la realidad.
Parec�a un milagro m�s, una especie de
�final feliz� a una historia que ya est�
contada, casi una simple consecuencia
de la inmortalidad del alma. Lo nuevo
era simplemente una extensi�n de esa
inmortalidad al cuerpo de Jes�s.
Tal vez de aqu� parta la menor
importancia que en la fe de muchos
cristianos ha tenido la resurrecci�n: era
un gran milagro, una prueba de que el
mensaje de Jes�s era verdadero, pero
una prueba externa que no formaba parte
de ese mensaje. No se le daba el puesto
central que merec�a.
Adem�s se oscurec�a lo que
verdaderamente ocurri� en la pascua: no
era s�lo que la vida de Jes�s
�perdurase�, no es que regresara a la
vida de antes, es que surg�a una nueva
vida, era pasar de la vida corruptible a
la vida incorruptible, la superaci�n total
y definitiva de la muerte. La magn�fica
f�rmula paulina de vestir de
incorruptibilidad lo corruptible
(1 Cor 15,53) no se entend�a en todo su
deslumbrante sentido. Porque la
resurrecci�n es, ciertamente, un paso de
la muerte a la vida, pero a una vida
original, nueva, mucho m�s ancha y alta
que la nuestra. La resurrecci�n de
L�zaro fue un simple regreso a esta vida
y L�zaro qued�, por tanto, sujeto a la
muerte. No as� la de Jes�s; resucitado,
ya no pod�a volver a morir. Su nueva
vida estaba al otro lado de la muerte.
Entre esta nueva vida y la anterior, hab�a
evidentemente una continuidad, pero la
segunda era mucho m�s densa y
definitiva que la primera.
W. K�nneth ha formulado muy bien
esta realidad hablando de una nueva
dimensi�n. Una nueva dimensi�n que no
puede ser medida ni comprendida con
frases usadas para medir las otras.
La resurrecci�n de Jes�s, mucho
antes y mucho m�s arriba que un
milagro, es un misterio. Y, porque los
evangelistas entendieron esto muy bien,
no intentaron describirlo ni definirlo,
sino s�lo en sus efectos humanos. No
nos contaron c�mo fue la resurrecci�n,
ni qu� fue; nos describieron s�lo sus
manifestaciones: los encuentros de Jes�s
vivo con los suyos.
Podemos, pues, acercarnos
racionalmente a la resurrecci�n a trav�s
de m�ltiples testimonios comprobables
hist�ricamente, pero la �ltima y
profunda realidad del acontecimiento
s�lo puede aceptarse por la fe o
rechazarse por la incredulidad.
La resurrecci�n es la entrada de
Cristo en la �ciudad futura�, en ese
mundo al que s�lo accedemos por la fe
en la palabra de Jes�s. Como escribe
Gonz�lez Faus:
Esta ciudad futura se caracteriza,
negativamente, por la destrucci�n de
todos los poderes que esclavizan al
hombre y sobre todo del principal y
representante de todos ellos, que es la
muerte. Significa as� la consecuci�n
de un verdadero cambio en la
condici�n humana: la verdad de esta
vida que es un ser-para-la-muerte,
queda convertida en una nueva
verdad, que, de ser entrada en la
condena, pasar� a ser entrada en la
vida. Y positivamente se caracteriza
por el establecimiento de todos los
hombres en la filiaci�n divina: una
nueva condici�n, diversa de la
condici�n actual, y que se le dar� al
hombre como una consumaci�n de su
ser humano, una consumaci�n que es
extensi�n de la de Cristo.
La resurrecci�n como primicia
Ya s�lo nos falta se�alar, aunque sea
muy r�pidamente, otro aspecto
fundamental de la resurrecci�n: lo que
tiene de salvaci�n para el resto de la
humanidad. Porque la resurrecci�n de
Cristo no termina en �l. San Pablo
presenta ese triunfo como una
�primicia�, puesto que por un hombre
ha venido la resurrecci�n de los muertos
(1 Cor 15,20-23) y en Cristo ser�n
llevados todos los hombres a esa Vida
con may�scula que �l inaugur�.
La resurrecci�n de Jes�s no s�lo
representa las dem�s resurrecciones,
sino que las precede, las inaugura. �l es
el �primog�nito� de los resucitados y
esto en el sentido literal hebreo, lengua
en la que el �primog�nito� es �el que
abre el seno�.
Ahora entendemos el extra�o modo
de argumentar de san Pablo cuando
afirma que si no hay resurrecci�n de los
muertos tampoco Cristo resucit�
(1 Cor 15,13). Pablo no argumenta aqu�
en funci�n del principio filos�fico de
que los muertos resucitan, sino a partir
de la relaci�n entre Cristo-nosotros y
entre primicias-cosecha. Si no hay
cosecha eso querr�a decir que no hab�a
habido primicias, ya que si hay
primicias seguro que habr� cosecha.
Karl Barth ha dicho con frase feliz
que Cristo resucitado es todav�a futuro
para s� mismo. Porque la resurrecci�n
de Jes�s no termina en �l. Jes�s realiza
en su resurrecci�n la humanidad nueva.
La realiza y la inicia. Porque sigue
resucitando en cada hombre que, al
incorporarse a esa resurrecci�n, entra a
formar parte de esa humanidad nueva
que no vencer� la muerte.
Por todo ello la resurrecci�n de
Jes�s es el centro vivo de nuestra fe.
Porque ilumina y da sentido a toda la
vida de Cristo. Porque salva y da
sentido a todas las vidas de cuantos se
incorporar�n a �l. Hablar de su triunfo
sobre la muerte es hablar de �nuestra�
resurrecci�n. Es dar la �nica respuesta
al problema de la vida y de la muerte de
los hombres.
Es cierto: Nada necesita tanto
nuestro mundo de hoy como entender y
hacer vida propia la resurrecci�n. Nada
iluminar� tanto nuestras pobres vidas.
Bonhoeffer lo dijo con un texto
emocionante:
�Pascua? Nos preocupamos m�s
del morir que de la muerte.
Concedemos mayor importancia a la
manera de morir que al modo de
vencer la muerte. S�crates supo
morir, Cristo venci� a la muerte como
�el �ltimo enemigo�. Saber morir no
significa vencer a la muerte. Saber
morir pertenece al campo de las
posibilidades humanas, mientras que
la victoria sobre la muerte tiene un
nombre: resurrecci�n. No ser� el ars
amandi[*] sino la resurrecci�n de
Cristo lo que dar� un nuevo viento
que purifique el mundo actual. Aqu�
es donde se halla la respuesta al
�dame un punto de apoyo y levantar�
el mundo�. Si algunos hombres
creyeran realmente esto y se dejaran
guiar as� en su actuaci�n terrestre,
muchas cosas cambiar�an. Porque la
pascua significa vivir a partir de la
resurrecci�n. �No te parece que la
mayor parte de los hombres ignoran
de qu� viven en el fondo?
E
24
EL CAMINO DEL GOZO
s cierto lo que dec�a Bonhoeffer:
No ser� el arte de hacer el amor
sino la resurrecci�n lo que dar� un
nuevo viento que purifique el mundo
actual. Porque el mundo no lo ha
entendido a�n, el mundo es triste. Y, lo
que es m�s asombroso, por eso son
tristes los cristianos.
�sta es, sin duda, la mayor de las
paradojas de nuestro tiempo: �C�mo es
posible que los herederos del gozo de la
resurrecci�n no lo lleven en sus rostros,
en sus ojos? �C�mo es que, cuando
celebran sus eucarist�as, no salen de sus
iglesias oleadas de alegr�a? �C�mo
puede haber cristianos que dicen que se
aburren de serlo? �C�mo hablan de que
el evangelio no les �sabe� a nada, que
orar se les hace pesado, que aluden a su
Dios como hablando de un viejo
exigente cuyos caprichos les abruman?
�Por qu� extra�os vericuetos de la
historia fueron perdiendo ese gozo que
era lo mejor de su herencia? �D�nde
qued� su vocaci�n de testigos de la
resurrecci�n? �C�mo entender que miren
con angustia a su mundo, persuadidos de
que es imposible que las cosas terminen
bien?
L�on Bloy dec�a que la �nica
manera de vencer la tristeza es dejar
de amarla. Pero el hombre parece hoy
seguir aferrado a sus ubres podridas.
Tal vez porque lo sab�a, quiso Cristo
dedicar cuarenta d�as, casi una segunda
vida, a explicar a los suyos ese camino
del gozo por el que tanto les costaba
penetrar. Un duro y exultante
aprendizaje. No pod�a Jes�s resignarse
a la idea de que los hombres, tras su
muerte �misi�n cumplida� lo
jubilasen y lo encerrasen en su cielo, tal
vez con una pensi�n por los servicios
prestados. No bastaba, pues, con
resucitar. Hab�a que meter la
resurrecci�n por los ojos y las manos de
los suyos. Y habr�a que hacerlo con la
obstinaci�n de un maestro que repite y
repite la lecci�n a un grupo de alumnos
cazurros. �Ah, cu�nto le cuesta al
hombre aprender que es feliz! �Qu�
tercamente se aferra a sus tristezas! �Qu�
dif�cil le resulta aprender que su Dios es
infinitamente mejor de lo que se
imagina!
Eso �la terquedad de Dios
luchando con la torpeza de los hombres
� fueron aquellos gozosos cuarenta
d�as que regal� a los suyos. Cuarenta
d�as que resultaron bastante m�s que una
propina para los amigos, ya que en ellos
Dios mostr� su verdadero rostro y actu�
como el poeta que era. Ten�a que
empezar por sacarles de su aturdimiento,
de su desesperanza. Deb�a sumergirles,
primero, en la inquietud y la
interrogaci�n. Para ayudarles, al fin, a
entender los trasfondos de todo lo que
en los tres a�os anteriores hab�an vivido
a su lado.
No es f�cil entender la actitud
psicol�gica de los ap�stoles en aquella
ma�ana del domingo. �Sus corazones se
hab�an visto sacudidos por emociones
tan diversas en tan pocas horas! El
miedo, el desconcierto, el hundimiento
total, a lo largo del viernes y del
s�bado. Y ahora, de repente, esta nueva
sorpresa. Durante algunas horas no
debieron de entender nada. Bruckberger
lo cuenta as�:
Al comienzo de esa ma�ana
fant�stica, hubo un momento, que dur�
varias horas, en el que cada cual se
pregunt� qu� hab�a ocurrido
realmente. Digo cada cual, amigos y
enemigos, y tanto los sumos
sacerdotes como los ap�stoles.
Durante ese largo momento, en las
pocas casas de Jerusal�n en que ya se
sab�a que la tumba de Jes�s estaba
abierta y vac�a, hubo esa inquietud
solemne que reina en un pa�s, que
sabe que en su frontera se desarrolla
la batalla decisiva de la que depende
su destino, y que no conoce a�n su
resultado.
�Qu� ocurr�a realmente? �Estaban
ante un nuevo problema, que pondr�a
m�s en peligro sus vidas que la misma
traici�n de Judas? �O, por el contrario,
todo giraba en un nuevo golpe de
sorpresa y los ayer vencidos pod�an ser
de nuevo y multiplicadamente
vencedores?
Todo iban a ser asombro en los
cuarenta d�as posteriores. Porque
resultaba que tampoco Jes�s regresaba
como el vencedor total que ellos
hubieran deseado. Al contrario: parec�a
jugar con ellos. Aparec�a y desaparec�a.
Estaba con ellos, pero se guardaba muy
bien de reanudar el viejo curso de su
vida cotidiana. Segu�a siendo el poeta
sorprendente que no acaba de aclararse
del todo. En sus apariciones les llenaba
un momento de alegr�a, pero luego
volv�a a dejarlo todo en suspenso, en el
aire. Creaba una gran esperanza y, luego,
les dejaba de nuevo esperando. Habr�a
sido mucho m�s sencillo que regresara
como un vencedor, arrollando a sus
enemigos, instaurando ahora el reino
prometido. O volviendo, cuando menos,
a la peque�a vida de cada d�a entre sus
amigos. Por eso entend�an y no
entend�an. Citemos de nuevo a
Bruckberger:
Su relaci�n con su Maestro hab�a
cambiado profundamente: todo estaba
ya m�s claro y, retrospectivamente
todo lo que hab�a pasado antes se
hac�a m�s claro. En estos d�as fue
cuando los ap�stoles supieron, por
fin, sin ninguna duda posible, que su
Maestro no era s�lo su jefe, un
taumaturgo, un profeta mayor que los
dem�s, el mismo Mes�as, sino
tambi�n Dios en persona: �Mi Se�or
y mi Dios�, como hab�a dicho Tom�s.
Esa revelaci�n era tan enorme que les
hac�a falta alg�n tiempo para
incorpor�rsela, digerirla, hacerla
suya.
Este juego de Dios al escondite
form� la sustancia de estos cuarenta
d�as, los m�s gozosos de la historia del
mundo. Cuarenta d�as que son �camino
del gozo, via lucis� como la otra cara
del v�a crucis vivido en la tarde del
viernes.
Magdalena: ap�stol de los ap�stoles
La primera estaci�n de este camino de la
luz le toc� vivirla a Mar�a Magdalena,
apasionante personaje a quien �me
temo� los cristianos no quieren tanto
como se merecer�a, tal vez por miedo al
esc�ndalo barato de los puritanos, lo
mismo que de ella se escandalizaron los
fariseos de su tiempo y, entre los
ap�stoles, Judas.
Pero �por qu� tener miedo a
reconocer que la vida de Jes�s estuvo
rodeada de amor, que �l era
infinitamente amable y que esta mujer le
am� con todo su coraz�n de mujer? �Es
que todo amor es sucio y habr�a que
recortar sus puntas por miedo a la
suciedad? �Pobres los que no crean que
puede existir otro amor que el de la
carne!
El de Magdalena era limpio. Pero no
por limpio era menos total. M�s bien
habr� que decir que era total porque no
se deten�a en la carne. Y llenaba hasta
los bordes su coraz�n.
Por eso, tras la muerte del Maestro
amado, andaba como muerta. Hab�a
perdido su raz�n de vivir. Se la hab�a
perdonado mucho porque hab�a amado
mucho y ahora �muerto �l� ya no
sab�a qu� hacer con su amor y con su
vida. Por eso caminaba como
enloquecida por los caminos. Por eso,
cuando supo que el sepulcro estaba
vac�o, no pudo esperar. Los �ngeles
hab�an dicho que le ver�an en Galilea.
Pero �qu� sab�an los �ngeles? �C�mo
pod�a ella abandonar la tierra en que
hab�a muerto su amado? �Y qui�n nos
asegura que no fue este amor desatinado
quien hizo cambiar los planes de Jes�s
para encontrarse cuanto antes
visiblemente con los suyos? Aun la
omnipotencia de Dios �dice
Bruckberger� parece incapaz de
resistir al amor. �Qu� gran santa la que
fue juzgada digna de ser incorporada
enseguida y tan profundamente al
misterio de nuestra salvaci�n!
Es Juan quien nos describe este
encuentro. Pedro y �l, tras comprobar
que la tumba est� vac�a, pero sin haberle
visto a�n, regresan a casa, conmovidos,
impresionados. A�n no han comenzado a
creer en la resurrecci�n. Ni el sepulcro
vac�o ha terminado por abrirles los ojos.
Viven a�n en el desconcierto. Pero
Mar�a, que tal vez ha seguido de lejos a
los dos ap�stoles, no se resigna. No le
basta la tumba vac�a. Le busca a �l. A�n
no le imagina resucitado. Pero necesita
su cuerpo muerto que es ya lo �nico que
le queda en el mundo. Y gira en torno al
jard�n en que le han enterrado.
Y dice el evangelista:
Mientras lloraba, se inclin� hacia
el sepulcro y vio a dos �ngeles
vestidos de blanco, sentados uno a la
cabecera y otro a los pies de donde
hab�a estado colocado el cuerpo de
Jes�s. Le dijeron: ��Por qu� lloras,
mujer?�. Ella les dijo: �Porque se
han llevado a mi Se�or y no s� d�nde
lo han puesto�. En diciendo esto se
volvi� hacia atr�s y vio a Jes�s que
estaba all�, pero no conoci� que fuese
Jes�s. D�jole Jes�s: �Mujer �por qu�
lloras? �A qui�n buscas?�. Ella,
creyendo que era el hortelano, le
dijo: �Se�or, si le has llevado t�,
dime d�nde le has puesto y yo me lo
llevar�. D�jole Jes�s: ��Mar�a!�.
Ella, volvi�ndose, le dijo en hebreo:
�Rabboni!�, que quiere decir:
�Maestro�. Jes�s le dijo: �No me
toques, porque a�n no he subido al
Padre. Pero ve a mis hermanos y
diles: �subo a mi Padre y a vuestro
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios��.
Mar�a Magdalena fue a anunciar a los
disc�pulos: �He visto al Se�or�, y las
cosas que le hab�a dicho
(Jn 20,11-18).
Lo primero que nos llama la
atenci�n en esta descripci�n es que es
todo menos un relato construido
artificialmente para impresionar o
conmover al lector. Es m�s bien una
descripci�n torpe, tartamudeante, que
retrata lo embarazoso de la situaci�n. Y
Mar�a no es la loca exaltada y estallante
de fe, que nos suelen describir. Es m�s
bien una mujer atontada, golpeada por la
desgracia tan fuertemente que de su
cabeza s�lo salen ingenuidades. Cuando
los disc�pulos se van, ella se obstina en
quedarse all�, pero no porque espere
algo concreto, sino por simple
desconcierto. No se queda ni dentro, ni
fuera de la tumba, no busca, no indaga.
Llora, como una pobre mujer que no
sabe ni lo que dice ni lo que hace. Su
cabeza est� vac�a de tanto llorar.
Y no piensa en absoluto en la
resurrecci�n. Con esa falta de l�gica de
los humanos, parece obstinarse en la
explicaci�n m�s tonta. La tristeza no le
deja reflexionar, pero tampoco esperar.
Y, cuando se encuentra con dos
personajes extra�os en la tumba, no
muestra ni susto, ni alarma. Le parece
natural. No les pregunta qui�nes son ni
qu� hacen all�. Se le ha metido en la
cabeza la idea que alguien ha robado el
cuerpo y parece no pensar m�s que en
eso. Por ello no ve en los �ngeles el
esplendor se�alado por Mateo (28,3).
Les toma por dos personas que han
venido a llevarse el cuerpo. Ahora no es
ni la apasionada de la casa de Sim�n el
fariseo, ni la contemplativa sosegada; es
s�lo un coraz�n sensible y apasionado
hundido en la oscuridad. No ve. O ve sin
ver.
Por eso, cuando a sus espaldas,
fuera del sepulcro, oye unos pasos y se
vuelve, no reconoce a Jes�s. Le
contempla a trav�s de sus l�grimas y de
su tristeza y piensa que debe de tratarse
del jardinero de Jos� de Arimatea. Oye
c�mo se dirige a ella en tono respetuoso,
como si se tratara de una gran se�ora.
Pregunta el por qu� de esas l�grimas. Y
ella responde con el mismo tono de
deferencia. �Se�or� le llama. En su
imaginaci�n ha pensado que tal vez,
siendo de Arimatea el sepulcro, han
cre�do que el cuerpo de Jes�s estorba y
que el pr�stamo del sepulcro no fue
definitivo. No se plantea a�n la
hip�tesis de que Jes�s haya resucitado,
s�lo quiere tener su cuerpo para
enterrarlo dignamente. Y, sin preguntarse
si podr�a hacerlo ella sola, pide �con
su mente confusa� que se lo devuelvan,
como si se tratase de un peque�o objeto
que ella sola pudiera manejar.
Jes�s se deja conocer entonces. Y
tampoco ahora Juan usa el melodrama.
Pone en labios del Resucitado algo tan
simple como un nombre familiar dicho
de un determinado modo. Y basta ese
nombre para penetrar las tinieblas que
rodean a la mujer. Desaparecen miedos
y temores y se abre paso una fe
esplendorosa.
Ahora s� siente Mar�a que caen todas
las barreras. Se arroja a los pies de
Jes�s como hiciera en el convite en casa
de Sim�n y comienza a besar y abrazar
sus pies descalzos. No dice frases
solemnes, s�lo el dulce y respetuoso
t�tulo de �Maestro�.
Luego, la mujer se convierte en
mensajero de lo que ha visto. No dice
simplemente que �l ha resucitado.
Cuenta que le ha visto y trasmite
fielmente y sin exaltaciones su mensaje
para los ap�stoles.
Creo que ahora debemos detenernos
un momento para medir la trascendencia
de esta escena. Y ser� bueno hacerlo
contando aqu� las vacilaciones con las
que santo Tom�s comenta la escena en su
Suma teol�gica.
�C�mo es posible �se pregunta�
que Cristo empiece apareci�ndose a una
mujer si Cristo se muestra a quienes han
de convertirse en testigos de su
resurrecci�n y san Pablo parece excluir
a las mujeres de este testimonio? �Si la
mujer �insiste� no est� autorizada a
ense�ar p�blicamente en la Iglesia,
c�mo se encomienda a una mujer este
m�ximo testimonio? Y se responde santo
Tom�s a s� mismo:
Cristo se apareci� a mujeres para
que la mujer, que hab�a sido la
primera en dar al hombre un mensaje
de muerte �con Eva� fuera tambi�n
la primera en anunciar la vida en la
gloria de Cristo resucitado. Para eso
explica san Cirilo de Alejandr�a: �La
mujer fue anta�o ministro de la
muerte, tambi�n ella es la primera
que percibe y anuncia el venerable
misterio de la resurrecci�n�. Ah� el
sexo femenino ha obtenido la
absoluci�n de la ignominia y el
rechazo de la maldici�n.
Pero santo Tom�s dice a�n m�s:
Se ve al mismo tiempo con eso
que, en lo que concierne al estado de
gloria, no hay ning�n inconveniente
en ser mujer. Si ellas est�n animadas
de caridad m�s grande, gozar�n de
gloria m�s grande obtenida con la
visi�n divina.
�L�stima que la teolog�a no haya
caminado m�s por este camino! L�stima
que no se haya predicado m�s veces ese
t�tulo de �ap�stol de los ap�stoles� con
el que la tradici�n de los dominicos
alude a Mar�a Magdalena.
Y qu� gozo descubrir que Cristo
reserva la primicia de su gran noticia
para esta pecadora de la que tuvo que
arrancar siete demonios. �Qu� largo
camino el recorrido por esta mujer que
un d�a abraz� y reg� con sus l�grimas
los pies de Cristo y que ahora vuelve a
abrazarlos resucitados!
No me toques le dijo Jes�s. O m�s
bien, como gustan de traducir ahora los
especialistas: Deja ya de tocarme. Y
entonces Magdalena descubre que,
definitivamente, su amor es ya un amor
por encima de este mundo y, como
concluye Bruckberger, deja alejarse a
su Amado, y en esa privaci�n est� el
m�s hermoso homenaje de amor que
una mujer haya hecho a un hombre.
En el camino de Ema�s
La m�s bella de todas las narraciones de
aparici�n es, sin duda, la de los dos
caminantes hacia Ema�s. Lucas escribe
aqu� como un consumado psic�logo que
cuida detalles, ambientes, reacciones.
Incluso en aspectos en que habitualmente
Lucas suele ser descuidado �
distancias, nombres de ciudades� es
aqu� minuciosamente cuidadoso.
Es la historia de dos seguidores del
Maestro que en la tarde del domingo
regresan a su pueblo. No son disc�pulos
de �ltima hora. Probablemente fueron
reclutados por Jes�s en el primer a�o de
su ministerio, cuando circulaba por
Judea. Conocemos el nombre del m�s
importante de ellos, llamado Cleof�s.
Nada sabemos del otro.
Viv�an en un pueblo llamado Ema�s,
en los alrededores de Jerusal�n. Desde
hace siglos hay una larga batalla para
identificar este pueblo, debido en gran
parte a las vacilaciones de los c�dices
que recogen el texto de Lucas: algunos
dicen que distaba de Jerusal�n ciento
sesenta estadios, otros hablan de
sesenta. El estadio med�a ciento ochenta
y cinco metros. Ser�an, pues, unos once
kil�metros, si se trata de sesenta
estadios, y cerca de treinta, si hay que
leer ciento sesenta.
Todo hace pensar que la lectura
exacta es la primera: treinta kil�metros
son muchos para caminarlos en una tarde
y m�s a�n para desandarlos corriendo
poco despu�s. Fueron, pues,
probablemente once kil�metros, una
buena caminata, pero que se puede hacer
entre dos y tres horas.
Los dos hombres han salido de la
ciudad por la tarde. Y su viaje y las
frases posteriores de ambos nos
describen perfectamente el estado
psicol�gico de la primera comunidad
cristiana. Era la decepci�n lo que
predominaba en ella. Aqu�l era el tercer
d�a tras la muerte de Cristo. Si se
hubiera tratado de una comunidad tensa
en la esperanza, hambrienta de
resurrecci�n, resultar�a absolutamente
inveros�mil que dos de sus miembros se
marcharan de Jerusal�n sin esperar al
desenlace, incluso sin aguardar a la
noche de ese tercer d�a prometido como
d�a de la resurrecci�n.
No esperaban nada. La amargura les
hab�a vencido. Estaban tan seguros de
que no hab�a nada detr�s de la muerte
que ni se hab�an molestado en ir al
sepulcro.
Como disc�pulos de Cristo eran
poquita cosa. Eran de esos que se
imaginan que creen, que se imaginan que
esperan. Pero que se vienen abajo ante
la primera dificultad. Y ni siquiera se
rebelan ante la soledad que entonces se
abre en sus almas. Son espont�neamente
pesimistas. Les parece l�gico que las
cosas acaben mal, que se derrumben sus
esperanzas. En realidad nunca tuvieron
esperanzas: ilusiones cuando m�s. Y se
las lleva el viento. Sobre todo si es un
viento tan fuerte como la muerte.
Van tristes y he aqu� que, de pronto,
un caminante se empareja con ellos. Le
miran y no le reconocen. Sus ojos no
pod�an reconocerle, dice el evangelista.
No es que �l fuese distinto, es que ten�an
los ojos velados por la tristeza. Les
parec�a tan imposible que �l regresara,
que ni se plantearon la posibilidad de
que pudiera ser �l.
�De qu� vais hablando que est�is
tan tristes?, pregunta el caminante. Es la
misma pregunta que repetir� en todas las
apariciones. El Jes�s resucitado es una
explosi�n de gozo que no comprende el
por qu� de la tristeza de los hombres. En
cada aparici�n �escribe Evely� el
cielo reprocha su tristeza a la tierra.
La tierra cree que tiene mil razones
para estar triste. Y el cielo tiene mil
razones para que estemos alegres.
La tristeza surge siempre de la
ceguera, aunque con frecuencia se
piense que es a la inversa. No es que
estemos tristes porque no veamos; es
que no vemos porque, antes, estamos ya
tristes. Y no hablo aqu� del barato
optimismo (que es, como dijo Bernanos,
la sacarina de la esperanza). Hablo de
la alegr�a. El optimismo cree que los
hombres son buenos. El pesimismo cree
que los hombres son malos. La alegr�a y
la esperanza saben que los hombres son
amados por Dios, saben que Dios vence
siempre al mal.
Y eso que estos dos caminantes
hacia Ema�s, al menos tienen una cierta
raz�n para la tristeza: creen que Jes�s
est� muerto. Lo malo es quienes
seguimos tristes a pesar de que lo
creemos vivo.
La extra�a pregunta
La pregunta del caminante suena extra�a
en los o�dos de los dos disc�pulos. �Es
posible que alguien que viene de
Jerusal�n no entienda la causa de su
tristeza? �Hay alguna otra causa por la
que se pueda estar triste? Le miran con
desconfianza. O este viajero est� en la
luna y no se ha enterado de nada, o es un
enemigo de Jes�s. Le observan. Y tienen
la impresi�n de que la pregunta ha sido
hecha con candidez, parece sincero.
�Eres t� el �nico forastero en
Jerusal�n �responden� que no
conoce los sucesos de estos d�as? Es
una respuesta prudente, gallega. A una
pregunta extra�a, responden ellos con
una segunda pregunta ante la que el
caminante tendr� que descubrirse.
Pero �ste insiste con ingenuidad:
�Cu�les? Ahora responden a�n con
cautela, pero ya con franqueza:
Lo de Jes�s Nazareno, var�n
profeta, poderoso en obras y palabras
ante Dios y ante el pueblo; c�mo le
entregaron los pr�ncipes de los
sacerdotes y nuestros magistrados
para que fuese condenado a muerte y
crucificado.
La respuesta es mod�lica: muestran
el profundo respeto y admiraci�n que
sienten por Jes�s, pero se abstienen de
calificaciones definitivas. Y hablan
ambiguamente de los sacerdotes y
magistrados, sin atreverse a una
calificaci�n condenatoria.
Muestran despu�s su esperanza
hundida: Nosotros esper�bamos que
ser�a �l quien rescatar�a Israel. Pero
van ya tres d�as desde que todo esto ha
sucedido. No se atreven a decir
claramente que ellos le ve�an como el
Mes�as; lo insin�an. Pero ya ni eso
creen. Sus esperanzas se han venido
abajo. �Aluden con lo de los tres d�as a
los anuncios de resurrecci�n hechos por
Jes�s? Probablemente no. Seguramente
est�n aludiendo a la superstici�n jud�a
de que s�lo al tercer d�a se separa
definitivamente el alma del cuerpo y la
muerte se hace definitiva. Pas� el plazo.
La muerte est� sellada y rubricada.
Cosas de mujeres
A�n son m�s sorprendentes las frases
que siguen:
Es cierto que nos asustaron unas
mujeres de las nuestras que, yendo de
madrugada al sepulcro, no
encontraron su cuerpo y vinieron
diciendo que hab�an tenido una visi�n
de �ngeles que les dijeron que viv�a.
�Todo el escepticismo y el machismo
aparece en estas l�neas! Sienten hacia
las mujeres un infinito desprecio. Una
noticia que deb�a alegrarles, les
�asust�. Ven�a, adem�s, de mujeres
�qu� valor pod�a tener?
Y el desconcierto prosigue:
Algunos de los nuestros fueron al
sepulcro y hallaron las cosas tal y
como las mujeres dec�an. Pero a �l no
le vieron.
Era dif�cil describir con mayor
realismo el estado de �nimo de aquel
primer grupo cristiano. Porque estos dos
hombres hablan ya con la conciencia de
participar de una comunidad: algunas
mujeres de las nuestras� , algunos de
los nuestros� Pero esto no les hace
sentirse exiliados de la comunidad
jud�a: tambi�n hablan de nuestros
magistrados. No se despegan de su
naci�n, ni siquiera cuando se quejan de
lo que han hecho con su Maestro.
Pero es una comunidad hundida. No
creen en la primera noticia de las
mujeres. El antifeminismo es fuerte en
ellos: �c�mo iba Jes�s a darles a ellas
la primera noticia? Es absurdo e
imposible, piensan. Y ni siquiera el
hecho de que sus compa�eros
comprueben lo que las mujeres han
dicho les convence. A �l no le han visto,
dicen, y esto es lo esencial. Si hubiera
resucitado �qu� esperaba para hacerse
ver?, �para qu� andar mandando
mensajes con �ngeles y a trav�s de
mujeres, cuando pod�a simplemente
presentarse ante ellos? Siguen siendo
orgullosos: quieren ser ellos quienes
marquen las condiciones de lo que
deber�a hacer el Resucitado. Ni siquiera
se han preguntado si son dignos de
verle. De hecho ahora mismo le tienen
ante ellos y no le ven.
Por no tener, no han tenido ni un
poco de paciencia: no han esperado a
que concluya ese tercer d�a prometido.
Ni siquiera les ha intrigado la
desaparici�n del cuerpo de Jes�s. A
Mar�a Magdalena es esa intriga �que
demuestra su amor vivo a�n� lo que le
lleva a verle. Ellos tendr�n que calentar
su coraz�n antes de ser dignos de verle,
antes de �poder� reconocerle. Tienen
los ojos cerrados.
Habla el caminante
Ahora es el desconocido quien habla:
��Oh, hombres sin inteligencia y
tardos de coraz�n para creer todo lo
que vaticinaron los profetas! �No era
preciso que el Mes�as padeciese esto
y entrase en la gloria?�. Y,
comenzando por Mois�s y todos los
profetas, les fue declarando cuanto a
�l se refer�a.
La voz del caminante era c�lida y
persuasiva. Pon�a toda su alma en lo que
dec�a. Incluso cuando les reprend�a, su
palabra era suave y no her�a. M�s tarde
reconocer�an que esa voz les iba
�calentando el coraz�n�. Le o�an y se
maravillaban de su sabidur�a y de su
amor. �Qui�n era? Sin duda un rab�
conocedor hasta el fondo de las
sagradas Escrituras, pero en todo caso
un rab� ajeno a los c�rculos oficiales que
hab�an condenado a su Maestro.
Y, seg�n le o�an hablar, las
oscuridades iban cayendo de sus ojos.
Ellos que cre�an conocer de carrerilla
aquellos textos que el caminante citaba,
se daban cuenta ahora de que no hab�an
entendido nada. La palabra de Dios se
iba haciendo viva, operante,
acusadora, desenmascaradora.
Y, al mismo tiempo, iban sinti�ndose
avergonzados y felices. Avergonzados
por su falta de fe, por su corta
inteligencia. Y felices porque su
esperanza renac�a, porque un nuevo
amor iba brotando dentro de ellos. A�n
no se daban cuenta, pero Dios ya estaba
con ellos y dentro de ellos.
Por eso, mientras �l iba hablando,
los dos disc�pulos iban pasando de la
tristeza a la alegr�a, de la indiferencia al
amor. La palabra de Dios les iba
transformando. Y, por eso, aun antes de
reconocerle, esa misma palabra hizo que
empezasen a obrar como si ya le
hubiesen conocido. El amor, la caridad,
fue por delante de la fe. Llegaron al
pueblecillo a donde iban y el caminante
se despidi� de ellos, dispuesto a seguir
su camino. Era ya casi de noche y ellos
sintieron piedad por �l: �por qu� no se
quedaba a pasar la noche con ellos?
Aqu�l era su pueblo, all� ten�an casa;
pod�a quedarse a dormir entre ellos y a
la ma�ana siguiente seguir�a su camino.
Y el amor les conducir�a a la fe. No
bastaba el conocimiento. El caminante
les hab�a iluminado las Escrituras, pero
eso no bastaba para reconocerle a�n. La
inteligencia abre la puerta de la fe, pero
s�lo la cruza el coraz�n. El caminante
hab�a obrado hacia ellos con ese respeto
soberano del ap�stol aut�ntico: sin
forzar. Hab�a expuesto la verdad y ahora
se dispon�a a seguir su camino, sin
imponerse, sin obligar.
Como escribe Evely, especialmente
feliz en el comentario de esta escena:
Jes�s no se impone, aunque se
proponga siempre a s� mismo. �l nos
deja libres. �Nada resulta tan f�cil
como obrar cual si no le hubi�ramos
encontrado, como si no le hubi�ramos
o�do, como si no lo hubi�ramos
reconocido! Dios es humilde. Dios
est� en medio de nosotros como uno
que sirve. Dios se propone. Dios es
un compa�ero fiel, y, en cierto
aspecto, silencioso. No hace m�s que
murmurar, y resulta f�cil tapar su voz.
Todos nosotros tenemos el terrible
poder de obligar a Dios a callarse.
Pero estos dos disc�pulos tienen ya
el coraz�n caliente y oyen la palabra de
Dios: le obligaron a quedarse. Dios nos
acompa�a de buena gana, pero le gusta
ser forzado a ello. Y entr� Jes�s en su
aldea y en su casa. Y le ofrecieron el
honor de presidir la mesa. Le miraban
con emoci�n. A lo largo de todo el
camino, aquel hombre les hab�a
impresionado por su modo de comentar
las Escrituras. Hab�an recibido, sin
molestarse, su reprensi�n y ahora, no
sab�an por qu�, ten�an la impresi�n de
haber vivido ya otra vez esta misma
escena.
Fue entonces cuando el desconocido
tom� el pan, lo bendijo, lo parti�. En
realidad no hac�a nada que no hubiera
hecho cualquier otro israelita piadoso.
Pero lo hac�a de un modo que fue para
ellos como el descorrimiento de un velo.
Le miraron, se miraron. Y, antes de que
abrieran los labios, el desconocido
desapareci�.
Ahora volvieron a mirarse m�s
desconcertados a�n, pero, sobre todo,
alegres. Recordaron en un solo
rel�mpago las explicaciones del viajero,
que les hab�a asegurado que el
desenlace de la vida de Jes�s no era la
muerte. Que pasar�a por ella para
cumplir las Escrituras, pero que �se no
ser�a su final. Ya no dudaron: era �l y
era �l, resucitado.
Ni siquiera sintieron la decepci�n de
haberle perdido de nuevo; la alegr�a de
saberle vivo era m�s importante que la
de verle. Se sent�an embargados en el
juego de Dios que parec�a burlarse de
ellos. Como dice Newman, el Se�or
pas� entre ellos desde el escondite de
ver sin conocer, al de conocer sin ver. A
Dios no le gusta ser conocido por miedo
o por inter�s. Le gusta ser conocido por
amor. Y al amor de aquellos dos
hombres les bastaba con saberlo vivo.
Por eso su fe se convirti� enseguida
en fuego, se hizo apost�lica. Sin
detenerse un minuto, sin comentarlo
casi, se levantaron y regresaron
corriendo a Jerusal�n. Los once
kil�metros se les hicieron ahora mucho
m�s cortos. Porque la alegr�a aligera las
cosas, as� como la tristeza las hace
pesadas. De pronto se sintieron
ap�stoles, fraternos. No guardaron para
s� su alegr�a. Ten�an que comunicarla y
repartirla.
La aparici�n a los diez
Bueno ser� se�alar aqu� que al misterio
de estos gozosos cuarenta d�as hay que
a�adir el hecho de que resulta
pr�cticamente imposible se�alar con
claridad su cronolog�a y topograf�a,
Lucas (24,1-35) conoce �nicamente las
apariciones de Cristo resucitado en
Jerusal�n e incluso da la impresi�n de
que la ascensi�n hubiera ocurrido en la
misma tarde del domingo de pascua.
Pero que esta visi�n es artificial lo
revela el mismo Lucas en Hechos 1,4 y
13,31 donde acepta una m�s amplia
cronolog�a.
Y, en cuanto a los lugares, para
Lucas todo ocurre en Jerusal�n. El
mismo Cristo parece ordenar, en este
evangelista, a los ap�stoles que no se
muevan de Jerusal�n hasta la venida del
Esp�ritu santo (24,49-53). Juan se�ala
apariciones en Jerusal�n (Jn 20) pero
posteriormente narra algunas en Galilea.
En cambio, Marcos y Mateo parecen
colocar las principales apariciones en
Galilea, junto al lago. Y sit�an aqu� el
encuentro con los once que Lucas
colocaba en Jerusal�n.
�Cu�l fue la realidad? �Cu�l es la
causa de estas, al menos aparentes,
contradicciones? Se han tejido ante este
problema cientos de teor�as y ninguna
parece definitiva.
Tal vez la m�s veros�mil es la que
formula Ruckstuhl, que piensa que, a
excepci�n de algunos �quiz� s�lo Juan
y Pedro� los ap�stoles huyeron el
mismo viernes o el s�bado a Galilea.
As� hab�a sido predicho por Cristo
(Mc 14,27; Mt 26,31; Jn 16,32); incluso
en el texto de Juan se se�ala la meta de
esa huida, cuando dice que cada uno se
ir�a a su casa. De hecho, resulta extra�o
que, al conocer la noticia del sepulcro
vac�o, s�lo Juan y Pedro acudieran a
comprobarlo.
En esta hip�tesis tanto Juan como
Pedro, al conocer la resurrecci�n de
Jes�s habr�an corrido a Galilea a contar
la noticia a sus compa�eros y a reunirlos
de nuevo, siguiendo instrucciones de
Jes�s. Reunidos ya todos en Galilea,
aqu� se habr�an realizado las
apariciones al grupo apost�lico.
Si �stos fueron los hechos, las
vacilaciones de los textos evang�licos
habr�an tratado de ocultar de alg�n
modo la vergonzosa fuga del grupo
predilecto de Jes�s.
Pero si no sabemos cu�ndo y d�nde
se produjo este encuentro, s� sabemos
que se produjo y c�mo. Lucas coloca a
los ap�stoles y a un buen grupo m�s de
compa�eros apretujados en una peque�a
casa. Una antigua tradici�n ha situado la
escena en el cen�culo, pero alg�n dato
parece discutir esta ubicaci�n: el
cen�culo estaba evidentemente en casa
de una familia rica, bien abastecida. Y
en �sta donde Jes�s se aparece s�lo
tendr�n un trozo de pez asado cuando el
Maestro pide de comer. Era, sin duda,
una casa de gente pobre, tal vez del
mismo Pedro.
En cuanto a la fecha, Lucas lo sit�a
la misma anochecida del domingo,
coincidiendo con el regreso de los dos
de Ema�s que vienen enloquecidos de
alegr�a por lo que les ha sucedido. All�
se encuentran �y esto les decepciona un
poco� que su noticia apenas causa
sorpresa: en el �nterin tambi�n Pedro ha
visto a Jes�s. Y esta aparici�n es, para
los reunidos, de una categor�a superior.
El encuentro con Pedro
Ning�n evangelista nos ha descrito este
encuentro con Pedro. Le hemos
encontrado ya en el sepulcro,
contemplando vendas y lienzos. Y
tenemos que imagin�rnosle regresando
conmovido, sin acabar de entender. El
alma de este pobre pescador ha sido
rudamente trabajada en estos d�as, tra�da
y llevada desde el entusiasmo a la
traici�n, desde la traici�n a la
verg�enza, desde la verg�enza a la fe.
La noche del viernes tuvo que ser ya
para �l una noche inacabable. Todos los
m�s extra�os sentimientos se cruzaban
en �l, que viv�a todos estos hechos con
una presi�n muy superior a la de sus
compa�eros. Era, por un lado, una
sensaci�n de infinita verg�enza
personal: hab�a traicionado a su Maestro
de la manera m�s ruin; por no tener, no
hab�a tenido ni el coraje de regresar a la
cruz para estar all� junto a Mar�a y Juan.
Conoc�a el desenlace de la muerte y
entierro de Jes�s porque alguien se lo
hab�a contado. Pero dentro de su
coraz�n no se resignaba a terminar de
creerlo.
En aquel largo s�bado rememor�
tantas horas vividas con Jes�s: en su
cabeza resonaban los anuncios que el
Maestro hiciera de su traici�n. La
simple idea le hab�a parecido un insulto
y ahora ve�a c�mo hab�a bajado los
escalones de la cobard�a, uno a uno,
hasta el fondo.
Pero en medio de su verg�enza
resonaban tambi�n aquellas palabras
que ahora paladeaba como su �nica
esperanza: Y t�, una vez convertido,
confirma a tus hermanos (Lc 22,32).
�Convertirse? �De qu�? �A qu�?
�Muerto Jes�s, qu� conversi�n cab�a?
�Y qui�n era �l para confirmar a nadie?
Le despreciar�an. Y con raz�n. Pero
aunque aquellas palabras segu�an
pareci�ndole absurdas, se aferraba a
ellas como su �nica esperanza. Tal vez
movido por ella corri� al sepulcro en la
ma�ana del domingo junto a Juan.
Mas ni el descubrimiento de la
tumba vac�a bast� para robustecer la fe
de Pedro. Necesit� ver para creer. Y
Jes�s quiso empezar sus apariciones por
quien �despu�s de Judas� m�s hab�a
descendido en su traici�n. Y hasta
podemos pensar que �de no haberse
desesperado� Judas habr�a sido el
primero en conocer estos encuentros.
No sabemos c�mo se produjo este
reencuentro entre Pedro y Jes�s. S�
conocemos sus efectos: Pedro recupera
su aplomo y seguridad primeros. Asume
su papel de jefe. Convoca a sus
hermanos. Reorganiza la comunidad
primera. Recorre la ciudad �si fue en
Jerusal�n�, o la comarca �si fue en
Galilea� reuniendo a sus compa�eros,
cont�ndoles lo que ha visto.
Y este testimonio es decisivo para
sus compa�eros. No les ha convencido
lo que han dicho las mujeres, no dan
excesiva importancia al testimonio de
los de Ema�s. Pero es decisivo para
ellos lo que Pedro les cuenta. Reunidos
en torno a �l, se sienten renacer. Todos
conocen la traici�n de su jefe, pero esto
no hace tambalearse su jefatura. Nadie
la pone en duda, nadie la discute, nadie
echa en cara a Pedro su fallo. Y esta
misma adhesi�n de los suyos infunde
valor a Pedro que se siente feliz de
poder testimoniar en favor de su
Maestro, de cumplir las �rdenes
recibidas de �l, de �confirmar� a sus
hermanos, volviendo a encender la
llama en sus corazones.
La paz con vosotros
Estaban, pues, hablando de sus
esperanzas cuando �algo� ocurri�. San
Juan puntualiza (20,19) que ten�an las
puertas cerradas por temor a los
jud�os. Eran, en el fondo, pueblerinos
aterrados ante el posible acoso de los
enemigos que, probablemente, no hab�an
quedado saciados con la muerte de
Jes�s y que pod�an sentirse nuevamente
excitados por los rumores de la
resurrecci�n de su Maestro.
Fue entonces cuando �l se apareci�
en medio de ellos. Y su reacci�n fue
contraria a cuanto pod�a preverse:
Aterrados y llenos de miedo cre�an ver
a un fantasma. �Pues no les hab�a
asegurado Pedro que era �l, que estaba
vivo? Se asustaron. No les entraba en la
cabeza la idea de una resurrecci�n. Se
apretaban los unos contra los otros;
hubieran querido huir.
Pero �l era lo contrario a un
fantasma. Se coloca en medio de ellos,
como siempre, como el viejo amigo que
era. Sonr�e, les saluda, se mueve, habla,
los envuelve a todos con el calor de su
mirada, parece dispuesto a reiniciar una
de tantas conversaciones como con ellos
ha tenido.
Y ellos no se conf�an ni con eso. Le
miran a�n con estupor. Hubieran querido
tocarle, comprobar si est� realmente
vivo. Pero no se atreven. �l adivina sus
pensamientos. Les dice:
�Por qu� os turb�is y por qu�
suben a vuestro coraz�n esos
pensamientos? Ved mis manos y mis
pies. S�, soy yo. Palpadme y ved: los
esp�ritus no tienen carne y huesos
como veis que yo tengo
(Lc 24,38-43).
Y les tiende las manos, sus hermosas
manos, ahora dram�ticas por las heridas
a�n abiertas. Muestra luego sus costado.
Abre su t�nica. Brilla su carne. Fulge su
larga herida all� donde late el coraz�n.
Es la misma carne que ellos han visto
desnuda tantas veces bajo el agua y el
sol. No hay misterios. No hay magias.
Es �l. El de siempre. Sencillo, fraterno.
Ellos le tocan, t�midos a�n. Vacilan
todav�a. Y �l sonr�e: �Ten�is algo que
comer? En la casa hoy s�lo un trozo de
pez asado y �l lo mordisquea sonriente.
Se dan cuenta de que no come por
hambre. Lo hace s�lo para que vean que
est� verdaderamente vivo.
Ahora sonr�en todos. Una felicidad
profunda comienza a brotar en los
corazones de todos. Ahora saben que �
como �l mismo hab�a profetizado� ya
nadie ser� capaz de quitarles esa
alegr�a (Jn 16,22). La resurrecci�n ya
es para ellos m�s que una certeza, es una
fiesta.
Sorprende, en verdad, ese inter�s de
Jes�s en que se compruebe la
materialidad y la solidez de su cuerpo.
Es �l, no quiere ser confundido; es de
carne y hueso, no un fantasma.
No le falta raz�n a Bruckberger
cuando comenta:
Me doy cuenta de que algunos
escritores cat�licos se sienten
cohibidos ante las palabras, tan
concretas, de los evangelios. Esos
prudentes escritores preferir�an que
todo eso hubiera tenido lugar en la
vaguedad. Pero no; a Jesucristo le
horroriza la vaguedad. Est� ah� en
plena luz, ofreci�ndose a las manos y
a los ojos inquisitivos de esos
hombres que van a ser sus testigos.
Importa que la experiencia de su
realidad f�sica se haga lealmente. En
el fondo, los cerebros acad�micos de
esos escritores tienen miedo a admitir
una doble evidencia: primero, la
omnipotencia de Dios desplegada en
Jes�s resucitado; en segundo lugar,
las admirables sorpresas de la
materia. Plat�n y el puritanismo han
metido ah� su veneno. Para m�, al
contrario, lo m�s extraordinario
habr�a sido que ese cuerpo, ya
participante de la vida eterna, hubiera
seguido tan torpe como cualquier otro
cuerpo sublunar. Ya no es torpe, pero
es tan real como cualquier otro
cuerpo sublunar.
Tom�s, el incr�dulo
En la versi�n de san Juan esta escena
tiene un segunda parte. En el momento
que acabamos de presentar, dice el
cuarto evangelista, estaba ausente
Tom�s. En �l va a representarse la
resistencia a la luz. Todos los ap�stoles
se hab�an mostrado reticentes. Tom�s ir�
mucho m�s all�, hasta la cerraz�n. No le
ha convencido la tumba vac�a; no le han
impresionado las meditaciones sobre las
Escrituras que le han narrado los dos de
Ema�s; no se rinde ante el testimonio
concorde de todos sus hermanos. �l
quiere ver. Se encierra en su
incredulidad. Y cuando todos le
aseguran que ellos han visto, quiere ir
m�s all�: no s�lo tocar, sino sondear la
identidad del crucificado metiendo sus
dedos, sus manos en las mismas llagas.
Jes�s va a prestarse, con admirable
condescendencia, a todas las absurdas
exigencias del disc�pulo. Pero dejar�
pasar ocho d�as como para dar un plazo
a esa incredulidad.
�Es que Tom�s no amaba a su
Maestro? S�, evidentemente. Pero era
testarudo, positivista, obstinado. No
s�lo quer�a pruebas, sino que las exig�a
a la medida de su capricho.
Jes�s se somete a ellas con una
mezcla de iron�a y realismo. Esta vez
los ap�stoles se han reunido para rezar
en com�n. Tom�s se siente inc�modo en
medio de la fe de todos, pero el paso de
los d�as parece haber robustecido su
incredulidad. Mas no por ello piensa en
separarse de sus hermanos. Hay una fe,
m�s honda que sus dudas, que sigue
uni�ndole a ellos. �sta fue su salvaci�n:
seguir con los suyos a pesar de la
oscuridad. Como comenta Evely:
Tom�s es un aut�ntico hombre
moderno, un existencialista que no
cree m�s que en lo que toca, un
hombre que vive sin ilusiones, un
pesimista audaz que quiere
enfrentarse con el mal, pero que no se
atreve a creer en el bien. Para �l lo
peor es siempre lo m�s seguro.
Y Jes�s ahora se aparece s�lo para
�l. Est�n todos, pero el Maestro se
dirige directamente a Tom�s: Ven,
Tom�s, trae tu dedo y m�telo en las
llagas de mis manos; trae tu mano y
m�tela en mi costado (Jn 19,27). Ahora
queda completamente desconcertado. En
realidad nunca hab�a podido imaginarse
que su deseo pudiera ser escuchado. Su
desaf�o no hab�a sido m�s que un pedir
imposibles, un modo de encerrarse en su
duda.
Eso cre�a �l, al menos. Porque
cuando vio a Jes�s, cuando oy� su voz
dulce, tierna, aun dentro de la leve sorna
de sus palabras, Tom�s se dio cuenta de
que, all� en el fondo, siempre hab�a
cre�do en la resurrecci�n, que la
deseaba con todo coraz�n, que si se
negaba a ella era por miedo a ser
enga�ado en algo que deseaba tanto; que
se hab�a estado muriendo de deseo y de
miedo de creer al mismo tiempo.
Los dos de Ema�s cre�an que cre�an.
Tom�s cre�a que no cre�a. Jes�s les trajo
a los tres a la sencillez alegre de creer
sin sue�os y sin miedos. En el fondo
Tom�s se dio cuenta de que si se negaba
a creer era por la rabia de no haber
estado all� cuando Jes�s vino. �Los
dem�s iban a verle y �l tendr�a que creer
s�lo por la palabra de los otros? Con su
negativa estaba provocando a Jes�s a
aparecerse de nuevo. Tambi�n �l
necesitaba mimos, cari�o, ternura. No
era, en el fondo otra cosa, que un ni�o
enrabietado.
Por eso temblaba cuando Jes�s le
mand� tocar. No quer�a hacerlo. Sent�a
ahora una infinita verg�enza de sus
palabras de ocho d�as antes. Si toc� no
lo hizo ya por necesidad de pruebas,
sino como una penitencia por su
cerraz�n. Deslumbrado, aplastado, cay�
de rodillas y dijo: Se�or m�o y Dios
m�o.
As� la humillaci�n le llevaba a una
de las m�s bellas oraciones de todo el
evangelio. Ahora iba en su fe hasta
donde nunca hab�a llegado ning�n
ap�stol: nadie le hab�a dicho antes a
Jes�s: �Dios m�o�.
Tiene raz�n Evely al subrayar:
De aquel pobre Tom�s, Jes�s ha
sacado el acto de fe m�s hermoso que
conocemos. Jes�s lo ha amado tanto,
lo ha curado con tanto esmero, que de
esta falta, de esta amargura, de esta
humillaci�n ha hecho un recuerdo
maravilloso. Dios sabe perdonar as�
los pecados. Dios es el �nico que
sabe hacer de nuestras faltas, unas
faltas benditas, unas faltas que no nos
recordar�n m�s que la maravillosa
ternura que se ha revelado con
ocasi�n de las mismas.
Dichosos los que creen sin ver
A la exclamaci�n de Tom�s responder�
Jes�s con una de las frases m�s
misteriosas de todo el evangelio: Tom�s,
porque has visto, has cre�do. Dichosos
los que han cre�do sin ver. Antes de que
Jes�s lo dijese, Tom�s ya estaba seguro
de ello. Hab�a conocido y hab�a
envidiado la alegr�a que horas antes
encontr� en los rostros de sus
compa�eros. Ahora se daba cuenta de
que aquello que �l hab�a despreciado
como una ingenuidad, aquello que �l
hab�a juzgado ir�nicamente un sue�o,
era una verdadera alegr�a, con ra�ces
bien hondas en la fe. Desde siempre los
incr�dulos se han cre�do m�s listos, m�s
profundos, m�s serios que los creyentes.
Desde siempre han juzgado vana la
alegr�a de �stos, ilusa su esperanza; y
puede que buena parte de la cuesta
arriba de la fe no est� tanto en creer y
amar desde la oscuridad, sino en creer y
amar entre las iron�as de los �listos� sin
fe.
Tom�s hab�a sido uno de estos
�listos� y ahora aquellas sus sonrisas
despectivas se le volv�an ac�bar en la
boca. Su orgullo de dos horas antes se
hab�a trocado en verg�enza. Y con
verg�enza adelant� su mano. Estaba
iniciando una peregrinaci�n hacia la
humildad. No necesitaba ya asegurarse
de nada. Su mano en el costado no
buscaba ya pruebas, certezas; no trataba
de tomar las medidas, de asegurarse.
Aquella su necesidad de seguridad se le
hab�a vuelto absurda. Incluso hab�a
comenzado a descubrir que las certezas
de la raz�n eran infinitamente m�s
d�biles que las adivinaciones de la fe.
Comprend�a que un creyente puede ser
m�s �cient�fico� que un disector de
cad�veres; que sus manos tocando
pod�an llegar, cuando m�s, a comprobar
una carne, pero que nada pod�an
averiguar de la realidad de la
resurrecci�n, que iba mucho m�s all�,
mucho m�s honda que un simple
recuperar o poseer una carne.
Una antigua leyenda cuenta que la
mano de Tom�s qued�, hasta su muerte,
roja de sangre. Los medievales,
inventores de esta leyenda, hab�an
descubierto que la incredulidad puede
ser una forma de asesinato; pero no
asesinato de aquello en lo que no se
cree, sino suicidio de aquel que no se
atreve a creer.
La �ltima bienaventuranza
Pero en la frase de Jes�s hay algo a�n
m�s sorprendente: �A qui�n se refiere,
en realidad, al decir: Dichosos los que
no han visto y han cre�do? �A los otros
diez ap�stoles? �se parecer�a ser el
sentido espont�neo de la frase, pero en
realidad tambi�n ellos hab�an necesitado
ver para creer. S�lo hab�an sido un
poquito menos tozudos que Tom�s. No
precisaron �palpar�, pero no hab�an
cre�do hasta ver a Jes�s y aun despu�s
de verle continuaron temiendo y
vacilando.
�Se refer�a tal vez, con esas
palabras, a su madre? �No ser�a ella la
�nica que crey� sin ver?
Se plantea aqu� el viejo problema de
si hubo una aparici�n especial, quiz� la
primera, del resucitado a su madre,
Mar�a. Y la respuesta de la tradici�n
piadosa es afirmativa. Fray Luis de
Granada pinta, con palabras
emocionadas, ese encuentro. Rilke lo ha
descrito en un inolvidable poema. Alg�n
autor de vidas de Cristo lo ha cre�do
tambi�n. F. M. Willam, por ejemplo:
Es cosa com�nmente admitida que
Jes�s se apareci� despu�s de la
resurrecci�n, en primer lugar y por
separado, a su madre. En primer
t�rmino, porque ella se lo merec�a en
una medida especial, por haber
permanecido al pie de la cruz
martirizadora; y por separado puesto
que esta aparici�n ten�a una raz�n de
ser muy distinta de la de las otras
mujeres y disc�pulos. A los
disc�pulos hab�a que volverlos a
ganar para la fe; Mar�a, en cambio,
hab�a de ser recompensada por ella.
Son ideas muy hermosas. Pero
tambi�n muy discutibles. Porque, en
primer lugar, no hay rastro alguno de tal
aparici�n en el texto b�blico. Y, sobre
todo, porque las razones aducidas no
son nada convincentes. Reducir las
apariciones a un premio no es muy
teol�gico. Y jam�s en el evangelio
adopt� Cristo con Mar�a esa postura de
darle premios. �Habr�a tenido que estar
premi�ndola siempre! Y, adem�s �qu�
mayor premio que el de la fe? Jes�s, de
hecho, jam�s se apareci� por razones
sentimentales. Cuando lo hizo fue
siempre por una de estas dos razones: o
para robustecer la fe; o para confiar una
misi�n. Y Mar�a ten�a la fe intacta sin
precisi�n de ser robustecida. Y su
misi�n ya la hab�a recibido al pie de la
cruz.
Me parece, por ello, mucho m�s
coherente con el evangelio y con el
papel que Mar�a juega en el evangelio el
que no existiera tal aparici�n especial.
Para Mar�a, Jes�s siempre estuvo
resucitado en su coraz�n, sin necesidad
de aparici�n alguna. Y no tuvo ni
necesit� otro consuelo que la fe. �Qu�
habr�a, en realidad, a�adido la
presencia f�sica de Cristo a esa
presencia permanente que ten�a en el
alma de su madre? Su verdadero premio
era no necesitar apariciones para creer.
Cuando Magdalena o Pedro le
comunicaran que le hab�an visto, ella
pudo muy bien responder que nunca
hab�a dejado de verle. Y a su alegr�a de
�saberle� resucitado se a�adir�a
entonces el otro gozo de ver renacida la
fe de los dem�s.
Mar�a se convert�a as� en prototipo y
modelo de esos bienaventurados que
cre�an en �l sin necesidad de verle. En
prototipo de los creyentes del futuro.
Porque, efectivamente, esa frase de
Jes�s se proyectaba m�s sobre el futuro
que sobre el presente: bienaventurados
los que creer�n sin haber visto. A esa
raza nos toca pertenecer a los creyentes
de hoy, que creemos en el Resucitado
sin o�rle, sin tocarle. S�, es cierto que
hace falta mucha locura, mucha hermosa
locura, para este atrevimiento. Pero �sa
es nuestra primera dicha: participar en
ese riesgo de amar sin ver. Porque el
verdadero, el total, abrazo con Cristo es
el que se da en la fe y no en la carne.
�sta es la bienaventuranza que no
gustaron los ap�stoles y que fue
reservada a Mar�a. Y a nosotros.
Deber�amos, por ello, tener casi
miedo a pedir demasiadas pruebas
visibles, no sea que Dios vaya a
complacernos. El Dios que concedi� al
hijo pr�digo la herencia, sabiendo que
iba a hacer mal uso de ella; el que dio a
Tom�s la peque�a certeza de las manos,
ya que no se arriesgaba a la gran certeza
de la fe, podr�a hacernos a nosotros la
misma �jugada� de concedernos lo que
le pedimos. Si seguimos exigiendo, nos
exponemos a verle. �l ceder� y lo
tocaremos. Y s�lo entonces nos
dar�amos cuenta de que el ver y el tocar
no aclara realmente nada y de que era
mucho m�s s�lido nuestro amor que
nuestras manos. Entender�amos que
nuestras manos no aportan nada que no
hubieran descubierto mucho antes y
mucho m�s profundamente nuestra fe y
nuestro coraz�n.
25
CON SUS AMIGOS EN
GALILEA
omo si todo volviera a empezar. El
evangelio no pod�a concluir en las
C �dsepelaragsratinerirnatsimdiedaJduddeeafi.nLitaivahonroa
pod�a tener otro marco que el de Galilea
y en primavera. Entre estas colinas,
junto a este lago hab�a comenzado. Aqu�
descubri� Jes�s la amistad con �sus�
doce, aqu� vivi� las horas m�s alegres
de su vida. Aqu� ten�a, pues, que dar los
primeros pasos de su sobrevida. En
Galilea surgi� el grupo de los doce; en
Galilea tendr�a que nacer el colegio
apost�lico con su misi�n universal y
eterna.
Nos gustar�a conocer todo tipo de
detalles en torno a este regreso. Si dur�
cuarenta d�as como parecen indicar los
evangelios �aunque puede muy bien
tratarse de un n�mero puramente
simb�lico� quisi�ramos saberlo todo
sobre ellos. C�mo y cu�ntas veces se
apareci� a sus amigos; si se trataba de
apariciones moment�neas o de largas
charlas de amistad; si fueron cuarenta
d�as de una renovada convivencia.
Pero nuevamente est�n aqu� los
evangelios llenos de lagunas, como si
tuvieran un especial�simo inter�s en
se�alar que no se escrib�an para nuestra
curiosidad, sino s�lo para nuestra fe.
Juan lo se�alar�a con toda exactitud:
Muchas otras se�ales hizo Jes�s
en presencia de sus disc�pulos, que
no est�n escritas en este libro; y �stas
fueron escritas para que cre�is que
Jes�s es el Mes�as y para que,
creyendo, teng�is vida en su nombre
(Jn 20,30-31).
De eso se trataba, no de hacer
historia, ni de saciar curiosidades, sino
de hacer nacer una fe y de participar de
una vida. Y ni la fe ni la vida necesitan
de la exactitud cronom�trica.
Encuentro junto al mar
Es Juan quien describe m�s
minuciosamente el tercer encuentro de
Jes�s con los suyos junto al mar de
Genesaret, al que, siguiendo la
costumbre de la �poca, llama el mar de
Tiber�ades, dada la importancia que la
ciudad dedicada al emperador hab�a
tomado en tiempos de Jes�s.
Los doce �Juan sigue llam�ndoles
as�, aunque ya sean s�lo once� se
hab�an reagrupado en torno a Pedro,
siguiendo la consigna dada por su Se�or.
�Nada menos que ocho veces repetir�
esta palabra �Se�or� Juan en este
cap�tulo! Los miedos hab�an pasado ya y
el Maestro hab�a vuelto a ser
entronizado en todos los corazones.
Como en los primeros d�as de su
amistad se encuentran nerviosos e
indecisos. �Cu�ndo se les mostrar� el
Maestro? �C�mo aparecer�? Mientras le
esperan hablan, reconstruyen, recuerdan.
De la traici�n de Pedro parecen haberse
olvidado: han venido a vivir a su casa,
siguen consider�ndole su jefe natural,
saben que cuando Jes�s reaparezca lo
har� all� donde Pedro est�.
Juan subraya, inmediatamente
despu�s de la de Pedro, la presencia de
Tom�s que parece querer compensar su
lentitud en creer con su mayor esfuerzo
de amor. No se separa de Pedro ahora:
�A �l no vuelve a ocurrirle lo de la otra
vez! Se pasar� la vida, si es preciso, en
la primera fila de los que esperan.
Subraya tambi�n Juan la presencia
de Natanael, a quien el mismo
evangelista ha presentado al comienzo
de su evangelio como especialmente
versado en el conocimiento de las
sagradas Escrituras (Jn 1,45). Tal vez en
estos d�as actuaba un poco de maestro
de los dem�s y les explicaba las
profec�as como Jes�s hiciera con los
dos de Ema�s.
Estaban juntos. Han consumido
largas horas en conversar y recordar.
Han meditado unidos, han rezado en
com�n. Y su charla les hace casi
olvidarse de comer. Pero Pedro es el
due�o de la casa, tiene que atender a sus
hu�spedes. Tal vez su mujer o su suegra
le han dicho que charlar est� muy bien
pero que tantos hu�spedes juntos han
terminado ya con las reservas de la
despensa. Es hora de acordarse del
trabajo. Y Pedro no conoce otro que el
de su oficio de pescador.
Dice con sencillez a sus amigos: Me
voy a pescar (Jn 21,3). Ellos le
escucharon un poco avergonzados: con
tanta charla no se hab�an dado cuenta de
que las provisiones de su amigo no
pod�an ser interminables. Vamos
tambi�n nosotros contigo, le dicen.
Volv�an a sentirse camaradas. Todo
regresaba a los antiguos tiempos,
concluido el peregrinar siguiendo a
Jes�s.
La red vac�a
El mar despertaba en ellos cientos de
evocaciones. Sobre esta misma barca
hab�an vivido junto al Maestro las horas
m�s felices y llenas de sus vidas; aqu�
oyeron su voz y presenciaron sus
prodigios. Charlaban, re�an, bromeaban.
Pero pronto la realidad les alej� de
los recuerdos. Pasaban las horas y la red
segu�a vac�a. �Es que se hab�an
escondido todos los peces? Cambiaban
de posiciones y de lugares y, cuando
m�s, sacaban pececillos miserables que
arrojaban, casi con c�lera, de nuevo al
mar. Hab�an conocido noches como �sta
y sab�an que era parte de su oficio el
fracasar de vez en cuando. Pero
recordaban pocas tan est�riles como
�sta. Sus brazos estaban ya fatigados y
la noche se les hac�a interminable. Pero
no se resignaban a volver de vac�o.
En una de las largadas, junto a la
costa, casi ya en pleno amanecer,
divisaron en la orilla una figura humana:
un hombre que parec�a joven y que les
hac�a gestos de acercarse. Lo hicieron
intrigados. Entonces el extra�o les hizo
una pregunta que les encoleriz�:
Muchachos �ten�is algo que comer?
(Jn 21,5). Le hubieran golpeado de
haberlo tenido cerca. Nada le cuesta
m�s a un pescador o a un cazador que
confesar su fracaso y la cosa resulta m�s
chusca cuando un desconocido formula
esa pregunta tras una larga noche de
fatigar in�tilmente.
Pero hasta para encolerizarse
estaban demasiado fatigados. No,
respondieron secamente. Mas el
desconocido no pareci� darse por
satisfecho con la respuesta: Echad la
red a la derecha, �dijo� y hallar�is
(Jn 21,6). El consejo les pareci� m�s
absurdo a�n que la pregunta. Hab�an
echado la red a la derecha, a la
izquierda, arriba, abajo, al sur y al
norte. �Y ahora ven�a este desconocido a
darles consejos, a ellos, pescadores de
toda la vida?
No obstante la noche y el silencio
les envolv�an en su misterio. Quiz� en su
interior un subconsciente les hac�a
recordar que otra vez alguien les hab�a
dado un consejo parecido y terminaron
con las redes estallando de pesca. Se
dejaron envolver por el misterio y, como
aut�matas, obedecieron.
Y, a los pocos momentos, un tir�n en
la red les sacudi�. Ten�a peces. Ahora
fueron ellos quienes tiraron y se dieron
cuenta de que apenas pod�an con ella.
Sus ojos se volvieron a la orilla y
vieron c�mo el desconocido se hab�a
alejado unos pasos y estaba encendiendo
una hoguera. La luz de las llamas y una
corazonada hicieron hablar a Juan: �Es
el Se�or! (Jn 21,7).
Lo que en Juan fue una corazonada,
se convirti� para Pedro en una certeza.
Y est� en una decisi�n. Ahora se dio
cuenta Pedro de que estaba desnudo o
casi, como suelen hacer los pescadores
a�n hoy en Tiber�ades. Pero no se
entretuvo en ponerse la t�nica: se la
enroll� al cuello y se tir� al agua. Sus
compa�eros le miraron moviendo la
cabeza, ri�ndose casi de la
impetuosidad de su jefe que ni paciencia
ten�a para esperar a que arrastrasen la
barca hasta la orilla.
Cuando Pedro lleg� a ella, se
sacudi� el agua, se calz� la t�nica y
corri� hacia el Se�or. Nunca sabremos
�aunque podemos imagin�rnoslo�
c�mo fue el encuentro de los dos
amigos, del Maestro y el disc�pulo.
Pan y peces
Al llegar los dem�s, no percibieron en
Cristo signo ninguno de majestad. Era el
de siempre. Estaba inclinado sobre el
fuego en el que se asaba un pez. Junto a
la hoguera hab�a un poco de pan. Traed
algunos de los peces que hab�is
pescado ahora, les dijo Jes�s
(Jn 21,10). Pod�a haber pensado en
repartir, multiplic�ndolo, el que ten�a al
fuego. Pero todo milagro resultar�a
peque�o junto al enorme de volver a
estar entre ellos.
Regresaron entonces ellos a su red
que hab�an dejado medio abandonada en
la playa. Ya no ten�an prisa. Era �l,
estaba con ellos. Volvieron a sentirse
pescadores y se entregaron a la alegre
tarea de contar lo pescado: �Ciento
cincuenta y tres de los grandes! Se
asombraban de que la red hubiera
resistido tanto peso.
Y ahora volv�an junto a �l, felices ya
y seguros. Y �comenta el evangelista�
ninguno de los disc�pulos se atrevi� a
preguntarle: ��t� qui�n eres?�,
sabiendo que era el Se�or. Y no era
tanto el n�mero de peces pescados lo
que les hab�a convencido, cuanto su
modo de actuar: era el Maestro de
siempre, volv�a a estar entre ellos como
entre viejos amigos, amable, sencillo,
bondadoso, exquisito. Vieron aqu�l tan
especial modo suyo de partir y repartir
el pan y sus ojos terminaron de abrirse.
Como los de los dos de Ema�s.
Tres preguntas a Pedro
Cuando todos hubieron reparado sus
fuerzas �estaban cansados� el
Maestro comenz� a hablar. Le gustaba
hacerlo en esa intimidad de los
comensales saciados. Son muchas las
cosas importantes hechas y dichas por
Jes�s en las sobremesas. Ahora va a
robustecer el papel de Pedro entre los
suyos.
Aunque todo hace pensar que, para
sus compa�eros, Pedro segu�a siendo el
jefe del colegio apost�lico, no cabe
duda de que su autoridad moral hab�a
quedado herida tras las negaciones de la
noche del jueves. En cierto modo todos
se sent�an un poco avergonzados de �l y
su traici�n les serv�a de coartada de sus
respectivas traiciones. �Al menos Pedro
deb�a haber resistido!, pensaban, como
si, con ello, todos quedaran de alg�n
modo justificados.
Era necesario, por ello, que Jes�s
reafirmase la autoridad de aquella
�piedra� sobre la que pensaba fundar su
Iglesia. Y lo har� con su estilo, cordial y
expresivo al mismo tiempo.
Cuando hubieron comido, dijo
Jes�s a Sim�n Pedro: �Sim�n,
Barjona, �me quieres m�s que
�stos?�. �l dijo: �S�, Se�or, t� sabes
que te amo�. D�jole: �Apacienta mis
corderos�. Por segunda vez le dijo:
�Sim�n, Barjona �me quieres?�.
Pedro le respondi�: �S�, Se�or, t�
sabes que te amo�. Jes�s le dijo:
�Apacienta mis ovejas�. Por tercera
vez le dijo: �Sim�n, Barjona, �me
amas?�. Pedro se entristeci� de que
por tercera vez le preguntase: ��Me
amas?� Y le dijo: �Se�or, t� lo sabes
todo, t� sabes que te amo�. D�jole
Jes�s: �apacienta mis ovejas�
(Jn 21,15-18).
La narraci�n de Juan es viva y
sencilla. No nos dice si las tres
preguntas se hicieron a Pedro seguidas.
Lo m�s probable es que mediaran entre
ellas largos intervalos, igual que
mediaron entre las tres negaciones del
jueves.
Lo que es evidente es que esa triple
repetici�n de pregunta, respuesta y
misi�n, encierra una muy especial
solemnidad. No es un puro juego de
frases amistosas.
Tal como comenta Bernard:
En este momento Jes�s une
definitivamente consigo a Pedro, en
la vida y en la muerte. Anteriormente
le hab�a prometido hacer de �l la roca
inquebrantable de la Iglesia
(Mt 16,18-19); hoy le consagra como
pastor del gran reba�o. Despu�s de
haberle investido de la perpetuidad,
le confiere la universalidad. La
distinci�n de corderos y ovejas no
parece designar especialmente a los
fieles y a la jerarqu�a en el reba�o de
Cristo, sino sencillamente la totalidad
de peque�os y grandes. La solidez
perpetua de la roca ha sido ligada a
la firmeza de la fe, a la inteligencia
de la revelaci�n de los misterios. La
universalidad del pastor queda unida
a la elevada calidad del amor, a la
profunda realidad de la adhesi�n a la
persona misma de Jes�s.
El cayado del pastor
Pero no entenderemos plenamente el
sentido de la escena si no nos
trasportamos de alg�n modo a la cultura
pastoril en que estas palabras fueron
dichas. Para el hombre moderno la
imagen del pastor se ha poblado de
connotaciones rom�nticas y el reba�o ha
pasado a usarse en un sentido
despectivo y �borreguil�. Al hombre
moderno no le gusta ser �oveja� y
dif�cilmente se entusiasmar� con la idea
de ser pastor.
No era as� en tiempos de Jes�s. A �l
le gustaba presentarse como el pastor de
un reba�o. �l era �el buen pastor� por
antonomasia. Ve�a a sus doce y a todos
cuantos creer�an en �l por los siglos de
los siglos como las ovejas por las que
dar�a la vida.
Por eso, al morir, no pens� dejar al
frente de los suyos un �jefe�, un �l�der�,
un �director�, un �monarca�. Sino un
pastor. Como �l lo hab�a sido. Por eso
pasar� a Pedro su cayado pastoral, para
que lo lleve hasta su muerte y lo legue, a
su vez, a sus sucesores. Mediante las
palabras �apacienta mis corderos�
Jes�s est� confiando a Pedro su Iglesia.
Pero de un modo muy especial, mucho
m�s vital de lo que pudiera encerrar el
solo concepto de autoridad.
Para entenderlo tenemos que
profundizar en la vasta gama de
conceptos que el lenguaje b�blicooriental encerraba en la figura del
pastor. El pastor jud�o y su grey viven en
contacto muy estrecho. Comparten la
misma vida: d�a y noche, viento y sol,
calma y tempestad. El pastor ha visto
nacer a cada una de las ovejas; a su lado
crecen; �l vive con ellas d�a y noche en
plena soledad. �l las conoce una por una
y ellas le conocen a �l. Ha puesto a
todas su nombre; de cada una sabe las
costumbres y gustos. Ellas pueden
distinguir su voz entre mil y la seguir�an
hasta el fin del mundo porque saben que
les lleva a los buenos pastos.
El pastoreo no era para los
orientales una profesi�n menos
importante. Los antiguos soberanos de
los sumerios, los acadios o los egipcios
gustaban presentarse como pastores de
sus s�bditos, queriendo expresar con
qu� mimo se cuidaban de ellos.
Hammurabi, el rey de Babilonia, se
presenta a s� mismo como el pastor, el
predilecto del Dios Marduk, el pastor
cuyo bast�n es justo, el que conduce a
las gentes hacia lugares seguros, el que
ha cuidado los pastos y las fuentes de
las ciudades de Lagash y Girsu.
Tambi�n en Egipto el fara�n es
presentado como el buen pastor.
El antiguo testamento adopt� todas
estas im�genes. Los reyes de Israel son
presentados como �pastores� de su
pueblo, llamados a guiarle a los pastos
de vida (Jer 3,15; 23,2; Ez 34,2-16;
37,24; Is 56,11; Zac 10,3). En el mundo
b�blico la imagen del pastor no tiene
nada de id�lico. Vive en un mundo
dif�cil, hosco, en el que no faltan las
fieras ni los bandoleros. Por eso tiene
que ser hombre de energ�a, dispuesto a
luchar por sus ovejas y quiz� a dejar la
vida en esa lucha. David tuvo que
demostrar varias veces ese coraje
enfrent�ndose a las fieras para defender
su reba�o.
Cuando Cristo se vuelve a Pedro
para pedirle que se encargue de su
reba�o le est� dando una consigna de
lucha. Pedro recibe una hermosa pero
dura y peligrosa tarea. As� lo entiende
�l, as� lo comprenden los dem�s
ap�stoles. Jes�s da a Pedro una
autoridad, pero ante todo una consigna
de guerra contra los lobos que no
faltar�n para la fe. Nombrarle pastor es
algo muy parecido a nombrarle roca que
resistir� los embates del infierno. Pedro
lo asume, pues, mucho m�s que como un
honor, como una consigna de martirio.
Las palabras posteriores de Cristo lo
confirmar�n.
Pedro y sus sucesores
Pero antes de seguir leyendo el texto de
Juan tenemos que detenernos para
subrayar que este cargo y encargo dado
a Pedro es mucho m�s que algo
puramente personal. Pedro no es
inmortal. Las palabras siguientes de
Jes�s van a recordarlo. La consigna,
pues, que Cristo le da tiene que tener un
significado especial, m�s largo que la
vida personal de Pedro.
Si Cristo habla de un reba�o
permanente que va a prolongarse por los
siglos, es claro que tambi�n habla de un
pastoreo permanente, que durar�
despu�s de la muerte de este pastor
concreto. Jes�s est� realmente
introduciendo en la historia religiosa de
la humanidad una instituci�n llamada a
durar tanto como la fe en Jes�s. M�s
claro: est� instituyendo una dinast�a de
pastores. No dinast�a carnal y
trasmisible por la sangre, pero s� una
dinast�a del esp�ritu. Pedro ser� el
primer pastor de esa serie en la que
nunca le faltar�n sucesores. El pastoreo
durar� tanto como la roca, es decir:
tanto como la humanidad.
Aqu� empez� una historia que sigue
en pie veinte siglos despu�s. En aquella
orilla del mar de Galilea naci� el
papado. Cuando hace pocos a�os
Pablo VI besaba aquella roca, sobre la
que la tradici�n coloca esta escena,
estaba regresando a sus verdaderos
or�genes. El papado no nace del poder
imperial de Constantino, ni de una
Iglesia �la romana� que fue m�s o
menos importante en los primeros
siglos. Nace de aquel pescador que fue
un d�a investido de un poder y
encargado de una tarea gigantesca.
Y no se les encarg� esta tarea en
premio a su santidad, ni porque Pedro
fuera mejor que los dem�s ap�stoles.
Cristo quiso unir la entrega de este
poder al recuerdo de una triple traici�n.
No porque gustase de hurgar en la
herida, sino porque quer�a que quedase
claro que el papel de Pedro �y el de
sus sucesores� no se deber�a ni a su
santidad personal, ni a su inteligencia, ni
a sus posibles poder y riqueza, sino a la
simple voluntad amorosa de Cristo.
Sobre la silla de los sucesores de Pedro
ha habido desde entonces santidad y
pecado, se han alternado la humildad y
el orgullo, hubo a veces pobreza y otras
enriquecimiento. Lo �nico que hubo
siempre, lo �nico por lo que esa silla ha
sido y ser� importante, es la continuidad
de esa misi�n de pastoreo encomendada
por Jes�s. �sta y no otra es la raz�n por
la que las ovejas de hoy nos sentimos
ligadas al Pedro de hoy.
Una escena misteriosa
Juan ha querido a�adir a esta escena
otra que nos resulta misteriosa: Cristo
va a anunciar a Pedro lo duro y tr�gico
de su destino personal. Ya no eres joven,
le dice, aunque a�n no eres un anciano,
pero llegar� un d�a en el que Pedro
conocer� vejez y cautividad y padecer�
muerte violenta: te llevar�n a donde t�
no quieras (Jn 21,18). Pedro, que va a
seguir a Cristo en el pastoreo, le seguir�
tambi�n en la muerte y en la
persecuci�n.
�Qu� piensan los ap�stoles al o�r
estas cosas? Cre�an quiz� que el dolor
hab�a concluido con la resurrecci�n.
Pensaban que, al menos, Jes�s les
dejar�a disfrutar por alg�n tiempo la
pura alegr�a de sentirle y saberle
vencedor. �Por qu� enturbiar estos
cortos momentos de felicidad?
Jes�s no quiere sue�os. Su
resurrecci�n no detiene la historia
humana, ni pulveriza el mal en el
coraz�n de los hombres. Los suyos
tendr�n que continuar luchando, deber�n
seguir, cada uno, incorpor�ndose a su
resurrecci�n. Y no llegar�n a ella por
otro camino que el del dolor, la
persecuci�n y la muerte.
Cuando Jes�s desaparece en esta
hermosa ma�ana de primavera, los
ap�stoles no saben si estar alegres o
angustiados. Todo se ha mezclado en el
breve plazo de unas horas: el encuentro
con el Maestro amado, el gozo de
compartir con �l la conversaci�n y la
comida, el descubrimiento del perd�n a
todas sus traiciones simbolizadas en la
de Pedro, la seguridad de saber que
siempre contar�n con un pastor que les
defienda� y la certeza de saber que el
horizonte de la peque�a comunidad que
est�n formando ser� duro, dif�cil y
sangriento. Seguramente regresaron
silenciosos y pensativos hacia sus casas.
Eran demasiadas cosas para sus pobres
cabezas de pescadores.
La aparici�n a los quinientos
�Qu� ocurri� despu�s? �Qu� otros
encuentros tuvo Jes�s con los suyos?
Sabemos muy poco de estos �ltimos
d�as. Pero no necesitamos forzar nuestra
imaginaci�n para pensar que Pedro �
amigo de pasar a la acci�n sin
vacilaciones� comenz� a reunir a todos
los antiguos disc�pulos de Jes�s y a
contarles cuanto los once hab�an visto y
vivido. En muchos era probablemente
m�s fuerte el miedo que la fe, pero en no
pocos el viejo amor a Jes�s renac�a.
Probablemente en este marco hay
que situar la aparici�n a quinientos
hermanos de la que nos habla san Pablo
(1 Cor 15,6). Una reuni�n tan numerosa
no pudo ser fruto del azar, sino del
hecho de que los primeros creyentes
estaban volviendo a reunirse para hablar
de Jes�s.
Y quiz� esta aparici�n coincide con
la que Mateo coloca en la �ltima p�gina
de su evangelio. Fue, posiblemente, en
el mismo monte donde Jes�s proclamara
un d�a sus bienaventuranzas. Es
comprensible que los primeros
disc�pulos regresasen a los lugares
donde conocieron a Jes�s y donde su fe
hab�a nacido. Quiz� incluso podemos
pensar que hubo una cita del Maestro
dada la importancia de las cosas que
ten�a que decir.
Mateo confiere a la escena una muy
especial grandeza. Est�n los once, y
quiz� esa multitud de que habla san
Pablo, esper�ndole en el monte. Y esta
vez no ocurre todo con la sencillez con
que tuvo lugar el encuentro del lago.
Parece que los disc�pulos ven venir a
Cristo de un lugar entre el cielo y la
tierra, movido por un gran �mpetu, tan
grande como el poder que va a conferir
a los suyos. Viene con paso firme.
Impresiona. Tanto que vi�ndole, se
postraron (Mt 28,17). Esta vez su
postura ante �l era de adoraci�n, como
si ahora vieran en �l m�s al Dios que era
que al compa�ero que hab�a sido.
La misi�n
Y Jes�s comienza a hablar. No hay
apariciones mudas. Jes�s no se aparece
para asombrar y ni siquiera para probar
su resurrecci�n. Lo hace porque tiene
algo que decir a los suyos. Y las
palabras que pronuncia son tan suyas
que bastar�an para identificarle. Vuelve
a hablar de lo que siempre habl�: del
reino de Dios que anunci� en este monte.
Pero ahora todo es m�s claro, ya no hay
veladuras. El reino de Dios ya se ha
realizado en �l. Y habla con autoridad,
con una verdad que no es de este mundo.
Pero no son palabras m�gicas, de
ultratumba, sino palabras de eternidad.
Oy�ndole hablar y experimentando su
presencia los ap�stoles ven realizado lo
que les anunciara: Ven venir en poder el
reino de Dios (Mc 9,1) y ven al Hijo de
hombre venir ya en su reino (Mt 16,26).
Jes�s hace ahora tres declaraciones
de importancia capital para sus
disc�pulos. Declaraciones que ellos
grabaron muy bien en sus mentes.
Afirma, en primer lugar, que le ha
sido dado todo poder en el cielo y en la
tierra (Mt 28,18). Ya hemos o�do de
labios de Jes�s declaraciones parecidas,
particularmente en la oraci�n tras la
�ltima cena (Jn 17,2-5). Este �todo
poder� no es, pues, nuevo en �l, pero
ahora su condici�n de resucitado le
permite desplegarlo en toda direcci�n y
ejercerlo en toda su intensidad. Es un
poder que le ha sido dado por el Padre,
cuyo enviado es. Es un poder sobre el
cielo, es decir: sobre cuanto a Dios se
refiere; y sobre la tierra, es decir: sobre
cuanto ata�e a los hombres. En su
persona se juntan los destinos del
hombre y de Dios, con lo que afirma su
soberano poder de hombre-Dios.
De este poder se derivar� la misi�n
que, a continuaci�n, va a encomendar a
los suyos. Misi�n que es, a la vez, una
orden y una fuerza, un mandato y una
gracia para realizarla. Esta gracia
conducir� a los disc�pulos a la conquista
del mundo. Pero no a una conquista
militar o dominadora. Se trata de una
penetraci�n espiritual que respetar� la
libertad de cuantos la reciban. Id a
todas las gentes, les dice. Hay que
romper ya el estrecho c�rculo de Israel
al que hasta ahora nos hemos limitado.
Habr� que emprender el camino de las
naciones, porque todas pueden
convertirse en campo de siembra y
recolecci�n, en todas hay ovejas que
pueden y deben formar parte de este
redil (Mt 9,36; Jn 10,16). El horizonte
se ensancha. Los ap�stoles har�n lo que
Jes�s solamente ha comenzado. Porque
ahora �l se va al Padre (Jn 14,12).
Jes�s se�ala despu�s las tres
grandes tareas de este ministerio
apost�lico, unidas las tres en la funci�n
de elevar la humanidad hacia Dios. Y no
hacia un Dios abstracto, sino al Dios
personal cuya vida deber�n compartir
cuantos crean en Cristo.
La primera tarea es una ense�anza
doctrinal. Los ap�stoles deber�n mostrar
la revelaci�n a las naciones, trasmitir
cuanto el Maestro les ha ense�ado. Los
esp�ritus tendr�n que ser abiertos para
que puedan saltar desde el materialismo
a la fe.
La segunda tarea es de manifestaci�n
de lo sagrado. Los hombres no son
esp�ritus puros. No bastar�, por tanto,
iluminar sus mentes. La iniciaci�n
intelectual habr� de ir acompa�ada por
una iniciaci�n sacramental en la que lo
sensible �un agua que cae sobre las
cabezas� sea signo visible de lo
espiritual �una participaci�n de la vida
de aqu�l en quien se cree�.
Pero tampoco bastar� con mostrar la
revelaci�n y bautizar: los que crean,
tendr�n que trasformar su vida y, para
ello, los ap�stoles tendr�n que
ense�arles a cumplir cuanto Jes�s
mand� a los suyos. No ser� suficiente
conocer te�ricamente sus ense�anzas;
los creyentes tendr�n que ser
transformados, deber�n participar de
una nueva vida interior.
La presencia viva
Junto a la orden y la misi�n, los
ap�stoles reciben una promesa, la m�s
decisiva e importante: Jes�s seguir� con
ellos: Yo estar� con vosotros hasta la
consumaci�n de los siglos (Mt 28,20).
�Qu� presencia es esta que promete?
No es simplemente �sa con la que Dios
est� en todas partes. Jes�s habla aqu� de
una presencia especial; habla como un
jefe y un amigo que se queda, como un
hermano, entre los dem�s. Ahora
volver� a su gloria, pero, de un modo
misterioso que no explica, seguir� entre
los suyos. Su Iglesia reci�n nacida no
quedar� hu�rfana.
Si leemos las p�ginas de los Hechos
de los ap�stoles que nos cuentan la vida
de la primera comunidad cristiana,
pronto descubriremos que no hay en ella
mayor certeza, realidad m�s viva, que la
de esta presencia de Jes�s entre ellos.
As� como la presencia de Yahv� domina
todas y cada una de las p�ginas del
antiguo testamento, as� la de Jes�s llena
todas las del nuevo. Esa presencia que
��ay!� los hombres de hoy apenas
sentimos.
Pero Jes�s promete mantenerla hasta
el final de los siglos. No estuvo m�s
presente en su Iglesia primitiva que lo
est� hoy en la nuestra. Es el hombre el
que se ha vuelto sordo e insensible.
�Qu� experimentaron los ap�stoles
al o�r todas estas cosas? Eran
demasiadas para sus pobres o�dos. S�lo
m�s tarde, bajo el influjo del Esp�ritu
santo, las entender�an. En pocas
jornadas hab�an sido testigos de
realidades tan vertiginosas como la
constituci�n de la Iglesia, la aclaraci�n
del primado de Pedro, el env�o de todos
ellos al mundo entero para
transformarlo, la promesa de una
presencia viva y permanente de aqu�l a
quien pocos d�as antes cre�an muerto y
perdido para siempre. Ten�an el coraz�n
abierto. Pero sus pobres cabezas no eran
capaces de abarcar tantos misterios
juntos.
La resurrecci�n como iluminaci�n de
Cristo
Pero la resurrecci�n de Jes�s no s�lo
ven�a a iluminar el futuro de la Iglesia,
sino su prehistoria. Ante los ojos de los
ap�stoles, la vida del Maestro s�lo en
este momento comenz� a adquirir todo
su sentido. Ser�a precisamente la
resurrecci�n quien revelara cuanto de la
naturaleza de Cristo estaba oculto o
entrevelado.
Cuando uno cualquiera de nosotros,
hombres, trata de comprender su vida,
�sta se le revela como un movimiento
que se inicia en la oscuridad de su
nacimiento y de su infancia, para crecer,
avanzar, culminar en la madurez y
comenzar de nuevo a descender hacia el
envejecimiento y la muerte; y esto si
antes no es cortada por un brusco golpe
de su mano. En los dos extremos de este
arco de la vida, dos oscuridades.
Oscuridades que son de alg�n modo
aclaradas por la fe, pero ante las que la
raz�n humana se llena de preguntas. El
hombre nada sabe de su llegada a la
vida; y s�lo su fe o su esperanza
convierten en penumbra la oscuridad
final.
Pero, como comenta Guardini:
En Jesucristo no hay nada de todo
esto. El arco de la existencia no
empieza para �l con el nacimiento,
sino que est� fundamentado en un
dominio mucho m�s remoto, en el de
la eternidad: Antes de que Abrah�n
naciese, existo yo (Jn 8,58). Estas
palabras no son las de un m�stico
cristiano del siglo segundo, como se
ha afirmado, sino la expresi�n in�dita
de lo que realmente viv�a en Cristo. Y
el arco no se arruina con la muerte,
sino que se prolonga arrastrando
consigo su vida humana hasta la
eternidad.
Efectivamente, a trav�s de este
hecho, de este arco de la vida que en
Cristo no tiene principio ni fin y que
limita con dos eternidades y no con dos
oscuridades, entendemos muchas de las
cosas que quienes convivieron con �l,
consider�ndole un simple mortal, no
pod�an ni entender, ni sospechar
siquiera.
El sentimiento de la existencia, la
visi�n de la vida que Cristo tiene,
cuenta, pues, con una hondura, una
anchura, que ning�n otro hombre ha
podido alcanzar. Vivir no era para �l un
fen�meno provisional y arriesgado, algo
que se posee sin saber muy bien por qu�
ni para qu� y que, al mismo tiempo, est�
sometido a un riesgo de p�rdida en
cualquier momento. Esto explica que no
haya en su vida vacilaciones, ni
oscuridades, que todas sus horas se
organicen, tensas, como una flecha hacia
el blanco, que todo parezca en su vida
tan f�rreamente organizado como el
programa realizado por un embajador
que lleva a cabo una misi�n
milimetrada.
Su resurrecci�n aclara igualmente la
postura de Jes�s ante la muerte. Aun el
hombre de fe m�s intensa experimenta su
oscuridad y vive la muerte como un dato
de trascendencia decisiva. En Cristo
nunca es la muerte un horizonte oscuro.
La teme, s�, por su acompa�amiento de
dolor, pero no porque en ella �se
juegue� nada. Habla de ella como si
fuese un simple trago inevitable al
mismo tiempo que intrascendente: �No
era preciso que el Mes�as padeciese
esto y entrase en su gloria?, pregunta a
los dos de Ema�s.
La resurrecci�n no es s�lo una
�prueba� de la divinidad de Cristo en el
sentido baratamente apolog�tico, es, en
realidad, una consecuencia inevitable de
esa divinidad, una explosi�n de lo que
Cristo era. La resurrecci�n desarrolla
�visiblemente� todo lo que Cristo ya era
y viv�a. No aporta nada nuevo, muestra
lo que ya era desde siempre.
Por eso es tan grave el rechazo de la
resurrecci�n de Cristo. Negada �sta no
s�lo desaparece la fe cristiana, sino que
toda la figura de Jes�s se convierte en
un sinsentido. Quienes dicen que creen
en el Jes�s hombre, justo, debelador de
la injusticia, pero que no pueden aceptar
sus milagros y su resurrecci�n, tendr�an
que comprender que �toda� la figura de
Jes�s se cuartea sin su victoria sobre la
muerte. Sin ella, la figura de Jes�s deja
de ser realmente admirable, pues se
convierte en un atadijo de
inconsecuencias y le reduce a un iluso
visionario sin por qu� ni para qu�.
El cuerpo glorioso
Pero la resurrecci�n de Jes�s ilumina,
no s�lo su naturaleza, sino tambi�n la de
Dios y el profundo sentido de la
redenci�n y la misma visi�n de la
eternidad: todos los conceptos
fundamentales de la visi�n cristiana de
la vida.
Sin entrar ahora en los problemas
filos�ficos sobre la naturaleza f�sica del
cuerpo glorioso de Jes�s tras la
resurrecci�n, lo que no podemos ignorar
es el modo en que los evangelistas �
Juan sobre todo� subrayan la
corporeidad del Resucitado. Se dir�a
que hay, incluso, una especie de doble
juego en todas estas narraciones.
Insisten todas en que el Cristo
resucitado es muy distinto del de antes
de pascua y del resto de los hombres en
general. Su naturaleza parece tener algo
de extranjera. Sus acercamientos
producen casi siempre desconcierto, a
veces espanto. No est� ligado a barreras
de tiempo y de espacio. Se mueve con
una libertad que parece desconocida en
este mundo. Al mismo tiempo, a sus
amigos m�s �ntimos les cuesta
reconocerle. Magdalena le confunde con
un jardinero. Los dos de Ema�s tardan
horas en darse cuenta de que es �l. Los
doce desde la barca s�lo le reconocen
cuando el prodigio abre sus ojos.
Y, al mismo tiempo, por otro lado, se
insiste repetidas veces en que es �l, en
persona, el mismo, el de siempre, su
amigo. No es un fantasma, es el Se�or.
Conserva, incluso, restos de su vida
pasada: las heridas. Habla de su pasado
como de algo que le pertenece, usa el
lenguaje de siempre, parte el pan como
siempre.
Es decir: su realidad es, al mismo
tiempo, tangible y transfigurada. Y los
ap�stoles son conscientes de que esta
transfiguraci�n no es algo inventado por
ellos, una mera vivencia personal,
psicol�gica, de quienes le contemplan.
Tampoco la ven como una simple
presencia espiritual. A�os m�s tarde los
primeros cristianos �experimentar�n�
esta presencia espiritual del Se�or en
medio de ellos, pero la distinguir�n muy
bien de esta que conocieron los
ap�stoles. �sta es una penetraci�n, una
transformaci�n de la vida toda, cuerpo
incluido.
Ahora tenemos que observar un dato
que Guardini se�ala con agudeza
teol�gica: �Cu�l es el ap�stol que
subraya con m�s insistencia la
corporeidad real del Resucitado? La
respuesta es simple: san Juan. Y
sabemos que es tambi�n san Juan quien
m�s categ�ricamente ha afirmado la
divinidad de Jes�s. �Por qu� esta
�coincidencia� que tiene que ser,
evidentemente, mucho m�s que una
coincidencia?
El Dios de los gn�sticos
Cuando san Juan escribe su evangelio
han transcurrido ya varias d�cadas de la
muerte de Jes�s. Y no es tiempo de
simplemente difundir el mensaje, como
cuando los sin�pticos escribieron los
suyos, sino de intentar profundizar en
qu� hay tras las apariencias. El
problema de la naturaleza de Jes�s
comienza a preocupar a la segunda
generaci�n cristiana.
Hay, adem�s, un peligro exterior.
Juan se encuentra con el espiritualismo
pagano y semicristiano de los gn�sticos.
Venido del paganismo, este grupo est�
cansado de una visi�n materialista de
Dios. Y se va al otro extremo,
imaginando a un Dios s�lo esp�ritu, un
Dios que odia la materia y que ve como
impuro todo lo material. En este Dios no
cab�a una verdadera encarnaci�n.
Pensaban, por ello, los gn�sticos que
Dios hab�a �habitado� provisionalmente
en un hombre para ense�ar a los dem�s a
trav�s de esa �apariencia�. Y su
ense�anza se reduc�a a una superaci�n
de la carne. Porque, para los gn�sticos,
el hombre s�lo ser�a completo cuando,
por fin, superase su carne, se alejara
definitivamente de ella. Como
conclusi�n de todo esto, la redenci�n no
habr�a sido verdaderamente la muerte de
Dios, sino del hombre en el que Dios
estaba �camuflado�. En la cruz, el
Logos hab�a abandonado al hombre para
ascender al cielo.
Todo el evangelio de Juan trata de
refutar esta herej�a. E insiste por eso en
esta �carnalidad� del Dios que resucita,
subraya que Dios se hizo
verdaderamente hombre, carne, y que
seguir� si�ndolo por toda la eternidad.
Asombrosamente los gn�sticos no
fueron s�lo una herej�a del siglo
segundo: siguen estando entre nosotros.
El pensamiento moderno �comenta
Guardini� est� dominado por la
ilusi�n de lo espiritual. Tal vez sea �sta
una de las razones por las que el
pensamiento moderno rechaza la
resurrecci�n. Puede aceptarla a
condici�n de reducirla a una pura
experiencia interior de la primera
comunidad; puede digerir a un
resucitado que no sea otra cosa que el
fruto de la piedad colectiva; entiende a
un �Cristo de la fe�, siempre que se le
distinga cuidadosamente del �Cristo de
la historia�.
�Qu� hay en el fondo de todo esto?
Hay una visi�n de un Dios que es puro
esp�ritu y que jam�s se �manchar� con
la materia; de un Dios que, si en un
extremo de bondad se hiciera hombre
para morir por los pecadores, limitar�a
este �contagio� a unos a�os de vida en
la tierra, pero en modo alguno admitir�a
en la eternidad trozo alguno de creaci�n.
El Verbo, tras su aventura humana, se
limpiar� el polvo de los zapatos, para
reencontrar su libre existencia divina sin
�contagios�.
En esta visi�n de Dios no tienen
sitio una resurrecci�n verdadera, una
ascensi�n en cuerpo y alma, una
presencia del Dios-hombre a la derecha
del Padre.
El Dios cristiano de la resurrecci�n
Pero la resurrecci�n desmonta todas
estas visiones de un Dios te�rico y
presenta �otro rostro� de Dios. Como
escribe Guardini:
Si nos esforzamos por
comprender la figura de Cristo y por
tomar esta figura como punto de
partida de nuestro pensamiento, nos
hallamos ante una alternativa: o bien
volvemos a aprender sobre Dios,
desaprendiendo lo que cre�amos
saber sobre �l, y entonces
establecemos nuevas relaciones con
�l, o bien disolvemos a Jesucristo
convirti�ndole en un hombre sencillo,
aunque muy poderoso.
La resurrecci�n nos habla de un
Dios que es infinito, s�; pero no un
infinito de lejan�a, sino un infinito de
amor y proximidad. La pureza de Dios
no es la de un solter�n puritano. Dios no
se aleja ni del pecado; se abraza a �l
para carbonizarlo.
Y la resurrecci�n modifica tambi�n
nuestro concepto del hombre. Para quien
cree en ella, el hombre ya no puede ser
ese ser absolutamente mundano y natural
que registran nuestros ojos. Si en la
resurrecci�n esa humanidad ha sido
asumida entera y absolutamente, es que
el hombre es mucho m�s de lo que nos
imaginamos. Hemos de aprender que
Dios es muy diferente del �ser
supremo� tal como le concebimos muy
�humanamente� y que el hombre tiene
que ser m�s que el �hombre natural�
que conocemos y que la cumbre de su
ser se eleva, por el contrario, a
regiones misteriosas, precisadas y
determinadas por la resurrecci�n. El
hombre resucitado es el hombre
verdadero, el hombre de los planes de
Dios, el hombre en quien han ca�do, por
fin, las fronteras que puso el pecado. No
un superhombre, sino el hombre entero.
No el �superviviente�, sino el viviente
en plenitud.
�Pero no dec�an que el cristianismo
era enemigo del humanismo, del cuerpo
humano, al menos? A principios de la
Edad Moderna estas afirmaciones se
establecieron como un dogma
indiscutible. Pero tales f�rmulas s�lo
eran verdaderas si las palabras
�hombre� y �cuerpo� se entend�an en un
sentido pagano. El cuerpo desgajado de
Dios, el cuerpo idolatrado en lo que
tiene de material, no es, evidentemente,
aceptado por un cristianismo que debe
rechazar todo �dolo. Pero, en realidad,
s�lo el cristianismo se ha atrevido a
colocar al cuerpo en las profundidades
m�s rec�nditas e �ntimas de la eternidad.
Con ello tendremos tambi�n que
revisar nuestro concepto de redenci�n.
Si la reducimos al puro �dominio
espiritual�, si reducimos el perd�n de
los pecados a un asunto del alma,
rebajamos la redenci�n y no hacemos
entrar en ella la luz que la resurrecci�n
aporta. Citemos de nuevo a Guardini:
Hemos de aprender a conocer
cu�n densa, sustancial y real es la
redenci�n divina. �sta se refiere a la
existencia, al hombre, a su realidad,
hasta tal punto que san Pablo, de
quien nadie se atrever� a decir que
adoraba al cuerpo, la define en
funci�n del cuerpo nuevo. Esta
doctrina queda fundamentada en la
resurrecci�n.
D�as entre el tiempo y la eternidad
Hay a�n otro misterio que nos es
aclarado �o iluminado� por estas
jornadas que trascurren entre la
resurrecci�n y la ascensi�n. �No son
d�as que parecen estar de m�s? �No
ser�a m�s l�gico interpretar que
resurrecci�n y ascensi�n pudieran
producirse en el mismo momento y que
esos cuarenta d�as de �vacaciones entre
los suyos� son una bonita leyenda? Son
d�as, evidentemente, extra�os en los que
parece vivirse a caballo entre dos vidas.
Cristo ya no pertenece a la tierra, pero
vive en ella. Est� en ella, pero ya no
est� sometido al tiempo ni al espacio.
Est� en el reino de lo perecedero, pero
ya es inmortal.
Si regresamos a los libros sagrados
nos encontramos con que ellos nos
trasmiten dos ideas muy diversas de
Jes�s. Una primera en la que es ante
todo el hijo del carpintero (Mt 13,55).
Est�, efectivamente, sometido a la
condici�n humana, trabaja, sufre, tiene
hambre, levanta polvo al caminar.
Parece tener un mundo interior
misterioso, pero su vida no es, por ello,
menos cotidiana y normal. �sta es la
imagen que nos pintan principalmente
los evangelios.
Pero encontramos tambi�n otra
imagen de un Jes�s que no est� atado a
las limitaciones humanas. Es �el
Se�or�. �sta es la imagen que nos
dibuja, por ejemplo, el Apocalipsis:
Vi siete candelabros y, en medio
de los siete candelabros, a uno,
semejante a un hijo del hombre,
vestido de una t�nica talar y ce�idos
los pechos con un cintur�n de oro. Su
cabeza y sus cabellos eran blancos
como la lana blanca, como la nieve;
sus ojos como llamas de fuego; sus
pies semejantes a az�far, como az�far
incandescente en el horno y su voz
como la de muchas aguas. Ten�a en su
diestra siete estrellas y de su boca
sal�a una espada aguda de dos filos y
su aspecto era como el sol cuando
resplandece en toda su fuerza. As�
que le vi, ca� a sus pies como muerto;
pero �l puso su diestra sobre m�,
diciendo: �No temas, yo soy el
primero y el �ltimo, el viviente, que
fue muerto y ahora vivo por los siglos
de los siglos y tengo las llaves de la
muerte y del infierno� (Ap 1,12-18).
Una descripci�n muy parecida
encontramos en el comienzo de la carta
a los colosenses, de san Pablo:
Aquel que es la imagen de Dios
invisible, primog�nito de toda
criatura; porque en �l fueron creadas
todas las cosas del cielo y de la
tierra, las visibles y las invisibles,
los tronos, las dominaciones, los
principados, las potestades; todo fue
creado por �l y para �l. �l es antes
que todo y todo subsiste en �l. �l es
la cabeza del cuerpo de la Iglesia; �l
es el principio, el primog�nito de los
muertos para que tenga la primac�a
sobre todas las cosas. Y plugo al
Padre que en �l habitase toda la
plenitud y por �l reconciliar consigo,
pacific�ndolas por la sangre de su
cruz, todas las cosas, as� las de la
tierra como las del cielo
(Col 1,13-20).
Estas dos im�genes de Jes�s,
aparentemente tan distintas, parecen
unirse en el Jes�s resucitado que nos
pintan los evangelios. Es, al mismo
tiempo, el Se�or y el de siempre; el
poderoso y el cotidiano. En estos d�as
finales Jes�s asume todo cuanto ha
vivido. Confirma y, en cierto modo,
repite lo anterior y lo conduce a la
eternidad. Tiempo y eternidad se juntan
y barajan. Como una imagen
anunciadora del Jes�s de la eternidad
que asume, sin embargo, todo el
peque�o pasado que comparti� con los
hombres.
La resurrecci�n como nuevo comienzo
�Es la resurrecci�n un punto final?
Podr�a decirse que s� desde un cierto
punto: con la resurrecci�n, la historia de
Jes�s y la historia humana llegan a un
v�rtice que ya nunca ser� superado.
Pero puede tambi�n decirse que la
resurrecci�n de Cristo pone un nuevo
comienzo a la historia. Dios no se hizo
hombre para destruir la historia humana,
sino para repararla. Y como escribe
Gonz�lez Gil:
Si la resurrecci�n es la
convalidaci�n definitiva de la
encarnaci�n, es tambi�n la
convalidaci�n de esta nueva historia
inaugurada por la entrada del Hijo de
Dios en nuestra historia.
Esto no precisa de muchos
comentarios en lo que se refiere a la
historia de la salvaci�n: si con la
resurrecci�n nace el hombre nuevo, si
Cristo inaugura con ella �el nuevo
Ad�n�, es claro que para el mundo de la
salvaci�n este domingo de pascua es el
gran comienzo.
Pero la resurrecci�n de Cristo afecta
tambi�n �y decisivamente� a la
historia humana, a la simple marcha de
la humanidad, en cuanto que significa la
salvaci�n de todos los valores positivos
de la historia humana.
Habr�, para comprender esto, que
empezar por recordar que la
encarnaci�n de Cristo fue la entrada del
Hijo de Dios en la historia humana. Este
solo hecho, ya por s� solo, da valor a
toda nuestra historia. Al hacerse
hombre, Dios hace suya nuestra
historicidad, manifiesta que la historia,
aunque haya hecho en ella su nido el
pecado, no es de por s� ni pecado, ni
mal.
Al encarnarse, Cristo tom� la
existencia humana en su integridad. Y la
resurrecci�n fue la revalidaci�n o la
fijaci�n del valor permanente de aquella
vida del Hijo de Dios injertada e
incorporada a nuestra historia.
La encarnaci�n no fue un camuflaje.
Cristo entr� verdaderamente en nuestra
historia. Su muerte no es una escapatoria
de esa historia, sino una obra de
salvaci�n. Y la resurrecci�n de Cristo
fue, en realidad, el sello definitivo que
la historia humana necesitaba: en esa
resurrecci�n se demuestra, m�s que en
ninguna otra obra humana, que la
historia no se disuelve en el vac�o de la
muerte, ni es tampoco un bracear que no
conduce a ninguna parte. La resurrecci�n
de Cristo muestra que esa historia sirve
para algo, va hacia alg�n fin, tiene una
meta. Es, por tanto, la mayor rev�lida, la
mayor profundizaci�n que la historia
humana pudiera imaginarse.
Pero es, dig�moslo tambi�n, una
rev�lida condicionada. La historia de la
salvaci�n corre por el mismo camino
que la historia de la negaci�n de esa
salvaci�n. El hombre es libre de
cerrarse a esa salvaci�n, puede construir
hacia Cristo o destruir hacia el antiCristo. Por eso la historia que, de alg�n
modo, se aleja e independiza de Cristo,
niega su destino y su verdadero
desenlace.
Por todo ello la resurrecci�n de
Cristo, como su propia existencia, como
su predicaci�n y sus milagros, no se
imponen a la fuerza. Encierran un doble
filo de salvaci�n y de juicio, de gracia o
de condenaci�n.
La historia mira hacia la resurrecci�n
Pero no s�lo es que la resurrecci�n
ilumine la historia, es que tambi�n la
historia, incluso la historia profana,
lleva en su seno un anhelo y una
esperanza de resurrecci�n cuya garant�a
es precisamente la resurrecci�n de
Jes�s.
S�, la pobre historia humana, que
avanza y retrocede, est� constantemente
buscando su propia direcci�n y su
sentido. Escribe acertadamente
Gonz�lez Gil:
La historia busca un sentido que
d� valor y raz�n de ser a su marcha
jadeante. Buscar su sentido es buscar
una finalidad que trasciende a la
misma historia; porque la historia no
puede constituir su propia finalidad:
el fin de la historia no puede ser la
misma historia.
Todo, en el hombre y en el mundo,
tiende hacia arriba. Incluso cuando el
hombre cae y tropieza, incluso cuando
se equivoca, est� buscando algo que
cree superior. Puede equivocarse en la
elecci�n de su meta, pero nadie busca
hundirse. Todos buscamos consciente o
inconscientemente una perfecci�n.
Lo mismo ocurre con el mundo como
colectividad y con toda la historia de la
humanidad. �Qu� es esa historia sino un
esfuerzo por conseguir un mundo mejor,
m�s bello, m�s vividero? La historia
aspira a trascenderse, a ir m�s all� de s�
misma; tiene los mismos deseos de
salvaci�n y de inmortalidad que el
hombre.
As� la historia tiende hacia una
resurrecci�n aun cuando no sepa
formularlo. De alg�n modo la historia
del hombre es la historia de una tensi�n
hacia Dios, aun cuando muchas veces se
tienda hacia los �dolos.
La resurrecci�n de Jes�s se
convierte as� en signo de eso que la
historia busca a ciegas, es la cumbre que
la humanidad se esfuerza penosamente
por escalar. No s�lo no es una f�bula, no
s�lo no es un elemento regresivo, sino
que es la realizaci�n de lo que todas las
corrientes de pensamiento, de lucha y de
acci�n humana buscan sin saber que
alguien alcanz� ya aquello que nosotros
hambreamos.
Por eso podemos concluir citando un
texto que lo resume todo. El concilio
Vaticano II expres� con rara belleza y
claridad todo cuanto acabamos de decir.
Quede aqu�, como cifra de todo ello este
hermoso p�rrafo:
El Verbo de Dios, por quien todo
ha sido hecho, se encarn�, de modo
que, siendo hombre perfecto, salvara
a todos y fuera el coronamiento y
recapitulaci�n de todo. El Se�or es el
fin de la historia humana, el punto de
convergencia de los anhelos de la
historia y de la civilizaci�n, el centro
de la humanidad entera, el gozo de
todos los corazones y la plenitud de
sus aspiraciones todas. �l es aqu�l a
quien el Padre resucit� de entre los
muertos, ensalz�ndolo y coloc�ndolo
a su diestra, constituy�ndolo juez de
vivos y muertos. Vivificados y
unificados en su Esp�ritu, caminamos
como peregrinos hacia la
consumaci�n de la historia humana:
consumaci�n que coincide
plenamente con el designio amoroso
de Dios de restaurar en Cristo todo
cuanto existe en los cielos y sobre la
tierra (GS 45).
La recapitulaci�n
Es Lucas quien cuenta la �ltima de las
apariciones de Jes�s antes de su
ascensi�n. Y hay en ella un car�cter de
recapitulaci�n y definitivo ahondamiento
que nos han invitado a dejarla para final
de este cap�tulo.
Antes de que se concluyeran los
cuarenta d�as, los ap�stoles regresaron a
Jerusal�n, quiz� convocados por el
propio Jes�s. Y en la ciudad santa
volvi� a aparec�rseles. Para explicarles
esta vez el profundo sentido de su cruz y
su resurrecci�n:
Esto es lo que yo os dec�a estando
con vosotros, que era preciso que se
cumpliera todo lo que est� escrito en
la ley de Mois�s y en los profetas y
en los salmos de m�. Entonces les
abri� la inteligencia para que
entendiesen las Escrituras y les dijo
que as� estaba escrito: que el Mes�as
padeciese y al tercer d�a resucitase
de entre los muertos (Lc 24,44-47).
Les abri� la inteligencia como a los
de Ema�s. �Por qu� aquel miedo? �Por
qu� tanta sorpresa? �Es que toda la vida
de Jes�s no estaba ya contada hac�a
siglos en las p�ginas de la Escritura que
los ap�stoles, como buenos israelitas,
estaban obligados a conocer?
En realidad no bastaba la luz del sol
y ni siquiera la de la inteligencia humana
para saber leer a Mois�s y a los
profetas. Precisaban una iluminaci�n
interior y una fe muy audaz. Es lo que
ahora el Maestro da a los suyos.
Y, asombrosamente, Jes�s, al
recapitular su vida, pone toda la fuerza
en su pasi�n. No alude al serm�n de la
monta�a, no recuerda sus milagros, s�lo
rememora su cruz. Siete veces traza el
Se�or en los evangelios su
�autobiograf�a� y en todas las siete
aparece como eje de su vida la
expiaci�n que realizar�a como nuevo
lazo de uni�n entre Dios y los hombres.
Ahora volv�a a ese centro, al
recordar que el antiguo testamento le
hab�a presentado como el siervo
sufriente pero vencedor. Jes�s subraya
como centro de su vida su hundimiento
en el mal. Jam�s las tinieblas del mal
fueron m�s espesas que en el monte
Calvario. En todos los restantes
acontecimientos humanos, en las
guerras, en las violencias, hay siempre
zonas grises, el bien y el mal siempre se
reparten de alg�n modo en los dos
bandos. En el Calvario, no. All� estaba
todo el mal luchando contra todo el bien;
todo el mal concentrado, contra todo el
bien acorralado y entregado.
Y es ley humana que all� donde el
amor se encuentre con el pecado, el
amor ser�, al menos aparente e
inicialmente, vencido, crucificado.
Quien lleva el coraz�n en la mano, al
menos en un primer momento, ser�
derrotado por quien en la mano lleva
una espada. Pero tambi�n sabemos que
entonces y siempre, el amor es, a la
larga, vencedor.
Que Jes�s recuerde aqu� sus
sufrimientos es importante, porque ni a
la luz de la resurrecci�n debemos
olvidar la importancia decisiva de esa
muerte y la no menos decisiva de la
resurrecci�n.
No podemos convertir a Jes�s en un
maestro bueno, amable; ni reducir su
vida a sus maravillosas ense�anzas. Un
Cristo que ense�ara el bien y luego se
pudriera en un sepulcro, no ser�a una
respuesta para el hombre y para el
mundo. El hombre no necesita s�lo
bellas ense�anzas, ni siquiera tiene
suficiente con la verdad; quiere que el
mal sea vencido, que la muerte sea
derrotada. Si Cristo s�lo hubiera sido el
mejor de los maestros, si hubiera
pose�do la �ltima fuente del
conocimiento, pero al final no hubiera
podido romper las ataduras de la
muerte, su palabra hubiera sido
insuficiente: porque no habr�a
demostrado que la verdad, aunque
aplastada, puede volver a levantarse. La
historia muestra que la verdad y la
virtud son con frecuencia derrotadas.
Necesitaba una certeza de que esa
derrota no es definitiva. Sin ella �c�mo
el hombre tendr�a valor para luchar por
una virtud o una verdad que sabe que no
ser�n vencedoras? �Qu� inspirar� el
sacrificio en esa lucha? Si �l, con toda
su verdad, hubiera sido derrotado por la
muerte �no sentir�a el hombre la
tentaci�n de pensar que esa lucha es
in�til? Era necesario que padeciese,
repite ahora Jes�s. Era tambi�n
necesario que resucitase.
Fulton Sheen ha profundizado en
estas dos necesidades cuando escribe:
Al decir que era necesario que
padeciese, Cristo glorific� a su
Padre. Admirad la santidad tanto
cuanto os plazca, pero �qu� habr�a
que pensar de un Dios que
contemplara el espect�culo de la
Inocencia conducida al pat�bulo y no
le arrancara los clavos para
entregarle un cetro en premio de sus
sufrimientos? �Es posible que Dios
consintiera que la vida m�s noble que
camin� por la tierra fuera impotente
ante las perversas acciones de los
hombres? �Qu� deber�a pensar la
humanidad de la naturaleza humana,
si la c�ndida flor de una vida
irreprensible fuera pisoteada por las
claveteadas botas de los verdugos y
luego se marchitara sin remedio? Si
tal es el fin de la bondad �para qu�
ser buenos, entonces?
Pero si nuestro Se�or tom� lo
peor que el mundo pod�a dar de s� y,
luego, por el poder de Dios, se elev�
por encima de ello; si �l, inerme,
pudo guerrear sin otra arma que la de
la bondad y el perd�n, de suerte que
el inmolado fue el que gan� y los que
le mataron resultaron ser los que a la
postre perdieron �qui�n no tendr�a
esperanzas entonces? �Qui�n
desesperar�a, aunque el mal pueda
triunfar a veces moment�neamente?
�Qui�n abandonar� la confianza al
ver caminar en medio de las tinieblas
al resucitado con las llagas gloriosas
en sus manos y pies y costado?
Las llagas vencedoras
En verdad que toda la vida de Cristo se
resume en esta imagen del Resucitado
que muestra las llagas y dice: Yo he
vencido al mundo. Jes�s no anuncia a
los suyos una vida sin dolor y sin lucha,
no les promete una paz parecida a una
inacabable siesta. No les dice: �Sed
buenos y no sufrir�is�. Y menos a�n:
�Sed buenos, para que no sufr�is�. Les
dice: �En este mundo tendr�is
tribulaci�n�. No les promete ning�n
talism�n que les libre de las pruebas y
tribulaciones. Va delante de ellos en la
batalla y les muestra sus llagas como
precio que inevitablemente se ha de
pagar por el amor. Ilumina sus dolores,
no se los quita. Anuncia la victoria final,
no las peque�as de cada d�a. Muestra
sus llagas resplandecientes, no dice que
se pueda pasar sin ellas. Presenta su
resurrecci�n como la gran respuesta,
pero hay que pasar por la pregunta de la
cruz.
El Dios de los cristianos es un Dios
resucitado, no un Dios sin dolor. Y
resucita con las llagas para que esto
quede bien claro.
Un poeta americano �Edward
Shillito� ha expresado con claridad
esta fe del hombre en �el Cristo de las
llagas� y esta reacusaci�n a un Dios
impasible que ser�a, por ello mismo,
incapaz de consolarnos en nuestro dolor:
Los cielos nos espantan: est�n
demasiado serenos;
en todo el universo no hay lugar
para nosotros.
Nos duelen nuestras heridas
�d�nde hallaremos el
b�lsamo?
Se�or Jes�s, por tus llagas
pedimos tu misericordia.
Si, estando cerradas las puertas,
te acercas a nosotros,
no has de hacer sino mostrar las
manos, ese costado tuyo.
Hoy d�a sabemos lo que son las
heridas, no temas;
mu�stranos tus llagas,
conocemos la contrase�a.
Los otros dioses eran fuertes;
pero t� eres d�bil;
cabalgaban, mas t� tropezaste en
un trono;
pero a nuestras heridas, s�lo las
heridas de Dios pueden
hablarles,
y no hay Dios alguno que tenga
heridas,
ninguno m�s que t�.
T
26
SUBI� A LOS CIELOS
odos los a�os, en la v�spera de la
fiesta de la ascensi�n, la cima del
Olivete se ve inundada de alegr�a.
Cientos de cristianos e, incluso, de
musulmanes, suben a festejar el triunfo
definitivo de Cristo, su marcha gloriosa
a los cielos. Y las laderas del monte se
pueblan de tiendas de campa�a para
pasar la noche, de altares improvisados
para las celebraciones. Arden hogueras
en torno al templete que fuera en
tiempos iglesia cristiana y es hoy
mezquita musulmana. Y la medianoche
se ilumina de c�nticos, de humos de
incienso, de liturgias que entrecruzan sus
plegarias en un guirigay no s� si
religioso o folcl�rico. En el atrio del
templo celebran los griegos y los
armenios; un poco m�s all� los coptos;
en el interior los latinos. S�lo una cosa
les une a todos: sus ojos se van
inevitablemente al cielo. Porque saben
que aqu�, en este sitio, se alej�
definitivamente el Se�or de la vista de
los suyos.
En este preciso lugar se levant� en
el siglo IV una bas�lica sufragada por
una matrona conocida por Poemenia.
Los antiguos peregrinos que la
conocieron se hac�an lenguas de su
belleza y la pintaban como �nica en el
mundo. Juan Rufo nos dice que la cruz
que culminaba el santuario se pod�a ver
desde cuatro leguas. Y san Jer�nimo nos
descubre un dato emocionante: la
bas�lica, de forma redonda, ten�a el
techo abierto para que los fieles, en sus
plegarias, pudieran contemplar el cielo
en el que Jes�s se perdi�.
Devastada por los persas, restaurada
por el patriarca Modesto, modificada
por los cruzados, convertida en mezquita
por Saladino, hoy la iglesia sigue siendo
propiedad de musulmanes, y los
cristianos han de pagar un alquiler para
poder celebrar en ella esta alegre
liturgia que se inicia en la medianoche
de la v�spera de la ascensi�n y no
concluye hasta el mediod�a. Particip� en
ella hace ya muchos a�os. Y recuerdo
que mi coraz�n ard�a: han cambiado una
docena de veces las paredes y columnas
de esta iglesia; pero no ha cambiado ni
el monte, ni el cielo. Aqu� pas�, aqu�
fue, aqu� se despidi� Jes�s de su vida
terrena.
La narraci�n de Lucas
Ni Mateo, ni Juan dicen directamente
nada de la ascensi�n del Se�or. Pero el
evangelio de Mateo concluye con una
despedida (28,20) que s�lo en este
clima de partida puede situarse. Y en el
evangelio de Juan hay claras alusiones a
este viaje a los cielos tanto en el serm�n
sobre el pan de vida (6,62) como en la
oraci�n que sigui� a la �ltima cena
(14,17). Marcos dedica a la ascensi�n
una sola frase en la que cuenta el hecho,
pero sin a�adir ning�n detalle: El Se�or
Jes�s fue elevado a los cielos y est�
sentado la diestra de Dios (16,19).
Es, pues, san Lucas, quien puede ser
considerado el cronista de la ascensi�n.
S�lo �l ha referido el misterio en su
faceta m�s humana. Y nos ofrece dos
relatos del mismo: uno m�s breve en la
p�gina final de su evangelio; y otro m�s
amplio y detallado en las primeras de
los Hechos de los ap�stoles.
Hab�an concluido ya los cuarenta
d�as de emotiva convivencia de Jes�s
con los suyos. Lucas vuelve a subrayar
el papel privilegiado que en estas
jornadas tuvieron los doce ap�stoles.
Tambi�n pudieron verle los dem�s
disc�pulos, pero lo fundamental para
Jes�s hab�a sido tomar disposiciones
acerca de los ap�stoles que �l hab�a
elegido (Hech 1,2). Por eso Lucas
subraya que fue especialmente a estos
doce a los que, despu�s de su pasi�n, se
present� vivo, con muchas pruebas
evidentes, apareci�ndoseles durante
cuarenta d�as y habl�ndoles del reino
de Dios (Hech 1,3).
Todo parece haber regresado a la
normalidad. Cristo vuelve a hablar de
sus temas queridos, pasea con ellos,
come con ellos. Pero los doce saben que
esta venida es provisional. Recuerdan
las palabras que �l dijo a Magdalena el
d�a de la resurrecci�n: Subo a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro
Dios; no me retengas m�s. Saben que
no podr�an retenerle aunque quisieran.
Pero no lo intentan. No han olvidado
aquello que un d�a les dijo: Es mejor
para m� y para vosotros que yo me
vaya; si vosotros me amarais os
regocijar�ais de que yo vuelva a mi
Padre (Jn 14,28). Entienden s�lo a
medias esta alegr�a. Temen que el triunfo
de Cristo sea para ellos soledad.
Adem�s, esta vez Jes�s les introduce
en un nuevo misterio que no logran
entender ni casi vislumbrar: les pide que
no se alejen de Jerusal�n, al contrario de
lo que hiciera cuarenta d�as atr�s. Ahora
deben esperar que se cumpla la promesa
del Padre que �l les ha trasmitido
(Hech 1,4). No entienden muy bien de
qu� se trata. Debe de ser muy importante
cuando Jes�s lo llama �la� promesa del
Padre como si se tratase de algo
decisivo que dar� sentido a sus vidas.
Van a ser inmersos en el Esp�ritu santo,
van a recibir un bautismo gemelo, pero
mucho m�s importante, que el que
recibieron de manos de Juan: all� se
trat� de un bautismo en agua, ahora de
un bautismo en esp�ritu. S�lo m�s tarde
�cuando el anuncio se haga realidad�
comprender�n de qu� se trata.
La �ltima comida
Jes�s quiere despedirse de los suyos
con una �ltima comida. De ella nada nos
dice el evangelista sino que se celebr�.
�Cu�l fue el espesor de las
conversaciones durante este �ltimo
banquete de amistad? �Repiti� Jes�s con
ellos y para ellos la eucarist�a? Nada
sabemos, pero f�cilmente podemos
imaginar que el clima tuvo que ser tenso
como el de la �ltima cena. Esta vez, sin
embargo, sin la amenaza ya de la muerte,
ahora vencida.
A�os m�s tarde Pedro aludir� a
estos ratos finales de intimidad y
declarar� con emoci�n: Nosotros
comimos y bebimos con �l despu�s de
resucitado de entre los muertos
(Hech 10,41).
Todo era distinto aunque todo
pareciera normal. Tras la comida,
salieron caminando juntos. Esta vez
Lucas precisa con todo detalle los
lugares. Nos dice que salieron camino
de Betania (Lc 24,50) pero que
anduvieron algo menos de los dos
kil�metros que era permitido caminar a
un jud�o en d�a de s�bado.
Quienes se cruzaran con ellos no
reconocieron a Jes�s. Tal era el clima
de normalidad en los caminantes, que
los confundieron con uno de tantos
grupos de amigos. Cuarenta d�as hab�an
comenzado a borrar los recuerdos y la
multitud estaba convencida de que la
historia de aquel profeta predicador se
hab�a cerrado para siempre.
Y en el camino, como siempre,
charlan. Tal vez se dan ya cuenta de que
�sta es la �ltima oportunidad de tenerle
entre ellos y las cuestiones se acumulan
unas sobre otras. Lucas recoge s�lo una
de ellas. Es, una vez m�s, una pregunta
tonta. El hecho de que no se halle a la
altura del momento es una prueba m�s
de su autenticidad. Nadie la hubiera
inventado para colocarla ah�. Cualquier
inventor habr�a sido m�s brillante.
Es una pregunta triste, porque
demuestra que los disc�pulos ni siquiera
con la resurrecci�n han terminado de
entenderle. En ella se mezclan su celo
de buenos israelitas con sus
expectaciones pol�ticas. �Es ahora �le
dicen� cuando vas a restablecer el
reino de Israel? (Hech 1,6). Ni con la
resurrecci�n han entendido. Pod�a
creerse que el tremendo vuelco que en
sus corazones tuvo que dar la muerte y
el regreso de Jes�s pod�a haberles
descubierto que se trataba de la
inauguraci�n de un nuevo reino
espiritual. Pero a�n no han arrancado de
su cabeza sus sue�os de gloria. �O quiz�
�como interpreta ben�volamente
Bernard� era s�lo su celo de buenos
israelitas lo que les hac�a preocuparse
por el destino futuro de su naci�n?
�Temen quiz� que su pueblo, que ha
manchado sus manos en el Calvario,
quede excluido del triunfo final de
Jes�s?
Ellos eran, sin duda, buenos
israelitas. Conoc�an la profec�a de
Am�s anunciando que el Se�or Yahv�
reedificar� la tienda de David
(Am 9,11). Sab�an que Isa�as hab�a
presentado a Israel como �rbitro de
todas las naciones y juez de pueblos
numerosos (Is 2,4). �Han sido retiradas
estas promesas? Tal vez fue alguno de
los que se han llamado los �intelectuales
del colegio apost�lico� �Felipe,
Bartolom�, Tom�s o Mateo� quien
formul� esa cuesti�n. �Los sucesos de
los �ltimos d�as hasta tal punto
modificar�an los designios de Dios que
iba a retirarse a Israel su papel en el
reino de Dios?
El nuevo reino
La respuesta de Jes�s se mantiene en el
terreno del misterio. No afirma que
Israel no tendr� su hora y su papel, pero
s� que hay en todo esto un misterio que
s�lo al Padre es dado a conocer en
plenitud. Jes�s no se irrita esta vez por
su incomprensi�n. Dice simplemente:
No os toca a vosotros conocer los
tiempos ni los momentos que el Padre
ha fijado en virtud de su poder
(Hech 1,7). Se reserva una respuesta
franca en torno a este tema, como hiciera
tambi�n respecto al fin de los tiempos:
ambos temas est�n en el secreto de Dios
(Mc 13,32).
En cambio lo que s� est� claro �
parece a�adir Jes�s� es el papel que a
vosotros se os ha confiado en el nuevo
reino. El Maestro vuelve ahora a
confirmar la gran misi�n de la que se
habl� ya al final del evangelio de san
Lucas (24,47-49) y en la conclusi�n del
de san Mateo (28,18-20). Pero
recibir�is el poder del Esp�ritu santo
que vendr� sobre vosotros y ser�is mis
testigos en Jerusal�n, en toda Judea, en
Samaria y hasta el extremo de la tierra
(Hech 1,8).
El mandato no tiene m�s extensi�n
que en otros pasajes, pero est� ligado
ahora a la venida del Esp�ritu santo.
Cuando �l venga recibir�n la fuerza que
a�n les falta para ser sus testigos.
Podr�n comenzar a hablar en su nombre;
como si fueran �l mismo.
La formulaci�n se�ala con mayor
precisi�n ahora lo que en ocasiones
anteriores hab�a quedado indeterminado:
el orden ideal en que ha de realizarse
esta misi�n. Comenzar� por Jerusal�n.
Es la ciudad santa, la mansi�n del gran
rey. De ah� debe, pues, partir la ley
nueva (Is 2,3). Luego, deber� ser
evangelizada Judea, toda Judea, es
decir, toda Palestina, incluidas Galilea y
Perea, todos los hijos de Israel.
Despu�s, habr� que dar un gran salto
superando las fronteras espirituales que
hasta ahora han imperado: Samaria se
convierte en un s�mbolo de los que est�n
fuera, del resto del mundo, de aqu�llos a
quienes los ap�stoles no aman y a
quienes, incluso, consideran enemigos.
Los hasta ayer cism�ticos se convertir�n
en campo de siembra de la nueva ley. Y
as� habr� que llegar hasta los �ltimos
confines del mundo.
�Entendieron los ap�stoles el v�rtigo
de su enorme misi�n? Callaron, al
menos. Asustados quiz�, desconcertados
probablemente. Pero sab�an por
experiencia que el tiempo aclaraba los
misterios en que Jes�s les precipitaba.
Fue llevado a los cielos
Tras estas palabras coloca san Lucas la
elevaci�n de Jes�s a los cielos. El
evangelista no intenta siquiera describir
el misterio. Se sirve de tres verbos para
designarlo, como si dudara de cu�l de
los tres sea m�s exacto. Los tres son
elementales. Dice que Jes�s fue
levantado (Hech 1,2 y 11), que fue
elevado ante las miradas de todos como
en un vuelo solemne (Hech 1,9), que fue
llevado a lo alto (Lc 24,51). Lucas ha
dejado los tres verbos en voz pasiva,
como si tratase de demostrar que la
causa de esta ascensi�n es el poder
divino.
Esta ascensi�n era el signo visible
de ese poder de que Jes�s estaba
invadido. Era como si, por primera vez,
dejara actuar libremente a esa fuerza que
siempre tuvo dentro, y �sta arrastrara
consigo a su cuerpo. Ninguna teofan�a
del antiguo testamento �escribe
Bernard� puede compararse a �sta. La
misma transfiguraci�n no fue, en
realidad, sino un ensayo del triunfo de
ahora. Jes�s ofrece a sus ap�stoles un
espect�culo (�visi�n espectacular� es
literalmente la expresi�n lucana de
Hech 1,11) que ellos no olvidar�n
jam�s. Me ver�is subir a donde yo
estaba al principio, les hab�a dicho
(Jn 6,62). Ahora lo cumpl�a.
No cog�a plenamente de nuevas a los
suyos. Llevaban varios d�as viviendo en
plena maravilla. Le hab�an visto
aparecer y desaparecer en un instante.
Pero ahora parec�a haberse revestido de
una calma solemne. Haciendo aquel
adem�n tan suyo de levantar las manos
al cielo para bendecirles, comenz� a
separarse de ellos. Lentamente,
lentamente.
Ellos cayeron de rodillas, puntualiza
Lucas (Lc 24,52), y tuvieron la clara
intuici�n de que esta despedida era
distinta de las anteriores. Ahora se iba;
y para siempre. Se daban cuenta de que
su admiraci�n era a�n mayor que su
tristeza. Aquel lento alejarse emanaba
poder y majestad.
Segu�a a�n mir�ndoles y
bendici�ndoles cuando, como dice el
texto, una nube comenz� a ocultarle a
sus ojos. Ellos sab�an que la nube era
siempre en el antiguo testamento el signo
visible de Dios, el s�mbolo de su
misterio, el veh�culo de su gloria y su
majestad. Una nube as� hab�a aparecido
en la transfiguraci�n (Lc 9,34-35). Y en
las horas m�s humillantes de su pasi�n
Jes�s hab�a anunciado a los sumos
sacerdotes que un d�a le ver�an regresar
entre nubes del cielo (Mc 14,62-64;
Mt 26,64-65). Ahora era la nube el
signo de ese gran triunfo. Y era el velo
que le ocultaba a los ojos de los suyos.
Tal vez ellos recordaron aquel vers�culo
de los salmos que rezaban con
frecuencia: Ha hecho de las nubes su
carro y vuela sobre las plumas de los
vientos (Sal 104,3).
Quiz� en sus imaginaciones surgi�
aquella otra escena que tambi�n
describ�a un salmo con la llegada del
vencedor a los cielos: una voz gritaba:
Alzad, portalones, vuestras frentes;
levantaos, puertas eternas, que va a
entrar el rey de la gloria. Y los �ngeles
preguntaban: �Qui�n es ese rey de la
gloria? Y una voz explicaba: Es Yahv�,
el fuerte, el poderoso; es Yahv�,
poderoso en la batalla. �Qui�n es ese
rey de la gloria? Es el Se�or de los
ej�rcitos, �l s�lo es el rey de la gloria
(Sal 24,7-10).
Consecuencia de la resurrecci�n
Mientras los ap�stoles siguen con los
ojos clavados en el cielo y tratando de
suplir con imaginaci�n aquello que no
alcanzaba su mente, podemos nosotros
preguntarnos por el sentido y contenido
de esta ascensi�n.
Y la primera comprobaci�n es que
no podemos reducirla a un milagro m�s
o menos aparatoso y escenogr�fico.
Teol�gicamente, la ascensi�n es
simplemente una consecuencia de la
resurrecci�n. El vencedor, el viviente,
en su vida nueva, en su nueva
humanidad, no pod�a estar destinado a
una vida en las coordenadas del tiempo
y el espacio. Lo excepcional era la vida
entre los suyos, que prolong� unos d�as
simplemente por razones pedag�gicas.
En rigor, resurrecci�n y ascensi�n son lo
mismo, hasta el punto de que hay
te�logos que, siguiendo la cronolog�a de
Marcos, colocan ambos hechos en el
mismo domingo.
Podr�amos, incluso, decir que es un
simple desenlace l�gico de la
encarnaci�n, el final de un c�rculo
iniciado en Nazaret. Un salmo hablaba
de Cristo con la imagen del sol: Su
salida fue de lo m�s alto del cielo y
llega hasta lo m�s alto del cielo
(Sal 18,7).
La ascensi�n supone, como parece
obvio, una bajada previa. Eso de subir
�pregunta san Pablo� �qu� significa
sino que primero baj� a estas partes
inferiores de la tierra? (Ef 4,9). Muy
hondo hab�a sido su abajamiento �no
se avergonz� de tomar carne de esclavo
� y muy alta deb�a ser su glorificaci�n.
San Bernardo se�ala tres escalones
en este abajamiento de Cristo: la
encarnaci�n, la cruz y la muerte. A ellos
corresponden, seg�n el mismo santo,
otros tres escalones de regreso:
resurrecci�n, ascensi�n y asentamiento a
la diestra del Padre.
La ascensi�n es, as�, ante todo una
vuelta al Padre. Suele insistirse mucho
en la idea de que ascendi� a los cielos,
y se da a esta expresi�n un sentido local.
En realidad, subir al cielo, entrar en la
gloria, no son otra cosa que sin�nimos
de ese regreso al Padre. Sal� del Padre
y vine al mundo �dijo una vez�; de
nuevo dejo el mundo y regreso al Padre
(Jn 16,28).
Un c�rculo se cierra. Como se�ala
Cabodevilla:
Puesto que al encarnarse no
perdi� lo que pose�a, su existencia
eterna, tampoco ahora recobra en su
riguroso sentido la eternidad, sino
que simplemente se deja invadir por
la gloria de esa eternidad, la cual le
acompa�� siempre, aunque no con
plenitud de efectos. Su vida mortal ha
sido como un eclipse: el sol de su
propia divinidad segu�a brillando,
pero la carne extend�a sobre �l un
velo opaco; ahora supr�mese el
elemento refractario, el tiempo, y cae
la sombra. Todo el ser de Cristo se
halla ya investido de luz, de
eternidad.
El d�a del triunfo del cuerpo humano
Sin embargo no en todo regresa como
vino. Algo cambia, y algo fundamental y
trascendente. San Ambrosio lo ha
definido con s�lo cuatro palabras
magistrales: Baj� Dios, subi� hombre.
El que descendi� era s�lo Dios, el que
ascendi� era Dios y hombre. Y lo que
sube es un hombre entero, en cuerpo y
alma.
Un poeta ha cantado este �bot�n� de
Dios con estas palabras:
Y ahora te vas, oh vencedor,
llagado
de tanta luz por el ardiente cielo.
Convertida la carne en puro
vuelo
subes, Se�or, hacia el total
reinado.
Regresa el alma a su primer
deseo
y te llevas la carne rescatada
igual que el capit�n lleva la
espada
del vencido enemigo por trofeo.
La carne de un hombre, de un
verdadero hombre, entra ahora a formar
parte de esa nueva vida y se hace
eternidad. Ninguna otra religi�n se hab�a
atrevido a tanto. Cuando se acusa al
cristianismo de menosprecio de las
realidades temporales, de temor
puritano a la carne, es que realmente no
se ha entendido nada de nada. Esta carne
que ahora asciende a los cielos y se
incorpora al Padre es carne sin pecado,
pero no por ello menos carne; carne
transfigurada, pero carne radical y
absolutamente humana. �ste es, pues, el
d�a del triunfo de los valores humanos,
el d�a de su gran y definitiva victoria.
La ascensi�n como venida
Un triunfo, no una p�rdida. Ni siquiera
p�rdida para quienes aqu� hemos
quedado. En la tradici�n cristiana hay
una cierta nota de tristeza a�adida a esta
alegr�a de la ascensi�n: la de la
orfandad de los que a�n peregrinamos
en el mundo.
Fray Luis de Le�n recogi� esta
nostalgia en uno de sus m�s bellos
poemas:
�Ydejas, pastor santo,
tu grey en este valle hondo,
oscuro,
con soledad y llanto;
y t�, rompiendo el puro
aire, te vas al inmortal seguro?
Los antes bienhadados
y los ahora tristes y afligidos,
a tus pechos criados, de ti
despose�dos,
�a d� convertir�n ya sus
sentidos?
�Ay!, nube envidiosa
aun de este breve gozo �qu� te
quejas?
�D� vuelas presurosa?
�Cu�n rica t� te alejas!
�Cu�n pobres y cu�n ciegos, ay,
nos dejas!
El poema es bell�simo, pero est�
conducido m�s por el sentimiento que
por la teolog�a. En realidad, en la
ascensi�n hay, m�s que una partida, una
desaparici�n. Jes�s no se va;
simplemente deja de ser visible. En la
ascensi�n, Cristo no nos dej� hu�rfanos,
sino que se instal� m�s definitivamente
entre nosotros con otras presencias.
Si la ascensi�n de Cristo hubiera
sido una verdadera y total partida, de la
que s�lo nos quedase un recuerdo, como
ocurre con nuestros muertos queridos,
�sta ser�a una fiesta triste, en la que
deber�amos apesadumbrarnos. Su
encielamiento �escribe justamente
Evely� ser�a para nosotros como un
enterramiento. Pero la verdad es que
Cristo se qued� verdadera y realmente
con nosotros hasta la consumaci�n de
los siglos. As� lo hab�a prometido, as� lo
cumpli�. Por la ascensi�n Cristo no se
fue a otro lugar, sino que entr� en la
plenitud de su Padre ya como Dios y
como hombre. Fue exaltado, glorificado
en su humanidad. Y, precisamente por
eso, se puso m�s que nunca en relaci�n
con cada uno de nosotros.
Es, por ello, muy importante
entender qu� queremos decir cuando
afirmamos que Jes�s se fue al cielo o
que est� sentado a la diestra de Dios
Padre.
En la Biblia la palabra cielo no
denomina propiamente un lugar, es un
s�mbolo para expresar la grandeza de
Dios. Cuando el hombre percibe la
distancia que hay entre �l y Dios, abre
los ojos y no encuentra otra forma de
expresi�n que se�alar la distancia entre
la tierra y el cielo, como el ni�o que
dice a su madre que la quiere �desde
aqu� hasta el cielo�. As� la Biblia habla
de que Dios est� en los cielos y
nosotros en la tierra (Ecl 5,1) o de que
los cielos son cielos para Yahv�, la
tierra se la dio a los hijos de los
hombres (Sal 115,16). Y s�lo est�
queriendo decir que Dios es grande y
peque�o el hombre. El hombre ve que el
cielo no est� sujeto a las leyes comunes
de la materia conocida por �l; que lo
domina todo; que reina imp�vido sobre
el universo; que nadie puede escalarlo;
que incluso la mirada del hombre es
impotente para descubrirlo entero. �Qu�
mejor s�mbolo pod�a encontrar para
describir la grandeza de Dios? Del cielo
adem�s descienden la luz y la lluvia que
nos recuerdan c�mo Dios es el origen de
todo conocimiento y fecundidad.
Pero es evidente que, con todo ello,
no se est� diciendo que Dios est� arriba,
en un lugar concreto y que a ese lejano
lugar se haya ido Cristo.
Con la ascensi�n, Cristo no se
�alej�, sino que asumi� una vida con la
que realmente pod�a estar m�s cerca de
nosotros; adquiri� una eficacia infinita
que le permit�a estar en todas partes.
San Pablo definir�a esta realidad con
una frase definitiva al decir que subi� a
los cielos para llenarlo todo con su
presencia (Ef 4,10). Y lo mismo se�ala
el prefacio de la misa de la ascensi�n
que no dice que Jes�s ascendiera para
gozar la plenitud de su divinidad, sino
para comunicarnos su divinidad. Su
marcha no es, pues, una lejan�a, sino una
intensificaci�n de su presencia.
Por eso cuando decimos que Cristo
est� sentado a la derecha del Padre, no
caigamos en la ingenuidad de creer que
se trata de un desplazamiento local o en
la tonter�a de creer que entonces el
Padre estar�a a la izquierda del Hijo. Lo
�nico que esas palabras quieren decir es
que Cristo ingresa en la plenitud de su
gloria. Pues, lo mismo que al
encarnarse, al venir al mundo para
salvarnos, no por ello se alej� de su
Padre, igualmente ahora al �irse al
Padre� sigue estando con nosotros.
Por otro lado �d�nde est� el Padre?
San Juan nos da la respuesta definitiva
en palabras de Jes�s: Si alguno me ama,
guardar� mis palabras y mi Padre le
amar� y vendremos a �l y haremos en �l
nuestra morada. Y obs�rvese que aqu�
no se habla de una presencia cualquiera,
sino de una morada, que, como apunta
Lochet, dice mucho m�s que una
presencia. Un hombre est� presente en la
calle, en la oficina, pero la morada la
tiene s�lo en su casa, donde realiza una
especial�sima y c�lida presencia. Dios
tiene, pues, una casa y esa casa son
precisamente los que le aman. En su
ascensi�n, Cristo se sienta a la derecha
del Padre, all� donde el Padre est�: en el
coraz�n de los que guardan la palabra
de Cristo. �se es el cielo. Porque, como
apunta Cabodevilla, mejor que decir
que Cristo est� en el cielo, debemos
decir que el cielo est� all� donde est�
Cristo. �Y d�nde est� Cristo sino en el
coraz�n de los suyos?
No os qued�is mirando al cielo
El evangelista mismo nos da la pista de
todas estas realidades con las frases que
siguen a la narraci�n de la ascensi�n.
Los ap�stoles, por muy preparados que
pudieran estar para asumir toda sorpresa
referida a Cristo, quedaron desbordados
por aquel alejarse de Jes�s y por la nube
que lo cubr�a. No pod�an prever este
aparato esc�nico. Y se quedaron
boquiabiertos mirando al cielo, sin
entender, sin saber si deb�an estar tristes
o alegres.
Miraban tanto al cielo que no se
apercibieron siquiera de que junto a
ellos hab�an aparecido dos �ngeles, dos
�varones� como dice el autor de los
Hechos de los ap�stoles.
�Se trata de una verdadera aparici�n
o es s�lo un s�mbolo para expresar una
voz interior que los ap�stoles sintieron?
Las dos respuestas son veros�miles. El
evangelio de san Lucas est� ciertamente
lleno de �ngeles: aparecen en casi todos
los momentos importantes de la vida del
Se�or: ellos anuncian su venida, cantan
durante su nacimiento, invitan a los
pastores a la cuna, vuelven a aparecer
en la agon�a del huerto, guardan el
sepulcro vac�o, son los primeros
anunciadores de la resurrecci�n� No
sorprende, por ello, que volvamos a
encontr�rnoslos en la ascensi�n.
Esta vez se dirigen a los ap�stoles y
les hablan con mucho respeto. No deja
de ser curioso el t�tulo con el que se
dirigen a ellos: Varones galileos�
�Tratan quiz� de recordarles los d�as de
su elecci�n en Galilea? Los disc�pulos
son conducidos de nuevo a reflexionar
sobre su misi�n. La voz ang�lica les
arranca de sus sue�os: �Qu� hac�is ah�
mirando al cielo? (Hech 1,11). Es
decir: no es hora de quedarse alelados
contemplando ese cielo como si Cristo
se hubiera ido; es hora de empezar a
trabajar, de continuar su obra. �l seguir�
estando con vosotros y con todos los
dem�s hombres a trav�s de vosotros.
Marcos lo dir� con palabras tajantes:
Los ap�stoles se fueron a trabajar por
el mundo. Y el Se�or trabajaba con
ellos y apoyaba su predicaci�n con los
milagros que la acompa�aban
(Mc 16,20).
Volver�
Los �ngeles, al mismo tiempo que
invitan a los ap�stoles a la acci�n, les
ofrecen la garant�a de que Jes�s
volver�: Ese Jes�s que ha sido
arrebatado de entre vosotros al cielo,
vendr� como le hab�is visto ir al cielo
(Hech 1,11). Notemos que, en estas
palabras, no hay la menor insinuaci�n
respecto a la fecha de ese regreso. No
dicen: como le hab�is visto partir, as� le
ver�is vosotros mismos regresar. Nada
alude a un pr�ximo regreso. Dicen que
�l volver� tal y como se ha ido, con su
naturaleza de hombre, con su cuerpo
glorioso, con la misma majestad con la
que se ha marchado. Su regreso ser� tan
espectacular como lo ha sido su partida.
�Cu�ndo? �C�mo? �En este tiempo
nuestro o en los nuevos cielos y las
nuevas tierras que nacer�n cuando
nuestro tiempo acabe? Ninguna
respuesta se insin�a. Cuando llegue el
momento fijado en los decretos divinos,
Cristo volver� a mostrarse fulgurante
como un rel�mpago de un extremo a otro
del mundo (Lc 17,24) y se impondr� a
toda criatura con gran poder y gloria
(Lc 21,27). Entonces todo lo redimido
por �l se precipitar� hacia �l, con el
�mpetu con que los buitres caen sobre la
presa (Lc 17,37). Entonces reunir� a sus
elegidos de los cuatro vientos de la
humanidad y con ellos poblar� los
grandes espacios que van de la tierra al
cielo (Mc 13,37; Mt 24,31).
En estas descripciones,
evidentemente simb�licas, se canta el
triunfo final de Cristo, esa gran
recapitulaci�n de todo en �l, que
describiera san Pablo y en la que so�ara
tanto Teilhard de Chardin. Esta
ascensi�n que los ap�stoles acaban de
presenciar, es como un preludio, un
anuncio de ese d�a en que Cristo
ense�orear� sobre toda la realidad.
Volvieron con alegr�a
Lucas concluye su relato afirmando que
los disc�pulos volvieron a Jerusal�n
llenos de alegr�a. Al fin comenzaban a
comprender. Quiz� en el camino se
repet�an unos a otros antiguas palabras
de Jes�s. Si vosotros me amarais �les
hab�a dicho� os alegrar�ais de que
vaya al Padre (Jn 14,28). Y tambi�n:
Cuando de nuevo os vea, se alegrar�
vuestro coraz�n y nadie ser� capaz de
quitaros vuestra alegr�a (Jn 16,22).
Empezaban a entender. Ahora
comprend�an hasta qu� punto Jes�s
hab�a derrotado a la muerte. Ahora
descubr�an que su Maestro era el gran
autor de la vida (Hech 3,15), tal y
como, pocos d�as m�s tarde,
proclamar�a san Pedro en su primer
serm�n a los jud�os. Descubr�an que hay
dos existencias: la com�n de los
hombres y aquella otra en la que Jes�s
hab�a entrado ahora y en la que ellos, de
alg�n modo, pod�an participar
adhiri�ndose a �l. El misterio de la
redenci�n comenzaba a abrirse paso en
sus cabezas. Recordaban que Jes�s dijo
a los jud�os: Morir�is en vuestros
pecados si no creyerais que yo soy
(Jn 8,24). Este �Yo soy�, que no hab�an
penetrado al o�rlo, lo entend�an ahora:
Jes�s no s�lo viv�a, Jes�s �era�, pose�a
una existencia m�s alta y definitiva que
la provisional de los hombres. Esta
nueva existencia de la que en estos
�ltimos cuarenta d�as les hab�a mostrado
algunos retazos.
Ahora se daban cuenta de que ese
�yo soy� hab�a sido una de las claves de
la predicaci�n de Jes�s sobre s� mismo.
Mucho antes de que la muerte apareciera
en su horizonte, hab�a proclamado de
manera sorprendente esta existencia
suya y lo hab�a hecho con el mismo
lenguaje con que los profetas hablaban
de la existencia eterna de Yahv�. Jes�s
hablaba de su vida como de una zarza
que ard�a y ard�a sin consumirse jam�s.
Incluso en los momentos de mayor
abatimiento, cuando parec�a que la
muerte copaba ya todo su horizonte de
hombre, hab�a proclamado y
reivindicado para s� una existencia
invencible: Antes de que Abrah�n
existiera yo soy (Jn 8,58). Y cuando la
muerte estaba ya encima, en la terrible
v�spera del jueves, no hab�a vacilado en
sus palabras. Al contrario, hab�a pintado
la muerte como una puerta para la
manifestaci�n de su ser verdadero y
total: Y ahora, Padre, glorif�came
delante de ti con la misma gloria que
tuve delante de ti antes de que el
mundo existiera (Jn 17,5). Al fin
entend�an aquellas palabras que en la
�ltima cena s�lo les desconcertaron.
Porque ahora hab�an visto un retazo de
esa gloria y de esa vida inmortal. Hoy
no s�lo sospechan, sino que saben ya
que ese hombre que estuvo entre ellos
era mucho m�s que un hombre.
Comienzan a vislumbrar lo que la
venida del Esp�ritu aclarar� del todo: la
doble, tremenda realidad de un ser, al
mismo tiempo humano y divino.
Pablo, pocos a�os despu�s,
conocer�a ya toda esta honda realidad y
la describir�a as�:
Este Hijo es la imagen de Dios
invisible, primog�nito de toda
criatura, porque en �l fueron creadas
todas las cosas del cielo y de la
tierra, las visibles y las invisibles,
los tronos, las dominaciones, los
principados y las potestades. Y todo
fue creado por �l y para �l. �l es
antes que todo y todo subsiste en �l.
�l es la cabeza del cuerpo de la
Iglesia; �l es el principio, el
primog�nito de los muertos, para que
tenga la primac�a sobre todas las
cosas (Col 1,15-20).
De toda esta desbordante realidad
s�lo ahora, al verle resucitar y subir
triunfante hacia el Padre, hab�an
comenzado a entender algo. Por eso su
alegr�a era mayor que la tristeza de
creerse abandonados. Y es que, por
primera vez en sus vidas, sab�an
plenamente que eran felices� Aquel
ardiente deseo que hab�a orientado todas
sus b�squedas estaba saciado. Y
entend�an por fin aquello que pocos
a�os despu�s formular�a a la perfecci�n
san Ignacio de Antioqu�a: que hay una
sola cosa importante en la vida: haber
encontrado a Cristo para la verdadera
vida.
Ep�logo
VEINTE SIGLOS DE
AMOR
qu� concluye la primera parte de la Vida
de Jes�s. La primera, porque una
A hdiesbtoeri�a procloomngpalerstae hasdtea el Cfirnisdtoe
los siglos. Jes�s no muere al morir, no
se va al resucitar, no deja de vivir al
desaparecer de entre los hombres. Sigue
literalmente vivo en su Iglesia, en esta
aventura que a�n tenemos a medio
camino. Vive en su eucarist�a; vive en su
palabra; vive en la comunidad; vive en
cada creyente; vive, incluso, en cada
hombre que lucha por amar y vivir. Y
estas cinco presencias son tan reales
como las que los ap�stoles
experimentaron en Galilea o por las
calles de Jerusal�n. En rigor, lo que
hasta aqu� hemos contado es s�lo el
primer cap�tulo de una dilatad�sima
historia que se alarga por todos los
meandros de la nuestra de hoy. Para
contarla entera deber�amos hacerla de
todos y cada uno de los cristianos, sus
luchas, sus triunfos, sus heridas, sus
defecciones y logros. Porque en cada
uno de ellos en cada uno de nosotros, se
realiza la �segunda navegaci�n de
Cristo�.
Esto lo sintieron como nadie los
primeros cristianos. Cuando �l se fue de
su lado es cuando empezaron a
entenderle y vivirle. Charlaban,
recordaban, reconstru�an. Hechos y
palabras que les hab�an desconcertado
cuando �l estuvo entre ellos,
comenzaban ahora a tener su sentido. Se
reprochaban a s� mismos el no haberlo
entendido antes. Y era como el placer de
reconstruir un rompecabezas facil�simo.
Y, porque le entend�an, le sent�an
vivir en ellos, a su lado. Realmente,
literalmente, la Iglesia primera es Cristo
viviendo. En �l se centra todo: la
liturgia, la predicaci�n, las esperanzas.
No es que le recordasen, es que le
experimentaban, es que le hac�an revivir
dentro de s� mismos.
Desde entonces la historia de la
Iglesia es la historia de ese Cristo
presente, y todos los altibajos de la
comunidad cristiana son tambi�n los
altibajos de esa presencia vivida en
plenitud u obscurecida. Sus �pocas altas
son sus tiempos de fidelidad. Sus
momentos negros son aquellos otros en
los que el prestigio, el poder humano o
las luchas intestinas dejaron a Cristo en
segundo lugar.
Por eso puede asegurarse que la
historia verdadera de la Iglesia es la
historia de sus santos, es decir: la de
aquellos que intentaron calcar en sus
vidas la vida de Jes�s. Y,
afortunadamente, en el r�o de los veinte
siglos de cristiandad, nunca falt� esa
presencia de hombres que creyeron
obstinadamente en �l y que
apasionadamente le amaron.
Porque conocemos a Cristo para
amarle y seguirle. �Pobre vida de Cristo
la que �nicamente despertase en sus
lectores curiosidad o fr�os
conocimientos! �Pobre lector el que,
despu�s de pasear a la orilla del
evangelio, no emprendiese �l mismo un
camino de seguimiento! Eso es lo que
hizo siempre la mejor tradici�n cristiana
que, en este ep�logo, quisiera evocar.
Somos hijos de un r�o de santos, de
seguidores. S�lo entrar en esa corriente
justifica nuestras vidas.
Pablo ser� el primer gran enamorado
de Cristo tras su muerte. En el camino
de Damasco no se limit� a conocerle,
entr� a ser parte de �l, a ser todo �l.
Como ha escrito Brunot:
La sublime originalidad, la gran
idea de san Pablo es haberlo visto
todo y haberlo conducido todo a un
centro: el Cristo muerto y resucitado,
el Cristo que se incorpora a todos los
creyentes para formar el hombre
nuevo.
Efectivamente: el gran
descubrimiento de Pablo es que el Hijo
de Dios vive en cada uno de los que
creen en �l, los transfigura con su luz y
con su vida por la resurrecci�n. Pablo lo
siente, lo sabe, lo vive. Jes�s vive en �l,
am�ndole con un amor loco y haciendo
de �l una criatura nueva. Pablo est�
totalmente cogido por �l, ocupado,
pose�do. Y capitula sin condiciones ante
este amor.
Esta presencia viva de Cristo
chorrea por todas sus cartas. Mi vivir es
Cristo y el morir una ganancia m�a
(Flp 1,22), Tengo deseos de verme libre
de las ataduras de este cuerpo y estar
con Cristo (Flp 1,23), �Qui�n podr�
separarnos del amor de Cristo? Ni la
muerte, ni la vida, ni los �ngeles y
principados, ni virtudes, ni lo presente,
ni lo venidero, ni la fuerza, ni todo lo
que hay de m�s alto, ni otra criatura
alguna podr� jam�s separarnos del
amor de Dios que se funda en
Jesucristo nuestro Se�or (Rom 36-39),
Estoy clavado en la cruz juntamente
con Cristo y yo vivo o m�s bien no soy
yo quien vive, sino Cristo vive en m�
(G�l 2,19-20). Cristo es todo para
Pablo, el alma de su alma, una persona
cuya voz reconoce (2 Cor 13,3), alguien
de quien puede fiarse sin vacilaciones
(2 Tim 1,12), alguien que muri� para
que vivamos con �l (2 Tim 2,11), en
quien hemos sido �injertados�
(Rom 6,5), que nos alimenta y abriga
(Ef 5,29), gracias a quien somos libres
(Rom 7,6), miembros de cuyo cuerpo
somos (1 Cor 12,27), porque �l nos
vivifica (1 Cor 15,22), cuyos
embajadores somos (2 Cor 5,20), que
nos ense�a a caminar en el amor
(Ef 5,2), alguien a cuyo lado todo lo
dem�s es basura (Flp 3,8), una persona a
la que podemos decir: S� de qui�n me
he fiado (2 Tim 1,12).
Pablo se convierte as� en el modelo
del conocedor de Cristo: alguien para
quien el conocimiento se convierte en
amor, el amor en seguimiento, el
seguimiento en lucha apasionada por la
difusi�n de su Reino.
Esta misma conciencia de la
presencia de Cristo en sus vidas es la
que conduc�a, gozosos, a los m�rtires
hasta las muertes m�s horribles. Es la
que hace proclamar a san Ignacio de
Antioqu�a: Para m� es mejor morir en
Jesucristo que ser rey de los t�rminos
de la tierra y la que le lleva a exclamar
ante la muerte: Permitidme ser pasto de
las fieras, por las que me es dado
alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, y
por los dientes de las fieras he de ser
molido, a fin de ser presentado como
limpio pan de Cristo.
Esa presencia hace sonre�r a san
Policarpo ante los tormentos porque
estaba persuadido de que el Se�or
estaba a su lado y sufr�a con �l. Y la
que ayuda a no temer a santa Felicidad
porque estaba segura de que en el
momento del suplicio Jes�s surgir�a en
su lugar. Y la que consigue que el
di�cono lion�s santo soporte con valor
sus sufrimientos porque Cristo, que en
�l sufr�a, realizaba grandes maravillas,
desarmando al enemigo y mostrando,
para ejemplo de los dem�s, que nada
hay penoso cuando se ama al Padre,
nada doloroso cuando se trata de dar
gloria a Cristo.
�Y qu� es la historia de los antiguos
padres de la Iglesia sino el asombro
permanente ante los sucesivos
descubrimientos de la profundidad y
hondura de Cristo? Del rosario de textos
maravillados d�jeseme recoger algunos
ejemplos:
Donde no est� Jes�s, se
encuentran pleitos y guerras; pero
donde est� presente, all� todo es
suavidad y paz (Or�genes).
Y antes que los astros, inmortal e
inmenso, Cristo brilla m�s que el sol
sobre los seres. Por ello, para
nosotros, que creemos en �l, se
instaura un d�a de luz largo, eterno,
que no se acaba (san Hip�lito).
El summum del apostolado, la
ciencia de la perfecci�n consiste en
vender todo cuanto se posee, darlo a
los pobres para, libre y desligado de
toda atadura, elevarse al cielo hacia
Cristo (san Jer�nimo).
Hablemos siempre de �l. Si
hablamos de sabidur�a, �l es la
sabidur�a. Si de virtud, �l es la virtud.
Si de justicia, �l es la justicia. Si de
paz, �l es la paz. Si de la verdad, la
vida, la redenci�n, �l es todo eso (san
Ambrosio).
Jesucristo es el mismo hoy que
ayer y para siempre; es decir, que se
trata de un misterio siempre nuevo,
que ninguna comprensi�n humana
puede hacer que envejezca (san
M�ximo, confesor).
T� est�s por encima de todo
nombre; ninguna palabra escrita
puede expresarte, ninguna inteligencia
te comprende, ning�n esp�ritu es
capaz de abarcarte. T� solo eres,
porque T� eres fuente de todo lo que
existe, de todo lo comunicable,
porque todo conocimiento procede de
ti, todas las criaturas te rinden
homenaje. �Oh, t�, Cristo, que est�s
por encima de todo! (San Gregorio
Nacianceno).
Tarde te conoc�, oh Cristo. Yo iba
en busca de la fuerza necesaria y no
la encontraba porque no ten�a entre
mis brazos a mi Se�or Jes�s, no era
disc�pulo humilde del humilde
Maestro. �l es la patria a donde
vamos. �l es el camino por donde
vamos. Vayamos por �l a �l y no nos
extraviaremos (san Agust�n).
Lo que en los padres de la Iglesia
era veneraci�n, adoraci�n, asombro se
vuelve �ntima ternura en los mejores
cristianos medievales. Ahora no es la
majestad de Cristo lo que ante todo se
vive, sino su caliente humanidad. San
Benito recordar� que la regla
benedictina es paz, que es tanto como
decir Jes�s, porque realmente �l es
nuestra paz. Y pondr� como centro de
toda santidad el no anteponerse cosa
alguna al amor de Cristo, nada
absolutamente.
Y san Francisco de As�s, tal vez el
hombre que m�s se ha parecido a Cristo
en toda la historia, no tendr� otra vida
que la de arder en su llama:
�Qui�n eres t�, mi amado Se�or y
Dios y qui�n soy yo? El m�s pobre
gusano de la tierra entre tus siervos.
Se�or m�o muy amado �cu�nto te
quisiera amar! Se�or m�o y Dios m�o,
yo te doy mi coraz�n y mi cuerpo,
pero con cu�nta alegr�a quisiera m�s
por tu amor, si supiera c�mo.
Toda la conmoci�n del cristianismo
ante la figura de Jes�s inundar� la
personalidad de san Bernardo que
llevaba en su alma una grande y suave
herida de amor grande y que reconoc�a
que Cristo estaba m�s dentro de �l que
�l mismo. Conmueve a�n hoy su ternura
ante los padecimientos de Cristo:
Yo le compon�a de todas las
tristezas y todas las angustias de mi
Se�or ese hacecillo de mirra, primero
de sus penalidades de ni�o, luego de
los trabajos y fatigas que soport� en
el curso de sus predicaciones, de sus
vigilias en la oraci�n, de sus
tentaciones en el desierto, de sus
l�grimas de compasi�n, de las
injurias, de las bofetadas, de los
sarcasmos, de las mofas y los clavos.
�Y c�mo no recordar aquella
ingenua y emocionante oraci�n a Cristo
que escribiera san Patricio, el patr�n y
evangelizador de Irlanda?
Cristo conmigo, Cristo delante de
m�, Cristo detr�s de m�, Cristo dentro
de m�, Cristo debajo de m�, Cristo a
mi derecha, Cristo a mi izquierda,
Cristo en la fortaleza, Cristo en el
asiento del carro, Cristo en la popa
de la nave, Cristo en el coraz�n de
todo hombre que piensa en m�, Cristo
en la casa de todo hombre que hable
de m�, Cristo en todos los ojos que
me ven, Cristo en todos los o�dos que
me oyen.
Y no debo olvidarme de santo Tom�s
que sobre su mesa tuvo siempre las que
eran las dos fuentes de su inspiraci�n
teol�gica: los evangelios y el crucifijo,
y que, al final de su vida, habr�a dado
todos sus libros escritos por un poco
m�s de amor. Verdaderamente su pasi�n
por Jes�s val�a m�s que toda su ciencia:
Yo te amo y estoy maravillado
ante ti, yo te bendigo. Por los
beneficios que me has hecho y de los
cuales yo soy indigno, yo te amo
porque t� eres digno de amor y
porque t� me has llamado. Porque t�
eres bienhechor y has tomado mi
coraz�n. Porque eres indulgente y
perdonas mis pecados. Porque te
inclinas al perd�n y has olvidado mis
ofensas. Porque eres eterno y me
mantienes viviente.
Y ser� de nuevo el amor a Cristo lo
que alimentar� las vidas de los grandes
santos del siglo de oro. San Ignacio, que
centrar�a toda la santidad en la
contemplaci�n de los misterios de la
vida de Cristo, escrib�a a los estudiantes
jesuitas de Coimbra:
Sobre todo quer�a que os
ejercitaseis en el puro amor de
Jesucristo, nuestro Redentor, y en el
deseo de su honra y de la salud de las
�nimas que �l repar� tan a su costa,
pues sois soldados suyos con
especial t�tulo.
Y Teresa ser� la gran apasionada de
la humanidad de su �buen amigo�, su
�buen capit�n�. Y lo ser� desde el d�a
en que verdaderamente se encontr� con
�l:
Pues andaba mi alma cansada y,
aunque quer�a, no le dejaban
descansar las ruines costumbres que
ten�a. Acaeciome que, entrando un d�a
en el oratorio, vi una imagen que
hab�an tra�do all� a guardar, que se
hab�a buscado para cierta fiesta que
se hac�a en la casa. Era de Cristo muy
llagado, y tan devota que, mir�ndole,
toda me turb� de verle tal, porque
representaba bien lo que pas� por
nosotros. Fue tanto lo que sent� de lo
mal que hab�a agradecido aquellas
llagas, que el coraz�n me parece se
me part�a y arrojeme cabe �l con
grand�simo derramamiento de
l�grimas, suplic�ndole me
fortaleciese ya de una vez para no
ofenderle.
Y san Juan de la Cruz le encontrar�
en la cima de la m�stica para gritar:
T� no me quitar�s, Dios m�o, lo
que de una vez me diste en tu �nico
Hijo, Jesucristo, en quien me das todo
lo que quiero.
Y en el siglo XIX, el fr�o siglo del
racionalismo, el cura de Ars proclamar�
que nadie es tan amado en el mundo,
aun en nuestros d�as, como Jesucristo.
Y la peque�a Teresa de Lisieux gritar�
que Jes�s es un abismo cuya
profundidad no se puede sondear. Y el
cardenal Newman, que proclamaba que
un aut�ntico cristiano no puede o�r el
nombre de Cristo sin emoci�n, la
experimentaba �l mismo en sus
palabras:
Aguardan la venida de Cristo los
que sienten por �l una devoci�n tierna
e impaciente, se alimentan con su
recuerdo, est�n suspendidos de sus
labios y viven de sus sonrisas. Todo
lo que os lo recuerda excita y �l es el
primer pensamiento que os asalta al
levantaros por la ma�ana. �Sab�is lo
que es vivir del afecto y de la ternura
hacia un amigo que est� cerca de
vosotros? Vuestros ojos adivinan los
suyos, le�is en su alma, el menor
cambio de su actitud tiene un
significado para vosotros, os
adelant�is a sus deseos y
necesidades.
No menos emoci�n hay en las
palabras del gran predicador que fue
Lacordaire:
Aqu� abajo se encuentra a
Jesucristo como se puede encontrar a
cualquier otro hombre. Un d�a, a la
vuelta de una esquina, en un sendero
solitario, uno se para, escucha una
voz que dice a la conciencia: he aqu�
a Jesucristo. Momento celeste en el
que, despu�s de tantas bellezas como
uno ha gustado y le han
decepcionado, uno se encuentra con
una mirada y una belleza que no
enga�an. Se puede decir que es un
sue�o cuando no se le ha conocido,
pero aquellos que le han visto saben
que ya jam�s podr�n olvidarlo. Este
descubrimiento de Jes�s cambia
radicalmente la vida. Se puede perder
a Jes�s al salir de la infancia, porque
no se le ha conocido m�s que a trav�s
de otros, sobre las rodillas de la
madre, tal vez; pero cuando Jes�s
llega a ser algo propio, el fruto de
nuestra experiencia personal y de
nuestra madurez, nada puede ya
conmovernos con m�s c�ndida
certeza. Realmente para un cristiano
lo �nico dif�cil es saber hasta qu�
punto ama a Jesucristo y qu�
sacrificios est� dispuesto y es capaz
de hacer por �l.
Y �c�mo olvidar las conmovidas y
conmovedoras palabras que el cardenal
Mercier dirig�a a sus sacerdotes?:
Hay muchas personas interesadas
en disminuir a Cristo. Ahora bien, si
nos quitan a Nuestro Se�or, nos
arrancan el coraz�n y nos dejan fr�os
y helados al borde de la noche
cuando est�n para caer las sombras
que nos abatir�an en la desesperanza
y en la angustia, esa angustia
tremenda de los que no creen en
Cristo. Qu�date con nosotros, Se�or,
porque est� atardeciendo. Existe la
tendencia en los tiempos actuales de
transformar la vida en un moralismo
puro, en el cristianismo sin Cristo que
equivaldr�a no a un �rbol sin fruto,
sino a un fruto sin �rbol.
Los grandes te�logos de nuestro
siglo descubrir�n que la esencia del
cristianismo es Jes�s, amarle, seguirle.
Lo proclama Romano Guardini:
No hay doctrina, ni sistema de
valores morales, ni actitud religiosa,
ni programa de vida susceptibles de
ser desgajados de la persona de
Cristo y de los que pueda decirse: he
ah� el cristianismo. El cristianismo es
�l mismo. Un contenido doctrinal es
cristiano en la medida en que su ritmo
viene determinado por �l. No es
cristiano lo que no le contenga. La
persona de Cristo es cristianismo. Y
si alguno preguntara qu� hay de cierto
en la vida y en la muerte, tan cierto
que todo lo dem�s pueda
fundamentarse en ello, la respuesta
es: el amor de Cristo.
Ese amor de Cristo que invadi� toda
la vida de uno de los grandes profetas
de nuestro tiempo, Teilhard de Chardin:
En mi marcha por la vida pude
ver y descubrir que todas las cosas
est�n centradas en un punto, en una
persona, y esta persona eres t�, Jes�s.
Jes�s, s� para m� el verdadero
mundo. Que todo lo que hay en el
mundo tenga vuestra influencia sobre
m�, se transforme cada vez m�s en
Vos por mi esfuerzo.
Es absolutamente necesario que
Cristo ocupe mi vida, toda mi vida.
Debo tener conciencia de que Cristo
crece y se desarrolla en m�, no s�lo a
base de asc�tica y sufrimiento, sino a
trav�s de todo esfuerzo positivo que
yo sea capaz de hacer, con todo lo
que me perfeccione naturalmente en
mis conquistas humanas. Porque la
contribuci�n cristiana al progreso del
hombre, no es simplemente una
cuesti�n de impulsar una tarea
humana, sino de completar de alg�n
modo a Cristo.
�Y c�mo olvidar que la figura de
Jes�s ha sido el eje, el centro, el alma
del pensamiento de los �ltimos
pont�fices?
Cristo es la cumbre y el due�o de
toda la historia. El punto m�s
luminoso de las conquistas y de las
ascensiones humanas y cristianas es
el contacto directo con Jes�s. �l es la
herencia m�s preciosa de los siglos.
El �nico camino para no perderse, la
�nica verdad para no errar, la �nica
vida para no morir, sigue siendo
Cristo. Sin Jes�s, sin una fe viva, una
gozosa esperanza y una caridad activa
en �l y hacia �l, nuestra vida perder�a
todo su significado (Juan XXIII).
Que no se cierna sobre nosotros
otra luz si no es Cristo, luz del
mundo. Que ninguna otra verdad
atraiga nuestros �nimos fuera de las
palabras del Se�or, �nico Maestro.
Que ninguna otra aspiraci�n nos
anime si no es el deseo de serle
absolutamente fieles. Que ninguna
otra esperanza nos sostenga sino
aquella que conforta, mediante su
palabra, nuestra angustiosa debilidad:
�he aqu� que yo estoy con vosotros
hasta la consumaci�n de los siglos�
(Pablo VI).
�Abrid de par en par las puertas a
Cristo! �Qu� tem�is? Tened confianza
en �l. Arriesgaos a seguirlo. Esto
exige, evidentemente, que salg�is de
vosotros mismos, de vuestros
razonamientos, de vuestra
�prudencia�, de vuestra indiferencia,
de vuestra suficiencia, de vuestras
costumbres no cristianas que quiz�
hab�is adquirido. Dejad que Cristo
sea para vosotros el camino, la
verdad y la vida. Dejad que sea
vuestra salvaci�n y vuestra felicidad.
Dejad que ocupe toda vuestra vida
para alcanzar con �l todas vuestras
dimensiones, para que todas vuestras
relaciones, actividades, sentimientos,
pensamientos sean integrados en �l o,
por decirlo as�, sean �cristificados�.
Yo os deseo que, con Cristo,
reconozc�is a Dios como el principio
y el fin de vuestra existencia (Juan
Pablo II).
�Y nosotros, nosotros, pobres y
peque�as gentes que a�n apenas hemos
logrado vislumbrar su grandeza? �Qu�
nos queda a nosotros sino volvernos a �l
para pedirle que nos permita ver su
rostro, verle, conocerle, amarle,
seguirle? Han pasado veinte siglos
desde que se fue de nuestro lado. Y
nosotros, como la antigua dama cuyo
marido march� a las cruzadas, nos
preguntamos a veces si volver� de veras
o si qued� tal vez muerto en cualquiera
de los vericuetos de la historia. Nos
llegan a veces noticias de �l. Noticias
confusas. Alguien dice que le ha visto.
Pero no sabe muy bien d�nde. No sabe
siquiera con certeza si el que vio era �l
o alguien parecido. Y, mientras, los
caballeros de este mundo: el poder, el
dinero, el ego�smo, el placer, se r�en de
nosotros, esposa abandonada, y nos
ofrecen sus lechos floridos. �C�mo tener
el coraje de seguir esper�ndote? �Ay,
cu�ntos trozos de fe y de esperanza
perdimos en el camino de nuestras
vidas! No es la nuestra una generaci�n
creyente como la primera. Tal vez, nos
repiten a derecha e izquierda, que t�
seas un sue�o. O un ideal imposible.
Y, sin embargo, nosotros seguimos
esper�ndote, Se�or. Absurdamente
quiz�. Pero apasionadamente. Y es que
sabemos que la �nica llama que queda
en nuestro hogar, que ese rescoldo de fe
batida por los vientos, certifica a�n hoy
cu�nto te necesitamos. Y es que sabemos
que, all�, en el fondo de nuestros
corazones, se sigue alzando la misma
gran voz de la esperanza de los primeros
cristianos: Marana tha, es decir: �Ven,
Se�or Jes�s�.
Porque sabemos que t� vendr�s,
est�s viniendo. O quiz� no te has ido.
Est�s detr�s del velo de nuestra ciega
mediocridad. Quiz� basten s�lo unos
c�ntimos de fe para comprobar que t�
est�s con nosotros. Para descubrir que, a
fin de cuentas, s�lo hay un problema:
saber hasta qu� punto te amamos y
estamos dispuestos a seguirte.
JOS� LUIS MART�N DESCALZO.
Naci� en 1930 en Madridejos (Toledo).
A los tres a�os se traslad� con sus
padres a Astorga. All� transcurri� casi
toda su infancia, hecho que evoca de
manera entra�able a menudo en sus
obras, hasta que a los 12 a�os ingresa en
el Seminario de Valladolid.
Licenciado en Teolog�a y en Historia
Eclesi�stica por la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma; all�
form� parte del grupo po�tico reunido
en la revista Estr�a del Colegio
Espa�ol. Ejerci� como profesor de
Literatura en el Seminario de Valladolid,
dirigiendo tambi�n all� una compa��a de
teatro de c�mara.
Fue ordenado sacerdote en 1953. En
1956 obtuvo el Premio Nadal por La
Frontera de Dios y en 1962 el Premio
Teatral de Autores. Trabaj� en
diferentes medios de comunicaci�n,
entre los que destacan Televisi�n
Espa�ola, el diario ABC y la revista
Vida Nueva.
Jos� Luis Mart�n Descalzo, padeci� una
grave enfermedad card�aca y renal, que
le oblig� a estar sometido a di�lisis
durante muchos a�os, en los que tuvo a
su lado a su hermana sor Angelines; en
ese tiempo escribi� muchas de las
mejores p�ginas de su prol�fica obra,
adem�s de continuar interviniendo en
televisi�n y escribiendo art�culos en
prensa. Vivi� en todo momento sin dejar
de sembrar esperanza y vida, hasta su
muerte en Madrid, el martes 11 de junio
de 1991.
Notas de la Edici�n
Digital
[*] Literalmente �para uso del Delf�n�,
en referencia a los libros que de esa
manera se marcaban para la educaci�n
del hijo del rey Luis XIV de Francia; y
que por extensi�n se utiliza de forma
peyorativa para expresar que algo se ha
dispuesto para su uso exclusivo o
adecuado. (Nota de la Edici�n Digital).
<<
[*] El arte de amar. (Nota de la E. D.).
<<
Vous aimerez peut-être aussi
- 03 IV CENAGRO Manual Del Censista PDFDocument176 pages03 IV CENAGRO Manual Del Censista PDFAdy AguilarPas encore d'évaluation
- Creación de usuario líder en sistema INFOBRASDocument1 pageCreación de usuario líder en sistema INFOBRASMichael Jhonattan SalamancaPas encore d'évaluation
- Planificación territorial HuamangaDocument771 pagesPlanificación territorial HuamangaWili Palomino ArangoPas encore d'évaluation
- Calculo Thiessen Arcgis PDFDocument28 pagesCalculo Thiessen Arcgis PDFbycmPas encore d'évaluation
- 2do Inf Trimestral 2013 5o Regiduria PDFDocument17 pages2do Inf Trimestral 2013 5o Regiduria PDFWili Palomino ArangoPas encore d'évaluation
- TL PlateLeónKurt PDFDocument126 pagesTL PlateLeónKurt PDFWili Palomino ArangoPas encore d'évaluation
- Ar796s PDFDocument93 pagesAr796s PDFCarlos A Cubillos ObregonPas encore d'évaluation
- Dialnet AprovechamientoEnergeticoIntegralDeLaEichhorniaCra 6089821 PDFDocument18 pagesDialnet AprovechamientoEnergeticoIntegralDeLaEichhorniaCra 6089821 PDFWili Palomino ArangoPas encore d'évaluation
- Dialnet AprovechamientoEnergeticoIntegralDeLaEichhorniaCra 6089821 PDFDocument18 pagesDialnet AprovechamientoEnergeticoIntegralDeLaEichhorniaCra 6089821 PDFWili Palomino ArangoPas encore d'évaluation
- Estanques G.lopDocument10 pagesEstanques G.lopJesus Tadao Watanabe SandyPas encore d'évaluation
- BiogasDocument119 pagesBiogasjhoel alvarado andradePas encore d'évaluation
- Necesidades de agua en parques y jardines (ETcDocument50 pagesNecesidades de agua en parques y jardines (ETcFelix Alberto Zapata CorralesPas encore d'évaluation
- S6E1 SpanDocument20 pagesS6E1 SpanWili Palomino ArangoPas encore d'évaluation
- Guia BasicaDocument16 pagesGuia BasicasotoPas encore d'évaluation
- 1313manual de Conservacion de SuelosDocument129 pages1313manual de Conservacion de SuelosLimavi VivasPas encore d'évaluation
- Evaluación Del Efecto de La Cal Dolomita Sobre Algunas Características Químicas Del Suelo y La Absorción de Nutrientes en El Cultivo de Piña PDFDocument71 pagesEvaluación Del Efecto de La Cal Dolomita Sobre Algunas Características Químicas Del Suelo y La Absorción de Nutrientes en El Cultivo de Piña PDFWili Palomino ArangoPas encore d'évaluation
- Modelo de Oficio SERCOPDocument1 pageModelo de Oficio SERCOPfenix03101979Pas encore d'évaluation
- Ana0000381 1Document125 pagesAna0000381 1Milagros Equise HuayapaPas encore d'évaluation
- Torrealva Meza Fredy Percy PDFDocument102 pagesTorrealva Meza Fredy Percy PDFWili Palomino ArangoPas encore d'évaluation
- Teologia Cristiana Tom1 CNPDocument443 pagesTeologia Cristiana Tom1 CNPMagdiel Martínez Arce100% (3)
- TeoSis Estudio de Teologia SistematicaDocument172 pagesTeoSis Estudio de Teologia SistematicaJairo Ulises Gutierrez MezaPas encore d'évaluation
- Analisis de Peligro y Vulnerabilidad BarrancoDocument78 pagesAnalisis de Peligro y Vulnerabilidad BarrancoCarlos Urrutia0% (1)
- Tesis Palomino CauchosDocument102 pagesTesis Palomino CauchosWili Palomino ArangoPas encore d'évaluation
- Spanish - WEB Habla Sobre El Gas PocoDocument74 pagesSpanish - WEB Habla Sobre El Gas PocoMiguel v.m.Pas encore d'évaluation
- Estado Ninez en Peru 2010Document194 pagesEstado Ninez en Peru 2010vanestePas encore d'évaluation
- Cuantica RelatividadDocument125 pagesCuantica RelatividadDr. San bruno de la Cruz , Lisardo FermínPas encore d'évaluation
- Victor Olaya - SIGDocument911 pagesVictor Olaya - SIGCarlos Moriarty50% (2)
- Spanish - WEB Habla Sobre El Gas PocoDocument74 pagesSpanish - WEB Habla Sobre El Gas PocoMiguel v.m.Pas encore d'évaluation
- Cuantica RelatividadDocument125 pagesCuantica RelatividadDr. San bruno de la Cruz , Lisardo FermínPas encore d'évaluation
- Leccin 1 Los Atributos Morales de DiosDocument4 pagesLeccin 1 Los Atributos Morales de DiosAngela Alvarado SantosPas encore d'évaluation
- Método Histórico Al Libro de JoélDocument10 pagesMétodo Histórico Al Libro de JoélAlcides Martinez100% (13)
- LAMENTACIONESDocument2 pagesLAMENTACIONESmigaquiPas encore d'évaluation
- El Libro de LeviticoDocument35 pagesEl Libro de LeviticoLuis Melendez100% (1)
- Lectio Divina Del Santo Padre Benedicto Xvi en Un SeminarioDocument6 pagesLectio Divina Del Santo Padre Benedicto Xvi en Un Seminariojdv130Pas encore d'évaluation
- Si Crees Veras La Gloria de DiosDocument6 pagesSi Crees Veras La Gloria de DiosJhon Jairo Garcia TrujilloPas encore d'évaluation
- Una Nueva TemporadaDocument4 pagesUna Nueva TemporadadioniciaPas encore d'évaluation
- Que Es Ser ProfetaDocument78 pagesQue Es Ser ProfetaJosesito Cortes LopesPas encore d'évaluation
- Rito Del MatrimonioDocument2 pagesRito Del MatrimonioGuadalupe RíosPas encore d'évaluation
- Gadu - Creeesis en DiosDocument7 pagesGadu - Creeesis en DiosPaul Marcelo Benitez CardenasPas encore d'évaluation
- Rompiendo La ReligiosidadDocument2 pagesRompiendo La Religiosidadapi-3736983100% (1)
- Epistolas de La Prision-Efesios, Filipenses, Colosenses y FilemonDocument46 pagesEpistolas de La Prision-Efesios, Filipenses, Colosenses y FilemonDavid Gomez100% (8)
- Folleto de Primera ComunionDocument12 pagesFolleto de Primera ComunionJoseMariaPas encore d'évaluation
- Desarrollo Ministerial PDFDocument151 pagesDesarrollo Ministerial PDFCarlos Alberto Mesa Olaya50% (2)
- Etiopes Judios en Israel-Entre El Asentamiento y La Discriminación-1984-2012 - Marisol FilaDocument27 pagesEtiopes Judios en Israel-Entre El Asentamiento y La Discriminación-1984-2012 - Marisol FilaMarisol Fila100% (1)
- Triptíco Ministerio Evangélico Romanos 8.35Document2 pagesTriptíco Ministerio Evangélico Romanos 8.35LeibnizPas encore d'évaluation
- ¿Qué Recompensa Dará El Hombre Por Su Alma - Liahona Noviembre de 2012Document4 pages¿Qué Recompensa Dará El Hombre Por Su Alma - Liahona Noviembre de 2012Hector Torres100% (1)
- Comentario Salmo 4. Dr. Bob UtleyDocument7 pagesComentario Salmo 4. Dr. Bob UtleyGermánPas encore d'évaluation
- Diez Cargos Contra La Iglesia Moderna de Paul WasherDocument37 pagesDiez Cargos Contra La Iglesia Moderna de Paul Washerfranciscomia081997100% (1)
- Esperando en el Carácter de DiosDocument4 pagesEsperando en el Carácter de Diosabuc708705Pas encore d'évaluation
- Detalle de Como Rezar El RosarioDocument5 pagesDetalle de Como Rezar El RosarioRicardo0% (1)
- PastorelaDocument10 pagesPastorelaMiguel Cg100% (1)
- La Fe de Jesus en El Judaismo de Su TiempoDocument15 pagesLa Fe de Jesus en El Judaismo de Su Tiemporafhy9garciaPas encore d'évaluation
- La arqueología confirma la BibliaDocument4 pagesLa arqueología confirma la Bibliadavidjulian700Pas encore d'évaluation
- Anadamios La ManuelaDocument10 pagesAnadamios La ManuelaeukariPas encore d'évaluation
- Teologia Liturgica JudiaDocument10 pagesTeologia Liturgica JudiaNivi Inscripciones Lima PucallpaPas encore d'évaluation
- Comprobantes de PagoDocument1 393 pagesComprobantes de PagoRichard J CCasoPas encore d'évaluation
- Amistad Con El CreadorDocument8 pagesAmistad Con El CreadorLuz Samirna CristianoPas encore d'évaluation
- La Religión CrísticaDocument8 pagesLa Religión CrísticaFeddPas encore d'évaluation
- La Mundanalidad y La IglesiaDocument41 pagesLa Mundanalidad y La IglesiaSusana Mardones ArriagadaPas encore d'évaluation