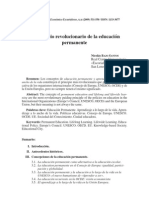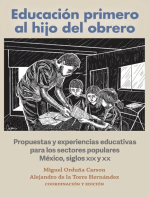Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Las Revoluciones Educativas
Transféré par
josefina lopezDescription originale:
Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Las Revoluciones Educativas
Transféré par
josefina lopezDroits d'auteur :
Formats disponibles
UNIDAD 1
Los Modelos Educativos
Lectura Dos
ESTEVE, José M.
La tercera revolución educativa
Paidós, España. 2003
pp. 35-47
«“Las RevolucionesEducativas.”»
Podemos suponer que la educación, en un sentido amplio, ha existido desde
siempre. En principio estaba encomendada a las madres, de forma individual,
como una prolongación de su misma maternidad, y a los padres, enseñando a
sus hijos las habilidades de caza, de pesca o de cultivo con las que sustentaban
su existencia.
Adscribiré la denominación de primera revolución educativa al proceso en el que
se crea y se generaliza el concepto mismo de escuela como una institución
dedicada específicamente a enseñar. Tenemos documentos históricos que nos
permiten conocer la existencia de escuelas en el Egipto del Imperio antiguo,
unos 2.500 años antes de nuestra era. Al amparo de los templos se crearon
Casas de Instrucción y en la corte del faraón se establecieron Escuelas de
escribas. En ambas instituciones se transmitían los secretos de la escritura,
considerada un instrumento divino regalado a los hombres por el dios Thot.
Naturalmente, estas instituciones estaban reservadas a la élite sacerdotal y de la
administración del Estado, ya que, como afirma el sabio Duauf, hijo de Khéti, «el
escriba está dispensado de todo trabajo y esfuerzo corporal; es el hombre feliz
que puso la ciencia en su corazón y, por encima de todo trabajo, se convierte en
príncipe sabio [...] su escritorio y su rollo de libros procuran bienestar y riquezas»
(Galino, 1968, pág. 96). En estos textos observamos las dos características que
se han asociado tradicionalmente a la educación hasta la llegada de la tercera
revolución educativa: 1) la educación como un aprendizaje reservado a una
minoría de elegidos y 2) la educación como un aprendizaje que otorga los
privilegios de una posición social relevante y de unas retribuciones económicas
acordes con el nivel de educación alcanzado.
No pretendo hacer un seguimiento minucioso de la historia de la escuela, pero
podemos observar cómo en distintas civilizaciones aparecen escuelas
organizadas por los padres, por las ciudades, por los monasterios medievales,
por las iglesias o los templos, todas ellas con un denominador común: su
constitución y mantenimiento depende de la iniciativa particular de personas y
entidades que sólo se ocupan de sus propias instituciones, sin la ambición de
construir un sistema escolar coordinado que dé cobertura al conjunto de la
población infantil. Ciertamente, a lo largo de la historia, diversos acontecimientos
suponen importantes cambios en el trabajo de las escuelas; entre ellos --como
me hace notar la doctora Sanchidrián-, la aparición de la imprenta modifica
profundamente los sistemas de aprendizaje y la difusión del saber; de igual
modo, las concepciones de ilustres pedagogos extienden y mejoran el trabajo
escolar, consolidando movimientos de renovación que ponen en marcha
escuelas ejemplares que hoy nos sirven como modelo; pero todas estas
iniciativas van a seguir en el ámbito de lo privado, limitadas a unas pocas
instituciones particulares, al patrocinio cambiante de los mecenas de turno, o a la
acción individual de un gran educador y sus discípulos.
Los historiadores parecen estar de acuerdo en que necesitamos llegar hasta la
Prusia de Federico Guillermo II, sobrino y sucesor de Federico II el Grande, en el
siglo XVIII, para encontramos con la segunda revolución educativa . En efecto,
aunque desde el reinado de Federico I, en 1717, se había declarado obligatoria
la asistencia a las escuelas elementales de Prusia, «en 1787 Federico Guillermo
II promulgó un código escolar que quitaba al clero el gobierno de las escuelas y
lo depositaba en un Ministerio de educación, que, con tal fin, disponía de oficinas
e inspectores que administraban y vigilaban las escuelas primarias de todo el
Estado» (Abbagnano y Visalberghi, 1964, pág. 411). El sentido de esta segunda
revolución educativa estriba en el hecho de rescatar la educación de la
aleatoriedad de las iniciativas privadas y comprometer la responsabilidad del
Estado en la creación y el mantenimiento de un sistema coordinado de escuelas
que garantizara el acceso de todos los niños a ellas. El proceso histórico en el
que los Estados se responsabilizan de la educación hasta hacer efectivo un
sistema educativo que alcance a toda su población infantil va a ocupar la historia
de la educación de los siglos XIX y XX, Y aún puede considerarse incompleto en
multitud de Estados que, en los albores del siglo XXI, todavía no pueden
garantizar un puesto escolar a todos los niños que viven en el territorio que
administran, pese al compromiso establecido el año 2000 en el Foro Mundial
sobre la Educación de Dakar (Coben y Llorente, 2003). Sin embargo, aunque
numerosos países no puedan garantizar su compromiso de lograr la extensión
de la educación primaria a toda su población infantil, ni siquiera con la ayuda
económica ofrecida por la UNESCO, en el momento actual apenas se discute la
necesidad de que los Estados asuman la responsabilidad activa de garantizar
una educación universal.
Si volvemos la mirada a la Historia, descubrimos que extender esta idea supuso
en los siglos XIX y XX enfrentarse a importantes oposiciones, ya que, en todos
los países, se elevaron voces temerosas de «los efectos de la instrucción de los
obreros y campesinos», tal como constatan en Francia Debesse y Mialaret
(1974, pág. 66); pero, a pesar de todo, los Estados se implican en la tarea
convencidos de los beneficios de extender la educación, al menos primaria, a
todos los ciudadanos. Así, durante el siglo XX se acuñará el concepto de «capital
humano» para referirse al activo económico, impulsor del avance técnico y
científico, de aquellos países que disponen de una masa crítica de personas con
altos niveles de formación. En este sentido la utiliza el Consejo Europeo de
Lisboa al plantearse el objetivo de construir antes del año 2010 «la economía del
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo». Este concepto, que sitúa
la formación personal y humana en un segundo término, es otro ejemplo más de
las concepciones que traducen los beneficios de la educación en términos
económicos (Giroux, 2002). En la misma línea, pero pasando al ámbito político y
social, podemos encontrar las justificaciones que exigen mayores niveles de
educación para mantener unos niveles mínimos de cohesión social.
Desde la mentalidad de la segunda revolución educativa, la aceptación de la
responsabilidad de los Estados sobre la educación se limitará a la educación
primaria, o mejor cabría decir, a la enseñanza de las primeras letras y del cálculo
elemental; y de hecho, supondrá el desarrollo de un sistema dual de educación
en el que se reserva a las clases populares una escuela pública deficitaria y
limitada a los aprendizajes instrumentales, mientras que las clases altas siguen
teniendo acceso a centros elitistas cuyos diplomas permiten ejercer
determinadas carreras civiles o acceder a los altos puestos de la Administración
reservados a los titulados. El proceso de incorporación de todos los niños a las
escuelas primarias no se completará en los países más desarrollados, de forma
efectiva, hasta la segunda mitad del siglo XX; pero, a lo largo del siglo XIX y en
la primera mitad del siglo XX los Estados con mayor poder económico
impulsarán un importante desarrollo de escuelas secundarias y de escuelas
profesionales superiores, dando lugar a la extensión de las nuevas profesiones
abiertas a las emergentes clases medias.
Los alumnos de Barbiana, en su Carta a una maestra, nos ofrecen una
documentada exposición de los avances y retrocesos con los que Italia vivirá el
proceso de extensión de esta limitada extensión de la educación que surge de la
segunda revolución educativa, en la que la responsabilidad de los Estados se
circunscribía a crear escuelas que atendieran la educación de primeras letras:
En tiempos de Giolitti, estas cosas se decían en público: «[...] se reunió en
Caltagirone un congreso de grandes propietarios que propuso por toda reforma
la abolición de la instrucción elemental para que los campesinos y los mineros no
pudieran absorber ideas nuevas al leer».
También Fernando Martini era sincero. Lamentando la apertura de las escuelas
secundarias a las clases inferiores, dijo: "Por eso urge en las clases dirigentes la
obligación de esforzarse sin reposo para no ceder de ninguna manera el
predominio político y económico” (Alumnos de Barbiana, 1970, págs. 69-71).
El interesante libro de CarIo Maria Cipolla, Educación y desarrollo en Occidente,
nos ofrece una pormenorizada historia de los avances y retrocesos a los que se
enfrentó la segunda revolución educativa, desde el entusiasmo de María Teresa
de Austria, que promulgó una ley en 1774 en la que se afirmaba que «todos los
niños de ambos sexos sin excepción deben asistir a las escuelas públicas desde
la edad de 6 años hasta que estén lo suficientemente instruidos para elegir una
profesión», hasta las reacciones contrarias en Inglaterra a las iniciativas de
Joseph Lancaster, al que, cuando abrió una escuela en 1804 a la que podían ir
gratuitamente niños de todas las clases sociales, se le reprochaba que, si
hubiera tenido éxito «ya no se habrían encontrado servidores para limpiar
zapatos y cuidar de los caballos». En 1807, el presidente de la Royal Society se
opuso a la propuesta de ley presentada por Whitebread para la creación de
escuelas elementales en todo el país y que fue rechazada por el Parlamento,
afirmando:
En teoría, el proyecto de dar educación a las clases trabajadoras es ya bastante
equívoco y, en la práctica, seria perjudicial para su moral y felicidad. Enseñaría a
las gentes del pueblo a despreciar su posición en la vida en vez de hacer de
ellos buenos servidores en agricultura y en los otros empleos a los que les ha
destinado su posición. En vez de enseñarles subordinación les haría facciosos y
rebeldes, como se ha visto en algunos condados industrializados. Podrían
entonces leer panfletos sediciosos, libros peligrosos y publicaciones contra la
cristiandad. Les haría insolentes ante sus superiores; en pocos años, el
resultado seria que el gobierno tendría que utilizar la fuerza contra ellos (Cipolla,
1983, pág. 80).
Como vemos, aun la limitada extensión y democratización de la enseñanza
propuesta por la segunda revolución educativa siempre fue aceptada con recelos
en determinados medios. Sin embargo, a pesar de este nuevo impulso, los
puestos escolares continuaban siendo escasos en la primera mitad del siglo XX,
en las décadas de 1940 y 1950, incluso en los países más desarrollados. Aún en
estos años, la educación estaba definida como un privilegio y todas las etapas
de los emergentes sistemas educativos aceptaban con naturalidad el ejercicio de
un papel selectivo. Al ser los puestos educativos tan escasos debían reservarse
a los mejores, no ya en función de la nobleza de sangre, sino a los más
inteligentes, a los más dotados, a los más trabajadores, supuestamente sin
referencia a sus orígenes sociales. Así; la mayoría de los adultos del presente
fuimos educados en un sistema educativo selectivo, basado en la pedagogía de
la exclusión, en el que encontrábamos natural una estructura piramidal de la que
se iba excluyendo a los niños conforme se avanzaba en los niveles educativos
del sistema. La idea de que el Estado no podía gastar sus escasos recursos
financieros en mantener en los contados puestos escolares a vagos,
maleducados, o «niños sin capacidad para el estudio» formaba parte sin ninguna
extrañeza de los principios educativos que recibimos la mayoría de los adultos
del presente.
(...)
Si un adulto del presente se preguntara qué se hacía en el colegio en que él
estudió con los niños que planteaban problemas de conducta o con los niños
más lentos para aprender, descubrimos que nuestra respuesta pedagógica era
única y clara: expulsados. De esta forma, el trabajo en nuestros centros de
enseñanza era tanto más fácil para nuestros profesores cuanto más se
avanzaba en los distintos escalones selectivos del sistema escolar, ya que los
niños con problemas de conducta y los más lentos para aprender iban
abandonando los centros escolares en el momento en que sus dificultades se
hacían patentes.
Los alumnos de Barbiana critican esta concepción del sistema educativo basada
en la exclusión, diciendo que «es un hospital que cura a los sanos y no admite a
los enfermos» (Alumnos de Barbiana, 1970, pág. 23). Vale la pena tener en
consideración este ejemplo para profundizar en lo que significa la pedagogía de
la exclusión. Nada mejoraría más las estadísticas de éxito de un hospital que
establecer unos rígidos criterios de admisión, según los cuales los médicos de
urgencias devolvieran a sus casas a los heridos más graves y los médicos de
planta expulsaran del hospital a todos aquellos enfermos cuya salud empeorara
día a día. En la misma línea, nada sería más injusto que medir el éxito de los
cirujanos comparando el índice de mortalidad subsiguiente a las intervenciones
quirúrgicas de los podólogos con el de los cirujanos oncológicos. De la misma
forma, es radicalmente injusto comparar, los éxitos escolares de un sistema que
trabaja con alumnos de élite con los resultados obtenidos en un sistema escolar
que admite a todos los niños. Sin embargo, ésta es la línea argumental de los
nostálgicos del sistema educativo selectivo en el que nos educamos los adultos
del presente. Juzgan mejor el sistema educativo selectivo, previo a la extensión
universal de la escolaridad, ya que, según piensan, se obtenían mejores
resultados con los alumnos y, desde luego, no se registraban en los centros
escolares los problemas de conducta que hoy se han generalizado en muchos
centros educativos; pero no se detienen a pensar que hace treinta años
acababan la secundaria el 9 % de los mejores alumnos del país, mientras que en
el momento actual se trabaja con el cien por cien de los niños, incluyendo sin
excepciones a los más enfermos y a los más heridos. Desde esta línea
argumental, el hito histórico que supone la tercera revolución educativa,
planteando la escolarización universal, extendiéndola a la educación secundaria
y concibiendo la educación como un derecho sin exclusiones, es interpretado
como un fracaso, y no como un éxito.
Vous aimerez peut-être aussi
- Programa de Intervención Con Alumnado de Incorporación TardíaDocument55 pagesPrograma de Intervención Con Alumnado de Incorporación Tardíaaltonath100% (2)
- Adolescencia, Posmo y Esc. Sec. Obiols. Cap IIIDocument30 pagesAdolescencia, Posmo y Esc. Sec. Obiols. Cap IIIMaximiliano Pozzaglio83% (6)
- Historia de La Evaluacion en El PeruDocument10 pagesHistoria de La Evaluacion en El PeruAlex Garcilazo33% (3)
- Educación Escolar y Crisis Del Estado.Document8 pagesEducación Escolar y Crisis Del Estado.Santi Casal Buigues100% (4)
- Historia de La Educación Infantil en El MundoDocument7 pagesHistoria de La Educación Infantil en El MundoJose Vaca100% (1)
- Tendencia Educativa de Los Siglos Xviii, Xix, XX, XxiDocument11 pagesTendencia Educativa de Los Siglos Xviii, Xix, XX, XxiGerman HenriquezPas encore d'évaluation
- Baterías de Capacidades FísicasDocument36 pagesBaterías de Capacidades Físicaspakochuy86% (14)
- Marco Común de Aprendizajes Fundamentales Secundaria 1er. GradoDocument20 pagesMarco Común de Aprendizajes Fundamentales Secundaria 1er. GradoCarlos Bobadilla Samaniego100% (2)
- Justificación HistóricaDocument7 pagesJustificación Históricafelipe.silvaPas encore d'évaluation
- APUNTESDocument51 pagesAPUNTESLaura SanchezPas encore d'évaluation
- LAS ESCUELAS NORMALES Y LOS MAESTROS (Segunda Mitad Del Siglo XIX)Document15 pagesLAS ESCUELAS NORMALES Y LOS MAESTROS (Segunda Mitad Del Siglo XIX)Alberto Tramoyeres MontoyaPas encore d'évaluation
- Amias Historia de La EducacionDocument9 pagesAmias Historia de La EducacionNancy Tamani AriramaPas encore d'évaluation
- Ensayo Sobre La Evolucion de La Educación-Psicopedagogiade La Enseñanza y Aprendizaje...Document8 pagesEnsayo Sobre La Evolucion de La Educación-Psicopedagogiade La Enseñanza y Aprendizaje...Rossio TarquiPas encore d'évaluation
- Autonomía CurricularDocument23 pagesAutonomía CurricularMiriam ReyesPas encore d'évaluation
- Ficha de La Materia. PedagogíaDocument6 pagesFicha de La Materia. PedagogíaDamian Garcia (Damineytor)Pas encore d'évaluation
- S.P.E. Ensayo de InvestigacionDocument5 pagesS.P.E. Ensayo de InvestigacionJessica VarelaPas encore d'évaluation
- ExposicionDocument4 pagesExposicionheidy martinezPas encore d'évaluation
- Yes-1er TP-Parcial - Maciel - Filosofía 3ero - GeoDocument7 pagesYes-1er TP-Parcial - Maciel - Filosofía 3ero - GeoRunn inggPas encore d'évaluation
- Ensayo Del Surgimiento de La Escuela PúblicaDocument9 pagesEnsayo Del Surgimiento de La Escuela PúblicaTHIAGO ONAPas encore d'évaluation
- Etapas de La Educación en El Proceso Histórico VenezolanoDocument21 pagesEtapas de La Educación en El Proceso Histórico VenezolanoMaríaGuerrero80% (5)
- Los Origenes de La Escuela Pública y El Estado EducadorDocument8 pagesLos Origenes de La Escuela Pública y El Estado EducadorLuce LaraPas encore d'évaluation
- Actividad 8 EnsayoDocument6 pagesActividad 8 EnsayoJose Manuel Ildefonso HernandezPas encore d'évaluation
- Discurso Pedagogico de ComenioDocument4 pagesDiscurso Pedagogico de ComenioClaudia SalvadorPas encore d'évaluation
- EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX Y SU RECEPCIÓN EN LA OBRA DE CONCEPCIÓN ARENAL Por REMEDIOS MORAN MARTÍNDocument44 pagesEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX Y SU RECEPCIÓN EN LA OBRA DE CONCEPCIÓN ARENAL Por REMEDIOS MORAN MARTÍNÁngel García AbreuPas encore d'évaluation
- Filosofia Dela Educacion en Diferentes PaisesDocument14 pagesFilosofia Dela Educacion en Diferentes PaisesJose GregorioPas encore d'évaluation
- Educacion PublicaDocument5 pagesEducacion PublicaMisael EstradaPas encore d'évaluation
- Historia Politica EducativaDocument19 pagesHistoria Politica EducativaSamuel PortilloPas encore d'évaluation
- MOLLIS Educacion Comparada 80Document8 pagesMOLLIS Educacion Comparada 80leonardojavier manettaPas encore d'évaluation
- Escuela Tradicional Vs Escuela NuevaDocument4 pagesEscuela Tradicional Vs Escuela NuevaEduardoBlancoPas encore d'évaluation
- Origen y Evolucion de La Esc Sec MexicoDocument21 pagesOrigen y Evolucion de La Esc Sec MexicoOri Mol ValPas encore d'évaluation
- Mujer Y Educación en El Antiguo Régimen: Woman and Education in The Ancien RégimeDocument26 pagesMujer Y Educación en El Antiguo Régimen: Woman and Education in The Ancien Régimelu moPas encore d'évaluation
- MORATLDocument24 pagesMORATLPaul Ccosi CutipaPas encore d'évaluation
- Educación de MasasDocument3 pagesEducación de Masasyeye yeyePas encore d'évaluation
- LA EDUCACIÓN NO FORMAL. Jaume Trilla BernetDocument17 pagesLA EDUCACIÓN NO FORMAL. Jaume Trilla BernetmarioPas encore d'évaluation
- Analisis de La Pelicula de PanzazoDocument10 pagesAnalisis de La Pelicula de PanzazoIngriid Mariiel RamirezPas encore d'évaluation
- Luces y Sombras de La EducaciónDocument5 pagesLuces y Sombras de La EducaciónMariana SegovianoPas encore d'évaluation
- Historia de La Educación en México y La Situación ActualDocument11 pagesHistoria de La Educación en México y La Situación ActualJorge VillarrealPas encore d'évaluation
- Educación en La Revolución MexicanaDocument7 pagesEducación en La Revolución MexicanaStephany Alvarez aguirrePas encore d'évaluation
- 2.1.-Definición Del BachilleratoDocument8 pages2.1.-Definición Del BachilleratoPaul Ccosi CutipaPas encore d'évaluation
- Capítulo 6 - La Educacion Del Hombre Burgues Desde La Revolucion Hasta El Siglo XIXDocument2 pagesCapítulo 6 - La Educacion Del Hombre Burgues Desde La Revolucion Hasta El Siglo XIXClara Piquero FernandezPas encore d'évaluation
- Aspecto Histórico 3Document27 pagesAspecto Histórico 3yosairy lebron100% (1)
- La Educación en México Siglo XX p3Document3 pagesLa Educación en México Siglo XX p3chriis castroPas encore d'évaluation
- 2.1.-Definición Del Bachillerato: DLKSJFHN Yedsfewsfdewfreffwfgef Sefresfw EfefewfDocument12 pages2.1.-Definición Del Bachillerato: DLKSJFHN Yedsfewsfdewfreffwfgef Sefresfw EfefewfPaul Ccosi CutipaPas encore d'évaluation
- Educacion y PandemiaDocument5 pagesEducacion y PandemiaDIEGO ALONSO CORREA HUAMANPas encore d'évaluation
- ENSAYO Edad MediaDocument6 pagesENSAYO Edad MediaednaPas encore d'évaluation
- Proyecto Centro Educativo Nivel Preescolar y PrimariaDocument76 pagesProyecto Centro Educativo Nivel Preescolar y PrimariaCarlos Gallegos GPas encore d'évaluation
- BAJO SANTOS, N El Principio Revolucionario de La Educación PermanenteDocument20 pagesBAJO SANTOS, N El Principio Revolucionario de La Educación PermanenteÁngel García Abreu0% (1)
- Evolución de La Educación Peruana en El Siglo XXDocument14 pagesEvolución de La Educación Peruana en El Siglo XXRagos SegundoPas encore d'évaluation
- Corpus de EducacionDocument5 pagesCorpus de EducacionFranccesca DegoasPas encore d'évaluation
- TP. Integrador - Almazan Yanet - Pedagogia 3Document12 pagesTP. Integrador - Almazan Yanet - Pedagogia 3Yanet AlmazanPas encore d'évaluation
- Articulo de RevisionDocument12 pagesArticulo de RevisionAngélicaPas encore d'évaluation
- 01-Historia de La Educación en MéxicoDocument4 pages01-Historia de La Educación en MéxicoJuan Carlos Sánchez GodinesPas encore d'évaluation
- Ensayo de Políticas Educativas en MéxicoDocument6 pagesEnsayo de Políticas Educativas en MéxicoAbbey Baker100% (1)
- Actividad 2 Línea de TiempoDocument3 pagesActividad 2 Línea de TiempoFRANCISCO PALMA ALVARADOPas encore d'évaluation
- La Escuela WikiDocument4 pagesLa Escuela WikiErika BombonPas encore d'évaluation
- Clases Sociales, Pedagogìas y Reforma Educativa - Julia VarelaDocument18 pagesClases Sociales, Pedagogìas y Reforma Educativa - Julia VarelaJavierDazaPas encore d'évaluation
- Educación Colonial en MéxicoDocument13 pagesEducación Colonial en Méxicooswaldo_ukPas encore d'évaluation
- EL DERECHO EDUCATIVO EN LA SOCIEDAD ACTUAL Por Julian Ponce Pérez y Angel LiendoDocument11 pagesEL DERECHO EDUCATIVO EN LA SOCIEDAD ACTUAL Por Julian Ponce Pérez y Angel LiendoJulián PoncePas encore d'évaluation
- Guias de Estudio Sociologia de La EducacionDocument17 pagesGuias de Estudio Sociologia de La EducacionAlexandra Acosta SDPas encore d'évaluation
- Educacion Del Siglo XVIIIDocument18 pagesEducacion Del Siglo XVIIISaray Beita JiménezPas encore d'évaluation
- Pol Educ - Morales - 1Document9 pagesPol Educ - Morales - 1leiabilu8Pas encore d'évaluation
- Apuntes Todo El CursoDocument52 pagesApuntes Todo El CursobasureroxdlolPas encore d'évaluation
- Educación primero al hijo del obrero: Proyecto educativo para los sectores para los sectores populares en México. Siglo XIX y XXD'EverandEducación primero al hijo del obrero: Proyecto educativo para los sectores para los sectores populares en México. Siglo XIX y XXPas encore d'évaluation
- Qué Debemos Saber Sobre El Currículo NacionalDocument5 pagesQué Debemos Saber Sobre El Currículo NacionalAngelicaLorenzoPas encore d'évaluation
- ACUERDOS-DE-CONVIVENCIA-2019. (Colegio Nuestra Señora de La Candelaria)Document16 pagesACUERDOS-DE-CONVIVENCIA-2019. (Colegio Nuestra Señora de La Candelaria)Analoise GonzálezPas encore d'évaluation
- El Área de Castellano Como Segunda Lengua Debe AprenderseDocument2 pagesEl Área de Castellano Como Segunda Lengua Debe AprenderseVitisciudadde LosVientos91% (22)
- Planificación Prek Marzo 2020Document9 pagesPlanificación Prek Marzo 2020ivonneinosPas encore d'évaluation
- Guion Primaria 5°-6° Matem. Sesión 10 10-JunDocument9 pagesGuion Primaria 5°-6° Matem. Sesión 10 10-JunTania Rodríguez SánchezPas encore d'évaluation
- Evaluación 8voDocument8 pagesEvaluación 8voAnthony LoorPas encore d'évaluation
- PLAN ANUAL 5 Años BDocument9 pagesPLAN ANUAL 5 Años BAlejandraSánchezMiresPas encore d'évaluation
- Presentacion Tesis DiapositivasDocument50 pagesPresentacion Tesis DiapositivasYair Xjv Echeandia VidalPas encore d'évaluation
- Cuadernillo de Practica Docente Ii - Profesorado de Educacion Secundaria en Quimica - Segunda Parte - 2020Document17 pagesCuadernillo de Practica Docente Ii - Profesorado de Educacion Secundaria en Quimica - Segunda Parte - 2020Edu ContiPas encore d'évaluation
- Actividad 1. Mediación Pedagógica y Rol DocenteDocument2 pagesActividad 1. Mediación Pedagógica y Rol DocenteMayra Gallegos67% (3)
- Normativa Educativa Castilla-León 2016Document5 pagesNormativa Educativa Castilla-León 2016Fernando Martinez Lopez100% (1)
- Leer y Escribir 2015-2016Document10 pagesLeer y Escribir 2015-2016Silvestre Martell100% (1)
- Reglamento de Admisión 2022 IIDocument90 pagesReglamento de Admisión 2022 IISaavedraGutierrezWilberRobinsonPas encore d'évaluation
- Reglas de Comite de Consumo EscolarDocument3 pagesReglas de Comite de Consumo EscolarJuany FarreraPas encore d'évaluation
- Carpeta Didactica de As AnaDocument39 pagesCarpeta Didactica de As AnaAnalia BugarinPas encore d'évaluation
- Ana LuzDocument7 pagesAna LuzEdwin Gustavo Layme MareñoPas encore d'évaluation
- Hacia Una Nueva Escuela MexicanaDocument14 pagesHacia Una Nueva Escuela Mexicanamontegarza25Pas encore d'évaluation
- s1 Recuperacion Primaria2 Experiencias 4Document21 pagess1 Recuperacion Primaria2 Experiencias 4Carla Giannina YngaPas encore d'évaluation
- La Competencia Cultural Artística en La Educación Obligatoria - Andrea Giráldez HayesDocument14 pagesLa Competencia Cultural Artística en La Educación Obligatoria - Andrea Giráldez HayesAgustinPas encore d'évaluation
- 4 Lectura PrimeroDocument44 pages4 Lectura PrimeroConcepcion TemostlePas encore d'évaluation
- 2do GUÍA DIDÁCTICADocument38 pages2do GUÍA DIDÁCTICAEsbeydi Olmedo H'Pas encore d'évaluation
- Proyecto Educativo Institucional Dom 28.58Document167 pagesProyecto Educativo Institucional Dom 28.58Roque EstradaPas encore d'évaluation
- Pat 2º Primaria 2021 ReneDocument18 pagesPat 2º Primaria 2021 ReneRONALD LAURAPas encore d'évaluation
- 1.filmus - Estado, Sociedad y Educacion en Arg..de Fin de SigloDocument20 pages1.filmus - Estado, Sociedad y Educacion en Arg..de Fin de SigloCris Be BonPas encore d'évaluation
- ModalidadesFromativas DerechoLaboralDocument24 pagesModalidadesFromativas DerechoLaboralAngel Eduardo Salazar PumaPas encore d'évaluation
- La Importancia de La Planeación RiebDocument2 pagesLa Importancia de La Planeación RiebHiram Quintero OchoaPas encore d'évaluation
- Cívica 9° 2023 PDFDocument15 pagesCívica 9° 2023 PDFEloisa SamudioPas encore d'évaluation