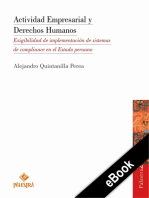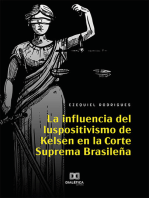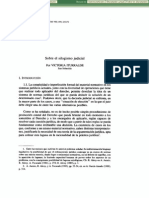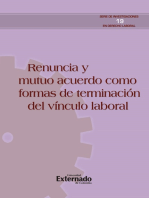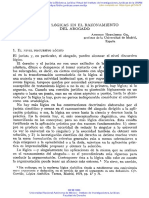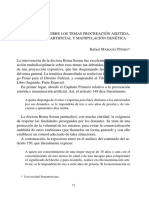Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Postpositivismo, límites del Derecho y activismo judicial
Transféré par
Elias FloresDescription originale:
Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Postpositivismo, límites del Derecho y activismo judicial
Transféré par
Elias FloresDroits d'auteur :
Formats disponibles
Blog RIAJ
“POSTPOSITIVISMO, LÍMITES DEL DERECHO Y ACTIVISMO JUDICIAL”
Manuel Atienza
1.
Por concepción del Derecho puede entenderse el conjunto articulado de
respuestas que cabe dar a las cuestiones más básicas en relación con el Derecho.
Una de ellas, quizás la más básica, es la de cómo trazar los límites del Derecho,
esto es, cuáles son las fronteras entre lo que es y lo que no es el Derecho, entre el
Derecho y su entorno, y cómo se establece esa distinción o, dicho de otra manera,
qué naturaleza tienen esos límites.
En general, y muy en particular por lo que se refiere al mundo latino, la
concepción dominante del Derecho parece haber sido en los últimos tiempos (y
continúa siéndolo) el positivismo normativista, esto es, la idea de que el Derecho
consiste básicamente en un conjunto de normas. Hay, naturalmente, diversas
maneras de entender las normas y de clasificarlas y, en consecuencia, diversas
formas de trazar la distinción entre las normas jurídicas y las de carácter moral o
de otro tipo. En términos generales, creo que hoy predomina una visión sistemática
u holística (se trata de caracterizar al conjunto, no a cada uno de sus
componentes) que tiende a destacar las notas de coactividad y de dinamicidad
para distinguir, en particular, el Derecho de la moral; o sea, a diferencia de las
normas jurídicas, las de carácter moral no pueden imponerse mediante el ejercicio
de la fuerza física, y no existen tampoco órganos, instituciones, encargados de la
gestión de esas normas: de su creación, interpretación y aplicación.
Esa concepción del Derecho está obviamente condicionada por una serie de
factores históricos de diverso tipo: económicos, culturales, políticos, etc. Entre
otras cosas, presupone la existencia del Estado moderno y del fenómeno que
suele denominarse como “positivización” del Derecho. En relación con lo primero,
basta con recordar la clásica definición del Estado moderno que daba Max Weber:
“aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio (…)
reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima” (Weber
Todos los derechos reservados
1964, p. 1056); o sea, el Estado provee los medios coactivos y burocráticos que
configuran de alguna manera la “diferencia específica” de la normatividad jurídica
en relación con otras normatividades sociales. Y “positivización del Derecho”,
siguiendo ahora a Niklas Luhmann, significa no sólo que el Derecho se establece y
vale en virtud de una decisión, sino también que “el Derecho es experimentado
como válido en base a esa decisión, en cuanto elegido en relación con otras
posibilidades y, por tanto, como transformable en cualquier momento” (Luhmann
1990, p. 115). Esa “positividad” del Derecho se habría alcanzado, según Luhmann,
en algunos países europeos en el siglo XIX y se habría extendido luego a otros
ámbitos geográficos, e implica, entre otras cosas, que la legitimación del Derecho
no se hace depender ya de la tradición o de la naturaleza, o sea, de algún
elemento material (de valores o principios superiores del Derecho) sino del
procedimiento: “En la medida en la que tal ‘legitimación a través del procedimiento’
tiene éxito, el sistema político se legitima a sí mismo y al Derecho por él producido.
Su legitimidad se hace más independiente de las representaciones de valor
institucionalizadas de manera durable en la sociedad” (p. 125). Y uno puede,
desde luego, discrepar con el aspecto normativo de la tesis de Luhmann, pero sin
duda la misma contiene también un elemento descriptivo y explicativo que
conviene tomar en serio. Pues la misma ofrece un esquema que parece plausible
(sin entrar en sus detalles) para dar cuenta de la vigencia del positivismo jurídico
durante los siglos XIX y XX (en los países que solemos considerar como más
avanzados), y el consiguiente desplazamiento del anterior paradigma
iusnaturalista. O sea, si recordamos las que suelen ser consideradas como tesis
básicas del positivismo jurídico, parece claro que la primera de ellas (la de las
fuentes sociales del Derecho) no viene a ser otra cosa que una reproducción (en el
nivel de la teoría) de lo que hemos llamado positivización del Derecho; y algo
parecido puede decirse de la segunda (la de la separación conceptual entre el
Derecho y la moral), que traduce la creciente tendencia a la autonomización de los
diversos subsistemas sociales en el mundo moderno, lo que, según Luhmann, es
un fenómeno estrechamente vinculado con el de la positivización del Derecho.
Pues bien, si el positivismo jurídico es una concepción del Derecho vinculada
a una determinada configuración de la sociedad, de la economía, de la cultura y
del propio Derecho, bien pudiera ser que los grandes cambios que en todos esos
sistemas o subsistemas se han producido en los últimos tiempos hayan hecho que
Todos los derechos reservados
el positivismo jurídico haya dejado de ser, por así decirlo, una concepción
“funcional” en relación con los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Pero
aquí, para aclarar este punto, conviene hacer algunas distinciones sobre la manera
de entender la teoría del Derecho.
Lo que pretendo decir es que una teoría del Derecho puede tener
pretensiones esencialmente “teóricas” (descriptivas y explicativas), o bien
(digamos, además de teóricas), prácticas, en el sentido de que se propone servir
de guía para las actividades vinculadas con la creación, interpretación y aplicación
del Derecho. Además, dentro de las que asumen un propósito práctico, el mismo
puede consistir en contribuir al mantenimiento de una cierta práctica social (la
teoría del Derecho sería entonces funcional en relación con la “lógica social”
predominante: sea la que fuere), o bien a cambiarla (se trataría entonces de una
teoría del Derecho al servicio de la transformación social, también en un sentido
que puede dejarse sin definir por el momento). De manera que la “funcionalidad”
de una teoría del Derecho puede interpretarse de maneras distintas.
Mi tesis en relación con el positivismo jurídico es que esa concepción del
Derecho, en todas sus variantes (aunque obviamente, en grados distintos), ofrece
una descripción y explicación de nuestros ordenamientos jurídicos que es poco
satisfactoria, como consecuencia en buena medida de los cambios que han tenido
lugar en los últimos tiempos: básicamente, el fenómeno de la globalización y del
constitucionalismo. Y ha perdido también la capacidad de guiar la práctica jurídica,
dicho esto en relación con las concepciones de iuspositivismo que tenían o que
tienen esa ambición. Y la causa más profunda de esas dos deficiencias, en mi
opinión, radica en lo que puede llamarse la “ideología de la separación” que parece
unir a todos los autores positivistas. Se trata de un empeño por trazar fronteras
demasiado tajantes entre el Derecho y su entorno, entre el Derecho, la moral y la
política, entre el ser y el deber ser del Derecho, entre lo descriptivo y lo prescriptivo
y valorativo, entre la legislación y la jurisdicción, etcétera. Y si hablo aquí de
“ideología” no es porque yo piense que esas distinciones carecen de sentido, sino
porque me parece que hay que entenderlas de una manera distinta a como lo
hacen los positivistas o, dicho de otra manera, hay que ser capaz de captar tanto
las discontinuidades como las continuidades, para lo cual, por otro lado, se
requiere algo así como un cambio en la ontología del Derecho. Me explico.
Todos los derechos reservados
El rasgo central del postpositivismo (una concepción del Derecho en la que
cabe incluir a autores como Dworkin, Alexy, Nino o el “segundo MacCormick”)
consiste en ver el Derecho no exclusivamente como un conjunto de normas, sino,
fundamentalmente, como una práctica social encaminada al logro de ciertos fines y
valores. No se trata de negar el aspecto autoritativo del Derecho, sino de
comprender que las normas, la coacción, etc. constituyen algo así como la forma,
la organización externa del Derecho, que debe acoplarse con su lado “interno”, con
el Derecho considerado como un sistema de fines o como una idea de fin (el origen
reciente del postpositivismo está en Ihering, en el “segundo Ihering”). Y aquí es
donde se inserta precisamente el cambio ontológico al que antes me refería: el
Derecho no es simplemente un objeto (un conjunto de normas establecidas
autoritativamente) que está ahí fuera y que la teoría ha de describir y explicar; sino,
fundamentalmente, una empresa, un artefacto social (es una expresión de Fuller:
él distinguió entre “artefactos” y “meras cosas” -objetos no creados
intencionalmente-), una actividad en la que se articulan de manera muy compleja
medios y fines, y en relación con la cual, más que de partes habría que hablar de
fases. El Derecho, como alguna vez escribió Carlos Nino, es una actividad social
que transcurre a lo largo del tiempo y que el teórico del Derecho (que –lo quiera o
no- participa en la misma) contribuye a desarrollar. De manera que los propósitos
de una teoría postpositivista del Derecho son también (además de cognoscitivos,
en el sentido de describir, explicar y analizar conceptualmente) prácticos,
normativos.
Ahora bien, una cosa es asumir que el Derecho tiene un carácter práctico,
que consiste –como se ha dicho- en una práctica social guiada por fines y valores,
y otra cosa es la manera de configurar esos fines y valores. Y aquí es donde el
postpositivismo se diferencia de otras concepciones del Derecho que,
reconociendo su naturaleza de práctica social, configuran la misma de acuerdo con
valores de tipo tradicional (como ocurre con casi todos los autores que hoy se
consideran iusnaturalistas o hermenéuticos). Para los iusfilósofos a los que he
denominado postpositivistas, los valores son precisamente los del
constitucionalismo contemporáneo, sin entrar tampoco aquí en detalles sobre
cómo han de interpretarse esos valores. Pero lo que sí parece claro es que los
derechos fundamentales proclamados en nuestras Constituciones no siempre
tienen una traducción en el desarrollo del Derecho, en la experiencia jurídica
Todos los derechos reservados
(menos aún, si pensamos que el Derecho no es simplemente el Derecho del
Estado o de los Estados, o sea, si asumimos alguna variante del pluralismo
jurídico), de manera que la “funcionalidad” de esa teoría ha de ser inevitablemente
(al menos, en una cierta medida), crítica. Volviendo a los planteamientos de
Luhmann, los valores del constitucionalismo son incompatibles con la normatividad
de su tesis: si el proceso de positivización no tiene un límite, esto es, si todo el
Derecho puede ser cambiado y no hay otros criterios de legitimación que los de
carácter simplemente procedimental, entonces no cabe hablar tampoco de
derechos fundamentales (cuyo sentido es precisamente el de actuar como frenos –
como limites- frente a lo que puedan decidir las mayorías); y si el Derecho fuera un
sistema autopoiético y que se ha autonomizado completamente de la moral,
entonces tampoco sería posible configurar nuestras prácticas jurídicas
(especialmente, la jurisdicción y la dogmática) como prácticas guiadas por la idea
de alcanzar el máximo desarrollo posible de los derechos fundamentales.
Pero todo esto no quiere decir tampoco que el postpositivismo sea una
concepción teórica que promueva la “desdiferenciación” del Derecho o que niegue
el carácter “positivo” o autoritativo del Derecho. En este aspecto, el postpositivismo
se distingue de lo que a veces se denomina “neoconstitucionalismo” y que es una
concepción, esta última, difícil de caracterizar, porque el rótulo (me refiero al
neoconstitucionalismo como teoría del Derecho) fue creado por autores
iuspositivistas (de la llamada “escuela de Génova”) y con propósitos
descalificatorios, con la consecuencia (querida o no) de que la connotación del
concepto por ellos establecida no se correspondía con la denotación que
pretendían darle. O sea, la reducción del Derecho a principios, la consideración del
Derecho simplemente como una parte de la moral o el activismo judicial (el
prescindir de las fronteras entre la legislación y la jurisdicción) no son rasgos que
puedan atribuirse a ninguno de los autores antes mencionados como
postpositivistas. Quienes asumen esos postulados, los autores a los que
propiamente cabe denominar “neoconstitucionalistas”, son, por cierto, muchos
menos de los que a veces se piensa y, en mi opinión, no logran dar cuenta del
funcionamiento de nuestros sistemas jurídicos (se trata de una concepción
manifiestamente insostenible desde el punto de vista teórico) y no ofrecen tampoco
una guía para la práctica jurídica (en especial, la de carácter judicial) que pueda
considerarse satisfactoria. Luego volveré sobre esto.
Todos los derechos reservados
Si vamos ahora a la cuestión de los límites del Derecho, lo que habría que
decir es que el postpositivismo asume una posición que se sitúa en un punto
intermedio entre el positivismo jurídico y el neoconstitucionalismo (o las llamadas
“teorías críticas del Derecho”, con las que el neoconstitucionalismo está
emparentado). O sea, los límites entre el Derecho, la moral y la política (los tres
ámbitos clásicos de la razón práctica) son porosos, no pueden trazarse de la
manera radical (aunque se trate de una “radicalidad” únicamente en el plano
metodológico o conceptual) que pretende el positivismo jurídico, pero eso no
quiere decir que no existan esos límites, que el Derecho pueda reducirse sin más a
moral o a política. La “unidad” de la razón práctica, que es una de las señas de
identidad del postpositivismo, tiene un carácter complejo. Así, por un lado, es cierto
que las razones últimas de un razonamiento justificativo (por ejemplo, el que lleva
a cabo un juez al motivar una sentencia) son de carácter moral, o que la política
condiciona la práctica jurídica en todas sus instancias (tanto en la producción como
en la interpretación o aplicación del Derecho). Pero, por otro lado, el Derecho es
una condición de posibilidad para que pueda existir la moralidad, y, como es obvio,
un rasgo del constitucionalismo (entendido ahora como fenómeno jurídico-político)
es el sometimiento del poder político al Derecho. Dicho quizás de otra manera, la
moral y la política penetran en el Derecho a través de dos instituciones básicas de
los ordenamientos jurídicos del Estado constitucional: los derechos fundamentales
y el Estado de Derecho; pero, al mismo tiempo, el Derecho (o ese tipo de Derecho)
agranda el ámbito de la moral y domestica (civiliza) el poder político. Eso significa
también que el Derecho no equivale ni mucho menos a la moral: digamos, hay
tanto una moral interna como una moral externa al Derecho, y la función de esta
última no puede ser otra que la de servir de crítica al Derecho establecido (incluido
el Derecho de los Estados constitucionales, que sólo puede ser considerado como
aproximadamente justo). Y significa, en fin, que el Derecho no se puede tampoco
reducir a la política: precisamente porque se trata de un ejercicio de poder limitado
y que sirve a fines en parte internos al propio Derecho. Los tres componentes de la
racionalidad práctica están, por lo tanto, interrelacionados, pero se trata de una
relación que no es sólo de complementariedad, sino también de tensión. Se puede
decir entonces que el Derecho opera como una especie de puente entre la moral y
la política, pero siempre que se entienda que se trata de un puente que tanto une
como separa (o sea, marca un límite).
Todos los derechos reservados
2.
Y ahora, a partir de las anteriores consideraciones, se trataría de encarar
estas dos cuestiones: 1) cómo se pueden caracterizar o clasificar los casos que
deben ser resueltos por los jueces; y 2) en qué consiste el activismo judicial, en
qué supuestos puede considerarse (si es que hay alguno) como una práctica
justificada.
Empiezo con la clasificación de casos judiciales, y subrayando este último
aspecto: casos judiciales. Es importante hacerlo, me parece, porque cuando se
discute sobre la indeterminación o no del Derecho, esto es, sobre si el Derecho
provee o no una única respuesta correcta para cada caso, no siempre se es
consciente de que la pregunta se hace desde la perspectiva de los jueces, no
desde la de los legisladores, los órganos de la administración o los abogados.
Pues situarse en el punto de vista de un juez, a la hora de tomar una decisión,
significa, entre otras cosas, erigir una pretensión de corrección (o sea, su decisión
debe dirigirse a alcanzar la respuesta que mejor concuerde con el Derecho
considerado en su integridad, no simplemente una que satisfaga tales o cuales
intereses, y en favor de la cual quepa aducir alguna razón que no contradiga el
Derecho); y asumir que el problema para el que tiene que dar una solución es (al
menos en la mayoría de las ocasiones) de carácter bivalente: al juez se le pide que
absuelva o condene, que declare que el propietario de tal bien es X o Y, que una
determinada conducta es o no conforme con el Derecho, etc. De manera que
sostener que en nuestros Derechos existe siempre, o casi siempre, una única
respuesta correcta para cada caso, no supone atribuir esa pretensión a los
legisladores, a los órganos de la administración o a los abogados. Tal cosa sería
simplemente absurda. El desarrollo de un artículo de la Constitución o de alguna
ley puede naturalmente asumir múltiples formas, todas ellas correctas (conformes
con la Constitución o con la ley); y el abogado de cada una de las partes en un
proceso deberá esforzarse por encontrar los argumentos que resulten más útiles
para su cliente (obviamente, dentro de ciertos límites), pero no tiene sentido pensar
que su actividad está guiada por la búsqueda de la respuesta correcta (la tesis del
caso especial de Alexy resulta, en mi opinión, inasumible; supone una manifiesta
idealización de la práctica jurídica). Y los problemas a los que tienen que hacer
frente los legisladores, los órganos administrativos o los abogados no son, por lo
Todos los derechos reservados
general, problemas bien estructurados y, menos aún, reducibles a una simple
opción de “si” o ”no”. Como resulta obvio, la racionalidad legislativa es mucho más
compleja que la judicial, precisamente por su carácter abierto; y una de las
principales funciones de los abogados es la de traducir un problema, un conflicto
social (con toda su complejidad), en términos jurídicos y, en fin de cuentas,
reducirlo a una cuestión bivalente, que pueda ser resuelta por un juez o un tribunal.
En definitiva, la tesis de Dworkin de que siempre, o –mejor- casi siempre,
existe una única respuesta correcta para cada caso judicial es mucho menos
radical de lo que suele suponerse. Yo creo incluso (tal y como lo sostiene Dworkin)
que la tesis es más bien banal, y que para darse cuenta de eso, basta con hacerles
a los propios jueces una simple pregunta: ¿con qué frecuencia han tomado
decisiones pensando que esas no eran las decisiones correctas? Y aquí hay que
efectuar por lo menos un par de aclaraciones. La primera es que, en un caso de
los llamados difíciles, esto es, uno en el que se produce, por ejemplo, una división
entre los miembros del tribunal, de manera que unos defienden la decisión D1 y
otros D2, quien asume, por ejemplo, que D1 es la solución correcta (y la otra, no),
no está pretendiendo sostener que no existan razones (razones atendibles,
jurídicas) en favor de D2, sino que las razones en favor de D1 pesan más que las
otras; y no es difícil de aceptar que hay un principio de la racionalidad práctica que
establece que uno debe actuar (esa sería su acción correcta) de acuerdo con las
razones que tengan un mayor peso dadas todas las circunstancias. De manera
que la única situación en la que no podría hablarse de una solución correcta sería
en los supuestos de puro empate (en los que las razones en favor de D1 pesen
exactamente lo mismo que las que existan en favor de D2) que, como es fácil de
imaginar, son más bien excepcionales: de ahí el “casi siempre”. Y la segunda
aclaración es que, naturalmente, uno (un juez) puede pretender que la decisión
que él toma es la correcta y, sin embargo, equivocarse. Como pasa en cualquier
campo de actividad, incluido el de la ciencia; las afirmaciones científicas pretenden
ser verdaderas (concordar con cómo es el mundo), aunque no siempre lo sean:
son afirmaciones falibles y, en ocasiones, afirmaciones que contradicen las
efectuadas por otros científicos. Por supuesto que con ello no quiero decir que no
haya ninguna diferencia entre una decisión judicial y una afirmación científica. A lo
que quiero apuntar es a que de la misma manera que la existencia de una
discrepancia de carácter científico o no (puede tratarse de alguna afirmación de
Todos los derechos reservados
saber ordinario: ¿cuál es la distancia entre Alicante y Lisboa?) no nos lleva a
pensar que entonces no hay una respuesta correcta a la pregunta de que se trate
(sino a pensar que una de las dos partes está equivocada y la otra acierta, o que
están equivocadas las dos, o que, por el momento, no conocemos la respuesta),
otro tanto habría que decir en relación con las preguntas a las que han de
responder los jueces: podemos tener una duda sobre si la respuesta correcta es
D1 o D2, pero de ahí no hay por qué inferir que la duda (la existencia de una
discrepancia) supone que entonces no hay respuesta correcta. Dicho de otra
manera, la pretensión de un juez de que su respuesta es la correcta no tiene un
carácter meramente subjetivo, sino objetivo aunque, naturalmente, esa pretensión
es falible. Y si es objetiva (tiene sentido pretender que es la respuesta
objetivamente correcta) es porque se presupone que existen ciertos criterios de
corrección. De manera que defender la indeterminación judicial, la idea de que no
hay (o que en muchas ocasiones no hay) una respuesta correcta para los casos
que se les presentan a los jueces presupone, contrariamente a lo anterior, que no
existen tales criterios. ¿Pero es así?
Bueno, en realidad, no hay, me parece, ninguna concepción del Derecho que
niegue radicalmente la existencia de criterios, sino que, más bien, lo que se niega
(lo que algunas niegan) es que los criterios de corrección reconocidos (por
ejemplo, los de la lógica en sentido estricto, unidos a la obligación de utilizar las
fuentes del sistema) sean suficientes, permitan determinar en todos los casos una
única solución. Eso es lo que lleva, por ejemplo, a los autores positivistas a
distinguir entre los casos regulados por el sistema de reglas (los que tienen una
solución: que son la mayoría) y los no regulados, los que caen fuera del sistema de
fuentes, y en relación con los cuales el juez no puede hacer otra cosa que usar su
discrecionalidad, esto es, utilizar criterios extrajurídicos (no necesariamente
arbitrarios, pero extrajurídicos). Y aquí es donde aparece una diferencia notable
en relación con los autores postpositivistas, la que señaló desde finales de los
años 60 del siglo pasado Ronald Dworkin, al insistir en que el Derecho no podía
ser visto únicamente como un conjunto de reglas, sino que estaba también
integrado por principios; de manera que lo que para un positivista como Hart sería
un caso para el cual el Derecho no suministraba ninguna solución, ahora se
convertía en un caso difícil que podía ser resuelto con criterios jurídicos, esto es,
apelando a principios. O, como lo ha expresado Josep Aguiló, mientras que para
Todos los derechos reservados
los positivistas la distinción crucial es la que se da entre los casos regulados y los
no regulados, para los postpositivistas lo que habría serían casos fáciles y casos
difíciles. A veces se dice que casos fáciles son aquellos para cuya resolución basta
con recurrir a las reglas, mientras que los difíciles requieren acudir a los principios,
pero, en realidad, los principios están presentes en todos ellos, si bien de una
manera distinta, esto es, sólo los casos difíciles requieren propiamente una
deliberación.
Ahora bien, esa deliberación tiene que llevarse a cabo utilizando lo que
podríamos llamar principios de primer nivel, esto es, normas del sistema
(explícitas o implícitas) no sólo de carácter sustantivo, sino también formal y
procedimental (principios institucionales); pero también principios de segundo nivel
que nos permitan manejar los anteriores y que vienen a integrar lo que se suele
llamar “criterios de racionalidad práctica”. Hay, por supuesto, diversas maneras de
entender estos últimos criterios, pero me parece que, hablando en general, todos
los autores postpositivistas estarían de acuerdo en que ese test de corrección
práctica incluye, además de los criterios de la lógica en sentido estricto, las
nociones de universalidad, coherencia, adecuación de las consecuencias,
moralidad social, moralidad crítica y razonabilidad. Hay, por supuesto, diversas
maneras de entender esos criterios, pero eso es algo en lo que aquí no voy a
entrar. Lo que me importa es señalar que el problema de si existe o no una única
respuesta correcta para cada caso judicial, desde la perspectiva postpositivista,
viene a ser el de si, con los anteriores criterios (el Derecho considerado como un
conjunto de reglas y de principios, pero también de procedimientos racionales; o
sea, el Derecho entendido como una práctica social autoritativa dirigida al logro de
ciertos fines y valores), puede llegarse o no siempre a esa respuesta.
Y ahora conviene volver de nuevo a la clasificación entre casos fáciles y
difíciles. Como parece obvio, la distinción no sólo genera (inevitablemente) casos
de penumbra, sino que no tiene tampoco, por así decirlo, un carácter ontológico. O
sea, no se trata de que haya casos que en sí mismos considerados sean fáciles, y
otros difíciles. Esa calificación depende de muchos factores (además de lo
establecido en el sistema de reglas y principios) que cambian con el contexto, de
manera que un tipo de caso que viene siendo considerado como fácil por la
comunidad jurídica puede cambiar de estatus como consecuencia de una crisis
económica o social que de alguna manera afecte a la situación, o simplemente
Todos los derechos reservados
como consecuencia de que alguien ha identificado alguna circunstancia que no
había sido considerada como relevante hasta entonces. Pero además, me parece
que esa tipología bimembre debería enriquecerse para incluir dos nuevos tipos de
casos. Unos serían los de dificultad intermedia (casos intermedios), o sea, aquellos
que a primera vista no son fáciles porque exigen un estudio y una deliberación más
o menos arduos, pero en relación con los cuales, y una vez concluido ese proceso,
se llega a una solución unánime o muy mayoritaria aceptada por los juristas. Y
otros son los que se sitúan, por así decirlo, más allá de los casos difíciles: se trata
de los casos trágicos, entendiendo por tales aquellos que no es simplemente que
sean disputados (podrían incluso no serlo), sino que suponen auténticos dilemas
porque en relación con los mismos el sistema jurídico no provee una solución que
pueda considerarse satisfactoria: no son casos con varias respuestas
(posiblemente) correctas, sino casos sin solución correcta.
La existencia de esos casos trágicos en el Derecho tiende a ser negada tanto
por los autores positivistas, como por los que cabe adscribir al ámbito del
postpositivismo, aunque por razones distintas. En relación con los primeros, me
parece que la postura que ha defendido Liborio Hierro es muy representativa de la
forma de pensar de un positivista jurídico. O sea, Hierro, no niega que el juez
pueda encontrarse ante situaciones en las que el ordenamiento jurídico (incluido
un ordenamiento democrático) le “obligue” al juez a tomar una decisión contraria a
sus opiniones morales, pero “esta experiencia trágica del Derecho es una
experiencia moral, no jurídica”. Los casos trágicos serían aquellos en los que la
solución (correcta) de acuerdo con el Derecho choca con la moral del juez, por lo
que “constituyen un problema moral(…)no son una clase disyuntiva a la de los
casos fáciles, difíciles o intermedios” (Hierro 1995, p. 24, nota). Pero, claro está,
este recurso de separar conceptualmente el Derecho de la moral no está
disponible para un postpositivista, y eso es lo que lleva, por ejemplo a Pérez
Bermejo (haciéndose, en cierto modo, intérprete de la postura de Dworkin), a
negar la existencia de casos trágicos (no podría haberlos por definición si se
entendiera que siempre hay una respuesta correcta para cada caso), pero
basándose más bien en la tesis de que postular la existencia de casos trágicos
(morales o jurídicos) viene a algo así como a delatar una falta de análisis por parte
de quien hace tal afirmación: “No hay tanto dilemas prácticos como desafíos a
nuestra inteligencia para poner en orden la red valorativa mediante definiciones,
Todos los derechos reservados
teorías e interpretaciones adecuadas de los mismos” (Pérez Bermejo 2017, p.
447).
Yo creo, sin embargo, que estas dos últimas posturas no están justificadas.
La de Hierro porque, al incorporar nuestras constituciones principios morales que
no son simplemente las de la moralidad social, sino también los de una moral
justificada, esos conflictos (esas situaciones trágicas) se producen también en el
interior de nuestros sistemas jurídicos. Un ejemplo que en ocasiones he utilizado
es el de la diferencia de trato que prácticamente todos nuestros sistemas jurídicos
establecen entre los nacionales y los extranjeros y que es imposible armonizar con
el principio de dignidad que, como se sabe, es considerado también
universalmente como el fundamento de los derechos fundamentales (en las
declaraciones de derechos de ámbito internacional o estatal). Pues bien, un juez
que tenga que aplicar la legislación de extranjería y que expulsar del país a una
persona no porque haya cometido algún acto ilícito, sino simplemente por el hecho
de ser extranjero (como está establecido en muchos ordenamiento), no puede
hacerlo sin infringir el principio de dignidad; y si se negara a hacerlo (a decidir la
expulsión), entonces estaría dejando de aplicar el Derecho vigente (y, en un
ordenamiento jurídico como el español –que no creo que sea, por otro lado, una
excepción- cometería un delito de prevaricación). Y tampoco me parece
convincente la posición de Pérez Bermejo. Creo que este último comete el error
(me temo que frecuente entre los autores postpositivistas) de idealizar nuestros
Derechos, de poner demasiado el énfasis en la pretensión de corrección moral, y
demasiado poco en el conflicto social; pero la práctica social en que consiste el
Derecho (nuestros Derechos), no puede entenderse adecuadamente si se
prescinde de alguna de esas dos dimensiones. La génesis de los casos trágicos no
radica en los valores mismos, o no sólo en los valores, sino en la organización
social. El que nos encontremos en el Derecho (se encuentren los jueces) de vez en
cuando con casos trágicos es algo así como el precio que hay que pagar por el
hecho de que vivimos en sociedades injustas y el Derecho, el sistema judicial, no
puede ser otra cosa que un aspecto –un subsistema- del sistema social en su
totalidad. Cabe hablar, por ello, de dos tipos distintos de situaciones en las que un
jurista, un juez, de manera muy justificada, manifiesta un sentimiento de pesar,
porque comprende que no es posible lograr la justicia a través del Derecho. Una
es cuando tiene que enfrentarse con un caso trágico en sentido estricto: no puede
Todos los derechos reservados
evitar que se produzca, actuando dentro del Derecho, una vulneración grave de un
valor fundamental. Y la otra situación (mucho más frecuente que la anterior; yo
diría incluso que usual) son aquellos supuestos en los que el Derecho ofrece una
solución aceptable (correcta), pero no completamente justa; o, como a veces se
dice, situaciones en las que se pone de manifiesto que la racionalidad del Derecho
(aunque no sólo del Derecho) es del tipo de “lo segundo mejor”. Esa conciencia de
lo trágico en el Derecho, y el sentimiento de malestar que le acompaña, no tiene
por qué juzgarse de manera negativa: puede muy bien servir como revulsivo para
incitar a los juristas (a los jueces) a asumir sus deberes como ciudadanos, que no
son otros que contribuir a modificar el mundo social de manera que disminuya lo
trágico en el Derecho (lo que, por cierto, supone desligarse de la tesis de Luhmann
de la progresiva autonomización de los sistemas sociales: el sistema jurídico no
puede concebirse –si no es muy limitadamente- como un sistema autopoiético).
Y acabo con un comentario sobre el activismo judicial que, en realidad, viene
a ser una simple consecuencia de lo antes dicho.
El postpositivismo es una concepción del Derecho que se opone tanto al
positivismo jurídico como al neoconstitucionalismo, lo que quiere decir que
pretende evitar tanto una visión demasiado pobre del Derecho, como consecuencia
de haber trazado la frontera entre el Derecho y su entorno de una manera
excesivamente radical, como una perspectiva tan abierta que no pueda dar cuenta
de las señas de identidad del Derecho, y éste termine confundiéndose con su
entorno. El riesgo del positivismo jurídico (especialmente en el contexto de los
Derechos del Estado constitucional) es que, en relación con los casos para los
que no existe una respuesta clara en el sistema, no le queda más remedio que
alentar la discrecionalidad judicial o el formalismo jurídico. Mientras que el del
neoconstitucionalismo estriba en desconocer los valores de la legalidad, o sea,
propugnar un activismo judicial que no sólo supone renunciar a la certeza jurídica
(a valores de tipo formal), sino también a todo lo que la certeza (el Estado de
Derecho) hace posible: valores tan sustantivos como la autonomía. Dicho de otra
manera, el postpositivismo sostiene que el juez tiene un papel activo que jugar,
pero no puede actuar como un juez activista; puede (en ciertas circunstancias)
crear Derecho, pero no puede hacerlo como si fuera el legislador; los jueces no
son, tampoco –o menos aún- en los Estados constitucionales, los señores del
Derecho. ¿Pero qué cabe entender entonces por activismo judicial?
Todos los derechos reservados
Pues bien, el juez activista es precisamente el que actúa sin asumir los
límites que el Derecho, en cuanto práctica social de carácter autoritativo, le fija.
Esos límites son bastante amplios en nuestros sistemas jurídicos, puesto que el
sistema está integrado no sólo por reglas, sino también por principios, y si
aceptamos además (la tesis central del postpositivismo) que el Derecho es una
práctica social con la que se trata de lograr ciertos fines y valores: los derechos
fundamentales fijados en la Constitución y, en parte también, en textos de carácter
internacional a los que la Constitución remite. Los límites del activismo judicial se
defininen entonces de manera más o menos amplia según cuál sea la concepción
del Derecho de que se parta. Pero además es razonable también considerar que
esos límites no pueden trazarse exactamente de la misma manera prescindiendo
de cuál sea el sistema jurídico en el que opera el juez (por ejemplo, si existe un
control de constitucionalidad concentrado o difuso), o el grado de institucionalidad
en su conjunto: quiero decir, no es lo mismo un juez que opera en un sistema
dotado de un nivel de protección elevado de los derechos fundamentales (porque
hay otros órganos que aseguran la protección de los derechos fundamentales y
que, de alguna manera, suplen lo que el juez deja de hacer), que otro juez que
sabe que si el sistema jurisdiccional no interviene para proteger un derecho
fundamental, nadie lo hará en su lugar. Con esto, insisto, no quiero decir que los
jueces (incluso en esas situaciones extremas) puedan dejar de ser –o de actuar-
como jueces, pero para aclarar esta idea lo mejor será ilustrarla con un ejemplo.
Se trata de la actividad llevada a cabo por el Tribunal Constitucional de
Colombia a propósito de los derechos sociales y, en particular, con respecto al
derecho a la salud: la configuración positiva de este derecho ha sido
fundamentalmente una creación jurisprudencial, pero yo no creo que ese Tribunal
haya incurrido (al menos, no en términos generales) en activismo. El Tribunal ideó
una técnica novedosa (que luego fue seguida por tribunales de otros países)
consistente en declarar el “estado de cosas inconstitucional” (en relación con la
situación de los presos, de la salud o de los desplazados por la guerra). Ello
supone tomar medidas de carácter general y que vendrían a suplir la inacción de
otros poderes públicos. Los jueces asumen así un rol muy activo en la defensa de
los derechos fundamentales pero, como decía, de manera legítima, sin incurrir en
activismo, básicamente por lo siguiente. Lo que ha hecho ese tribunal es
establecer una serie de requisitos mínimos (por ejemplo, al ordenar que se
Todos los derechos reservados
establezca un plan de salud) que forman parte de lo indisponible (de lo que afecta
a la dignidad humana y que, por tanto, no puede dejar de reconocerse a los
individuos: a todos y a cada uno de ellos), de manera que no puede considerarse
que con eso se invada lo que sería el ámbito de discrecionalidad (el ámbito de lo
disponible) de las autoridades legislativas y administrativas. No se trata, pues, de
saltarse el Derecho, sino de tomarse los derechos en serio.
BIBLIOGRAFÍA
Hierro, L., (1995) “Las huellas de la desigualdad en la Constitución”, en M.
Reyes mate (ed.), Pensar la igualdad y la diferencia. Una reflexión filosófica,
Argentaria/Visor, Madrid.
Luhmann, N., (1990) La differenziazione del diritto. Contributi alla sociologia e
alla teoria del diritto, trad. al italiano de Giorgio De Giorgi y Michele Silbernagl,
edición e introducción de Raffaele De Giorgi, Il Mulino, Bolonia.
Pérez Bermejo, JM., (2017) “Coordenadas para una teoría de la
argumentación: Alexy y Dworkin como ejes de referencia”, en Josep Aguiló y Pedro
Grández (editores), Sobre el razonamiento judicial. Una discusión con Manuel
Atienza, Palestra, Lima.
Weber, M., (1964) Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica,
México.
Todos los derechos reservados
Vous aimerez peut-être aussi
- Actividad Empresarial y Derechos Humanos: Exigibilidad de implementación de sistemas de compliance en el Estado peruanoD'EverandActividad Empresarial y Derechos Humanos: Exigibilidad de implementación de sistemas de compliance en el Estado peruanoPas encore d'évaluation
- 1 - Silabo - Introduccion Al DerechoDocument6 pages1 - Silabo - Introduccion Al DerechoAmetz Gardotza IdurrePas encore d'évaluation
- Tipicidad delitos contra derechos autorDocument22 pagesTipicidad delitos contra derechos autorkalawaArePas encore d'évaluation
- Lo Real y Justo de Los Impuestos SHT SHTDocument24 pagesLo Real y Justo de Los Impuestos SHT SHTDavid Malagon MataPas encore d'évaluation
- Autonomia Privada y Buena FeDocument44 pagesAutonomia Privada y Buena FeNELSON CAYCHO ANCHELIAPas encore d'évaluation
- Son Obligatorios Los PrecedentesDocument33 pagesSon Obligatorios Los PrecedentesAlvaroPas encore d'évaluation
- Jaime Vidal PerdomoDocument20 pagesJaime Vidal PerdomoSamuel CasanovaPas encore d'évaluation
- El Juicio de Amparo en El Modelo Penal Acusatorio Obstáculo Apoyo PDFDocument16 pagesEl Juicio de Amparo en El Modelo Penal Acusatorio Obstáculo Apoyo PDFAxayacatl MonteroPas encore d'évaluation
- La Influencia del Iuspositivismo de Kelsen en la Corte Suprema BrasileñaD'EverandLa Influencia del Iuspositivismo de Kelsen en la Corte Suprema BrasileñaPas encore d'évaluation
- Pensamiento Juridico y ArgumentacionDocument25 pagesPensamiento Juridico y ArgumentacionPedro CastañedaPas encore d'évaluation
- Sentencia Publicada en El Diario El Peruano (Exp. 5114-2018)Document8 pagesSentencia Publicada en El Diario El Peruano (Exp. 5114-2018)PPConstitucionalPas encore d'évaluation
- Lirbo Control Convencionalidad PDFDocument78 pagesLirbo Control Convencionalidad PDFAnonymous l9nqgOPas encore d'évaluation
- Facultad ReglamentariaDocument29 pagesFacultad ReglamentariasecretdeadPas encore d'évaluation
- Analisis Del Test de ProporcionalidadDocument26 pagesAnalisis Del Test de ProporcionalidadAnonymous BOuK5PPas encore d'évaluation
- Argumentación en El DerechoDocument18 pagesArgumentación en El DerechoLissetPas encore d'évaluation
- Administrajuzgadodedtto PDFDocument252 pagesAdministrajuzgadodedtto PDFpacozapienPas encore d'évaluation
- Autoridad - Juan Vega GomezDocument16 pagesAutoridad - Juan Vega GomezNapoleon Alberto Rios LazoPas encore d'évaluation
- SCP 0283Document14 pagesSCP 0283Javier Isidro100% (1)
- Alexy - Epílogo A La Teoría de Los DDFFDocument52 pagesAlexy - Epílogo A La Teoría de Los DDFFEduardo GandulfoPas encore d'évaluation
- La definición de conceptos clave y elementos de prueba en materia de fiscalizaciónDocument1 090 pagesLa definición de conceptos clave y elementos de prueba en materia de fiscalizaciónAlfredo Hernández GutiérrezPas encore d'évaluation
- Iturrialde-Sobre El Silogismo JudicialDocument34 pagesIturrialde-Sobre El Silogismo JudicialAlberto TroisiPas encore d'évaluation
- Las Obligaciones - Mutuo DiscensoDocument287 pagesLas Obligaciones - Mutuo DiscensoazazelkazdayaPas encore d'évaluation
- Contrat de FactoringDocument57 pagesContrat de FactoringEdson Rioja BravoPas encore d'évaluation
- Rojas Rodriguez Hector Principios ConstitucionalesDocument245 pagesRojas Rodriguez Hector Principios ConstitucionalesGlenn Charles Valqui MayorcaPas encore d'évaluation
- El Titulo de Credito Hipotecario NegociableDocument16 pagesEl Titulo de Credito Hipotecario Negociablealdex15Pas encore d'évaluation
- Sistemas fuentes derecho Estados globalizaciónDocument90 pagesSistemas fuentes derecho Estados globalizaciónLis Barrera CocunuboPas encore d'évaluation
- Municipalidades Del Perú 2Document4 pagesMunicipalidades Del Perú 2Juvencio Rivera YanguaPas encore d'évaluation
- Argumentación JurídicaDocument6 pagesArgumentación Jurídicajuan guerrero porrasPas encore d'évaluation
- CONVENIO #151 OIT DesarrolladoDocument37 pagesCONVENIO #151 OIT DesarrolladoAlicia ChavezPas encore d'évaluation
- TEORÍA DEL DERECHO Y FORMALISMO VS ANTIFORMALISMODocument8 pagesTEORÍA DEL DERECHO Y FORMALISMO VS ANTIFORMALISMOAlejandro José Flores Maldonado100% (1)
- Razonamiento Jurídico y Técnicas de ArgumentaciónDocument3 pagesRazonamiento Jurídico y Técnicas de ArgumentaciónMarco Antonio Lamas SangamaPas encore d'évaluation
- Tres Concepciones de La ArgumentaciónDocument5 pagesTres Concepciones de La ArgumentaciónAlejandro Velázquez ZúñigaPas encore d'évaluation
- L. LEON - Los Actos Juridicos en Sentido EstrictoDocument73 pagesL. LEON - Los Actos Juridicos en Sentido EstrictoMilway Tupayachi AbarcaPas encore d'évaluation
- Tarea Literatura Del DerechoDocument22 pagesTarea Literatura Del DerechoRoberth PerezPas encore d'évaluation
- Sobre El Lenguaje de Los Derechos Ensayo para Una Teoria Estructural de Los Derechos de Juan Antonio Cruz Parcero 0Document6 pagesSobre El Lenguaje de Los Derechos Ensayo para Una Teoria Estructural de Los Derechos de Juan Antonio Cruz Parcero 0David EspadaPas encore d'évaluation
- Derecho Constitucional 3 Ed. - Pascual Orozco GaribayDocument427 pagesDerecho Constitucional 3 Ed. - Pascual Orozco GaribayEdmundo De la VegaPas encore d'évaluation
- Corrupcion MunicipalidadesDocument9 pagesCorrupcion MunicipalidadesJennyfer OrellanaPas encore d'évaluation
- Argumento DemostrativoDocument5 pagesArgumento DemostrativoAntonio TrujilloPas encore d'évaluation
- Apología de Sócrates y sus lecciones de retórica y litigación penalD'EverandApología de Sócrates y sus lecciones de retórica y litigación penalPas encore d'évaluation
- Ley 30201Document2 pagesLey 30201Edsan ZemezPas encore d'évaluation
- Sociología PolíticaDocument5 pagesSociología PolíticaKenshin Himura100% (1)
- Oposicion Contra Resoluciones de Asambleas PDFDocument39 pagesOposicion Contra Resoluciones de Asambleas PDFgerardoPas encore d'évaluation
- Derecho Penal-Amuchategui Tutoria EstudiantilDocument113 pagesDerecho Penal-Amuchategui Tutoria EstudiantilMario Armando Villalvazo Aguilar50% (2)
- Naturaleza de La Constitucion Politica La Palabra ConstitucionDocument6 pagesNaturaleza de La Constitucion Politica La Palabra ConstitucionIrbin MurilloPas encore d'évaluation
- Criterios Prodecon en Materia de Iva3Document35 pagesCriterios Prodecon en Materia de Iva3Nancy AbdelhadiPas encore d'évaluation
- DivorcioDocument35 pagesDivorcioLuis René Toledo Franco100% (1)
- Tecnicas de Litigacion Oral Oscar Pena G-78229060Document33 pagesTecnicas de Litigacion Oral Oscar Pena G-78229060EdimarPas encore d'évaluation
- Syllabus 6 2009Document90 pagesSyllabus 6 2009Pavel MoralesPas encore d'évaluation
- Derecho Administrativo - Emilio Chuayffet ChemorDocument71 pagesDerecho Administrativo - Emilio Chuayffet ChemorTorgo0% (1)
- Manual Sobre Delitos Contra La Administración Pública PDFDocument76 pagesManual Sobre Delitos Contra La Administración Pública PDFLuis ViPas encore d'évaluation
- Dossier Prensa Como Hacer Ciencia PoliticaDocument8 pagesDossier Prensa Como Hacer Ciencia Politicachecoisra0% (1)
- Errores e Inconstitucionalidades DL CNPP - PABLO HERNANDEZ & ROMO VALENCIADocument143 pagesErrores e Inconstitucionalidades DL CNPP - PABLO HERNANDEZ & ROMO VALENCIAOB Asociados100% (1)
- Amparo Directo Presuncion de Ingresos PDFDocument433 pagesAmparo Directo Presuncion de Ingresos PDFlinoPas encore d'évaluation
- Renuncia y la terminación por mutuo acuerdo del vínculo laboralD'EverandRenuncia y la terminación por mutuo acuerdo del vínculo laboralPas encore d'évaluation
- La construcción de la democracia: Teoría del garantismo constitucionalD'EverandLa construcción de la democracia: Teoría del garantismo constitucionalPas encore d'évaluation
- Mejora regulatoria del sector minero-energético en ColombiaD'EverandMejora regulatoria del sector minero-energético en ColombiaPas encore d'évaluation
- Consideraciones en Torno A La Hipotesis DeUnProyectoDeCo-2649860Document16 pagesConsideraciones en Torno A La Hipotesis DeUnProyectoDeCo-2649860Elias FloresPas encore d'évaluation
- Teoria General Del Acto Juridico PDFDocument28 pagesTeoria General Del Acto Juridico PDFalexPas encore d'évaluation
- Teoria General Del Acto Juridico PDFDocument28 pagesTeoria General Del Acto Juridico PDFalexPas encore d'évaluation
- Poder y ResistenciaDocument20 pagesPoder y ResistenciaCarlos MorenoPas encore d'évaluation
- Mutuo PDFDocument2 pagesMutuo PDFGary Daniels APas encore d'évaluation
- Lectura - El Sentido Del HumorDocument12 pagesLectura - El Sentido Del HumorYonel BadaPas encore d'évaluation
- Tecnicas de Interrogatorio - Patricia GamezDocument10 pagesTecnicas de Interrogatorio - Patricia GamezAlbert Palomino RaymePas encore d'évaluation
- Prueba Del Dolo Ragues - 8Document14 pagesPrueba Del Dolo Ragues - 8Diego Concha IbáñezPas encore d'évaluation
- El Sujeto y El Poder - Michael FoucaultDocument17 pagesEl Sujeto y El Poder - Michael FoucaultManzanita verde100% (4)
- Razonamiento JurídicoDocument46 pagesRazonamiento JurídicoElias Flores100% (3)
- Armaza-Estado de Necesidad 0Document6 pagesArmaza-Estado de Necesidad 0Ayli Perez HuaranccaPas encore d'évaluation
- Poder y ResistenciaDocument20 pagesPoder y ResistenciaCarlos MorenoPas encore d'évaluation
- 2 9Document25 pages2 9Ariel FloresPas encore d'évaluation
- Verdad y Prueba en El Proceso AcusatorioDocument14 pagesVerdad y Prueba en El Proceso AcusatoriobargadoPas encore d'évaluation
- D. Leg. #276 Ley de Bases de La Carrera Administrativa PDFDocument19 pagesD. Leg. #276 Ley de Bases de La Carrera Administrativa PDFBrayan ApontePas encore d'évaluation
- 1184-2017 Prescripcion Version Publica AbrilDocument10 pages1184-2017 Prescripcion Version Publica AbrilElias FloresPas encore d'évaluation
- Qué es argumentar? Retórica, lingüística y teoría de la argumentación jurídicaDocument37 pagesQué es argumentar? Retórica, lingüística y teoría de la argumentación jurídicaEsther Ra100% (2)
- Doctrina de Ponderacion621 - EsDocument32 pagesDoctrina de Ponderacion621 - EsHanke LiebertPas encore d'évaluation
- Verdad y Prueba en El Proceso AcusatorioDocument14 pagesVerdad y Prueba en El Proceso AcusatoriobargadoPas encore d'évaluation
- 39 PDFDocument20 pages39 PDFElias FloresPas encore d'évaluation
- Citas y ReferenciasDocument4 pagesCitas y ReferenciasJhon JhonPas encore d'évaluation
- Control DifusoDocument15 pagesControl DifusoElias FloresPas encore d'évaluation
- Motivación Externa Prisión Preventiva GAcetaDocument22 pagesMotivación Externa Prisión Preventiva GAcetaAnonymous AFzdsuHiEPas encore d'évaluation
- Verdad Negociada - TaruffoDocument23 pagesVerdad Negociada - TaruffoAlex Rodríguez Ortiz100% (2)
- Spanish Version WorkbookDocument87 pagesSpanish Version WorkbookYolandaPas encore d'évaluation
- Frances Basico Principiantes 39137 CompletoDocument17 pagesFrances Basico Principiantes 39137 CompletoCrisVan DominguezPas encore d'évaluation
- Lineamientos Metodológicos para La Investig. Juridica PDFDocument38 pagesLineamientos Metodológicos para La Investig. Juridica PDFRodrigo Valdivia ValderramaPas encore d'évaluation
- Ensayos de Filosofia de Derecho - Miro Quesada Rada, FranciscoDocument78 pagesEnsayos de Filosofia de Derecho - Miro Quesada Rada, FranciscoElias Flores100% (1)
- Conceptos Basicos Del DerechoDocument95 pagesConceptos Basicos Del DerechoAndrews Monge100% (1)
- Diversidad Cultural y Sistema PenalDocument22 pagesDiversidad Cultural y Sistema PenalCharly EspechePas encore d'évaluation
- Análisis de Las Secciones VialesDocument35 pagesAnálisis de Las Secciones VialesBarzola HerlissPas encore d'évaluation
- Para Demanda Deslinde y Amojonamiento ConsueloDocument5 pagesPara Demanda Deslinde y Amojonamiento ConsueloASESORIOAP10Pas encore d'évaluation
- Origen de Las FundacionesDocument3 pagesOrigen de Las FundacionesJose RomeroPas encore d'évaluation
- EXP. No 1934 2003 HC TC Juan Roberto YujrDocument7 pagesEXP. No 1934 2003 HC TC Juan Roberto YujrJohnny RhamyPas encore d'évaluation
- Guía de Acompañamiento 005-Aportes y Proyecos Interdisciplinarios-Costa 2023 20-06-2023Document26 pagesGuía de Acompañamiento 005-Aportes y Proyecos Interdisciplinarios-Costa 2023 20-06-2023MEDARDO MENA RAMIREZPas encore d'évaluation
- Derecho Internacional Publico - I Parte - Resumen - 2017 - Castillo NegroDocument26 pagesDerecho Internacional Publico - I Parte - Resumen - 2017 - Castillo NegroMartha Miravete CiceroPas encore d'évaluation
- Cuestionario de Los MacsDocument17 pagesCuestionario de Los MacsRichard Palomino100% (1)
- Teoria Del DelitoDocument6 pagesTeoria Del DelitoABIGAILPas encore d'évaluation
- Manual de Teoría General Del ProcesoDocument96 pagesManual de Teoría General Del ProcesoLuzgaly Campo LòpezPas encore d'évaluation
- DOSSIERDocument57 pagesDOSSIERnilton26vPas encore d'évaluation
- Codigo Penal de NicaraguaDocument218 pagesCodigo Penal de Nicaraguatoshiro02Pas encore d'évaluation
- Disolución y Liquidación SocietariaDocument4 pagesDisolución y Liquidación SocietariaFatima ElHartiPas encore d'évaluation
- La Norma ProcesalDocument8 pagesLa Norma ProcesalSebastian UnbrokenPas encore d'évaluation
- Debido ProcesoDocument1 pageDebido ProcesoPaula Sofia MarinPas encore d'évaluation
- Unidad 6 Forma y Prueba e Interpretación 2019Document94 pagesUnidad 6 Forma y Prueba e Interpretación 2019Dario MenaPas encore d'évaluation
- Monografia Capitulo I Derecho de AsiloDocument22 pagesMonografia Capitulo I Derecho de AsilomiluskaPas encore d'évaluation
- Contratos PDFDocument374 pagesContratos PDFJuampaSierraPas encore d'évaluation
- Principios y Valores ConstitucionalesDocument4 pagesPrincipios y Valores ConstitucionalesTatiana Diaz Parra0% (1)
- Modelo de Demanda de Juicio Ordinario MercantilDocument11 pagesModelo de Demanda de Juicio Ordinario MercantilCampos Raúl100% (5)
- Procreación Asistida, Inseminación Artificial y Manipulación GenéticaDocument5 pagesProcreación Asistida, Inseminación Artificial y Manipulación GenéticaMelina LBPas encore d'évaluation
- Cien Pol 2015Document5 pagesCien Pol 2015Roque PérezPas encore d'évaluation
- Recursos Administrativos Ante La ABTDocument6 pagesRecursos Administrativos Ante La ABTPili de Alencar100% (1)
- 2016-05-27Document120 pages2016-05-27Libertad de Expresión YucatánPas encore d'évaluation
- C-781-12 Conflicto Armado VictimasDocument114 pagesC-781-12 Conflicto Armado VictimasDelver RamiirezPas encore d'évaluation
- Apropiación Ilícita Ciclo V 1er Mes Dere Penal Iii Pe Actividad 2Document20 pagesApropiación Ilícita Ciclo V 1er Mes Dere Penal Iii Pe Actividad 2Valeria Dafne Garcia MelendezPas encore d'évaluation
- Formulario de Inicio Ley 13951Document2 pagesFormulario de Inicio Ley 13951Manuel Perez ManoPas encore d'évaluation
- La Reducción Judicial de La Cláusula PenalDocument9 pagesLa Reducción Judicial de La Cláusula PenalPaolo RojasPas encore d'évaluation
- Sentencia única instancia CúcutaDocument131 pagesSentencia única instancia CúcutaMYRIAM ESTHER MESTRE SOLANOPas encore d'évaluation
- Relación Del Derecho Penal Con Otras Ramas Del Derecho y Otras CienciasDocument4 pagesRelación Del Derecho Penal Con Otras Ramas Del Derecho y Otras CienciasADOLFO CG100% (1)