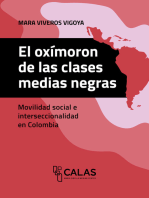Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ciudadanía, Exclusión y Género, Por Diana Maffía
Transféré par
Leonel CarbonettiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ciudadanía, Exclusión y Género, Por Diana Maffía
Transféré par
Leonel CarbonettiDroits d'auteur :
Formats disponibles
viernes 1 de abril de 2011
Ciudadanía, exclusión y género, por Diana Maffía
Seminario: Contrato social y radicalismo democrático. El pensamiento de J.J.Rousseau
UBA/CLACSO/MUSEO ROCA, Buenos Aires, octubre 2001
Digamos ante todo que las reflexiones modernas sobre el Estado recogen modos de
pensamiento dicotómicos que coinciden en naturalizar el lugar social de las mujeres
dejándolas fuera de los pactos políticos. En esto Rousseau no es la excepción, y en todo
caso podemos reprocharle no haber llevado su radicalidad más a fondo discutiendo
incluso esos presupuestos patriarcales. Como afirman Fries y Matus (1999) “el
pensamiento liberal confluye con el patriarcal al establecer dos esferas separadas e
independientes (público/privado) con funciones opuestas para hombres y mujeres y al
excluir a las mujeres frente a la pregunta por la participación, es decir la pregunta por
quiénes debía ser considerados individuos libres e iguales”[1].
La distinción, por otra parte, puede plantearse bajo distintos rasgos (por ejemplo, trabajo
productivo o reproductivo, Estado y familia, u otras formas complejas y vinculadas), lo
que hace aún más difícil su evaluación[2]. Por supuesto pueden rastrearse antecedentes
de estas distinciones desde los orígenes de la filosofía griega, pero es con los
contractualistas con quienes el discurso universalista nos genera una expectativa a las
mujeres que luego se ve decepcionada, y sobre ese trasfondo se hace más visible el
prejuicio androcéntrico que genera una “ceguera de género”. Hobbes, Locke y Rousseau
no inventan el poder de los varones y la intangibilidad de la familia patriarcal, pero de
ellos esperamos al menos que no lo legitimen y lo consagren, y eso no ocurre.
Para Hobbes, si la naturaleza no funda la desigualdad, la autoridad debe basarse en el
consentimiento. Esto explica la autoridad en el mundo público, pero no por qué las
mujeres se encuentran subordinadas al marido. Hobbes asume la familia patriarcal como
la primera unidad política y social, y este caracter de unidad la naturaliza, la deja fuera
de los pactos. Con ello las mujeres deben aceptar una autoridad masculina que sólo
resuelve la diferencia en sometimiento sin razón ni consentimiento.
Locke combate el absolutismo en los asuntos públicos, pero concluye que hay un
fundamento en la naturaleza para la subordinación legal de la mujer a su marido, ya que
el hombre es más capaz y más fuerte. Además la mujer queda excluida de la política, ya
que sus intereses son representados a la sociedad a través del marido que la sojuzga. Es
decir, los intereses de las mujeres no se consideraban divergentes (en cuyo caso
requerirían una representación autónoma), sino representables por el marido en el
ámbito público.
Rousseau también parte del estado de naturaleza. Allí no hay conflictos y varones y
mujeres son autónomos, libres e iguales. Hay reproducción, pero no hay relaciones
estables. La familia para Rousseau no es natural, sino un producto histórico como la
sociedad y el Estado, en un lugar intermedio entre el estado de naturaleza y la etapa
[1] Fries, Lorena y Matus, Verónica (1999), “Supuestos ideológicos,
mecánicos e hitos históricos fundantes del derecho patriarcal”, en Facio,
Alda y Fries, Lorena (ed) Género y Derecho , Chile, Lom/La Morada
[2] cf Pateman, Carol (1996) “Críticas feministas a la dicotomía
público/privado”, en Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona,
Paidos
marcada por la división social del trabajo y la propiedad de la tierra que hacen surgir las
desigualdades que él rechaza.
Por algún misterioso motivo, Rousseau no encuentra contradictorio afirmar que
autonomía y libertad son valores humanos, pero las mujeres no los tienen. Afirma la
autoridad del marido sobre la mujer afirmando que se requiere una sola autoridad para
dilucidar aquellos asuntos en que hay dos opiniones y no hay acuerdo. Pero en ese caso
¿por qué la autoridad es la del varón? Aquí viene la naturalización de la inferioridad: la
mujer, dada su función reproductiva, se ve afectada por malestares en algunos
períodos de su vida que limitan su actividad. Pero hay un argumento más fuertemente
patriarcal: la incerteza de la paternidad requiere que el marido tenga facultades de
supervisión y control sobre la mujer.
Si en el “Discurso de la Igualdad” el concepto de “voluntad general” de Rousseau (la
unión de los hombres libres para la libertad) parece de por sí un manifiesto democrático
y garantiza el derecho a participar en el cuerpo político, la negación de este derecho a
las mujeres adquiere un tono estruendosamente arbitrario. Sus propios escritos las
excluyen expresamente de la vida política en razón de que pertenecen a otro espacio. Un
espacio donde, además, no hay libertades individuales ni métodos que compensen las
desigualdades existentes en su interior. En el “Emilio” desarrolla sus ideas diferenciadas
para la educación de hombres y mujeres. Emilio será educado para ser libre. Sofía será
educada para servir y agradar a Emilio. Su ser no será un “ser para sí” sino un “ser para
otro”. No sólo no se les debe dar la oportunidad de educarse, sino que se las debe alejar
de la educación, pues “una mujer sabia es un castigo para su esposo, para sus hijos, sus
criados, para todo el mundo”. Por supuesto, la expresión “todo el mundo” también
excluye a todas las mujeres.
Como afortunadamente, y a pesar de las recomendaciones de Rousseau, algunas
mujeres se educaban, podemos tener una perspectiva de lo que ellas pensaban de su
situación. Unos años posterior a los trabajos de Rousseau se escribía el primer tratado
de teoría política feminista, “La Vindicación de los Derechos de la Mujer”. Allí su
autora exponía lo que luego en su homenaje se dio en llamar el “dilema Wollstonecraft”
y que podríamos expresar así: para alcanzar la ciudadanía plena, las mujeres deben a
la vez homologar a los varones y reivindicar la maternidad [3]. Por homologar a los
varones se entiende el desempeño en el ámbito público, lo que presenta para las mujeres
el obstáculo del ejercicio de la maternidad. Según la politóloga australiana Carol
Pateman, hay una “escena originaria” previa al pacto social, donde estos roles de
exclusión y sometimiento se han establecido, que ella llama “contrato sexual”[4]. Es por
esta escena originaria del contrato sexual, luego enmascarada, que maternidad y
ciudadanía se presentan como dicotomía, materializadas y naturalizadas en la división
entre público y privado.
En un trabajo reciente, María Luisa Femenías[5] se pregunta cuál es el alcance de la
definición de Locke en Dos tratados sobre el gobierno, cuando afirma que “cada
hombre tiene una propiedad en su propia persona, y a esa propiedad nadie tiene
[3] Mary Wollstonecraft, A vindication of the Rights of Woman , London, J.
Jhonson, 1792.
[4] Carol Pateman, El Contrato Sexual , Barcelona, Anthropos, 1995 (original
1988)
[5] María Luisa Femenías, “Lecturas sobre contractualismo. Pateman y la
escena primitiva”, en Alicia Ruiz (comp), Identidad Femenina y Discurso
Jurídico , Buenos Aires, Biblos, 2000.
derecho, excepto él mismo”.Precisamente ese aspecto de la ciudadanía, la propiedad
sobre la propia persona, que se expresa también en la propiedad sobre el propio cuerpo
y la propia sexualidad, es la que comienza a adquirir un nuevo sentido con la irrupción
de las mujeres a la escena pública. Y más aún, desde los ´60, con la división entre
erotismo y reproducción.
Mientras la libertad y la igualdad se daban en el límite marcado por la fraternidad (la
comunidad de “frates”, de hermanos varones) y no incluía lo que las feministas
llamaron luego “sororidad” (la comunidad de hermanas mujeres) no había contradicción
alguna entre esta propiedad sobre la propia persona (a la que aludía Locke) y la
definición tradicional de ciudadanía. Tampoco la había mientras más del 90% de las
mujeres permanecían analfabetas. Pero todo lenguaje universal (el de la política, el de la
ciencia, el de la filosofía) tiene esa maravillosa referencia posible a un “yo” muy
singular que lo resignifica.
El feminismo se ha negado a admitir el “dilema Wollstonecraft” como tal, y ha insistido
en combinar la afirmación de la identidad específica de las mujeres y a la vez la
demanda de su presencia en todos los ámbitos públicos de la política, la economía, la
educación, la cultura y la vida social. Se tiene muy presente la solución a este dilema no
la aporta la democracia griega (que confinaba a las mujeres “por su naturaleza”), ni el
renacimiento (que prohibía su ingreso a las universidades y academias, y a toda forma
de estudio sistemático), ni las formas del estado moderno (que le reservan el ámbito de
lo privado bajo un discurso universalista que exalta lo público), ni el socialismo real
(que priorizando los antagonismos de clase escamotea las subordinaciones de género
transversales a todas las clases sociales), ni el capitalismo (que omite el detalle de que
las mujeres trabajan en promedio dos veces más que los varones y sólo poseen el 1% de
los recursos económicos incluyendo la tierra).
La experiencia de las mujeres, elaborada por la crítica feminista, le permite ateder a la
vez a su “identidad” (en la que el cuerpo, la sexualidad y la maternidad tienen un papel
destacado) y a su “diversidad”. Porque aún cuando hablemos de derechos universales
para las mujeres, su condición de blancas o negras, pobres o ricas, occidentales u
orientales, adolescentes, en edad reproductiva o ancianas, heterosexuales o lesbianas,
prostitutas o célibes, imprime al goce y ejercicio de esos derechos universales,
demandas y condiciones específicas. Es por eso que pensar los derechos de las mujeres
en el marco de los derechos humanos tiene una enorme complejidad. Y en nuestra
opinión, esa complejidad sólo es abarcable considerando la ciudadanía como una
construcción, en la que las mujeres tenemos necesariamente una participación múltiple.
Suele definirse la ciudadanía diciendo que “un ciudadano es un individuo con derechos
dentro de una comunidad política”[6] (obviemos el género gramatical). Pensar la
ciudadanía de modo individual tiene un efecto sobre el modo de pensar los derechos de
las mujeres, ya que significa que no deben estar supeditados (como todavía hoy lo está)
al derecho del cónyuge, de la familia ni de la comunidad. Afirmar que tiene derechos es
no sólo esperar que tales derechos estén sancionados bajo la forma de normas (lo cual
no es condición necesaria ni tampoco suficiente de su ejercicio), sino que su respeto
forme parte de las relaciones sociales y que tales derechos puedan ser peticionados,
reclamados y garantizados, cosa que sólo ocurre dentro de una comunidad política.
Es bueno tener presente esta complejidad de los derechos, cuando tratamos de detectar
las barreras que impiden el ejercicio efectivo de ciudadanía por parte de las mujeres. Y
[6] Catalina Smulovitz, “Ciudadanos, derechos y política”, en Agora , N° 7,
1997, pp159-187
tener presente también que tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en
proceso de construcción y cambio. Es decir, la ciudadanía no se identifica con un
conjunto de prácticas concretas (votar, tener libertad de expresión, recibir beneficios
sociales del Estado), sino en todo caso con una expresión tan abierta como “el derecho a
tener derechos”. Como afirma Elizabeth Jelin[7], el contenido de las reivindicaciones,
las prioridades políticas o los ámbitos de lucha en contra de discriminaciones y
opresiones pueden variar, siempre y cuando se reafirme el derecho a tener derechos y el
derecho (y el copromiso) de participar en el debate público acerca del contenido de
normas y leyes. Si lo pensamos de este modo complejo y articulado, no es sino muy
recientemente –en la última década, y gracias a la ley de cupo- que las mujeres estamos
en condiciones de incidir en todos los ámbitos para que nuestros derechos sean una
realidad[8].
Cuando se discutía la ley de cupo las feministas acuñaron un slogan: “pocas mujeres en
política cambia a las mujeres, muchas mujeres en política cambia la política”. Y es que
para que las concepciones expulsivas del Estado cambien, no alcanza con “agregar
mujeres y batir” (como decía Evelyn Fox Keller con respecto a la ciencia, otro cocktail
masculino). Se trata de generar una masa crítica de ciudadanas en condiciones de
autoridad como para discutir las propias normas constitutivas del Estado: elaborar otro
pacto social, en el que esta vez sí estemos presentes.
En resumen, nuestra ciudadanía se expresa en demanda pero también en compromiso,
desde todas aquellas posiciones a las que recientemente hemos arribado las mujeres,
para hacer de la sociedad en que vivimos un lugar más justo, donde las diferencias no se
expresen necesariamente en jerarquía y exclusión, y las personas (en nuestra
maravillosa diversidad) no debamos obligarnos a las dimensiones rígidas de la
burocracia. La burocracia tiene demasiados ángulos y las mujeres -¡las diosas nos
conserven!- tenemos muchas curvas.
[7] Elizabeth Jelin, “La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y
la responsabilidad”, en E. Jelin y E. Hershberg (comp) Construir la
democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina .
Caracas, Nueva Sociedad, 1996
[8] Maffía, Diana (2001) “Ciudadanía sexual”, en Feminaria , año XIV, N° 26
Vous aimerez peut-être aussi
- Tramas de la desigualdad: Las políticas y el bienestar en disputaD'EverandTramas de la desigualdad: Las políticas y el bienestar en disputaPas encore d'évaluation
- Cuadro Comparativo Posiciones TeóricasDocument4 pagesCuadro Comparativo Posiciones TeóricasbrendaPas encore d'évaluation
- La Identidad y La Diferencia. FLACSODocument21 pagesLa Identidad y La Diferencia. FLACSOSabrina Lubrina100% (1)
- Ströbele-Gregor y Wollrad Espacios de Género ObligatoriaDocument318 pagesStröbele-Gregor y Wollrad Espacios de Género ObligatoriaSoriz SáenzPas encore d'évaluation
- El Continuo de La Violencia Feminicida: Sus Raíces Profundas Por Nadia RossoDocument35 pagesEl Continuo de La Violencia Feminicida: Sus Raíces Profundas Por Nadia RossoNadia RossoPas encore d'évaluation
- Alicia PueloDocument10 pagesAlicia PueloMarina100% (1)
- El Sistema Sexo-Género en Los Movimientos Feministas Teresa Aguilar GarcíaDocument12 pagesEl Sistema Sexo-Género en Los Movimientos Feministas Teresa Aguilar GarcíaAlejandra MuñozPas encore d'évaluation
- Ensayo - Misoginia y MisandriaDocument3 pagesEnsayo - Misoginia y MisandriaJoel IsaacPas encore d'évaluation
- Espacios de Libertad Diana Valle Ferrer ResumenDocument4 pagesEspacios de Libertad Diana Valle Ferrer ResumenElizabeth FloresPas encore d'évaluation
- Detrás de Los Números: Las Trayectorias de La Paridad y La Igualdad en Un Contexto PatriarcalDocument138 pagesDetrás de Los Números: Las Trayectorias de La Paridad y La Igualdad en Un Contexto PatriarcalObservatorio de Paridad DemocráticaPas encore d'évaluation
- Mabel Burin Techo de Cristal PDFDocument17 pagesMabel Burin Techo de Cristal PDFRomina Cutuli100% (1)
- Los Abortos y Sus Significaciones Imaginarias... Ana Fernández Débora TajerDocument19 pagesLos Abortos y Sus Significaciones Imaginarias... Ana Fernández Débora Tajers_echeverrialPas encore d'évaluation
- Hacia Una Nueva Politica Sexual. Las Mujeres Ante La Reacción Patriarcal. Rosa Cobo BediaDocument5 pagesHacia Una Nueva Politica Sexual. Las Mujeres Ante La Reacción Patriarcal. Rosa Cobo BediaMaríaCandelariaQuispePoncePas encore d'évaluation
- 1 Alda Facio Cuando El Gen Suena Cambios TraeDocument114 pages1 Alda Facio Cuando El Gen Suena Cambios Traefreddy darkPas encore d'évaluation
- Borrell y Artazcoz. Las Desigualdades de Género en Salud, Retos para El Futuro ESPAÑADocument6 pagesBorrell y Artazcoz. Las Desigualdades de Género en Salud, Retos para El Futuro ESPAÑAan_ferreyra88Pas encore d'évaluation
- Transfobia m3 250518 PDFDocument7 pagesTransfobia m3 250518 PDFZatsuky ScarletPas encore d'évaluation
- Hacia Una Eetica Feminista Maria Jose Guerra PalmeroDocument18 pagesHacia Una Eetica Feminista Maria Jose Guerra PalmeroAdrianPas encore d'évaluation
- Edith Flores Perez 45323 72068 2 PBDocument20 pagesEdith Flores Perez 45323 72068 2 PBVerónica PaivaPas encore d'évaluation
- Barbieri - Los Ambitos de Accion de Las MujeresDocument23 pagesBarbieri - Los Ambitos de Accion de Las MujeresVanessa TessadaPas encore d'évaluation
- Centro de Estudios de La Mujer. Platero de La Parada de Los Monstruos A Los Monstruos de Lo Cotidiano La Diversidad Funcional y Sexualidad No NormativaDocument264 pagesCentro de Estudios de La Mujer. Platero de La Parada de Los Monstruos A Los Monstruos de Lo Cotidiano La Diversidad Funcional y Sexualidad No NormativaCamilo Bartolomé EguigurenPas encore d'évaluation
- La Gestion Cultural - Laboratorio Social para El Desarrollo Del CaribeDocument38 pagesLa Gestion Cultural - Laboratorio Social para El Desarrollo Del CaribeAna Kary MoyaPas encore d'évaluation
- Beatriz Gimeno - La Prostitución (2012)Document68 pagesBeatriz Gimeno - La Prostitución (2012)Yesenia Martínez MaldonadoPas encore d'évaluation
- Cuerpos Desobedientes (Fernandez)Document12 pagesCuerpos Desobedientes (Fernandez)FernandoPardoBerriosPas encore d'évaluation
- Francesca Gargallo Feminismo LatinoamericanoDocument18 pagesFrancesca Gargallo Feminismo LatinoamericanoAlejandra EstradaPas encore d'évaluation
- Caracterización Etnográfica de Mujeres Ejerciendo El Trabajo Sexual en Bogotá, ColombiaDocument95 pagesCaracterización Etnográfica de Mujeres Ejerciendo El Trabajo Sexual en Bogotá, ColombiaManuel Antonio Velandia MoraPas encore d'évaluation
- Género en Investigación EducativaDocument17 pagesGénero en Investigación EducativaDep FcpysPas encore d'évaluation
- RICHARD NELLY - La Crítica Feminista Como Modelo de Crítica CulturalDocument12 pagesRICHARD NELLY - La Crítica Feminista Como Modelo de Crítica CulturalAndresitoPas encore d'évaluation
- Investigacion Joven Con Perspectiva de GéneroDocument522 pagesInvestigacion Joven Con Perspectiva de GéneroMilagros De La HorraPas encore d'évaluation
- Entrevista A Lohana BerkinsDocument3 pagesEntrevista A Lohana BerkinsRoque KaninoPas encore d'évaluation
- Francesca Gargallo Bosnia Congo Ciudad JuarezDocument42 pagesFrancesca Gargallo Bosnia Congo Ciudad JuarezDelia GonzalezPas encore d'évaluation
- Que Es Feminismo La Metafora de Las Gafas VioletasDocument5 pagesQue Es Feminismo La Metafora de Las Gafas VioletasCoraly Capetillo100% (3)
- Berkins, L. Travestis Una Identidad PolíticaDocument7 pagesBerkins, L. Travestis Una Identidad PolíticajuanoscopioPas encore d'évaluation
- Introducción A Las Teorías FeministasDocument4 pagesIntroducción A Las Teorías FeministasKarina MoragaPas encore d'évaluation
- El Trabajo de Cuidado en Los HogaresDocument81 pagesEl Trabajo de Cuidado en Los HogaresEduardo Abedel100% (1)
- Harold Garfinkel y Robert Stoller-El Tránsito y La Gestión Del Logro de Estatus Sexual en Una Persona IntersexuadaDocument77 pagesHarold Garfinkel y Robert Stoller-El Tránsito y La Gestión Del Logro de Estatus Sexual en Una Persona IntersexuadaMateo Armando Melo100% (1)
- Suzzi, Guillermo Sebastian (2016) - Gayle Rubin y Judith Butler. Interlocuciones Psicoanaliticas para El Desmontaje Del Sistema SexogeneroDocument5 pagesSuzzi, Guillermo Sebastian (2016) - Gayle Rubin y Judith Butler. Interlocuciones Psicoanaliticas para El Desmontaje Del Sistema SexogeneroNico TánatosPas encore d'évaluation
- MasculinidadesDocument222 pagesMasculinidadesDiego CPas encore d'évaluation
- Feminismos A Través de La Historia - Ana de MiguelDocument40 pagesFeminismos A Través de La Historia - Ana de MiguelcomiansPas encore d'évaluation
- LEON - La Familia Nuclear Origen de Las Identidades HegemonicasDocument23 pagesLEON - La Familia Nuclear Origen de Las Identidades HegemonicasMaciel Sofia Rojas Cifuentes100% (1)
- Cuadro FeminismoDocument3 pagesCuadro FeminismoSara CaballeroPas encore d'évaluation
- Bacin y GemetroDocument7 pagesBacin y GemetroPablo FernandezPas encore d'évaluation
- Violencias de Genero en Entornos VirtualesDocument26 pagesViolencias de Genero en Entornos VirtualesErikaPas encore d'évaluation
- Eje 3 - Hacia Un Feminismo de La LiberaciónDocument20 pagesEje 3 - Hacia Un Feminismo de La LiberaciónTrilce AtlasPas encore d'évaluation
- La Importancia de La Interseccionalidad para La Investigacion FeministaDocument20 pagesLa Importancia de La Interseccionalidad para La Investigacion FeministaMaria Jose Solis FiegPas encore d'évaluation
- Violencia de Genero en Entornos VirtualesDocument10 pagesViolencia de Genero en Entornos VirtualesFannyLozanoPas encore d'évaluation
- Ochy CurielDocument22 pagesOchy CurielAngélica María LDPas encore d'évaluation
- Género (DFL) - Francesca GargalloDocument2 pagesGénero (DFL) - Francesca GargalloColegio Simón Bolívar del PedregalPas encore d'évaluation
- Marco TeoricoDocument7 pagesMarco TeoricoCarmen Cantillo Valero0% (1)
- Masculinidad HegemónicaDocument62 pagesMasculinidad HegemónicaKaren Barboza QuispePas encore d'évaluation
- Memoria Del Séptimo Encuentro Nacional Sobre Empoderamiento Femenino - UAEH. Coompilador@s: Carlos Mejía Reyes y Karina Pizarro Hernández.Document806 pagesMemoria Del Séptimo Encuentro Nacional Sobre Empoderamiento Femenino - UAEH. Coompilador@s: Carlos Mejía Reyes y Karina Pizarro Hernández.mejiareyescarlosPas encore d'évaluation
- Conell, R. - (2015) - La Colonialidad Del GéneroDocument11 pagesConell, R. - (2015) - La Colonialidad Del GéneroDoctorado en Estudios CulturalesPas encore d'évaluation
- Violencia Contra Las Mujeres PDFDocument54 pagesViolencia Contra Las Mujeres PDFlobosblancoPas encore d'évaluation
- Margarita Pisano - Deseos de Cambio o Cambio de Los DeseosDocument106 pagesMargarita Pisano - Deseos de Cambio o Cambio de Los DeseosDaisy DaysPas encore d'évaluation
- Informe I Politica SexualDocument5 pagesInforme I Politica SexualEduard OrtizPas encore d'évaluation
- Pueden Los Varones Ser FeministasDocument3 pagesPueden Los Varones Ser FeministasNarps NarpsPas encore d'évaluation
- Educar para Ciudadania. Coord. Rosa CoboDocument12 pagesEducar para Ciudadania. Coord. Rosa CoboSalmaysusgafasPas encore d'évaluation
- Hacer visible lo invisible: meditaciones sobre el cuidado informal y las personas cuidadoras. Claves para reinterpretar su normatividadD'EverandHacer visible lo invisible: meditaciones sobre el cuidado informal y las personas cuidadoras. Claves para reinterpretar su normatividadPas encore d'évaluation
- Maternidades en verbo: Identidades, cuerpos, estrategias, negociaciones: mujeres heterosexuales y lesbianas frente a los desafíos de maternarD'EverandMaternidades en verbo: Identidades, cuerpos, estrategias, negociaciones: mujeres heterosexuales y lesbianas frente a los desafíos de maternarPas encore d'évaluation
- El oxímoron de las clases medias negras: Movilidad social e interseccionalidad en ColombiaD'EverandEl oxímoron de las clases medias negras: Movilidad social e interseccionalidad en ColombiaPas encore d'évaluation
- Refrigeracion en Transformadores. Parte 1Document17 pagesRefrigeracion en Transformadores. Parte 1luisreartePas encore d'évaluation
- Nota Tecnica Ensayos Parte 4Document10 pagesNota Tecnica Ensayos Parte 4Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Compuestos FuranicosDocument1 pageCompuestos FuranicosMaximiliano SanchezPas encore d'évaluation
- Ensayo en TransformadoresDocument13 pagesEnsayo en TransformadoresLeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Nota Técnica Gestion Fin Vida Trafo3Document8 pagesNota Técnica Gestion Fin Vida Trafo3Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Gestión Del Ciclo de Vida de Transformadores en Plantas Fotovoltaicas Parte 3Document6 pagesGestión Del Ciclo de Vida de Transformadores en Plantas Fotovoltaicas Parte 3Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Gestión Del Riesgo en Transformadores de Potencia2Document15 pagesGestión Del Riesgo en Transformadores de Potencia2Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Degadacion CelulosaDocument6 pagesDegadacion CelulosaLeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Ie-Facooel-Folleto TablerosDocument68 pagesIe-Facooel-Folleto TablerosLeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Ingenieria Electrica 375 Mayo 2022Document68 pagesIngenieria Electrica 375 Mayo 2022Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- TEMA10Artículo Ferroresonancia Parte 2 PDFDocument13 pagesTEMA10Artículo Ferroresonancia Parte 2 PDFMario RamirezPas encore d'évaluation
- Ingenieria Electrica 373 Marzo 2022Document68 pagesIngenieria Electrica 373 Marzo 2022Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Costo Ciclo Vida de TransformadoresDocument11 pagesCosto Ciclo Vida de TransformadorescksPas encore d'évaluation
- La Fotografía en Los Museos NacionalesDocument151 pagesLa Fotografía en Los Museos NacionalesSebastián ZamudioPas encore d'évaluation
- Catalogo Argentina EasyLine - 2020Document16 pagesCatalogo Argentina EasyLine - 2020Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Práctica 1 - Números RealesDocument13 pagesPráctica 1 - Números RealesLeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Centros de Control de Motores Centerline® 2500: Un Centro de Control de Motores Más Inteligente, Seguro y EscalableDocument6 pagesCentros de Control de Motores Centerline® 2500: Un Centro de Control de Motores Más Inteligente, Seguro y EscalableLeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Manual EcoStruxure Power Build - RapsodyDocument114 pagesManual EcoStruxure Power Build - RapsodyLeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Pe 116Document32 pagesPe 116Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Ingenieria Electrica 376 Junio 2022Document68 pagesIngenieria Electrica 376 Junio 2022Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Apunte Fisica 2021Document82 pagesApunte Fisica 2021Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Pe 117 2Document51 pagesPe 117 2Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Page Group - Estudio de Remuneración 2021 - AR - IIDocument47 pagesPage Group - Estudio de Remuneración 2021 - AR - IILeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Proyecto Energético: El Hidrógeno Verde en ArgentinaDocument52 pagesProyecto Energético: El Hidrógeno Verde en ArgentinaLeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Proyecto Energético: El Hidrógeno Verde en ArgentinaDocument52 pagesProyecto Energético: El Hidrógeno Verde en ArgentinaLeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Proyecto Energetico106 IAEMOSCONIDocument40 pagesProyecto Energetico106 IAEMOSCONILeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Pe 117 2Document51 pagesPe 117 2Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- La Oficina Aticorrupción Denunció A Rogelio Frigerio Por Presuntas Irregularidades en Operaciones InmobiliariasDocument8 pagesLa Oficina Aticorrupción Denunció A Rogelio Frigerio Por Presuntas Irregularidades en Operaciones InmobiliariasELONCE ParanáPas encore d'évaluation
- Pe 116Document32 pagesPe 116Leonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Declaracion de IAE Sobre COP GlagowDocument4 pagesDeclaracion de IAE Sobre COP GlagowLeonel CarbonettiPas encore d'évaluation
- Trabajo Práctico #1 - Fin de La Guerra FríaDocument2 pagesTrabajo Práctico #1 - Fin de La Guerra FríaHugo ChavezPas encore d'évaluation
- El Sistema Nacional de EndeudamientoDocument12 pagesEl Sistema Nacional de EndeudamientoDelia Nelida Condori CalahuillePas encore d'évaluation
- Proceso ExtraordinarioDocument10 pagesProceso ExtraordinarioCristian Vidal Huanaco GalarzaPas encore d'évaluation
- Alda FaciaDocument44 pagesAlda FaciaLuis Zurita100% (1)
- Propiedad Horizontal 675 NoDocument46 pagesPropiedad Horizontal 675 NoLis HevelasPas encore d'évaluation
- Banco de Preguntas 2Document4 pagesBanco de Preguntas 2cielo blancaPas encore d'évaluation
- El Contrato Administrativo AmeliaDocument17 pagesEl Contrato Administrativo AmeliaHendry LugoPas encore d'évaluation
- Piza Maturana LluciaDocument19 pagesPiza Maturana LluciaCristinaPas encore d'évaluation
- Monografia Grupos Terroristas Que Existieron en Le PeruDocument17 pagesMonografia Grupos Terroristas Que Existieron en Le PeruBrayan AlvaradoPas encore d'évaluation
- Descentralización y Desconcentración - Diplomado Superior en El Proceso de Proyectos de Inversión Pública Con Sostenibilidad y Gestión Del RiesgoDocument19 pagesDescentralización y Desconcentración - Diplomado Superior en El Proceso de Proyectos de Inversión Pública Con Sostenibilidad y Gestión Del RiesgoDorita Rodriguez BocanegraPas encore d'évaluation
- Trifoliar MPDocument2 pagesTrifoliar MPGustavo MedinaPas encore d'évaluation
- Modelo de Acta de Sesion de ConcejoDocument2 pagesModelo de Acta de Sesion de ConcejoWilder67% (3)
- Contextualizacion Proyecto MakikunaDocument6 pagesContextualizacion Proyecto MakikunaDavid Rueda SalazarPas encore d'évaluation
- 70801702Document20 pages70801702VALERIA MOSQUERA OSORIOPas encore d'évaluation
- CONTRADICCION OviedoDocument4 pagesCONTRADICCION OviedoJOSELUIS37Pas encore d'évaluation
- Breve Sinopsis Histórica de La Emigración JaponesaDocument11 pagesBreve Sinopsis Histórica de La Emigración JaponesaSantos IkedaPas encore d'évaluation
- Acuerdo de Armonización TributariaDocument3 pagesAcuerdo de Armonización TributariaFernando Villasmil CastilloPas encore d'évaluation
- Sistema de Registro Judicial SIREJ: SENTENCIA N°122/2020Document11 pagesSistema de Registro Judicial SIREJ: SENTENCIA N°122/2020juzgadodefamiliatercerotarijaPas encore d'évaluation
- Carta Prorroga Tiendec OkDocument5 pagesCarta Prorroga Tiendec Oksteventoa112Pas encore d'évaluation
- 5ta Lectura Apuntes Sobre El Derecho de Propiedad A Partir de Sus Contornos ConstitucionalesDocument2 pages5ta Lectura Apuntes Sobre El Derecho de Propiedad A Partir de Sus Contornos ConstitucionalesDaniela GuevaraPas encore d'évaluation
- Memoria Onu Mujeres 2018 CompressedDocument31 pagesMemoria Onu Mujeres 2018 Compressedteresa osorioPas encore d'évaluation
- DiezzzzDocument1 pageDiezzzzVICTORPas encore d'évaluation
- Diplomado Del MBFDocument31 pagesDiplomado Del MBFmarianzorrilla989Pas encore d'évaluation
- LABORAL ResumenDocument174 pagesLABORAL ResumenBrisa YequerPas encore d'évaluation
- 2021-Fraude InformaticoDocument5 pages2021-Fraude InformaticoJesus Mesta PerezPas encore d'évaluation
- Derecho Agrario Desarrollo Unidad IDocument10 pagesDerecho Agrario Desarrollo Unidad IWildon Breton Jurídico InmobiliarioPas encore d'évaluation
- Solicitud Promacipo 2022Document1 pageSolicitud Promacipo 2022BOCANEGRA COMISARIOPas encore d'évaluation
- Texto Del Libro Derecho Del Trabajo y Ss. (Lectura Obligatorio)Document154 pagesTexto Del Libro Derecho Del Trabajo y Ss. (Lectura Obligatorio)VANESSA JIMENA SOLIZ QUISPEPas encore d'évaluation
- Estado y Medio AmbienteDocument12 pagesEstado y Medio Ambientejcastello@ius.austral.edu.ar100% (6)
- Estudio de Caso Cidh Baena Ricardo Y 270 Contra PanamáDocument10 pagesEstudio de Caso Cidh Baena Ricardo Y 270 Contra PanamáItzel Martínez VásquezPas encore d'évaluation