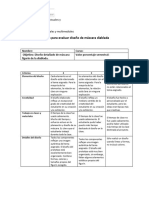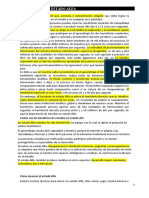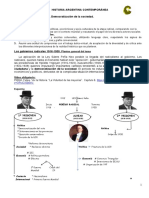Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Marianne Borch - Text and Voice
Transféré par
api-38587060 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
53 vues6 pagesEstá traducido al castellano.
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentEstá traducido al castellano.
Droits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
53 vues6 pagesMarianne Borch - Text and Voice
Transféré par
api-3858706Está traducido al castellano.
Droits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 6
Marianne Borch, ed.
, Text and Voice: The Rhetoric of
Authority in the Middle Ages. Odense, UP of
Southern Denmark, 2004.
Preface (7-20)
La Modernidad comparte con la Edad Media una preocupación intensa
por la cualidad textual del mundo, por los signos, los sistemas de
signos y la naturaleza mediada de todo conocimiento humano de la
realidad. Sin embargo, estos intereses comunes se fundan en
premisas ontológicas contrapuestas: hoy, el descubrimiento del
significado es visto como una actividad puramente humana, mientras
que en la Edad Media se creía que el significado era una cualidad
inherente a la Creación, estuviera o no el hombre allí para percibirlo.
Además, hoy se considera que los significados surgen de diferencias
de signos vacíos en rearticulación permanente; en cambio, el signo
medieval está lleno de significado: palabras y cosas poseen
significado en virtud de su ligazón con la Palabra divina creadora
(según se ve en el Génesis y el Nuevo Testamento).
De ningún modo el pensamiento medieval niega que el lenguaje sea
una construcción social; es decir, esté determinado por el uso en
contextos históricos, políticos y sociales siempre cambiantes. Sin
embargo, la teoría lingüística medieval sostiene el valor de un uso
estable fundado en el Logos y considera el cambio lingüístico como
una decadencia, como un aspecto de la Caída misma. Esta norma es
tan crucial para definir el ethos medieval que algunos estudiosos han
trazado el comienzo del fin de la Edad Media –y el comienzo de la
literatura como un modo cognitivo independiente– en la
experimentación de los escritores vernáculos de las posibilidades
semánticas en modos irreconciliables con la norma lingüística
centrada en Dios.1
El mundo medieval es, pues, insistentemente logocéntrico; de modo
que el estudio de Dios es el estudio del signo y sus sistemas:
gramática, retórica, dialéctica. Incluso la lucha entre nominalismo y
realismo es entre dos variantes del presupuesto de que Dios
interviene en el lenguaje humano y que la semiótica es divina: la
metafísica cristiana es semiológica, según pone en evidencia el
comienzo del Evangelio de San Juan.
El Logos autorizante que dio peso a la palabra humana vino a la
humanidad bajo la forma de un libro: la Biblia. Además, para captar
este primer libro de Dios, el hombre tenía otro, pues el cosmos era
entendido como un segundo libro de Dios. Ambos testimonian la
unidad y unidireccionalidad de la historia providencial y así, estaban
disponibles para la interpretación de los fieles, como argumenta San
Pablo (Romanos 1:20)2 y como es ampliamente propagado durante la
Edad Media, siendo el caso más conocido la famosa cita de Alain de
Lille:
Omnis mundo creatura
Quasi liber et scriptura
1Jesse Gellrich (The Idea of the book in the Middle Ages, Ithaca: Cornell UP, 1985)
ha analizado el cambio epistémico central en la baja Edad Media como un cambio
en la actitud de los escritores vernáculos hacia la palabra humana: aunque
idealmente enraizada en el Logos, la palabra usada por escritores como Dante y
Chaucer gradualmente perdieron su fuerza como metáfora de unidad de la cultura
medieval. Así, “Chaucer’s fiction repeatedly defers the attempt to identify a ‘source’
for authority” (p. 198). Ver también Marianne Borch, Chaucer’s Poetics: Seeing and
Asking (Bagsværd, 1993), caps. 1-4.
2 “Porque las cosas invisibles [de Dios], su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de
las cosas hechas.”
Nobis est et speculum
La tendencia medieval a ver todo conocimiento como constituyente
de una sola unidad, internamente armoniosa, sugiere que incluso el
conocimiento humano fue conceptualizado como un tercer libro
autorizante, una Summa totalizadora.
Pero no todos los textos medievales fueron libros: a menudo fue
necesario recurrir a ingeniosas estrategias para lograr conformar un
texto individual a la norma ideal. Los textos seculares tenían una
relación precaria con la materia religiosa, en la medida en que la
propia noción de lo estético amenazaba el imperativo de una verdad
no adulterada. Los textos paganos habían sido preservados para la
posteridad gracias a la exégesis agustiniana, que salvaba el oro
egipcio; también el Libro de la Creación, o Naturaleza, era
interpretado de un modo que excluía la ilusión pagana,
particularmente la ilusión de que la naturaleza estaba viva, animada
por espíritus o aún con un alma.
La lectura autorizada requería, pues, de técnicas particulares, que no
provenían automáticamente de la tecnología de la escritura sino que
debieron desarrollarse penosa y tentativamente. De las técnicas de
lectura y las estrategias de escrituras para dar autoridad a los textos
medievales trata este libro.
En principio, debemos pagar tributo a los gigantes sobre cuyos
hombros estamos subidos para ver más lejos. Los que han estudiado
la arquitectura y el pensamiento medievales como estructuras
diseñadas para reflejar analógicamente un universo centrado en la
Palabra, y aun la Palabra misma, son los pioneros que posibilitan un
mayor avance, en la medida en que han explorado el ideal de –y la
aspiración hacia– la unidad textual.3 Sin embargo, un enfoque
exclusivo en lo ideal puede llevarnos a malinterpretar lo concreto: por
ejemplo, los desvíos de la norma pueden verse como heréticos o
pecaminosos dentro de la lógica binaria ideal, pero pueden pasar
inadvertidos los fenómenos de juego, necesidad práctica, luchas de
poder y constantes realineamientos dentro de la norma piadosa.
Podemos, pues, avanzar en la indagación de la relación entre el ideal
y las prácticas concretas. Tales prácticas hablan desde la materialidad
y las elecciones formales de los manuscritos y textos existentes, así
como desde el modo en que esos textos se posicionan frente a los
Libros de Dios.
El hecho de que podamos ver más lejos es causa tanto de placer
como de autocomplacencia. No debemos ser ciegos al grado de
determinismo cultural presente en el entusiasta historicismo actual
con su redescubrimiento de la Edad Media, no sólo centrada en textos
sino también autodefinida en términos textuales. La explosión del
interés en la Edad Media ha ocurrido en tándem con el “giro
lingüístico” de las últimas décadas, lo que llevó a experimentar el
período medieval como el más cercano al nuestro. La textualidad
medieval atrae a la modernidad en parte porque el concepto mismo
de un mundo textualizado tiene sentido para nosotros, pero no pudo
tenerlo para el empirismo iluminista y su postulado de la
transparencia lingüística. Además, nuestra predilección por lo
polémico, lo abierto y lo polivalente puede reflejarse en la compleja
Edad Media que se ha desplegado en las décadas recientes.4
Finalmente, puede ser que la revolución tecnológica actual nos haya
vuelto más conscientes del modo en que los textos debieron de
experimentarse antes de la imprenta: la computadora, pero antes
también la fotocopiadora, han llevado a la declinación del libro y a
una dependencia de
3 Por ejemplo, Erwin Panofsky, Gothic Arquitecture and Scholasticism (Cleveland:
World, 1968); Marcia Colish, The Mirror of Language: A Study in the Medieval Theory
of Knowledge (New Haven, Yale UP, 1968); Sheila Delany, “Undoing Substantial
Connection: The Late-Medieval Attack on Analogical Thought”, Mosaic, 5 (1972), 31-
52.
4 Robert Myles, en su Chaucerian Realism (Cambridge: D. S. Brewer, 1994) llega a
proponer que “rather than the ‘linguistic turn’ of the twentieth century, [it would be]
more accurate to speak of ‘a linguistic return’ ” (p. 39).
textos fragmentados, reunidos para propósitos inmediatos y
circunstanciales, una experiencia que nos devuelve a los manuscritos
con expectativas cambiadas.
Y todavía: con toda nuestra necesidad de mantenernos humildes
acerca del reciente progreso de la investigación, hay también una
ventaja en nuestra “afinidad electiva” con el período medieval que
permite insistir en el carácter positivo de ese progreso: la puesta en
cuestión, junto con la refutación de la textualidad iluminista y su
lógica binaria de la comprensión de la Edad Media que nos ha legado
la tradición crítica, ella misma hija del iluminismo decimonónico y de
la erudición del s. XX, sobredeterminadas, primero, por las tendencias
empiristas que iluminan un supuesto realismo social de una Edad
Media “novelística” y, luego a fines del s. XX, por el descubrimiento
de la alteridad del período medieval como el amado “Otro” idealizado
y homogéneo de la imaginación moderna.5 Ahora que la diversidad
cultural está en el centro de atención y que la textualidad tiene otra
vez el estatuto de metáfora epistémica (mediante la cual construimos
e interpretamos nuestro mundo), podemos efectuar una nueva
mirada y descubrir cómo nuestras concepciones modificadas abren
un panorama interesante del pasado histórico.
*
La autoridad de los libros y textos medievales deriva de su referencia
última a la Biblia y a su contexto institucional, la Iglesia; pero también
de otros contextos institucionales y sociales, así como de la
organización interna, el contenido y la apariencia física de los textos
mismos. Evocar un sentido propio del libro o texto medieval y
despojarlo de las asociaciones modernas comunes puede ser
relevante para contrastar el ejemplar viejo con el libro moderno.
Aun cuando el libro moderno típico es completamente secular –y
aunque después de la revolución digital, el texto está volviendo a ser
un concepto considerablemente fluido–, el libro sigue portando una
enorme autoridad y el encanto de una cómoda familiaridad: su
contenido es monitoreado por pares evaluadores y editores, es
encuadernado como unidad, impreso en ejemplares idénticos que
aseguran un punto de referencia común a todos los lectores,
predigerido por una cantidad de para-textos, registrado en un sistema
universal (ISBN) y con derechos de copyright que aseguran una
fuente o un autor identificables. La expectativa impone una unidad
heurística aún sobre el más destrozado ejemplar de un libro; sabemos
que se trata de una obra sola, de una colección de obras de un solo
autor o de un género determinado o de un tema. Un libro, además, es
confiable: el lector confía en que el libro, aunque no ofrezca la verdad
o una verdad, al menos su texto será coherente o tendrá indicios
claros que apunten a la fuente de incoherencia (un narrador
engañoso, por ejemplo).
La concepción moderna del libro como estable y unificado sin dudas
afecta nuestra lectura de los textos antiguos, que son ya presentados
al lector con una injustificada, aunque pragmáticamente necesaria,
apariencia de unidad: el volumen editado y anotado del texto
medieval. Sin duda esta facilidad de lectura se logra al costo de
perder todo acercamiento al tipo de experiencia propia de los lectores
medievales, sin duda conscientes de la fluidez de la palabra escrita
en su paso por las manos de diversos copistas en su transmisión.6 La
escasez de libros y de ejemplares de un mismo libro
5 Un caso de este último fenómeno: Paul Zumthor, Parler du Moyen Âge (Paris:
Minuit, 1980).
6 La preocupación de Chaucer por un texto propio “correcto”, evidenciado por su
severa amonestación a su copista en “Adam Scriveyn”, puede indicar su posición en
el umbral entre oralidad y escritura, y entre escritura como propiedad común y
como propiedad particular. M. T. Clanchy, From Memory to Written Record: England
1066-1307 (Oxford: Blackwell, 1979), ofrece un lúcido análisis de la transición de la
oralidad a la escritura en Inglaterra. En el presente libro, Birger Munk Olsen
identifica una línea divisoria
habrá hecho de la lectura una tarea exclusiva aún dentro de la
comunidad letrada, privando al lector individual de nuestro contexto
automático de información compartida –con su dimensión habilitante
de cohesión social y poder. Además, un libro frecuentemente no será
idéntico a su texto, una obra o una colección unificada por género y
tema. La voz narradora, también, habrá señalado cosas muy
diferentes a una audiencia medieval que la intencionalidad personal
que el lector moderno está acostumbrado a buscar.7 La minoría
letrada que dominaba el arte de la lectura tenía acceso a pocos libros,
a la vez que reconocía otras fuentes de autoridad no librescas.8 En
cuanto al texto medieval, su textualidad y autoridad son generados
por un complejo campo cultural constituido por variedad de
textualidades (oral y escrita, latina y vernácula, helenística y judía),
por luchas de poder con implicancias para el uso lingüístico (clerical /
cortesano; masculino / femenino) y por diferentes tecnologías
(oralidad y escritura). El texto moderno fue surgiendo del interjuego
de estos factores, lo que nos obliga a estar alertas frente a la “falacia
del pasado homogéneo”, así como frente a la falacia del desarrollo
homogéneo.9
Estas falacias pueden acechar aun tratando lo que parece una
tradición continua. Por ejemplo, Lars Boje Mortensen demuestra más
abajo, en “The Rethoric of the Latin Page”, de qué modo fenómenos
textuales idénticos terminan enmascarando diferencias de propósito y
significación: el contexto del más obvio gesto de obediencia a una
norma ideal (i.e. el latín como lenguaje autorizado para la
historiografía) vuelve problemático y aun frustrante el significado
“auto-evidente” del propio gesto. Así, estudiando cómo se
desarrollaron los recursos para señalar autoridad, aún el propio
término “texto medieval” se vuelve sospechoso, refiriéndose como lo
hace a textos de un período y un área geográfica demasiado
extensos.
Los escritores vernáculos enfrentaron más problemas que los
escritores latinos al tratar de establecer un sentido de tradición. La
escritura es un medio práctico para administradores y clérigos con un
gran interés en la estabilidad textual; los admirados y problemáticos
auctores clásicos se podían incorporar, vía interpretación alegórica,
como modelos de estilo o corrección moral. A menudo notamos cómo
la escritura creativa o “literatura” es un anacronismo, pero quizás
debamos dar un paso más y decir que “literatura” sería un anatema.
Mientras que hay evidencia de una floreciente tradición creativa oral,
cuya premisa es la variación constante, la escritura literaria es
problemática per se, porque fija y da autoridad a universos verbales
cuya textualidad se resiste a la analogía ortodoxa, a la compulsión
homogeneizante del Logos central. Un “Libro de Literatura” sobre el
modelo del Libro de Dios, el libro enciclopédico del conocimiento
humano, o un conjeturado Libro de Roma historiográfico, no puede
entre los manuscritos monásticos de los siglos XII y XIII: mientras los primeros son
encargados por obispos y abades, los últimos responden a requerimientos externos
a la Iglesia.
7 La erudición moderna ha localizado normalmente la autoridad de un libro en su
autor; pero hay que comprender la intencionalidad de un modo más amplio que
propósito consciente. En los años recientes se ve un creciente énfasis en las
determinaciones culturales de los artistas individuales. En los textos medievales de
autoridad reconocida, la tradición invalida cualquier intención particular, pero la
proximidad entre hablante y oyente, tanto física como cultural, en la comunicación
oral constituye un lazo cuasi-personal cuya ausencia de los textos escritos debe
remediarse mediante recursos específicos. Sobre la falacia intencionalista al
interpretar presencia autorial, ver aquí el artículo de A. C. Spearing, así como su
“Poetic Identity”, en A Companion to the Gawain poet (Cambridge: D. S. Brewer,
1997), pp. 35-51.
8 Véase From Memory to Written Record, Parte II, cap. 8. Los textos habrán tenido
dificultades para suplantar la autoridad de la palabra hablada. El desarrollo de la
escritura se dio fundamentalmente en el ámbito administrativo; en el resto del
campo cultural la comunicación oral siguió siendo el canal principal de difusión de
valores.
9 Cito de Janet Coleman, Medieval Readers and Writers, 1350-1400 (New York,
Columbia UP, 1981), p. 14.
evocarse sin implicar una catástrofe epistemológica. El significado del
tributo de Dante a Virgilio como su modelo en la Divina Comedia y en
el Convivio, o el del saludo de Chaucer de Troilus and Cryseide como
el hijo de “alle poesye” de “Virgile, Ovide, Omer, Lucan, and Stace”
(V, 1790-92), se apoya en la definición que hacen estos autores de su
obra como parte de la tradición literaria temporal que engloba lo
pagano y lo cristiano y cuya relación con el dogma cristiano es
inherentemente oblicua.
En las lenguas vernáculas, quizás por sus lazos con la palabra
hablada en su tránsito de la oralidad a la escritura, la fundación de
una tradición propia no depende sólo de relacionarse con los textos
clásicos paganos, sino también de la construcción de una nueva
autoridad que reemplace a la de la oralidad. En lugar de la capacidad
de control que tiene el narrador o poeta oral, que le permite adaptar
el texto a las necesidades inmediatas de tiempo, espacio y audiencia
específica, el texto escrito vehiculiza su autoridad a través del papel o
del pergamino, la puesta en página, la encuadernación y los recursos
formales desarrollados por escritores y copistas, usualmente no vistos
y desconocidos por los lectores, y probablemente alejado de ellos en
tiempo, espacio y presupuestos ideológicos.
Así, aunque el “libro”, como metáfora cultural unificadora y objeto
impresionante, ayudó a conferir estatus al texto medieval, un estatus
reforzado por las asociaciones materiales y textuales, serían objetos
altamente diferenciados, sujetos a modos de producción diferentes,
en tiempos y lugares diferentes, con muchas menos chances de
sobrevivir, que fueron creados durante un cambio cultural entre
oralidad y escritura, mientras el latín y las lenguas vernáculas
luchaban por dominar un campo determinado por múltiples agentes.
Vous aimerez peut-être aussi
- Evaluación Recuperación Final Filosofía Décimo 3pDocument3 pagesEvaluación Recuperación Final Filosofía Décimo 3pDANA VALENTINA OCHOA HERRERAPas encore d'évaluation
- Contrato VerbisDocument8 pagesContrato VerbisAntonio Nereira Carrasquilla100% (2)
- Rubrica para Evaluar Diseño de MascaraDocument1 pageRubrica para Evaluar Diseño de MascaraLizbeth Alva GamarraPas encore d'évaluation
- Protocolo Hiperglucemia Abril2023Document12 pagesProtocolo Hiperglucemia Abril2023ElberPas encore d'évaluation
- Resumen de Historia Del Derechohistoria Del Common LawDocument255 pagesResumen de Historia Del Derechohistoria Del Common LawFrascaroli JavierPas encore d'évaluation
- Ensayo Energia SexualDocument3 pagesEnsayo Energia SexualAriadna CalderónPas encore d'évaluation
- Album Palabras Verano PDFDocument14 pagesAlbum Palabras Verano PDFMaria Gallart AlvarezPas encore d'évaluation
- Choque de CivilizacionesDocument20 pagesChoque de CivilizacionesSandra CalderónPas encore d'évaluation
- Tema 11 - Dios Nos Crea para La ComuniónDocument7 pagesTema 11 - Dios Nos Crea para La Comuniónzapatafm17Pas encore d'évaluation
- Diabetes Tipo 1 y Embarazo PDFDocument5 pagesDiabetes Tipo 1 y Embarazo PDFDionell RodriguezPas encore d'évaluation
- Musica PrecolombinaDocument5 pagesMusica PrecolombinaAnonymous LbXaayPas encore d'évaluation
- Taborda, Saúl, Julián Vargas (Novela)Document321 pagesTaborda, Saúl, Julián Vargas (Novela)EmmanuelPas encore d'évaluation
- Artesanía de PiuraDocument47 pagesArtesanía de Piuraemp5891Pas encore d'évaluation
- Asis La Plata 2018Document167 pagesAsis La Plata 2018yeffersonPas encore d'évaluation
- El Sida en Los Años 80Document10 pagesEl Sida en Los Años 80Jazz Gámez Dz TatsPas encore d'évaluation
- Como Estudiar en Estado AlfaDocument2 pagesComo Estudiar en Estado AlfaLucas TanneriPas encore d'évaluation
- La Lírica y La Métrica Esplicado.Document31 pagesLa Lírica y La Métrica Esplicado.Malena Mayorga MejíasPas encore d'évaluation
- Trabajo Monografico Ética - Grupo 3Document11 pagesTrabajo Monografico Ética - Grupo 3Kait Beckham Heras HerreraPas encore d'évaluation
- Montea VhsaDocument12 pagesMontea VhsaKarlaElizabethCastilloMadrigal0% (1)
- El Horizonte Hermenéutico de La ExégesisDocument2 pagesEl Horizonte Hermenéutico de La ExégesisCristian VargasPas encore d'évaluation
- Artículo Djament Sobre Mesianismo y TeoríaDocument14 pagesArtículo Djament Sobre Mesianismo y TeoríaJulio PrematPas encore d'évaluation
- 2021 TF Tema Musculos de La Cara o FacialesDocument3 pages2021 TF Tema Musculos de La Cara o FacialesSebastian Sael Hernandez GuzmanPas encore d'évaluation
- FichaDocument1 pageFichaCamila del PortilloPas encore d'évaluation
- Gui - A Gobiernos Radicales 1916-1930 (2023)Document6 pagesGui - A Gobiernos Radicales 1916-1930 (2023)Oriana Nadín PobletePas encore d'évaluation
- Osmosis Inversa Vs Intercambio IonicoDocument2 pagesOsmosis Inversa Vs Intercambio IonicorenzoGBPas encore d'évaluation
- AtelectasiaDocument16 pagesAtelectasiapancardo100% (1)
- Articulo Metaheurística P-Mediana 25-08-2020-1805Document22 pagesArticulo Metaheurística P-Mediana 25-08-2020-1805Benedicto VillagraPas encore d'évaluation
- De Fuentes y Guzmán, 1883. Recordación Flórida Tomo IIDocument466 pagesDe Fuentes y Guzmán, 1883. Recordación Flórida Tomo IISimon LatendressePas encore d'évaluation
- Cemex PDFDocument276 pagesCemex PDFDiego GarzónPas encore d'évaluation
- Cognición Social en La Epilepsia Infantil Con Picos CentrotemporalesDocument21 pagesCognición Social en La Epilepsia Infantil Con Picos CentrotemporalesCarina CamponeroPas encore d'évaluation